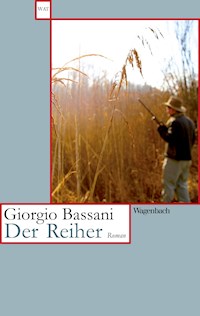Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
En la ciudad de Ferrara, cuando la comunidad judía vive amenazada por el antisemitismo del gobierno fascista, los Finzi-Contini—una familia judía de abolengo—llevan una vida apartada en una lujosa villa, rodeada por un jardín majestuoso. Alberto y su hermana Micòl, los hijos de la familia, deciden invitar a algunos amigos a su casa, después de que a muchos de ellos los hayan expulsado del club de tenis de la ciudad. El protagonista de la historia, un joven judío de clase media, accede así a esta hermética comunidad—aparentemente inmune a las leyes raciales—, en cuyas reuniones convergen la política y la vida privada, y aflora el amor entre el muchacho y la joven Micòl. Sin embargo, el curso de la historia parece arrastrarlos hacia un destino funesto y abocarlos a precipitarse al abismo que se abre bajo sus pies. Pocas novelas italianas del siglo xx han ocupado un lugar tan especial en el corazón de los lectores como 'El jardín de los Finzi-Contini', una conmovedora historia que entrelaza la suerte individual y colectiva de Italia en los albores de la Segunda Guerra Mundial. "Su obra maestra. Una historia de amor juvenil escrita con un dibujo portentoso de caracteres en el que hasta los menores de ellos están trazados con buril". José María Guelbenzu, El País "Una novela que se articula en torno a una voz narradora anónima que nos cuenta su mirada de la alta burguesía judía de Ferrara, su mirada de hijo de la clase media y su compromiso entre sentimental y social con esa clase". Ernesto Ayala-Dip, El Correo Español "Una de las obras clave de la novelística italiana del siglo XX, y también de la literatura europea". Jorge de Vivero, Diario de Pontevedra
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GIORGIO BASSANI
EL JARDÍN DE LOS FINZI-CONTINI
LA NOVELA DE FERRARA
LIBRO TERCERO
TRADUCCIÓN DEL ITALIANO
DE JUAN ANTONIO MÉNDEZ
ACANTILADO
BARCELONA 2017
CONTENIDO
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6
SEGUNDA PARTE
1 — 2 — 3 — 4 — 5
TERCERA PARTE
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7
CUARTA PARTE
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10
EPÍLOGO
©
PRÓLOGO
Hace muchos años que deseaba escribir acerca de los Finzi-Contini—Micòl y Alberto, el profesor Ermanno y doña Olga—y todos los que vivían o, como yo, frecuentaban la casa de corso Ercole I d’Este, en Ferrara, poco antes de que estallase la última guerra. Pero el impulso, el auténtico empujón para hacerlo, no lo sentí hasta hace un año, un domingo de abril de 1957.
Ocurrió durante una de las habituales excursiones de fin de semana. Una decena de amigos, repartidos en dos automóviles, habíamos salido de paseo por la Aurelia, justo después de comer, sin rumbo fijo. Unos kilómetros antes de llegar a Santa Marinella, atraídos por las torres de un castillo medieval surgidas de pronto a nuestra izquierda, giramos por un sendero de tierra batida, para acabar luego paseando dispersos por el desolado arenal que se extendía a los pies del castillo. Ahora, de cerca, mucho menos medieval de lo que prometía de lejos, cuando, desde la carretera nacional, lo habíamos visto perfilarse a contraluz sobre el desierto azul y deslumbrante del Tirreno. Embestidos por el viento, con los ojos llenos de arena, ensordecidos por el fragor de la resaca y sin poder siquiera visitar el interior del castillo porque no teníamos el permiso escrito de no sé qué institución de crédito, nos sentíamos profundamente molestos y enfadados por haber salido de Roma en un día como ése, que ahora, a la orilla del mar, se había revelado de una inclemencia poco menos que invernal.
Caminamos arriba y abajo durante unos veinte minutos, siguiendo el arco de la playa. La única persona alegre de la comitiva era una niña pequeña, de nueve años, hija de la joven pareja que me había llevado en su coche. Electrizada precisamente por el viento, por el mar, por los enloquecidos remolinos de la arena, Giannina daba rienda suelta a su naturaleza alegre y expansiva. A pesar de que su madre había intentado prohibírselo, se había quitado los zapatos y las medias. Se lanzaba contra las olas que venían al asalto de la orilla, se dejaba mojar las piernas hasta por encima de las rodillas. Tenía todo el aspecto de estar pasándolo de maravilla. Tanto que, al poco rato, cuando volvimos a subirnos al coche, vi pasar por sus ojos negros y despiertos, brillantes sobre sus dos tiernas mejillas acaloradas, una sombra de auténtica tristeza.
De vuelta en la Aurelia, al poco tiempo avistamos la desviación de Cerveteri. Dado que habíamos decidido regresar inmediatamente a Roma, estaba seguro de que seguiríamos recto. Pero, de pronto, en ese momento nuestro coche disminuyó la velocidad más de lo necesario y el padre de Giannina sacó el brazo por la ventanilla. Estaba haciendo señales al segundo coche, que nos seguía a unos treinta metros de distancia, tratando de comunicarle su intención de girar a la izquierda. Había cambiado de idea.
De manera que nos encontramos recorriendo la lisa carretera asfaltada que llevaba en un momento a un pequeño grupo de casas, la mayoría recientes, y desde allí, internándose serpenteante en las colinas de tierra adentro, a la famosa necrópolis etrusca. Nadie pedía explicaciones, así que yo también permanecí callado.
Más allá del pueblo, la suave pendiente nos obligó a disminuir la velocidad del coche. Ahora pasábamos cerca de los llamados montarozzi, numerosos en Tarquinia y los alrededores, más por la parte de las colinas que hacia el mar, en todo ese trozo del territorio del Lazio al norte de Roma que no es más que un enorme cementerio, casi ininterrumpido. Aquí la hierba es más verde y tupida, más oscura que la de la llanura de abajo, la que queda entre la Aurelia y el Tirreno, prueba de que el eterno siroco, que sopla de través desde el mar, al llegar aquí arriba ya no es tan salobre, y la humedad de las montañas cercanas empieza a ejercer su benéfica influencia sobre la vegetación.
—¿Adónde vamos?—preguntó Giannina.
El matrimonio iba sentado en el asiento de delante, con la niña en medio. El padre separó la mano del volante y la posó sobre los rizos castaños de su hija.
—Vamos a echar una ojeada a unas tumbas de hace unos cuatro o cinco mil años—respondió con el tono de quien empieza a contar un cuento y por eso no tiene ningún reparo en exagerar las cifras—. Tumbas etruscas.
—¡Qué tristeza!—suspiró Giannina, apoyando su nuca en el respaldo.
—¿Por qué tristeza? ¿Ya te han explicado en el colegio quiénes fueron los etruscos?
—En el libro de historia, los etruscos están al principio, cerca de los egipcios y de los judíos. Oye, papá, en tu opinión, ¿quiénes son más antiguos, los etruscos o los judíos?
El padre se echó a reír.
—Pregúntaselo a ese señor—dijo, señalándome con el pulgar.
Giannina se dio la vuelta. Con la boca oculta por el borde del respaldo, me echó una rápida ojeada, severa, llena de desconfianza. Esperé a que repitiera la pregunta, pero nada. Enseguida volvió a mirar hacia delante.
Carretera abajo, siempre en suave pendiente y flanqueados por una doble fila de cipreses, bajaban hacia nosotros grupos de campesinos, chicos y chicas. Era el paseo del domingo. Agarradas del brazo, algunas muchachas formaban a veces cadenas sólo femeninas de cinco o seis. Qué extrañas, me decía mirándolas. Cuando se cruzaban con nosotros, curioseaban a través de los cristales con sus ojos sonrientes, en los que la curiosidad se mezclaba con una especie de orgullo extraño, de desprecio apenas disimulado. Realmente extrañas. Bellas y libres.
—Papá—volvió a preguntar Giannina—, ¿por qué las tumbas antiguas dan menos pena que las nuevas?
Un grupo más numeroso que los otros, ocupando buena parte de la calzada, cantando a coro y sin preocuparse por el paso, había obligado al automóvil casi a detenerse. El interpelado metió la segunda.
—Claro—respondió—. Los muertos recientes están más cerca de nosotros y precisamente por eso los queremos más. En cambio los etruscos hace tanto tiempo que murieron—y de nuevo estaba contando un cuento—que es como si nunca hubieran vivido, como si siempre hubieran estado muertos.
Otra pausa, más larga todavía. Al término de la cual (ya estábamos muy cerca de la explanada que había delante de la entrada de la necrópolis, llena de coches y de autobuses) le tocó a Giannina impartir su lección.
—Pero, ahora que dices eso—dijo dulcemente—, me haces pensar que los etruscos también vivieron y que los quiero tanto como a los demás.
La visita a la necrópolis que siguió tuvo lugar bajo el signo de la extraordinaria ternura de esa frase. Fue Giannina quien nos predispuso a comprender. Era ella, la más pequeña, quien de alguna manera nos llevaba de la mano.
Bajamos a la tumba más importante, la reservada a la noble familia Matuta, una baja sala subterránea que acogía una veintena de lechos fúnebres dispuestos dentro de otros tantos nichos en las paredes de piedra caliza y profusamente adornada de estucos policromados que representaban los objetos cotidianos más próximos y queridos: azadones, cuerdas, hachas, tijeras, palas, cuchillos, arcos, flechas, hasta perros de caza y aves acuáticas. Mientras tanto, gustosamente abandonada cualquier veleidad de escrúpulo filológico, trataba de imaginarme en concreto lo que podía significar para los tardoetruscos de Cerveteri, para los etruscos posteriores a la conquista romana, la asidua visita a su cementerio suburbano.
Tal como se sigue haciendo hoy en día en los pueblos italianos de provincia, la puerta del camposanto es la meta obligada de todo paseo vespertino. Venían de los núcleos urbanos próximos, casi siempre a pie—fantaseaba yo—, en grupos de parientes y consanguíneos, o de simples amigos, quizá en pandillas de jóvenes semejantes a las que nos acabábamos de encontrar por la carretera, en pareja, con la persona amada, o incluso solos, para luego meterse entre las tumbas cónicas, sólidas y macizas como los búnkers con los que los soldados alemanes cubrieron inútilmente toda Europa durante la última guerra, tumbas que, por supuesto, se parecían, tanto en su interior como en el exterior, a las habitaciones fortificadas de los vivos. Sí, todo estaba cambiando—debían de decirse mientras avanzaban por el camino empedrado que atravesaba de un extremo a otro el cementerio, en el centro del cual las ruedas de hierro de los carros habían grabado poco a poco, a través de los siglos, dos profundos surcos paralelos—. El mundo ya no era el de antes, cuando Etruria, con su confederación de ciudades Estado aristocráticas y libres, dominaba casi por entero la península itálica. Nuevas civilizaciones, más toscas y populares, pero también más fuertes y aguerridas, se habían hecho con el mando. Pero, en el fondo, ¿qué importancia tenía ahora todo eso?
Traspasado el umbral del cementerio donde cada uno de ellos poseía una segunda casa y, en su interior, el lecho ya preparado en el que no tardaría en yacer junto a los antepasados, la eternidad ya no tenía por qué parecer una ilusión, una fábula, una promesa de sacerdotes. El futuro podría alterar el mundo a voluntad. Sin embargo, allí, en el reducido recinto consagrado a los familiares fallecidos; en el corazón de aquellas tumbas en las que, junto a los muertos, se había tenido el cuidado de depositar muchas de las cosas que hacían de la vida algo bello y deseable; en aquel rincón del mundo protegido, resguardado, privilegiado; al menos allí (y su pensamiento, su locura, seguían aleteando, después de veinticinco siglos, en torno a los túmulos cónicos, cubiertos de hierbas silvestres), al menos allí nada podría cambiar nunca.
Cuando reemprendimos el viaje ya había oscurecido.
De Cerveteri a Roma no hay mucha distancia. Para recorrerla normalmente basta con una hora de coche. Pero aquella noche el viaje no fue tan breve. A medio camino, la Aurelia empezó a llenarse de automóviles que venían de Ladispoli y de Fregene. Nos vimos obligados a avanzar casi a paso de hombre.
Pero yo, una vez más, en la quietud y la somnolencia (también Giannina se había quedado dormida) rememoraba los años de mi primera juventud, Ferrara y el cementerio judío que había al fondo de via Montebello. Volvía a ver los grandes prados sembrados de árboles, las lápidas y los cipos, más numerosos a lo largo de las vallas y las tapias divisorias, y, como si lo tuviera delante de mis ojos, el monumental mausoleo de los Finzi-Contini. Feo, sí, de acuerdo—lo había oído decir en casa desde niño—, pero siempre imponente, y prueba, aunque no fuera más que por eso, de la importancia de la familia.
Y se me encogía como nunca el corazón pensando que en aquella tumba, construida al parecer para garantizar el perpetuo descanso de quien la había encargado—el suyo y el de su descendencia—, de entre todos los Finzi-Contini que yo había conocido y amado, sólo uno había conseguido ese descanso. Efectivamente, allí sólo se había enterrado a Alberto, el hijo mayor, muerto en 1942 de un linfogranuloma; mientras que Micòl, la segunda hija; su padre, el profesor Ermanno; su madre, doña Olga, y la señora Regina, la viejísima madre paralítica de doña Olga, deportados todos ellos a Alemania en el otoño de 1943, quién sabe si encontraron sepultura alguna.
PRIMERA PARTE
1
La tumba era grande, maciza, imponente de verdad: una especie de templo entre oriental y antiguo, como los que podían verse en las escenografías de Aida o de Nabucco, tan de moda en nuestros teatros de ópera hasta hace bien poco. En cualquier otro cementerio, incluido el antiguo camposanto municipal, un mausoleo de tales pretensiones no habría asombrado a nadie; más aún, confundido entre tantos otros, quizá hasta habría pasado desapercibido; pero en el nuestro era el único, de manera que aunque se alzaba bastante lejos de la verja de entrada, al fondo de un campo abandonado en el que hacía ya más de medio siglo que no se enterraba a nadie, destacaba, saltaba inmediatamente a la vista.
El que había encargado la construcción a un conocido profesor de arquitectura, responsable de muchos otros desaguisados contemporáneos en la ciudad, resultó ser Moisè Finzi-Contini, bisabuelo paterno de Alberto y Micòl, muerto en 1863, poco después de la anexión de los territorios de los Estados Pontificios al Reino de Italia y la consiguiente y definitiva abolición, también en Ferrara, del gueto judío. Gran terrateniente, «reformador de la agricultura ferraresa»—como se leía en la lápida que la Comunidad, con objeto de perpetuar sus méritos de «italiano y judío», había hecho fijar en el tercer rellano de las escaleras del templo de via Mazzini—, pero, obviamente, de gusto artístico no muy refinado, una vez tomada la decisión de construir una tumba sibi et suis, tendría que haberse quitado de en medio. La época parecía buena, próspera: todo invitaba a la esperanza y al atrevimiento sin trabas. Arrastrado por la euforia de la lograda igualdad civil, la misma que de joven, en la época de la República Cisalpina, le había permitido hacerse con las primeras mil hectáreas de terreno saneado de los pantanos, era comprensible que el rígido patriarca, en tan solemne ocasión, se animara a no reparar en gastos. Es muy probable que al conocido profesor de arquitectura se le hubiera dado carta blanca, y con tanto mármol de semejante calidad a su disposición, blanco de Carrara, rosa carne de Verona, gris de veta negra, mármol amarillo, mármol azul, mármol verdoso, evidentemente, había acabado por perder la cabeza.
El resultado de todo aquello había sido un increíble pastel donde convergían ecos arquitectónicos del mausoleo de Teodorico de Rávena, de los templos egipcios de Luxor, del barroco romano y, como evidenciaban las macizas columnas del peristilo, hasta de la Grecia arcaica de Cnosos. Valía todo. Poco a poco, año tras año, el tiempo, que a su manera siempre lo repara todo, se había bastado él solo para armonizar aquella inverosímil mezcla de estilos. Moisè Finzi-Contini, «austero temple de trabajador infatigable», había fallecido en 1863. Su mujer, Allegrina Camaioli, «ángel de la casa», en 1875. En 1877, su único hijo, todavía joven, el doctor ingeniero Menotti, seguido, a veinte años de distancia, es decir, en 1898, por su consorte Josette, hija de los barones de Artom de la rama de Treviso. Después de lo cual, el mantenimiento de la capilla, que hasta 1914 sólo había acogido a otro miembro de la familia, a Guido, un niño de seis años, había caído poco a poco en manos cada vez menos preocupadas por la limpieza, el mantenimiento y las necesarias reparaciones de los desperfectos y, sobre todo, por oponerse al paso del tenaz asedio de la vegetación del entorno. A los matojos de hierba, una hierba oscura, casi negra, de aspecto poco menos que metálico, así como a los helechos, las ortigas, cardos y amapolas, se les había permitido avanzar e invadir todo con creciente libertad. De modo que en 1824, en 1825, al cabo de unos sesenta años de su inauguración, cuando de niño tuve ocasión de verla por primera vez, la capilla funeraria de los Finzi-Contini («Un auténtico horror», como nunca dejó de calificarla mi madre, que me llevaba de la mano) ya estaba más o menos como está ahora, mucho tiempo después de que nadie se ocupe directamente de ella. Medio hundida en la vegetación silvestre, con las superficies de sus mármoles policromados, en su origen lisos y brillantes, convertidas en opacas por la acumulación de polvo ceniciento, deteriorado el techo y los escalones exteriores por obra de heladas y solaneras, ya entonces se había transformado en algo rico y maravilloso, como cualquier objeto sumergido durante mucho tiempo.
Quién sabe cómo y por qué nace una vocación por la soledad. Se da el caso de que el mismo aislamiento, la misma separación con la que los Finzi-Contini habían envuelto a sus muertos rodeaba también la otra casa que poseían, la que se alzaba al final de corso Ercole I d’Este, calle de Ferrara que ya habían inmortalizado Giosuè Carducci y Gabriele D’Annunzio, tan conocida por los enamorados del arte y de la poesía del mundo entero que cualquier descripción que se hiciera de ella no podría sino resultar superflua. Como todo el mundo sabe, estamos justo en el corazón de esa parte norte de la ciudad añadida durante el Renacimiento al angosto burgo medieval y que por eso, precisamente, se llama Addizione Erculea. Amplio, recto como una espada desde el castillo a Mura degli Angeli, flanqueado en todo su recorrido por oscuras moles de mansiones nobles, con su lejano y sublime fondo de rojo ladrillo, verde vegetal y cielo, que parece realmente llevarte hasta el infinito: corso Ercole I d’Este es tan bello, es tal su reclamo turístico, que la administración socialcomunista, responsable del ayuntamiento de Ferrara desde hace más de quince años, se ha dado cuenta de la necesidad de no tocarlo, de defenderlo con todo rigor de cualquier especulación urbanística o comercial, es decir, de conservar íntegro su carácter aristocrático.
La calle es célebre. Y, además, sigue esencialmente intacta.
Sin embargo, por lo que se refiere a la casa de los Finzi-Contini en particular, aunque hoy se acceda a ella desde corso Ercole I—salvo que, para llegar, hay que recorrer más de medio kilómetro suplementario a través de un inmenso solar escasamente o nada cultivado—, aunque todavía incorpora las ruinas históricas de un edificio del siglo XVI, en su momento residencia o finca de recreo de la familia de los Este, adquiridas por el mismo Moisè en 1850, y que más tarde, a fuerza de adaptaciones y sucesivas restauraciones, fueron transformadas por los herederos en una especie de artificioso neogótico, al estilo inglés, a pesar de tantos motivos de interés, ¿quién sabe nada de ella—me pregunto—, quién la recuerda? La guía del Touring Club no la menciona, lo que explicaría a los turistas de paso, pero es que en la misma Ferrara ni siquiera los escasos judíos que siguen formando parte de la cada vez más lánguida comunidad israelita parece que la recuerden.
La guía del Touring Club no dice nada de ella, y eso está mal, por supuesto. Pero vamos a ser justos: el jardín o, para ser más precisos, el extenso parque que circundaba la casa de los Finzi-Contini antes de la guerra y que ocupaba unas diez hectáreas hasta llegar debajo de Mura degli Angeli por un lado, y, por otro, hasta la Barriera di Porta San Benedetto, y representaba de por sí algo raro, excepcional (las guías del Touring Club de los primeros años del siglo XX nunca dejaron de hacerlo constar, con un tono curioso, entre lírico y mundano), hoy literalmente no existe. Todos los grandes árboles de grueso tronco, tilos, olmos, hayas, chopos, plátanos, castaños, pinos, abetos, alerces, cedros, cipreses, robles, encinas y hasta palmeras y eucaliptos, hechos plantar a cientos por Josette Artom durante los dos últimos años de guerra, fueron talados para hacer leña y el terreno ha vuelto a ser, desde hace ya mucho, lo mismo que era cuando Moisè Finzi-Contini se lo compró a los marqueses de Avogli: uno de esos enormes huertos que existen intramuros de la ciudad.
Quedaría la casa propiamente dicha. Y aquel gran edificio tan particular, muy dañado por un bombardeo en 1944, actualmente sigue ocupado por medio centenar de familias de refugiados, pertenecientes a ese mísero subproletariado urbano, no muy distinto de la chusma de los suburbios romanos, que continúan hacinándose fundamentalmente en los corredores del caserón de via Mortara. Gente malencarada, salvaje, de mal humor (hace unos meses supe que recibieron a pedradas al inspector municipal de Salud Pública, que había acudido en bicicleta para llevar a cabo una visita), que, con objeto de desanimar cualquier eventual proyecto de desahucio por parte de la Dirección General de Patrimonio de Emilia-Romaña, parece que tuvieron la feliz idea de raspar las paredes para eliminar así los últimos vestigios de antiguas pinturas.
Así que, ¿para qué poner a los pobres turistas en peligro?—imagino que se preguntaron los redactores de la guía del Touring Club—.Y, en definitiva, ¿para ver qué?
2
Si del mausoleo familiar de los Finzi-Contini uno podía decir que era un «horror» con una sonrisa, de su casa, escondida allí abajo, entre las ranas y mosquitos del canal Panfilio y las alcantarillas, apodada con admiración la magna domus, de aquella casa, no, ni siquiera al cabo de cincuenta años lograba uno sonreír. ¡De hecho hacía falta bien poco para que alguien se sintiera ofendido! Bastaba, qué sé yo, pasar a lo largo de la interminable tapia que separaba el jardín por la parte de corso Ercole I d’Este, muro interrumpido hacia la mitad por un solemne portón de roble oscuro, sin ninguna clase de picaportes; o bien por el otro lado, por encima de la parte de Mura degli Angeli pegada al parque, penetrar con la mirada por entre la intrincada maraña de troncos, ramas y follaje que había debajo, hasta entrever el extraño y agudo perfil de la mansión de los señores y detrás, mucho más allá, al borde del claro, la mancha parda del campo de tenis, para que el viejo desaire fruto del desconocimiento y de la exclusión volviera otra vez a hacer daño, a escocer casi tanto como el primer día.
¡Qué idea de nuevos ricos! ¡Qué idea tan estrafalaria!, solía repetir mi padre, con una especie de apasionado rencor, siempre que tenía ocasión de hablar del asunto.
Por supuesto, por supuesto, admitía, los antiguos propietarios del lugar, los marqueses de Avogli, tenían sangre «azulísima» corriendo por su venas; huerto y ruinas enarbolaban ab antiquo el muy decorativo nombre de Barchetto del Duca. Todas ellas cosas excelentes, claro. Hasta el punto de que a Moisè Finzi-Contini, al que se le reconocía el indudable mérito de haber «visto» el negocio, para su conclusión no debía de haber puesto más que las proverbiales cuatro perras. Pero ¿y qué?, añadía de inmediato. ¿Acaso era necesario sólo por eso que el hijo de Moisè, Menotti, llamado por el exótico color de su abrigo forrado de marta, al matt mugnàga, el albaricoque loco, tomase la decisión de trasladarse junto con Josette, su mujer, a una parte de la ciudad tan a trasmano, insalubre hoy, así que no digamos entonces, y por si fuera poco tan desierta, melancólica y sobre todo inadecuada?
Para paciencia, la de los padres, que pertenecían a otra época y en el fondo podían pagarse perfectamente el lujo de invertir todo el dinero que quisieran en viejas piedras. Paciencia especialmente la de ella, la de Josette Artom, de los barones de Artom, de la rama de Treviso (magnífica mujer en su día: rubia, gran busto, ojos azules, de hecho la madre era berlinesa, una Olschky), que, además de desvivirse por la casa de Saboya, hasta el punto de que en mayo de 1898, un poco antes de morir, había tomado la iniciativa de mandar un telegrama de reconocimiento al general Bava Beccaris, responsable del bombardeo de aquellos pobres diablos de socialistas y anarquistas milaneses, además de fanática admiradora de la Alemania del yelmo puntiagudo de Bismarck, nunca se había preocupado, desde que el marido, Menotti, eternamente a sus pies, la entronizara en su Walhalla, de disimular su propia aversión al ambiente judío de Ferrara, demasiado estrecho para ella—según decían—, ni, esencialmente, por muy grotesco que resultara, su propio y fundamental antisemitismo. Sin embargo, el profesor Ermanno y doña Olga (un hombre de estudios él, una Herrera de Venecia ella, es decir, de muy buena familia sefardita occidental, sin duda, pero bastante venida a menos y además muy practicante), ¿qué clase de gente se imaginaban que habían llegado a ser? ¿Auténticos nobles? Se entiende, por supuesto que se entiende: la pérdida de Guido, el primogénito muerto en 1914, con solo seis años, a raíz de un ataque fulminante de parálisis infantil de tipo americano, contra el que ni siquiera Corcos pudo hacer nada, tuvo que representar para ellos un durísimo golpe. Sobre todo para ella, para doña Olga, que desde entonces fue siempre de luto. Pero, al margen de esto, ¿no sería que, con tanto dale y dale, a fuerza de vivir marginados, se les había subido acaso todo a la cabeza, llevándolos a recaer así en las mismas absurdas quimeras de Menotti Finzi-Contini y su digna consorte? ¡Eso no tenía nada que ver con la aristocracia! En lugar de darse tantos aires, más les hubiese valido, al menos a ellos, no olvidar quiénes eran, de dónde venían, puesto que los judíos—sefarditas o asquenazis, levantinos, tunecinos, bereberes, yemenitas y hasta etíopes—en cualquier parte de la tierra, cualquiera que fuese el cielo de la historia bajo el que habían sido dispersados, son y serán siempre judíos, es decir, parientes cercanos. ¡El viejo Moisè sí que no se daba el menor aire! ¡No tenía la menor pretensión nobiliaria en la cabeza! Cuando estaba en su casa del gueto, en el número 24 de via Vignatagliata, en la casa en que, resistiendo a las presiones de su presuntuosa nuera trevisana, impaciente ella por trasladarse lo antes posible al Barchetto del Duca, había decidido a toda costa morirse, él mismo era quien iba todas las mañanas a hacer la compra a piazza delle Erbe, con su buen capazo bajo el brazo. Precisamente él, apodado por eso al gatt, que era precisamente el que había sacado a toda su familia de la nada. Porque, sí: si nadie alimentaba la menor duda de que «la» Josette había llegado a Ferrara acompañada de una gran dote, consistente en una villa en Treviso con frescos de Tiepolo, una buena asignación y joyas, por supuesto, muchas joyas que, en los estrenos del Teatro Municipal, contra el fondo de terciopelo rojo de su palco en propiedad, atraían las miradas de todos los asistentes sobre su deslumbrante escote, no menos indudable era que había sido al gatt, sólo él, el que había juntado en la baja Ferrara, entre Codigoro, Massa Fiscaglia y Jolanda di Savoia, las miles de hectáreas sobre las que todavía hoy seguía asentándose el grueso del patrimonio familiar. El único error, el único pecado (sobre todo de gusto) del que se podía acusar a Moisè Finzi-Contini, era el monumental mausoleo del cementerio. Nada más.
Eso decía mi padre. En Pascua, particularmente durante las largas cenas que habían seguido celebrándose en nuestra casa incluso después de la muerte del abuelo Raffaello, en las que se reunían una veintena de parientes y amigos; pero también por Kippur, cuando los mismos parientes y amigos volvían con nosotros para romper el ayuno.
Sin embargo, sí que recuerdo una cena de Pascua en el curso de la cual mi padre, a las críticas habituales—amargas, genéricas, siempre las mismas y hechas sobre todo por el gusto de volver a recordar las viejas historias de la Comunidad—, añadió algunas nuevas y sorprendentes.
Fue en 1933, el año de la llamada «hornada del Decenio». Gracias a la clemencia del Duce, que, de repente, como inspirado, decidió abrir los brazos a todos los «agnósticos o adversarios de ayer», incluso en el ámbito de nuestra Comunidad, el número de inscritos al Fascio ascendió de golpe hasta el noventa por ciento. Y mi padre, sentado allí al fondo, en su sitio de siempre, presidiendo la mesa, en el mismo sitio desde el cual el abuelo Raffaello había pontificado durante tantos decenios con muy otra autoridad y severidad, no había dejado de felicitarse por el acontecimiento. El rabino doctor Levi había hecho muy bien, decía, en aludir a ello en el discurso recién pronunciado en la sinagoga italiana, en presencia de las autoridades más relevantes de la ciudad—el prefecto, el secretario federal, los cargos municipales del Partido, el general de brigada comandante de la prisión—, ¡había conmemorado el Estatuto!
A pesar de todo, mi padre no estaba del todo contento. En su ojos azules de adolescente, llenos de ardor patriótico, leía yo una sombra de inquietud. Debía de haber localizado algún problema, algún pequeño obstáculo imprevisto y desagradable.
Y efectivamente, cuando en un determinado momento empezó a contar con los dedos cuántos de nosotros, de los «judim ferrareses», se habían quedado «fuera», al llegar a Ermanno Finzi-Contini, que, es cierto, no había recogido nunca su carnet, pero en el fondo, habida cuenta del importante patrimonio agrícola del que era propietario, nunca llegó a entenderse del todo la razón, de repente, como harto de sí mismo y de su propia discreción, se decidió a dar noticia de dos curiosos acontecimientos. Quizá sin relación entre ellos, advirtió, pero no por ello menos significativos.
Primero: que el abogado Geremia Tabet, cuando en su calidad de sansepulcrista, es decir, un fascista de los de primera hora, y de íntimo amigo del secretario federal, se había dirigido al Barchetto del Duca para ofrecerle al profesor el carnet ya extendido a su nombre, no sólo había visto cómo se lo rechazaban, sino que al poco rato, con toda amabilidad, por supuesto, pero con firmeza, fue acompañado hasta la puerta.
—¿Con qué excusa?—preguntó alguien débilmente—. Nunca tuvimos noticia de que Ermanno Finzi-Contini fuera un león.
—¿Que con qué excusa lo rechazó?—explotó mi padre en una carcajada—. Pues con las de siempre: es decir, que él era un estudioso (¡ya me gustaría saber a mí de qué materia!), que era demasiado viejo, que nunca se había metido en política, etcétera, etcétera. Por lo demás, estuvo listo el amigo. Tuvo que darse cuenta de la cara negra de Tabet y entonces, ¡zas!, le metió en el bolsillo cinco billetes de mil.
—¡Cinco mil liras!
—Eso es. Destinadas a las Colonias de Verano de la Obra Nacional Balilla. Buena idea, ¿no? Y ahora escuchad la segunda novedad.
Y pasó a informar a los presentes de que el profesor, en carta enviada unos días antes al Consejo de la Comunidad a través del abogado Renzo Galassi-Tarabini (¿podía escogerse a un abogado más gazmoño, más santurrón y meapilas?), había pedido oficialmente permiso para restaurar a costa suya, «para uso de la familia y de los eventualmente interesados», la antigua y pequeña sinagoga española de via Mazzini, que hacía tres siglos no se dedicaba al culto y se usaba como guardamuebles.
3
En 1914, cuando murió el pequeño Guido, el profesor Ermanno tenía cuarenta y nueve años y doña Olga, veinticuatro. El niño se sintió mal, lo metieron en la cama con fiebre altísima e inmediatamente cayó en un profundo sopor.
Se llamó de urgencia al doctor Corcos. Después de un mudo e interminable examen realizado con el ceño fruncido, Corcos levantó bruscamente la cabeza y, grave, miró fijamente primero al padre y luego a la madre. Las dos miradas del médico fueron largas, severas, extrañamente despectivas. Mientras tanto, por debajo de los grandes bigotes, ya encanecidos, tipo rey Umberto, los labios se le plegaban en la mueca amarga, casi ofensiva, de los casos desesperados.
«Ya no hay nada que hacer», era lo que estaba intentando decir el doctor Corcos con esas miradas y esa mueca. Pero, quizá, también algo más. Que él, diez años antes (y quién sabe si luego, ese mismo día, habló de ello o si por el contrario, como realmente pasó, lo hizo sólo al cabo de cinco días, dirigiéndose al abuelo Raffaello, mientras ambos seguían al paso el imponente cortejo fúnebre), también había perdido a un niño, a su Ruben.
—Yo también conocí esta tortura, yo también sé perfectamente lo que significa ver morir a un hijo de cinco años—dijo de pronto Elia Corcos.
Cabizbajo y con las manos apoyadas en el manillar de la bicicleta, el abuelo Raffaello caminaba a su lado. Parecía que estuviese contando una a una las piedras de corso Ercole I d’Este. Al oír aquellas palabras realmente insólitas en boca de su escéptico amigo, se volvió asombrado a mirarlo.
¿Qué sabía realmente el propio doctor Corcos? Había examinado con calma el cuerpo inerte del niño, había formulado para sí el infausto diagnóstico y luego, levantando los ojos, los había fijado en los de los padres petrificados. Viejo el uno, el padre, la madre todavía una muchacha. ¿Por qué medios habría podido llegar a leer en aquellos corazones? ¿Y quién podría hacerlo en el futuro? El epitafio dedicado en la tumba-mausoleo del cementerio israelita (siete líneas tenuemente grabadas en relieve en una humilde lápida rectangular de mármol blanco…) sólo si decía:
AY
GUIDO FINZI-CONTINI
(1908-1914)
PERFECTO EN CUERPO Y ESPÍRITU
TUS PADRES SE APRESTABAN
PARA AMARTE CADA VEZ MÁS
NUNCA PARA LLORARTE
Cada vez más. Un sollozo contenido y ya está. Un peso en el corazón jamás compartido con ninguna otra persona en el mundo.
Alberto había nacido en 1915, Micòl en 1916. Más o menos coetáneos míos. Nunca fueron ni a la escuela de primaria judía de via Vignatagliata, donde Guido había cursado, sin terminarla, la primaria preparatoria, ni, más tarde, al instituto público G. B. Guarini, núcleo precoz de lo mejor de la ciudadanía, judía y no judía, y, por lo tanto, al menos igualmente pragmática. Por el contrario, tanto Alberto como Micòl estudiaban por libre, y el profesor Ermanno interrumpía de vez en cuando sus solitarios estudios de agronomía, de física y de historia de las comunidades israelitas italianas para vigilar de cerca sus progresos. Eran los años locos, aunque a su manera generosos, del primer fascismo de Reggio Emilia. Cada acción, cada comportamiento era juzgado—incluso por quien, como mi padre, citaba con gusto a Horacio y su aurea mediocritas—a través del tosco tamiz del patriotismo o del derrotismo. Enviar a los hijos a las escuelas públicas en general se consideraba patriótico. No enviarlos, derrotismo. Y por lo tanto, para todos aquellos que sí lo hacían, de alguna manera, ofensivo.
Aunque la verdad es que, a pesar de esa segregación, Alberto y Micòl Finzi-Contini siempre mantuvieron un sutil contacto con el ambiente exterior, con los chicos que, como nosotros, íbamos a las escuelas públicas.
La conexión se establecía a través de dos profesores del Guarini.
El profesor Meldolesi, por ejemplo, que enseñaba italiano, latín, griego, historia y geografía en cuarto curso, una tarde sí y otra no se subía a su bicicleta y, desde el barrio de pequeños hotelitos surgido por aquellos años al otro lado de Porta San Benedetto, donde vivía solo en una habitación amueblada, de cuya vista y situación solía presumir, se llegaba hasta el Barchetto del Duca, donde a veces podía pasarse tres horas seguidas o más. Lo mismo hacía la señora Fabiani, profesora de matemáticas.
A través de la Fabiani, la verdad es que nunca se había filtrado nada. Boloñesa de origen, viuda sin hijos, con los cincuenta cumplidos, muy de iglesia, cuando nos preguntaba en clase siempre la veíamos como a punto de caer en éxtasis. Ponía continuamente en blanco sus ojos cerúleos, rosáceos, murmuraba para sí misma. Rezaba. Rezaba por nosotros, pobrecitos, por supuesto, casi todos negados para el álgebra, pero también, quizá, para acelerar la conversión al catolicismo de los señores israelitas a cuya casa iba dos veces por semana. La conversión del profesor Ermanno y de doña Olga, pero sobre todo la de los dos chicos, Alberto, tan inteligente, y Micòl, tan alegre y tan bonita, tenía que parecerle un asunto demasiado importante, demasiado urgente, como para arriesgarse a comprometer las probabilidades de éxito con cualquier banal indiscreción escolar.
Por el contrario, el profesor Meldolesi no se callaba en absoluto. Nacido en Comacchio en el seno de una familia campesina, educado en el seminario hasta acabar el bachillerato (tenía muchísimo de cura, de ese pequeño, sutil, casi femenino cura rural), había pasado luego a estudiar letras en Bolonia, a tiempo para asistir a las últimas lecciones de Giosuè Carducci, del que presumía ser «humilde alumno». Las tardes transcurridas en Barchetto del Duca, en un ambiente saturado de recuerdos del Renacimiento, el té de las cinco tomado en compañía de la familia al completo—con frecuencia doña Olga volvía a esa hora del parque, con los brazos llenos de flores—, y más tarde, arriba en la biblioteca, disfrutando hasta el anochecer de la docta conversación del profesor Ermanno, aquellas extraordinarias tardes, evidentemente, representaban para él algo demasiado precioso para no convertirlas, también con nosotros, en tema de continuos discursos y divagaciones.
Desde la tarde en que el profesor Ermanno le había contado que, en 1875, Carducci había sido huésped de sus padres durante diez días, enseñándole la habitación en la que se hospedó, dejándole tocar la cama en la que durmió y dándole luego para que se llevara a su casa, para que pudiera examinarlas cómodamente, un «manojo» de cartas autógrafas del poeta dirigidas a su madre, su agitación, su entusiasmo, no habían conocido límites. Hasta el punto de convencerse y de tratar de convencernos también a nosotros de que aquel famoso verso de la «Canzone di Legnano»:
Rubia, leal emperatriz, hermosa,
en que se anuncian con claridad los todavía más famosos:
¿De dónde viniste? ¿Qué siglos te trajeron
hasta nosotros, tan suave y hermosa…?,
así como la clamorosa conversión del genio de la Maremma al «eterno femenino real» y saboyano habían sido inspirados precisamente por la abuela paterna de sus alumnos particulares Alberto y Micòl Finzi-Contini. ¡Oh, qué magnífico argumento habría sido—había suspirado una vez en clase el profesor Meldolesi—para enviar un artículo a la mismísima Nova Antologia, en la que Alfredo Grilli, el amigo y colega Grilli, venía publicando desde hacía tiempo sus agudos comentarios sobre Renato Serra! Un día u otro, usando por supuesto toda la delicadeza requerida por el caso, trataría de insinuárselo al propietario de las cartas. Y quisiera el cielo que este último, teniendo en cuenta los años transcurridos y dada la importancia y, obviamente, la perfecta corrección de una correspondencia en la que Carducci se dirigía a la dama sólo en términos de «amable baronesa», «amabilísima anfitriona» y cosas por el estilo, quisiera el cielo que este último no dijese que no. En la feliz hipótesis de un sí, él mismo, Giulio Meldonesi, se habría encargado—siempre que, también para ello, se le concediera explícita autorización por parte de quien tenía derecho a darla o a negarla—de copiar las cartas una a una, acompañando luego esas esquirlas, las venerandas chispas arrancadas por el gran mazo, de un mínimo comentario. Efectivamente, ¿qué otra cosa precisaba el texto de la correspondencia? Apenas si de una introducción de carácter general, completada en todo caso con una sobria nota histórico-filológica a pie de página.
Además de los profesores que teníamos en común, lo que nos ponía en contacto directo con Alberto y Micòl al menos una vez al año eran los exámenes reservados para los alumnos que iban por libre, que tenían lugar en junio, al mismo tiempo que los exámenes estatales y los internos.
Para nosotros, los alumnos internos, sobre todo si aprobábamos, tal vez no hubiese días más felices. Como si de pronto añoráramos la temporada ya superada de las lecciones y de los deberes, para reunirnos no encontrábamos por lo general mejor sitio que el patio del instituto. Deambulábamos por el zaguán, amplio, fresco y umbroso como una cripta, agolpándonos delante de las grandes hojas blancas de los resultados finales, fascinados por nuestros nombres y los de nuestros compañeros que, leídos así, escritos con aquella preciosa caligrafía y expuestos tras el cristal, al otro lado de una fina rejilla de alambre, no dejaba nunca de sorprendernos. Era agradable no tener ahora nada que temer de la escuela, poder salir al cabo de poco a la luz limpia y azul de las diez de la mañana, cómplice allí abajo, a través de la puerta de entrada, tener largas horas de ocio y libertad por delante para usarlas en lo que nos diese la gana. Todo agradable, estupendo todo en esos primeros días de vacaciones. ¡Y qué felicidad sólo de pensar, una y otra vez, en la inminente partida hacia la playa o la montaña, donde el estudio, que todavía continuaba fatigando y angustiando a tantos otros, iba a acabar perdiéndose en la memoria!
Y ahí, entre esos otros (toscos muchachotes del campo, la mayoría hijos de campesinos, preparados para los exámenes por el párroco del pueblo, que antes de traspasar el umbral del Guarini miraban a su alrededor perdidos como terneros camino del matadero), ahí, precisamente, ellos, Alberto y Micòl Finzi-Contini, en absoluto perdidos, acostumbrados como estaban, desde hacía años, a presentarse y triunfar. Quizá ligeramente irónicos, especialmente conmigo, cuando, atravesando el patio, me descubrían entre mis compañeros y me saludaban de lejos con un guiño y una sonrisa. Pero siempre educados, quizá demasiado, y amables, como si fueran unos huéspedes.
Nunca venían andando y mucho menos en bicicleta, sino en carruaje. Un cupé azul oscuro de grandes ruedas de goma, de limoneras rojas, y todo él brillante de barnices, cristales y niquelados.
El coche esperaba delante del portal del Guarini durante horas y horas, sin moverse más que para buscar la sombra. Y hay que decir que examinar de cerca aquel carruaje en todos sus detalles, desde el poderoso caballo que de vez en cuando coceaba tranquilo, la cola desmochada y la crin recortada a cepillo, hasta la diminuta corona nobiliaria que destacaba argéntea sobre el fondo azul de las portezuelas, y conseguir a veces del indulgente cochero con uniforme de faena, pero sentado en el pescante como en un trono, el permiso para subir a uno de los estribos laterales para así poder contemplar cómodamente, con la nariz aplastada contra el cristal, el interior, todo gris, acolchado y en penumbra (aquello parecía un salón: en una de las esquinas había hasta un ramo de flores dentro de un delicado búcaro oblongo, en forma de cáliz…), todo eso también podía resultar un placer, mejor dicho, lo era sin ninguna duda. Uno de los tantos y sorprendentes placeres de los que sabíamos eran pródigas aquellas maravillosas mañanas adolescentes de finales de la primavera.
4
Por lo que a mí personalmente se refiere, en mis relaciones con Alberto y Micòl siempre hubo algo más íntimo. Las miradas cómplices, los gestos amistosos que ambos me dirigían siempre que nos encontrábamos en las cercanías del Guarini, sólo aludían a eso, yo lo tenía muy claro, y sólo nos concernían a nosotros.
Algo más íntimo. Pero ¿qué exactamente?
Por supuesto, en primer lugar, éramos judíos, y con eso ya era más que suficiente. Podía no haber sucedido nunca nada entre nosotros, ni siquiera lo poco que se derivaba de haber intercambiado de vez en cuando alguna palabra. Pero el hecho de que fuésemos quienes éramos, que al menos dos veces al año, por Pascua y por Kippur nos presentáramos con nuestros respectivos padres y parientes cercanos delante de un determinado portal de via Mazzini—y a veces sucedía que después de haber atravesado la puerta todos juntos, el zaguán siguiente, estrecho y medio a oscuras, obligaba a los mayores a los sombrerazos, a estrecharse la mano, a las obsequiosas reverencias que durante el resto del año no habían tenido ocasión de intercambiarse—, a nosotros los niños nos bastaba con eso para que, cuando nos volvíamos a encontrar en cualquier otro sitio, sobre todo en presencia de extraños, de inmediato cruzara ante nuestros ojos la sombra o la sonrisa de una determinada y especial complicidad y connivencia.
Sin embargo, el hecho de que fuésemos judíos y estuviésemos inscritos en los registros de la misma comunidad israelita en nuestro caso todavía no tenía demasiada importancia. ¿Qué significaba, en el fondo, la palabra judío? ¿Qué sentido podían tener, para nosotros, expresiones como «comunidad israelita» o «universidad israelita», teniendo en cuenta que prescindían completamente de la existencia de esa posterior intimidad, secreta, apreciable en lo que valía sólo para quien participaba de ella, derivada del hecho de que nuestras dos familias, no por libre elección sino en virtud de una tradición más antigua que toda memoria, pertenecían al mismo rito religioso o, mejor dicho, a la misma sinagoga? Cuando nos encontrábamos en el portal del templo, por lo general al anochecer, tras las laboriosas reverencias intercambiadas en la penumbra del pórtico, casi siempre acabábamos subiendo en grupo las empinadas escaleras que llevaban al segundo piso, donde, amplia, repleta de gente de todo tipo, el eco de un órgano y cantos como de iglesia—y tan alta, sobre los tejados, que algunas tardes de mayo, con los ventanales abiertos de par en par por el lado en el que desaparecía el sol, llegaba un momento en que uno se encontraba inmerso en una especie de niebla de oro—, estaba la sinagoga italiana. Pues bien, sólo nosotros, los judíos, de acuerdo, pero crecidos en la observancia de un idéntico rito, podíamos realmente saber lo que significaba tener un banco de familia propio en la sinagoga italiana, allí arriba en el segundo piso, que no en el primero en la alemana, tan diferente en su severa acogida, casi luterana, de pudientes sombreros burgueses. Y había más: porque dando por sabido, al margen del ambiente estrictamente judío, la existencia de una sinagoga italiana distinta de la alemana, con todo lo que de particular implicaba una distinción como ésa en el plano social y en el plano psicológico, ¿quién, además de nosotros, estaría en disposición de proporcionar datos precisos sobre «los de via della Vittoria», por poner un ejemplo? Con esta frase uno se refería habitualmente a los miembros de las cuatro o cinco familias con derecho a frecuentar la pequeña y marginada sinagoga levantina, también conocida como fanese, situada en el tercer piso de una vieja casa de habitaciones de via della Vittoria, a los Da Fano de via delle Scienze, a los Cohen de via Giuoco del Pallone, a los Levi de piazza Ariostea, a los Levi-Minzi de viale Cavour, y a no sé qué otro grupo familiar aislado: gente toda ella bastante rara, tipos siempre un punto ambiguos y esquivos, para los que la religión, que en la sinagoga italiana había asumido formas de popularidad y teatralidad casi católicas, con evidentes reflejos incluso en los caracteres de las personas, en su mayoría extrovertidas y optimistas, muy padanos