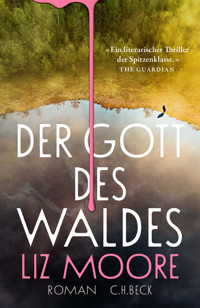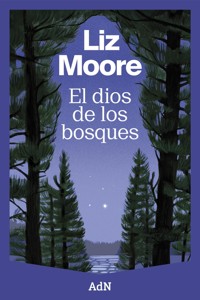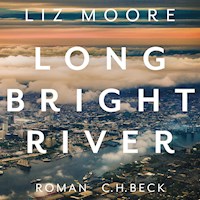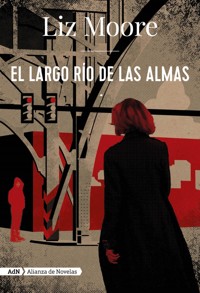
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un turbulento viaje al mundo de las adicciones. En un barrio de Philadelphia sacudido por la crisis de opioides, dos hermanas antaño inseparables se encuentran en una encrucijada. Una de ellas, Kacey, es una adicta que vive en la calle. La otra, Mickey, es policía y patrulla por esas mismas calles en su ronda. Ya no se hablan, pero Mickey nunca deja de preocuparse por su hermana. Un día, Kacey desaparece al tiempo que comienza una misteriosa serie de asesinatos en el distrito de Mickey, quien se obsesiona con encontrar al culpable (y a su hermana) antes de que sea demasiado tarde. Alternando un misterio en el presente con la infancia y la adolescencia de las dos hermanas, "El largo río de las almas" logra al mismo tiempo acelerarte y encogerte el corazón: una apasionante novela de suspense que ahonda en la adicción y los formidables lazos que perduran entre la familia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para M. A. C.
¿Qué se puede decir del Kensington de hoy en día, con su larga sucesión de calles comerciales, sus residencias palaciegas y sus hermosas casas, que no sepamos ya? Una ciudad dentro de la ciudad, acurrucada en el seno del plácido Delaware, rebosante de espíritu emprendedor, salpicada de tantas fábricas que el humo que se eleva de ellas oculta el cielo. Hasta en el último confín de su enorme superficie se oye el runrún de la industria. Una población feliz y satisfecha que disfruta enormemente en una tierra de abundancia. Compuesta de hombres valientes, de bellas mujeres y de una robusta generación de sangre joven que tomará las riendas cuando ya no estén sus padres. ¡Salve, Kensington! Motivo de orgullo para el continente y logro excelso de esta ciudad.
Kensington: ciudad dentro de una ciudad (1891)
¿Habrá confusión en la isleta?
Que lo roto así permanezca.
No es fácil reconciliar a los dioses
ni es fácil reconstruir el orden.
Hay peores confusiones que la muerte,
tribulación sobre tribulación, dolor sobre dolor,
larga labor hasta la senectud,
aciago trabajo para unos corazones fatigados por muchas guerras
y unos ojos nublados de tanto mirar a las estrellas viajeras.
Pero yaciendo en lechos de amarantos y mandrágoras,
¡qué dulce (mientras nos acuna la cálida brisa que sopla por lo bajo),
con los párpados todavía a medio abrir,
bajo unos cielos oscuros y sagrados,
sería mirar cómo fluye con pausa el largo río de las almas
desde el seno de la purpúrea colina,
oír los húmedos ecos que llaman
de cueva en cueva por entre los enmarañados sarmientos,
ver caer las aguas esmeraldinas
por entre la plétora de divinas guirnaldas de acantos;
oír tan solo y ver el centelleo lejano del mar,
oír tan solo, qué dulce sería, yaciendo bajo los pinos!
ALFRED, LORD TENNYSON, Los lotófagos
LISTA
Sean Geoghehan; Kimberly Gummer; Kimberly Brewer, la madre y el tío de Kimberly Brewer; Britt-Anne Conover; Jeremy Haskill; dos de los hijos menores de la familia DiPaolantonio; Chuck Bierce; Maureen Howard; Kaylee Zanella; Chris Carter y John Marks (con un día de diferencia, víctimas de la misma remesa en mal estado, dijo alguien); Carlo, de cuyo apellido nunca me acuerdo; el novio de Taylor Bowes y la propia Taylor Bowes un año más tarde; Pete Stockton; la nieta de nuestros antiguos vecinos; Hayley Driscoll; Shayna Pietrewski; Dooney Jacobs y su madre; Melissa Gill; Meghan Morrow; Meghan Hanover; Meghan Chisholm; Meghan Greene; Hank Chambliss; Tim y Paul Flores; Robby Symons; Ricky Todd; Brian Aldrich; Mike Ashman; Cheryl Sokol; Sandra Broach; Ken y Chris Lowery; Lisa Morales; Mary Lynch; Mary Bridges y su sobrina, que tenía su edad y era su amiga; Jim; el padre y el tío de Mikey Hughes; dos tíos abuelos a los que casi nunca vemos. Nuestro antiguo maestro, el señor Paules. El sargento Davies del distrito 23. Nuestra prima Tracy. Nuestra prima Shannon. Nuestro padre. Nuestra madre.
AHORA
Hay un cadáver en las vías de la calle Gurney. Mujer, edad imprecisa, probable sobredosis, dice Centralita.
«Kacey», pienso. Es un tic, un reflejo, algo brusco e inconsciente que vive dentro de mí y que me manda el mismo mensaje a toda velocidad a la misma parte primitiva del cerebro cada vez que se nos comunica que han encontrado a una mujer. Luego, mi parte más racional llega con pesadez, letárgica, sin inspiración, un soldado gris y diligente que viene a recordarme las probabilidades y las estadísticas: el año pasado hubo novecientas víctimas de sobredosis en Kensington. Y ninguna era Kacey. Y, lo que es más, me reprende ese centinela, parece que te has olvidado de lo importante que es mostrar profesionalidad. Pon la espalda recta. Sonríe un poco. Mantén la cara relajada, no frunzas el ceño, no hundas el mentón. Haz tu trabajo.
Llevo todo el día haciendo que Lafferty conteste a las llamadas para darle algo de práctica. Adelante, le indico con la cabeza, y él carraspea y se seca la boca, nervioso.
—2613 —dice.
Nuestro número de vehículo. Correcto.
Centralita continúa con su mensaje. La información del hallazgo es anónima. La llamada se ha hecho desde una cabina, una de las varias que quedan en la avenida Kensington y, que yo sepa, la única que todavía funciona.
Lafferty me mira. Yo lo miro a él. Le hago una señal. «Más. Pregunta más».
—Entendido —continúa Lafferty por su radio—. Cambio.
Incorrecto. Me llevo la mía a la boca. Hablo con claridad.
—¿Más datos sobre la ubicación? —pregunto.
Después de terminar la llamada, le doy a Lafferty un par de consejos y le recuerdo que no tenga miedo de hablar con Centralita —muchos agentes hombres tienen la costumbre de hablar en una especie de tono envarado y masculino que seguramente se les ha pegado de las películas o las series—, y que le saque siempre todos los detalles que pueda.
Pero antes de que termine de hablar, Lafferty me vuelve a decir:
—Entendido.
Lo miro.
—Excelente. Me alegro.
Solo hace una hora que lo conozco, pero ya me he formado una impresión de él. Le gusta hablar —ya sé más de él de lo que él sabrá nunca de mí— y también fingir. Es un quiero-y-no-puedo. En otras palabras, un farsante. Alguien tan aterrado de que lo consideren pobre o débil o tonto que ni siquiera es capaz de admitir los déficits que tiene en esos terrenos. Yo, en cambio, soy muy consciente de ser pobre. Y ahora que han dejado de llegarme los cheques de Simon, más que nunca. ¿Soy débil? Seguramente para algunas cosas: testaruda, quizás, obstinada, cabezota, reacia a aceptar ayuda incluso cuando me serviría. También soy físicamente cobarde: nunca seré la primera agente que se ponga delante de una bala para salvar a un amigo; nunca seré la primera agente que se meta por entre el tráfico para perseguir a un criminal que se está escapando. Pobre: sí. Débil: también. Tonta: no. No soy tonta.
Esta mañana he llegado tarde al orden del día. Otra vez. Me da vergüenza admitir que es la tercera vez en lo que va de mes, y eso que odio llegar tarde. Una buena agente de policía tiene que ser puntual, por lo menos. Cuando he entrado en la sala común —un recinto anodino y luminoso, sin muebles, sin más adornos que los pósteres policiales medio arrancados de las paredes— el sargento Ahearn me estaba esperando con los brazos cruzados.
—Fitpatrick —me ha dicho—. Bienvenida a la fiesta. Hoy vas con Lafferty en el 2613.
—¿Quién es Lafferty? —le he preguntado antes de pensármelo mejor. No era mi intención ir de graciosa. Szebowski, en el rincón, ha soltado una risotada.
—Ese es Lafferty —ha dicho Ahearn. Señalándolo.
Y allí estaba, Eddie Lafferty, en su segundo día en el distrito. Lo he visto hacerse el ocupado al otro lado de la sala mirando su registro de actividad en blanco. Me ha echado un vistazo rápido y aprensivo. Luego se ha inclinado, como si acabara de verse algo en las botas, que estaban recién bruñidas y relucían un poco. Ha fruncido los labios. Ha silbado por lo bajo. En aquel momento casi he sentido lástima por él.
Hasta que se ha sentado en el asiento del copiloto.
Cosas que ya sé de Eddie Laffery después de conocernos durante una hora: tiene cuarenta y tres años, es decir, once más que yo. Ingresó ya mayor en el DPF. Trabajaba en la construcción hasta el año pasado, que es cuando hizo el examen. (La espalda, dice Eddie Lafferty. A veces todavía me da molestias. No se lo cuentes a nadie). Acaba de salir del programa de formación. Tiene tres exmujeres y tres hijos casi adultos. Tiene una casa en los montes Pocono. Hace pesas. (Soy una rata de gimnasio, asegura Eddie Lafferty). Sufre reflujo gastroesofágico. De vez en cuando tiene estreñimiento. Creció al sur de Filadelfia y ahora vive en Mayfair. Comparte un pase de temporada de los Eagles con seis amigos. Su exmujer más reciente era veinteañera. (Quizás ese fuera el problema, comenta Lafferty, que era una inmadura). Juega al golf. Tiene dos pitbulls mestizos rescatados de la perrera que se llaman Jimbo y Jennie. Jugaba al béisbol en el instituto. De hecho, uno de sus compañeros de equipo era nuestro sargento de pelotón, Kevin Ahearn, y fue el mismo sargento Ahearn quien le sugirió que probara a trabajar en la policía. (Le veo cierta lógica a esto).
Cosas que ya sabe Eddie Lafferty de mí después de conocernos durante una hora: que me gusta el helado de pistacho.
Durante los escasos momentos de la mañana en los que Eddie Lafferty se ha callado, he hecho lo que he podido para transmitirle los fundamentos mínimos de lo que necesita saber del barrio.
Kensington es uno de los barrios más recientes de la que es, para los estándares de Estados Unidos, la antiquísima ciudad de Filadelfia. Lo fundó en la década de 1730 el inglés Anthony Palmer, que adquirió una pequeña extensión de tierra anodina y le puso el nombre de un vecindario regio, el que por entonces constituía la residencia preferida de la monarquía británica. (Quizás Palmer también fuera un farsante. O para ser más amables, un optimista). El borde oriental del actual Kensington queda a una milla del río Delaware, pero en los viejos tiempos lindaba directamente con el río. Por consiguiente, sus primeras industrias fueron la construcción naval y la pesca, pero a mediados del siglo XIX ya había empezado su largo periodo como núcleo fabril. En su momento álgido producía hierro, acero, productos textiles y —cómo no— farmacéuticos. Pero, cuando un siglo más tarde las fábricas de todo el país murieron en masa, Kensington también inició un deterioro económico: primero, lento, y después, veloz. Muchos residentes se mudaron al centro de la ciudad, o bien fuera de ella, en busca de otros trabajos; otros se quedaron, persuadidos por la lealtad o el autoengaño de que la situación cambiaría. Hoy en día Kensington se compone a partes casi iguales de los irlandeses estadounidenses que vinieron aquí en los siglos XIX y XX y de una población más reciente de familias de ascendencia puertorriqueña y latina en general, junto con otros grupos que representan porciones cada vez más pequeñas de la tarta demográfica de Kensington: afroamericanos, asiáticos orientales, caribeños.
Al Kensington de hoy en día lo atraviesan dos arterias principales: la calle Front, que sube hacia el norte por el margen oriental de la ciudad, y la avenida Kensington —que se suele llamar simplemente la Avenida, un apelativo amigable o bien despectivo, dependiendo de quién lo use—, que arranca de Front y luego vira al nordeste. El tren elevado de Market-Frankford —o, como se lo llamaba comúnmente, el Ele, porque una ciudad llamada Fili no podía dejar ninguna de sus infraestructuras sin abreviar— circula por encima tanto de Front como de Kensington, lo cual significa que ambas avenidas pasan la mayor parte del día a la sombra. La vía férrea se sostiene sobre unas vigas enormes de acero y unos pilares azules espaciados cada diez metros, lo cual le da a todo el armatoste el aspecto de una oruga gigante y amenazadora suspendida por encima del barrio. La mayoría de las transacciones (de narcóticos y de sexo) que tienen lugar en Kensington empiezan en una de esas dos avenidas y terminan en alguna de las calles más pequeñas que se cruzan con ellas, o, más a menudo, en alguna de las casas abandonadas o solares vacíos que pueblan los callejones y las calles secundarias del barrio. Los comercios que se pueden encontrar en ambas avenidas son salones de manicura, establecimientos de comida para llevar, tiendas de móviles, colmados, tiendas de a un dólar, tiendas de electrodomésticos, casas de empeños, comedores sociales, otras organizaciones benéficas y bares. Más o menos un tercio de los locales comerciales están clausurados.
Y, sin embargo, el barrio está en alza, tal y como demuestran los pisos de lujo que están brotando ahora mismo de un solar vacío que está a nuestra izquierda y que lleva en barbecho desde que una bola de demolición se llevó por delante la fábrica que albergaba. No paran de aparecer nuevos bares y tiendas en la periferia, hacia Fishtown, donde crecí yo. Y se trata de negocios poblados de caras nuevas y jóvenes: gente seria, rica, ingenua, víctimas fáciles. De forma que al alcalde le empiezan a preocupar las apariencias. Más tropas, dice el alcalde. Más tropas, más tropas, más tropas.
Hoy llueve mucho, y eso me fuerza a conducir más despacio de lo que normalmente lo haría cuando contesto a una llamada. Nombro los negocios frente a los que pasamos y a sus propietarios. Describo crímenes recientes de los que creo que Lafferty debería estar al tanto (cada vez que le cuento uno, Lafferty silba y niega con la cabeza). Le hago una lista de aliados. Al otro lado de nuestras ventanillas se aprecia la habitual mezcla de gente en busca de una dosis y de gente que se acaba de meter una. La mitad de los ocupantes de las aceras se están desmoronando lentamente hacia el suelo, con las piernas incapaces de darles sostén. La joroba de Kensington, lo llama la gente que hace chistes sobre esas cosas. Yo no los hago nunca.
Por culpa del mal tiempo, algunas de las mujeres con las que nos cruzamos llevan paraguas. Llevan gorros de invierno y anoraks, vaqueros y deportivas sucias. Las hay de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianas. La gran mayoría son caucasianas, aunque la adicción no discrimina, y aquí se pueden encontrar todas las razas y credos. Las mujeres no llevan maquillaje, o bien solo un círculo tosco y negro de delineador en torno a los ojos. Las que trabajan en la Avenida no llevan ropa que muestre que están trabajando, pero todo el mundo lo sabe: es la mirada la que lo indica, una mirada larga e intensa a todos los conductores que pasan, a todos los hombres que pasan. Conozco a la mayoría de esas mujeres, y la mayoría de ellas me conocen a mí.
—Esa es Jamie —le digo a Lafferty cuando pasamos a su lado—. Esa es Amanda. Esa es Rose.
Considero que es parte de su formación conocer a esas mujeres.
Manzana abajo, en el cruce de Kensington con Cambria, veo a Paula Mulroney. Hoy va con muletas, se aguanta lamentablemente sobre una sola pierna y se está mojando porque no puede aguantar también el paraguas. Se le ha puesto la chaqueta de tela vaquera de un azul tristemente oscuro. Me gustaría que se pusiera a cubierto.
Echo un vistazo rápido en busca de Kacey. Esta es la esquina en la que normalmente se las puede encontrar a Paula y a ella. De vez en cuando se meten en una trifulca, o se pelean entre ellas y una de las dos se muda unos días a otra parte, pero al cabo de una semana ya las vuelvo a ver juntas allí, la una pasándole jovialmente el brazo por los hombros a la otra. Kacey, con un cigarrillo colgando de la boca; Paula, con un agua o un zumo o una cerveza en una bolsa de papel.
Hoy no veo a Kacey por ninguna parte. Se me ocurre, de hecho, que hace tiempo que no la veo.
Paula ve nuestro coche mientras nos acercamos a ella y entrecierra los ojos en nuestra dirección para ver quién va dentro. Levanto dos dedos del volante a modo de saludo. Paula me mira a mí y luego a Lafferty y gira la cara un poco hacia arriba, en dirección al cielo.
—Esa es Paula —le aclaro a Lafferty.
Se me ocurre añadir algo. «Fui a la escuela con ella —le podría decir—. Es una amiga de la familia. Es la amiga de mi hermana».
Pero Lafferty ya ha cambiado de tema: ahora está hablando de la acidez de estómago que lleva casi un año atormentándolo.
No se me ocurre qué contestar.
—¿Siempre eres igual de callada? —me dice de pronto. Es la primera pregunta que me hace desde que averiguó mis preferencias en materia de helados.
—Solo estoy cansada.
—¿Has tenido muchos compañeros antes de mí? —pregunta, y se ríe, como si hubiera hecho un chiste—. Ha sonado fatal. Lo siento.
Me quedo callada un momento lo bastante largo.
Luego, le digo:
—Solo uno.
—¿Y cuánto tiempo trabajasteis juntos?
—Diez años.
—¿Y qué le pasó?
—Se hizo daño en la rodilla la primavera pasada. Está de baja médica una temporada.
—¿Cómo se hizo daño?
No sé si es asunto suyo, pero se lo digo de todos modos:
—Trabajando.
Si Truman quiere que la gente se entere de todo lo que pasó, que lo cuente él.
—¿Tienes hijos? ¿Tienes marido? —Lafferty continúa con su interrogatorio.
Preferiría que volviera a hablar de sí mismo.
—Un hijo —le contesto—. Marido no.
—Ah, ¿sí? ¿De cuántos años?
—De cuatro años. Casi cinco.
—Buena edad —asiente Lafferty—. Echo de menos la época en que los míos tenían esa edad.
Cuando paro el coche en la entrada de las vías que nos ha indicado Centralita —un agujero en una verja que alguien abrió a patadas hace años y que nunca se ha reparado—, veo que hemos llegado a la escena antes que la unidad médica.
Miro a Lafferty, evaluándolo. Siento una punzada inesperada de compasión por él, por lo que estamos a punto de ver. Hizo el programa de formación en el distrito 23, que está al lado del nuestro pero tiene mucho menos crimen. Además, seguramente habrá estado haciendo patrullas a pie, control de multitudes, esas cosas. No estoy segura de que haya respondido nunca a esta clase de llamada. No hay muchas maneras de preguntarle a alguien a cuántos muertos ha visto en su vida, así que, finalmente, decido dejarlo en el aire.
—¿Has hecho esto alguna vez? —le pregunto.
Él niega con la cabeza.
—Pues no —dice.
—Bueno, pues allá vamos —lo animo.
No sé qué otra cosa decir. Es imposible preparar lo bastante a alguien para esto.
Hace trece años, cuando entré en la policía, sucedía unas cuantas veces al año: recibíamos el mensaje de que alguien había sufrido una sobredosis mortal y llevaba tanto tiempo fallecido que ya no hacía falta intervención médica. Eran más habituales las llamadas para avisar de una sobredosis en curso, y lo normal era que a aquellos individuos se los pudiera revivir. Hoy en día pasa a menudo. Solo este año, la ciudad ya se acerca a los mil doscientos casos, la gran mayoría en nuestro distrito. Casi todos son sobredosis relativamente recientes. Otras veces, los cuerpos ya se han empezado a descomponer. A veces los han escondido de forma inexperta amigos o amantes que han presenciado su muerte, pero no quieren pasar por los trámites de informar de ella; no quieren tener que explicarle a nadie cómo ha pasado. Más a menudo están a la vista, después de haberse quedado adormilados para siempre en un sitio recogido. A veces, su familia es la primera en encontrarlos. A veces, sus hijos. A veces, nosotros. Estando de patrulla los vemos allí, despatarrados o encorvados, y, cuando les comprobamos las constantes vitales, no tienen pulso. Cuando los tocamos, están fríos. Incluso en verano.
Desde el agujero de la verja, Lafferty y yo bajamos la cuesta hasta un pequeño barranco. He entrado por aquí docenas de veces, quizás cientos, en los años que llevo en la fuerza. Forma parte de nuestra patrulla, en teoría, esta zona invadida de maleza. Cada vez que entramos, encontramos algo o a alguien. Cuando tenía de compañero a Truman, él siempre entraba primero: era el más veterano de los dos. Hoy entro primero yo, agachando la cabeza inútilmente, como si eso me fuera a proteger de mojarme. Pero la lluvia no amaina. Me tamborilea tanto en la gorra que apenas me oigo hablar. Las botas me resbalan en el barro.
Como muchas partes de Kensington, el viaducto de Lehigh —que hoy en día casi todo el mundo llama las Vías— es una franja de terrenos que ha perdido su propósito. Antaño circulaban por aquí trenes de carga que desempeñaban un rol esencial en el apogeo del Kensington industrial, pero ahora la zona está en desuso y la ha invadido la naturaleza. Las hierbas, hojas y ramas cubren las agujas y las bolsitas que hay desperdigadas por el suelo. Las arboledas ocultan la actividad. Últimamente, el Ayuntamiento y la Conrail están hablando de pavimentarlo, pero todavía no ha pasado. Soy escéptica: no consigo imaginarme este sitio como nada más que lo que es: un escondrijo para gente que necesita un chute, para las mujeres que trabajan en la Avenida y sus clientes. Si lo pavimentan, brotarán enclaves nuevos por todo el barrio. Lo he visto otras veces.
Oigo un pequeño susurro a nuestra izquierda: emerge un hombre de los matorrales. Se queda quieto, con las manos pegadas a los costados e hilillos de agua cayéndole por la cara. De hecho, resulta imposible saber si está llorando. Me dirijo a él:
—Caballero. ¿Ha visto algo por aquí que debamos saber?
No dice nada. Se nos queda mirando un momento más. Se relame. Tiene esa mirada perdida y hambrienta de quien necesita una dosis. Tiene los ojos de un azul inexplicablemente claro. «Quizás haya quedado aquí con un amigo —pienso—, o con un camello. Con alguien que lo va a ayudar». Por fin, niega con la cabeza, despacio.
—No debería estar usted aquí, ya sabe —le recuerdo.
Hay ciertos agentes que no se molestarían con este formalismo por considerarlo inútil. Es como cortar mala hierba, dicen algunos: siempre vuelve a crecer, en otras palabras. Pero yo siempre lo hago.
—Lo siento —dice el hombre, pero no parece que se vaya a marchar, y tampoco tengo tiempo para regatear con él.
Seguimos adelante. Se han formado charcos grandes a ambos lados de nuestro camino. Centralita ha indicado que el cadáver estaba a unos cien metros de la entrada que hemos usado, un poco a la derecha. Detrás de un tronco, ha dicho. El informante, ha añadido, ha dejado un periódico en el tronco para ayudarnos a encontrar el cuerpo. Y eso es lo que buscamos mientras nos alejamos más y más de la verja.
Es Lafferty quien ve primero el tronco y se desvía del sendero, que en realidad no es un sendero, sino la parte de las Vías por donde la gente ha tendido a caminar más a lo largo de los años. Lo sigo. Como siempre, me pregunto si conoceré a la mujer, si la reconoceré de recogerla o de pasar con el coche a su lado mil veces por la calle. Y luego, sin que yo pueda impedirlo, regresa el cántico familiar: O Kacey. O Kacey. O Kacey.
Lafferty, a diez pasos por delante de mí, se asoma por encima del tronco para examinar el otro lado. No dice nada: se limita a quedarse así, con la cabeza un poco ladeada, contemplando.
Cuando llego, hago lo mismo.
No es Kacey.
Es lo primero que pienso: «Gracias a Dios, no la conozco». «Hace poco que ha muerto» es lo segundo. No lleva mucho rato aquí tirada. No tiene nada blando ni flácido. Está rígida, tumbada bocarriba, con un brazo contraído hacia arriba de tal manera que la mano se le ha convertido en una garra. Tiene la cara contorsionada y angulosa; los ojos, desagradablemente abiertos. Normalmente, en las sobredosis están cerrados, lo cual siempre me genera cierto alivio. «Por lo menos han muerto en paz», pienso. Pero esta mujer parece asombrada, incapaz de creerse el destino que le ha caído encima. Está tumbada en un lecho de hojas. A excepción del brazo derecho, está recta como un soldado de plomo. Es joven. Veintitantos. Lleva el pelo, o lo llevaba, recogido en una coleta, pero también engominado. Se le han escapado unos cuantos mechones de la goma elástica que se lo recoge. Lleva camiseta de tirantes y falda vaquera. Hace demasiado frío como para ir vestida así. La lluvia le cae directamente sobre el cuerpo y la cara, lo cual también va mal para la preservación de las pruebas. Por puro instinto, quiero cubrirla, envolverla en algo de abrigo. ¿Dónde tiene la chaqueta? Quizás se la hayan robado después de muerta. Como era de prever, tiene una jeringuilla y un torniquete de fabricación casera en el suelo, a su lado. ¿Estaba sola cuando murió? Las mujeres no suelen estarlo; suelen estar con novios o con clientes que las abandonan cuando se mueren por miedo a verse implicados, por miedo a verse enredados en unos asuntos de los que no quieren formar parte.
Se supone que tenemos que comprobar las constantes vitales nada más llegar. Normalmente no lo haría en un caso tan obvio como este, pero Lafferty me está mirando, de manera que sigo el reglamento. Me armo de valor, paso por encima del tronco y estiro el brazo hacia ella. Estoy a punto de tomarle el pulso cuando oigo pasos y voces cerca. «Mierda —están diciendo las voces—. Mierda. Mierda». La lluvia ha arreciado todavía más.
Nos ha encontrado la unidad médica. Son dos hombres jóvenes. Van sin prisa. Ya saben que a esta no la van a poder salvar. Está muerta, lleva rato así. No necesitan que se lo diga el forense.
—¿Reciente? —me pregunta uno de ellos, levantando la voz.
Asiento con la cabeza, despacio. A veces no me gusta cómo hablan, cómo hablamos, de los muertos.
Los dos jóvenes se acercan con paso tranquilo al tronco y miran por encima con indiferencia.
—Carajo —le suelta uno, que según su acreditación se apellida Saab, al otro, Jackson.
—Por lo menos no pesará —observa Jackson, lo cual me sienta como una patada en el estómago. Luego pasan los dos juntos por encima del tronco, rodean el cuerpo y se arrodillan a su lado.
Jackson estira el brazo para ponerle los dedos encima. Intenta encontrarle el pulso unas cuantas veces, oficiosamente, y por fin se pone de pie. Se mira el reloj.
—A las 11:21, se certifica el fallecimiento de mujer no identificada.
—Regístralo —le ordeno a Lafferty. Una ventaja de volver a tener compañero es que el registro de actividad lo puede rellenar otro. Lafferty ha llevado el suyo guardado dentro de la chaqueta para protegerlo de la lluvia. Ahora lo saca y se inclina sobre él para impedir que se moje.
—Espera un segundo —lo paro.
Me agacho entre Jackson y Saab para examinar con atención la cara de la víctima, que tiene los ojos abiertos ya nublados, casi opacos, y las mandíbulas cerradas con una fuerza angustiosa.
Justo debajo de las cejas, y salpicándole la parte superior de los pómulos, tiene una serie de puntitos de color rosado. De lejos, simplemente la hacían parecer ruborizada; de cerca se ven nítidos, como pequitas o como las marcas que deja el bolígrafo en una página.
Saab y Jackson se agachan también.
—Oh, sí —comenta Saab.
—¿Qué? —pregunta Lafferty.
Me llevo la radio a la boca.
—Posible homicidio —digo.
—¿Por qué? —sigue Lafferty.
Jackson y Saab no le hacen caso. Siguen agachados, examinando el cuerpo.
Bajo la radio. Me giro hacia Lafferty. Su formación, su formación.
—Petequias. —Señalo los puntitos.
—¿Eso qué es?
—Capilares rotos. Un indicio de estrangulamiento.
Poco después llegan la Unidad de Escenas de Crimen, Homicidios y el sargento Ahearn.
ANTES
La primera vez que la encontré muerta, mi hermana tenía dieciséis años. Corría el verano de 2002. Cuarenta y ocho horas antes, el viernes por la tarde, salió de la escuela con sus amigos y me dijo que llegaría a la hora de cenar.
Y no llegó.
El sábado, yo estaba aterrada, llamando por teléfono a los amigos de Kacey, preguntándoles si sabían dónde estaba. Pero nadie lo sabía o, por lo menos, nadie me lo quería decir. Yo tenía diecisiete años, era muy tímida y ya estaba encasillada en el rol que desempeñaría durante mi vida entera: la hermana responsable.
—Una viejecita —decía mi abuela Gee—. Demasiado seria, la pobre.
Estaba claro que los amigos de Kacey me consideraban una especie de madre, una figura de autoridad, alguien a quien ocultarle información. Uno tras otro, se disculparon inexpresivamente y negaron saber nada.
En aquella época, Kacey era una chica bulliciosa y chillona. Cuando estaba en casa, algo que pasaba cada vez con menos frecuencia, la vida era mejor, la casa era más cálida y feliz. Su peculiar risa —un temblor silencioso y con la boca abierta, seguido de una serie de inhalaciones vocales bruscas y agudas que la doblaban por la mitad como si le causaran dolor— arrancaba ecos de las paredes. Sin aquella risa, la ausencia de Kacey era llamativa; el silencio de la casa resultaba ominoso y extraño. Sus sonidos se habían marchado, y también su olor, un perfume espantoso que sus amigas y ella habían empezado a usar —seguramente para ocultar lo que estaban fumando— llamado Patchouli Musk.
Tardé un fin de semana entero en convencer a Gee para que llamara a la policía. Siempre era reacia a involucrar a gente de fuera, por miedo, creo, a que miraran con lupa su forma de cuidar de nosotras y la consideraran inadecuada por alguna razón.
Cuando por fin accedió, marcó mal el número y tuvo que llamar dos veces con su teléfono de disco de color verde oliva. Yo nunca la había visto tan asustada, ni tampoco tan furiosa. Cuando colgó, algo la hacía temblar: la rabia, la pena o la vergüenza. La cara alargada y rubicunda se le movía de formas inquietantes y novedosas. Hablaba en voz baja consigo misma, con frases indistintas que sonaban como una maldición o una plegaria.
El hecho de que Kacey hubiera desaparecido de aquella manera era sorprendente, y al mismo tiempo no lo era. Siempre había sido una persona sociable, y hacía poco se había juntado con una panda de amistades benévolas pero perezosas que caían bien, pero a quienes nadie tomaba nunca en serio. En octavo curso tuvo una breve fase hippy, seguida de varios años de vestirse estilo punk: se tiñó el pelo con Manic Panic y se hizo un piercing en la nariz y un tatuaje bastante desafortunado de una señora araña en su red. Ella tenía novios y yo no. Ella era popular, pero, en general, usaba aquella popularidad para hacer el bien. En la escuela intermedia prácticamente adoptó a una chica tristona llamada Gina Brickhouse, con quien todo el mundo se metía tantísimo por su peso, su higiene, su pobreza y su desafortunado apellido que dejó de hablar a los once años. Fue entonces cuando Kacey se interesó por ella. Y, bajo la protección de Kacey, la chica se abrió. Al terminar la secundaria, Gina Brickhouse fue nombrada Inclasificable de la Clase, un galardón reservado para los iconoclastas excéntricos pero respetados.
Más adelante, sin embargo, la vida social de Kacey dio un giro. No paraba de meterse en líos graves que amenazaban con su expulsión. Bebía mucho, incluso en la escuela, y consumía varios fármacos que por entonces nadie sabía que eran peligrosos. Fue la primera etapa de su vida que Kacey intentó esconderme. Antes de aquel año siempre me lo había contado todo, a menudo en tono suplicante y apremiante, como si estuviera buscando absolución. Pero su nueva estrategia secretista no funcionó. Me di cuenta, claro que me di cuenta. Percibí que le cambiaban la conducta, el comportamiento físico, la mirada. Kacey y yo habíamos compartido habitación y cama durante toda nuestra infancia. Llegó un punto en el que nos conocíamos tan bien que podíamos predecir lo que iba a decir la otra antes de que lo dijera. Nuestras conversaciones eran rápidas e indescifrables para los demás, frases abandonadas a medias, largas negociaciones realizadas exclusivamente con miradas y gestos. De manera que se puede decir que me sentí alarmada cuando mi hermana empezó a quedarse cada vez más a dormir con sus amigas, o a llegar a casa en plena madrugada oliendo a cosas que por entonces yo no podía identificar.
Y cuando pasé dos días sin saber de ella, no fue su desaparición lo sorprendente, ni siquiera la idea de que le hubiera pasado algo terrible. Lo único que me sorprendió fue la idea de que Kacey me hubiera dejado tan completamente fuera de su vida, que hubiera conseguido esconder de aquella manera —incluso ante mí— sus secretos más importantes.
Poco después de que Gee llamara por teléfono a la policía, Paula Mulroney me mandó un mensaje con el busca y le devolví la llamada. Paula era una gran amiga de Kacey del instituto, y la única, de hecho, que me mostraba alguna deferencia, que entendía y respetaba la primacía de nuestro vínculo familiar. Me dijo que se había enterado de lo de Kacey y que creía saber dónde estaba.
—Pero no se lo digas a tu abuela —dijo Paula—. Por si acaso me estoy equivocando.
Paula era una chica guapa, fuerte y alta y dura. En cierto sentido, me recordaba a una amazona —una tribu que yo me había encontrado, primero, al leer LaEneida en la clase de literatura de noveno, y después, en los cómics de DC de los que me enamoré a los quince—, aunque la única vez que le mencioné el parecido a Kacey, con intención de hacerle un cumplido a Paula, me contestó:
—Mick. No le digas eso nunca a nadie.
En cualquier caso, aunque me caía bien Paula, y todavía me cae bien, también soy consciente de que seguramente fue una mala influencia para Kacey. Su hermano Fran era camello, y todo el mundo sabía que Paula trabajaba para él.
Aquel día quedé con Paula en la esquina de Kensington con Allegheny.
—Ven conmigo —me dijo.
Mientras caminábamos, me contó que Kacey y ella habían ido juntas hacía dos días a una casa de aquel vecindario que había sido de un amigo del hermano de Paula. Yo sabía lo que significaba aquello.
—Me tuve que ir —me contó Paula—. Pero Kacey quería quedarse un rato más.
Paula me llevó por la avenida Kensington hasta una callejuela lateral cuyo nombre no recuerdo, y luego hasta una casa adosada ruinosa con una contrapuerta blanca. En la contrapuerta había una silueta metálica negra de un caballo y un carruaje, aunque al caballo le faltaban las patas de delante: le pude echar un buen vistazo porque me pasé cinco minutos llamando para que abrieran.
—Confía en mí, están dentro —me aseguró Paula—. Siempre están.
Cuando por fin se abrió la puerta, al otro lado había una mujer fantasmagórica, la persona más flaca que yo había visto nunca, con el pelo negro, la cara ruborizada y unos ojos entrecerrados que más adelante llegaría a asociar con Kacey. Por entonces no sabía qué significaban.
—Fran no está —dijo la mujer. Estaba hablando del hermano de Paula. Debía de tener diez años más que nosotras, aunque costaba saberlo—. ¿Quién es esta? —continuó antes de que Paula pudiera contestar.
—Mi amiga. Está buscando a su hermana —respondió ella.
—Aquí no hay hermanas.
—¿Puedo ver a Jim? —preguntó Paula, cambiando de tema.
El mes de julio suele ser brutal en Filadelfia; la casa estaba incubando el calor, cociéndose bajo su tejado de asfalto negro. Dentro apestaba a cigarrillos y a algo más dulzón. Me resultaba muy triste imaginarme aquella casa tal como había sido cuando la construyeron: quizás el hogar de una familia funcional, de un operario de fábrica con mujer e hijos. De alguien que iba a trabajar a diario a uno de los colosales edificios de ladrillo, ya abandonados, que todavía flanquean las calles de Kensington. De alguien que volvía a casa al final de cada jornada de trabajo y bendecía la mesa antes de la cena. En aquel momento estábamos plantadas en lo que quizás hubiera sido el comedor de la casa. Ahora no tenía más muebles que unas cuantas sillas plegables metálicas apoyadas en la pared. Por respeto a la casa, intenté imaginármela tal como había sido hacía una generación: una mesa ovalada cubierta con un mantel de encaje. Moqueta en el suelo. Sillas tapizadas. En las ventanas, las cortinas que hizo la abuela. En la pared, una pintura de un cuenco de frutas.
Jim, que supongo que era el dueño de la casa, entró en la sala en camiseta negra y vaqueros cortos y se quedó allí, mirándonos con los brazos colgando a los costados.
—¿Buscas a Kacey? —me dijo. En aquel momento me pregunté cómo lo sabía. Seguramente se me veía inocente, con pinta de rescatadora, de guardiana, de alguien que busca en vez de huir. He tenido ese aspecto toda la vida. De hecho, aun después de hacerme policía, tardé un tiempo en desarrollar ciertos hábitos y manierismos que consiguieran convencer a los individuos a los que arrestaba de que tenían que tomarme en serio.
Dije que sí con la cabeza.
—Está arriba —dijo Jim—. No se encuentra bien estos días.
Es lo que me pareció que decía, aunque no lo oí bien del todo, y podría haber dicho muchas cosas distintas. Yo ya me había marchado.
Todas las puertas del pasillo vacío estaban cerradas, y me dio la sensación de que tras ellas habitaban horrores desconocidos. Admito que tenía miedo. Me quedé allí unos instantes, sin moverme. Más tarde, desearía no haberlo hecho.
—Kacey —dije en voz baja, confiando en que simplemente saldría—. Kacey —repetí, y una cabeza asomó de detrás de una puerta y volvió a desaparecer.
El pasillo estaba oscuro. Oí a Paula hablar de cosas triviales en el piso de abajo: de su hermano, de los vecinos, de la cantidad enorme de policías que había últimamente patrullando la Avenida, para consternación de todos.
Por fin, reuní todo mi valor y llamé débilmente a la puerta que tenía más cerca. Después de esperar un momento, la abrí.
Allí estaba mi hermana. La reconocí primero por el pelo, que se había teñido hacía poco de rosa fluorescente y que ahora tenía desparramado tras de sí sobre un colchón desnudo. Estaba de costado, de espaldas a mí, y al carecer de almohada tenía la cabeza ladeada en un ángulo extraño.
No llevaba ropa suficiente.
Supe que estaba muerta ya antes de acercarme. Su postura me resultaba conocida después de una infancia entera durmiendo con ella en la misma cama, pero aquel día su cuerpo mostraba una flaccidez distinta. Se le veían las extremidades demasiado pesadas.
Le tiré del hombro para ponerla bocarriba. El brazo izquierdo se le cayó pesadamente sobre la cama. Alrededor de la parte baja del bíceps le colgaba un jirón suelto de una camiseta de algodón. Debajo de aquel torniquete improvisado, le corría la vena como un largo río luminoso. Tenía la cara distendida y azul, la boca abierta y los ojos cerrados, salvo por un resquicio blanco que le asomaba por debajo de las pestañas.
La zarandeé. Grité su nombre. La jeringuilla estaba a su lado, en la cama. Volví a gritar su nombre. Olía a excrementos. Le di una bofetada en la cara, fuerte. Por entonces, yo nunca había visto la heroína. Nunca había visto a nadie colocado de heroína.
—Llamad al 911 —me puse a chillar, lo cual, ahora que lo pienso, tiene bastante gracia. No había posibilidad alguna de que en aquella casa nadie fuera a llamar a las autoridades. Pero todavía lo estaba chillando cuando Paula llegó a la habitación y me tapó la boca con la mano.
—Oh, mierda —dijo Paula mirando a Kacey, y a continuación (ahora me maravillo de su valentía, de su serenidad, de la rapidez y la seguridad de sus movimientos) le pasó un brazo a Kacey por debajo de las rodillas y otro por debajo de los hombros. La levantó de la cama. En el instituto, Kacey estaba rellenita, pero Paula ni se inmutó. La cogió atléticamente en brazos y bajó trotando las escaleras con ella a cuestas, de espaldas a la pared, con cuidado de no tropezarse, hasta que salió por la puerta. La seguí.
—No llaméis desde aquí cerca —dijo la mujer que nos había abierto la puerta.
«Está muerta —pensé—. Está muerta, mi hermana está muerta». En aquella cama, había visto con mis propios ojos la cara muerta de Kacey. Aunque ni Paula ni yo habíamos comprobado si Kacey respiraba, yo estaba convencida de haberla perdido, y mi mente avanzó rápidamente por un futuro sin mi hermana: mi graduación, sin Kacey. Mi boda. El nacimiento de mis hijos. La muerte de Gee. Y fue de autocompasión que rompí a llorar. Por haber perdido a la única otra persona capaz de sobrellevar la carga que nos había sido asignada al nacer. La carga de nuestros padres muertos. La carga de Gee, a cuya amabilidad ocasional nos aferrábamos, pero cuya crueldad también era rutinaria. La carga de nuestra pobreza. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Perdí el suelo de vista. Tropecé con un trozo de acera que había levantado una raíz aventurada.
En cuestión de segundos nos vio un joven policía, nuevo en aquella zona: un integrante de la oleada de agentes de los que se habían estado quejando Jim y Paula. En cuestión de minutos llegó una ambulancia, me subí con mi hermana en la parte de atrás y presencié cómo le daban Narcan y la resucitaban de entre los muertos, con violencia, milagrosamente, llorando de dolor y de náuseas y de desesperación, rogándonos que la dejáramos volver.
Ese fue el secreto que aprendí aquel día: que ninguno quiere que lo salves. Todos quieren hundirse de nuevo en la tierra, que el suelo se los trague, seguir durmiendo. Cuando los sacas de entre los muertos, tienen cara de odio. Es una expresión que he visto docenas de veces en mi trabajo actual: de pie junto a algún pobre paramédico de urgencias cuyo trabajo es pescarlos y traerlos de vuelta del otro lado. Y era la expresión que tenía en la cara Kacey aquel día, cuando se le abrieron los ojos mientras soltaba palabrotas y lloraba. Y estaba dirigida a mí.
AHORA
A Lafferty y a mí nos hacen irnos de la escena del crimen. Ahora le toca al sargento Ahearn cerrarla y supervisar al médico forense, a la División Este de Detectives y a la Unidad de Escenas de Crimen.
Sentado a mi lado en el coche, Lafferty por fin se ha quedado callado. Me relajo un poco, escucho el golpeteo de los limpiaparabrisas y el chisporroteo bajo de la radio.
—¿Todo bien? —le pregunto.
Asiente.
—¿Alguna pregunta?
Niega con la cabeza.
Volvemos a quedarnos callados.
Me planteo las clases distintas de silencio que existen: este es incómodo, tenso; el silencio de dos desconocidos que tienen algo que decirse y no lo hacen. Me hace echar de menos a la señorita Truman, cuyos silencios eran apacibles, cuya respiración regular siempre me recordaba que tenía que echar el freno.
Pasan cinco minutos. Y por fin me habla.
—Días mejores.
—¿Cómo?
Lafferty señala a nuestro alrededor.
—Digo que este barrio ha visto días mejores, ¿no? Cuando yo era un chaval era un sitio decente. Venía a jugar al béisbol.
Frunzo el ceño.
—No está tan mal. Tiene partes buenas y partes malas, supongo. Como la mayoría de los barrios.
Lafferty se encoge de hombros, nada convencido. Lleva menos de un año trabajando de esto y ya se está quejando. Hay agentes que tienen la fea y destructiva costumbre de criticar sin parar los distritos que patrullan. He oído a muchos agentes —entre ellos, lamento decirlo, al sargento Ahearn— que se refieren a Kensington en unos términos indignos para alguien cuyo rol es proteger y dar aliento a una comunidad. Villamierda, dice a veces el sargento Ahearn cuando da el orden del día. Villajeringas. Yonquilandia, EE. UU.
—Necesito un café —le digo ahora a Eddie Lafferty.
Normalmente voy a por café a una tiendecita de barrio, de esas que tienen cafeteras de cristal en un fogón y las paredes impregnadas de olor a arena de gato y sándwich de huevo. Alonzo, el dueño, ya es amigo mío. Pero hay un sitio nuevo al que le tengo el ojo puesto, el Bomber Coffee, parte de una ola de comercios que han abierto hace poco en la calle Front, y supongo que es el desdén de Lafferty hacia el barrio lo que me lleva a sugerirlo.
Estos sitios nuevos, y el Bomber en particular, tienen algo que me atrae cada vez que paso por delante. Algo en sus interiores, hechos de acero frío o de madera cálida y resonante. Algo en la gente de dentro, que parece haber aterrizado en nuestro sector procedente de un planeta distinto. Solo puedo imaginar en qué estarán pensando y de qué estarán hablando y escribiendo: de libros y de ropa y de música y de qué plantas pueden poner en sus casas. Sacando ideas de nombres para sus perros. Pidiendo bebidas de nombres impronunciables. A veces solo quiero entrar un momento en algún sitio y rodearme de gente con preocupaciones como esas.
Cuando paro el coche delante del Bomber Coffee, Lafferty me mira, escéptico.
—¿Seguro, Mike? —dice. Es una referencia a El padrino. Seguramente no se espera que yo la reconozca. Lo que no sabe es que he visto la trilogía entera varias veces, no por voluntad propia, y que siempre la he odiado profundamente.
—¿Estás dispuesta a pagar cuatro dólares por un café? —continúa.
—No tengo problema en invitarte.
Cuando entramos, me siento nerviosa y molesta conmigo misma por sentirme así. Al unísono, todos los de dentro hacen una pausa breve para mirar nuestros uniformes y nuestras armas. Una mirada de arriba abajo a la que ya estoy muy acostumbrada. Luego vuelven a sus portátiles.
La chica de detrás del mostrador es flaca y tiene un flequillo recto de lado a lado de la frente y una especie de gorro de invierno que lo mantiene en su sitio. El chico que está a su lado tiene el pelo oscuro en las raíces y las puntas teñidas de un color platino descolorido. Lleva unas gafas grandes y estrigiformes.
—¿Qué desean? —dice el chico.
—Dos cafés medianos, por favor —contesto. (Veo con satisfacción que solo cuestan dos dólares con cincuenta).
—¿Algo más? —El chico está ahora de espaldas a nosotros, sirviendo el café.
—Sí —dice Lafferty—. Échale un poco de whisky ya que estás ahí.
Lo dice sonriendo, esperando complicidad. Es una modalidad particular de humor que conozco por mis tíos: sin gracia, previsible, inofensiva. Lafferty es alto y medio apuesto; seguramente está acostumbrado a caer bien. Todavía está sonriendo cuando el chico se gira.
—No vendemos alcohol.
—Era una broma —aclara Lafferty.
El chico nos entrega los cafés con solemnidad.
—¿Tenéis lavabo? —pregunta Lafferty. Ya ha perdido el talante amigable.
—No funciona.
Pero lo estoy viendo ahí mismo: una puerta en la pared del fondo, más clara que el agua, sin letrero ni nada que indique que el baño está averiado. La otra empleada, la chica, evita nuestras miradas.
—¿No hay otro? —insiste Lafferty. Con muchos establecimientos, los miembros del DPF tenemos un acuerdo tácito: no tenemos oficina y nos pasamos el día en nuestros vehículos. Los lavabos públicos son una parte importante de nuestra rutina.
—Pues no. —El chico nos entrega los vasos—. ¿Algo más?
Le entrego el dinero en silencio. Me marcho. A tomar el café de la tarde iremos a la tiendecita de Alonzo. Alonzo nos deja usar su lavabo diminuto y oscuro, aunque no le compremos nada. Nos sonríe. Conoce a Kacey. Sabe cómo se llama mi hijo y pregunta por él.
—Qué chavales tan majos —comenta Lafferty fuera—. Encantadores.
Su tono es amargo. Se ha molestado. Por primera vez, me cae bien.
«Bienvenido a Kensington —pienso—. No finjas todavía que sabes algo de este sitio».
Al acabarse nuestro turno dejo nuestro vehículo en el aparcamiento —lo inspecciono con más exhaustividad de lo normal para asegurarme de que Lafferty me vea— y entramos lo dos en comisaría para entregar el registro de actividad.
El sargento Ahearn ya está de vuelta en su despacho, un cuartucho diminuto con paredes de cemento que se humedecen cada vez que está encendido el aire acondicionado. En la puerta tiene un letrero que dice: «LLAMAR ANTES DE ENTRAR».
Llamamos.
—Adelante. —Está sentado a su mesa, mirando la pantalla del ordenador. Acepta el registro sin decir ni una palabra y sin mirarnos.
—Buenas noches, Eddie —dice cuando Lafferty se marcha.
Me espero un momento en la puerta.
—Buenas noches, Mickey —me responde. Con énfasis.
Vacilo un momento. Luego le pregunto:
—¿Me puede decir algo de nuestra víctima?
Suspira. Levanta la vista de la pantalla. Niega con la cabeza.
—Todavía no. No hay noticias.
Ahearn es un hombre bajito y liviano de pelo gris y ojos azules. No es feo, pero su estatura le produce inseguridad. Mide metro setenta, o sea, que le saco cinco centímetros largos. A veces, la diferencia le hace ponerse de puntillas y quedarse así mientras habla conmigo. Hoy, el hecho de estar sentado a su mesa lo salva de esa humillación.
—¿Nada? ¿No la han identificado?
Ahearn vuelve a negar. No estoy segura de si creerlo. Ahearn es un tipo extraño: le gusta no enseñar sus cartas, aunque no tenga razones para ello. Una costumbre destinada principalmente a subrayar la cantidad relativamente insignificante de poder que tiene sobre nosotros, creo. Nunca le he caído bien. Lo atribuyo a una equivocación que cometí una vez, poco después de que lo transfirieran a este distrito: durante un orden del día, dio una información errónea sobre un criminal al que estábamos buscando, y yo levanté la mano para corregir el registro. Fue una maniobra tonta e irreflexiva por mi parte —la típica cosa que más tarde entendí que le tendría que haber dicho después, para respetar su rango—, pero la mayoría de los sargentos habrían pasado por alto aquella pequeña infracción; habrían dado las gracias y quizás habrían hecho algún chiste al respecto. Ahearn, en cambio, me dedicó una mirada que no tardaré en olvidar. Truman y yo solíamos decir en broma que Ahearn me la tenía jurada. Fuera de la despreocupación de aquellas conversaciones, creo que estábamos los dos preocupados.
—Nunca la había visto trabajando —le digo ahora a Ahearn—. En caso de que se lo estuviera preguntando usted.
—No me lo estaba preguntando.
«Pues debería», tengo ganas de decirle. Es información importante. Quizás signifique que, o bien era nueva en nuestro distrito, o bien simplemente estaba de paso. Los agentes de patrulla somos quienes mejor conocemos nuestro distrito: somos los que estamos en las calles, los que conocemos todas las tiendas y residencias y a los ciudadanos que las pueblan. Los detectives de la División Este que han venido a la escena sí me han hecho esa pregunta, y también otras lo bastante específicas como para tranquilizarme.
No digo nada de esto. Doy un golpecito en el marco de su puerta y me giro.
Ahearn habla antes de que pueda salir. Mirando su ordenador, no a mí.
—¿Cómo está Truman?
Me detengo. Me ha cogido por sorpresa.
—Supongo que bien.
—¿No has sabido nada de él últimamente?
Me encojo de hombros. A veces cuesta saber qué tiene Ahearn en mente, pero la experiencia me ha demostrado que siempre tiene algo.
—Qué raro —dice Ahearn—. Pensaba que teníais una relación estrecha.
Me aguanta la mirada un momento más largo de lo que me gustaría.
De camino a casa, llamo a Gee. Últimamente hablamos muy poco. Y nos vemos todavía menos. Al nacer Thomas, tomé la decisión de criarlo de forma completamente distinta de como me criaron a mí, y eso implicaba evitar a Gee —evitar a todos los O’Brien, vamos— en la medida de lo posible. A regañadientes, movida por un sentido de obligación familiar que no me puedo quitar de encima, llevo a cabo el ritual puramente mecánico de visitar a Gee por Navidad con Thomas, y la llamo por teléfono de vez en cuando para asegurarme de que sigue viva. Aunque a veces se queja, creo que en realidad nuestra ausencia no la molesta. Nunca me llama. Nunca me ofrece ayuda con Thomas, aunque físicamente está lo bastante bien como para hacer su trabajo de catering y también para ayudar por horas en Thriftway. Cada día tengo más claro que, si yo dejara de mantener el contacto, ya no volveríamos a hablar.
—Dime —dice Gee después de varios timbrazos. Es como contesta siempre al teléfono.
—Soy yo.
—¿Quién?
—Mickey.
—Ah. No te he reconocido la voz.
Hago una pausa, asimilando las implicaciones de su comentario. La recriminación perpetua. Ahí está.
—Quería saber si has tenido noticias de Kacey últimamente.
—¿Por qué quieres saberlo? —pregunta Gee con recelo.
—Por nada.
—Pues no. Ya sabes que la evito. Ya sabes que no me gustan sus rollos. La evito —repite, solo para darse énfasis.
—Muy bien. ¿Me podrás avisar si sabes algo de ella?
—¿Qué estás tramando? —Gee sigue recelosa.
—Nada.
—Si sabes lo que te conviene, tú también la tendrías que evitar.
—Ya lo hago.
Al cabo de una breve pausa, Gee dice:
—Ya lo sé.
Tranquilizada.
—¿Cómo está mi nene? —pregunta Gee, cambiando de tema. Siempre ha sido más amable con Thomas de lo que fue nunca con nosotras. Siempre que lo ve, lo malcría, se saca del bolso montañas de caramelos vetustos y a medio derretir y se los da con las manos. En esos pequeños actos de caridad, veo un eco de como debió de comportarse con su hija, nuestra madre, Lisa.
—Anda muy descarado últimamente —le digo. Aunque no lo pienso.
—Calla, anda. —Por fin, muy por lo bajo, le oigo una sonrisa en la voz—. Calla. No hables de mi nene así.
—Es verdad.
Espero. Hay una parte de mí que todavía espera que Gee sea la primera en ceder, que me pida que le lleve a Thomas a su casa, que se ofrezca para hacerme de canguro, que me pida si puede venir a ver nuestra casa nueva.
—¿Algo más? —pregunta Gee finalmente.
—No. Creo que eso es todo.
Antes de que le pueda decir nada más, ya me ha colgado.
La casera, la señora Mahon, está rastrillando el jardín de delante cuando aparco el coche en la entrada. La señora Mahon vive en una vieja casa colonial de dos plantas con un apartamento construido encima de cualquier manera, a modo de tercera planta añadida. Al apartamento, donde llevamos viviendo más de medio año, se accede por una escalera destartalada que sube por detrás del edificio. La parcela es pequeña, pero tiene un jardín alargado en la parte trasera que Thomas puede usar, y un vetusto columpio de neumático que cuelga de un árbol. Aparte del jardín, el principal atractivo del apartamento es el precio: quinientos dólares al mes, gastos incluidos. Lo encontré gracias a la recomendación del hermano de otro agente, que lo quería dejar.
—No es gran cosa —me dijo el hermano en cuestión—, pero es barato y la casera arregla las cosas deprisa.
—Me lo quedo.
Aquel mismo día puse en venta mi casa de Port Richmond. Me dolió; me encantaba aquella casa. Pero no tenía alternativa.
Desde la ventanilla del conductor, saludo brevemente con la mano a la señora Mahon, que se detiene al verme y se queda allí de pie con un codo apoyado en el mango de madera del rastrillo.
Salgo. La vuelvo a saludar con la mano. Traigo comida de la tienda en el asiento de atrás y ocupo las manos en recogerla, gruñendo por lo bajo para indicar mi enorme y perpetua prisa. Siempre he notado en la señora Mahon una necesidad de atención que no me siento preparada para atender. Para empezar, siempre está en el jardín de delante, intentando hablar con cualquiera que pase (me he fijado en que el cartero también pone cara de circunstancias cuando se acerca); y siempre la veo preocupada y esperanzada al mismo tiempo, como si quisiera que le preguntaras qué la preocupa para poder explayarse un rato sobre el tema. Te da consejos sin que se los pidas —sobre el apartamento, sobre el coche y sobre la ropa que llevamos, que casi nunca es la correcta para el tiempo que hace, según la señora Mahon— con esa urgencia que normalmente uno reservaría para las emergencias médicas. Tiene el pelo blanco y corto, y unas tiras de carne blanda entre la barbilla y las clavículas que se le bambolean cuando mueve la cabeza. Lleva jerséis con motivos navideños y vaqueros de color azul claro. Los vecinos de al lado me han contado que estuvo casada, pero —de ser así— nadie sabe qué le pasó a su marido. Cuando me siento poco amable, me imagino que se murió de puro incordio. Cada vez que Thomas tiene un momento de portarse mal al entrar o salir del coche, puedo contar con que la señora Mahon estará mirándonos desde su ventana, como un árbitro observando una jugada. De vez en cuando, hasta sale para ver mejor, con los brazos cruzados, disgustada.
Hoy, cuando me incorporo después de recoger las bolsas de comida del asiento de atrás, la señora Mahon me dice:
—Ha pasado un hombre a verte.
Frunzo el ceño.
—¿Quién?
Ella parece muy contenta de que se lo haya preguntado.
—No me ha dejado su nombre. Solo me ha dicho que volverá otro día.
—¿Qué aspecto tenía?
—Alto. Pelo oscuro. Muy guapo —añade en tono conspiratorio.
Simon. Una pequeña punzada en el abdomen. No le digo nada.
—¿Qué le ha dicho usted?
—Pues que no estabas en casa.
—¿Y él ha dicho algo más? ¿Lo ha visto Thomas?
—No —dice la señora Mahon—. Me ha llamado al timbre. Estaba confundido. Se creía que vivías en mi casa.
—¿Y lo ha corregido usted? ¿Le ha dicho que vivimos en el apartamento de arriba?
—No —dice la señora Mahon. Frunce el ceño—. No lo conocía. No le he dicho nada.
Vacilo. Va en contra de todos mis instintos revelar nada de mi vida a la señora Mahon, pero, en este caso, no tengo alternativa.
—Si vuelve a venir —le indico—, dígale que nos hemos marchado. Que ya no vivimos aquí. Lo que quiera usted.
La señora Mahon pone la espalda recta. Orgullosa de que le hayan encomendado una tarea, quizás.
—Espero que no estés trayéndome problemas por aquí. No quiero problemas en mi vida.
—No es peligroso. Simplemente no me hablo con él. Por eso nos vinimos a vivir aquí.
La señora Mahon asiente. Me sorprende ver algo parecido a la aprobación en su mirada.
—Muy bien. Pues eso haré.
—Gracias, señora Mahon.
La señora Mahon hace un gesto, quitándole importancia.
Luego, incapaz de refrenarse un momento más, me dice:
—Se te va a romper la bolsa.
—¿Cómo?
—La bolsa. —Señala mi compra—. Pesa demasiado y se te va a romper. Por eso yo siempre le pido a la chica que me ponga dos.
—Lo haré siempre a partir de ahora.
Cuando volví a trabajar después de que Thomas naciera, hacia el final de cada jornada sentía un ansia física de estar con él. Era una especie de hambre. Mientras corría a recogerlo de la guardería, me imaginaba un cordel que nos conectaba y que se retraía como un yoyó al acercarme a mi hijo. A medida que Thomas crecía, el sentimiento se aligeró y se transformó en una versión más leve, pero todavía hoy subo los escalones de dos en dos, imaginándome su cara, su amplia sonrisa y sus brazos extendidos hacia mí.
Abro la puerta. Ahí está mi hijo, brincando hacia mí seguido de la canguro, Bethany.
—Te he echado de menos —me dice, con la cara a dos dedos de la mía y poniéndome las manos en las mejillas.
—¿Te has portado bien con Bethany?
—Sí.