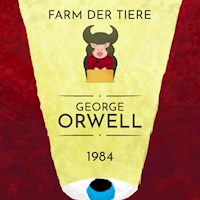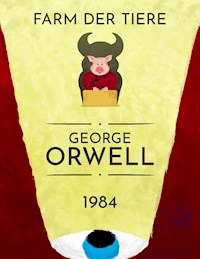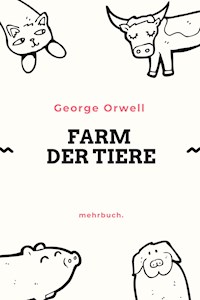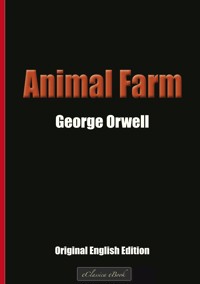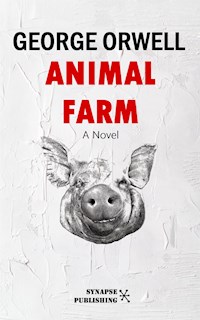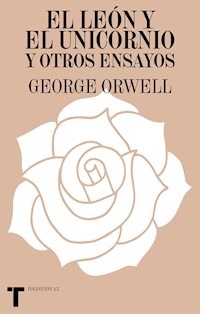
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Turner
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una prueba de que leer a Orwell es hoy más necesario que nunca Esta antología anfibia de ensayos demuestra que no hubo un tema que no tratara George Orwell con acierto, claridad y valentía. Revela una de sus facetas menos conocidas, la de crítico literario. Sus entrañables memorias como asistente de librería de lance conviven con sus irónicas reflexiones sobre la inflación novelística que padece la industria editorial, una discusión que, como suele pasar con Orwell, bien podría tenerse en nuestros días. Incluye algunos de sus más célebres textos políticos, como el ensayo sobre el amor británico por la autonomía individual y la propiedad privada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
el león y el unicornio y otros ensayos
george orwell
traducción y prólogo de miguel martínez-lage
COLECCIÓN AZ
Título:
El león y el unicornio y otros ensayos
© Herederos de Sonia Orwell, 2006
Esta obra ha sido publicada con la ayuda de la Dirección Generaldel Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación,Cultura y Deportes, en el año europeo de las lenguas.
Por qué escribo y En el vientre de la ballena publicados por un acuerdo con Ediciones Octaedro.
De esta edición:
© Turner Publicaciones SL, 2021 Diego de León, 30 28006 Madrid www.turnerlibros.com
Primera edición Colección AZ:
Julio de 2021
De la traducción:
© Miguel Martínez-Lage
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
ISBN:
978-84-18428-11-1
E-ISBN:
978-84-18428-98-2
Depósito Legal:
M-18561-2021
Impreso en España
La editorial agradece todos los comentarios
y observaciones: [email protected]
Índice
Nota editorial
Prólogo. La ley oculta
Recuerdos de un librero (1936)
En defensa de la novela (1936)
Semanarios juveniles (1940)
En el vientre de la ballena (1940)
Nota autobiográfica (1940)
El escritor proletario (1940)
El león y el unicornio: el socialismo y el genio de Inglaterra (1940)
El arte de Donald McGill (1941)
Rudyard Kipling (1942)
Raffles y Miss Blandish (1944)
Una buena taza de té (1946)
La luna bajo el agua (1946)
Por qué escribo (1946)
Reseña de El alma del hombre bajo el socialismo, de Oscar Wilde (1948)
Ay, qué alegrías aquellas (1952)
nota editorial
La presente edición recoge una selección de textos de George Orwell escritos entre 1936 y 1949. Los contenidos se han ordenado según la fecha de publicación, excepto cuando se indica lo contrario. Para las traducciones se ha seguido la edición en cuatro volúmenes de sus ensayos, escritos periodísticos y cartas realizada por Sonia Orwell e Ian Angus en 1968 (The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, cuatro volúmenes, Nueva York, Hartcourt, Brace & Co.).
prÓlogo la ley oculta
En 1998 se publicó en el Reino Unido la obra completa de George Orwell en veinte volúmenes. Para un escritor que murió a los cuarenta y siete años no es que sea una producción escasa; queda claro, además, que no sólo es el autor de Homenaje a Cataluña, Rebelión en la granja o 1984. Dicha edición no tuvo una gran tirada; a día de hoy es muy difícil –y carísimo– hacerse con una colección de la que no falte un solo tomo. La publicación corrió a cargo de Secker & Warburg, un sello de prestigio que entonces era (y hoy sigue siendo) parte de la mastodóntica Random House. El trabajo editorial primoroso y soberbio que se trenza en esos millares de páginas es fruto de los años de desvelo y examen escrupuloso que ha dedicado Peter Davison a compilar y esclarecer la obra del escritor británico más influyente de mediados del siglo xx. A los cincuenta años de su muerte ya era un clásico con todas las de la ley. Y diez años más tarde lo es más que nunca.
Orwell es sin ningún género de dudas un forjador de fábulas y mitos de validez universal. Se ha dicho también que fue el último puritano, un santo laico, “la conciencia invernal de una generación” (V. S. Pritchett). Igual que T. E. Lawrence, quiso ser un hombre de acción y revelar a la vez lo fraudulento de tal empresa. Tuvo que sufrir, aunque fuera un sufrimiento autoinducido: sufrió por la causa del ciudadano de a pie, al margen de fronteras y naciones, fuera cual fuera la ideología que lo tiranizaba. Y desconfió de toda muestra de acatamiento, de toda manifestación de corrección política, eufemismo infeccioso que detectó mucho antes de que fuese una realidad patente.
En “Por qué escribo”, texto de 1946 que aquí se incluye, Orwell desgrana cuáles son las motivaciones de quien se pone a escribir y las clasifica en cuatro bloques: egoísmo puro y duro, entusiasmo estético, impulso histórico y propósito político. Son razones encontradas, claro está, que no se dan en la misma medida. En su caso, es evidente que prima la cuarta. Como él mismo señala:
La guerra de España y otros sucesos de 1936-1937 cambiaron mi escala de valores y me permitieron ver las cosas con mayor claridad. Cada renglón que he escrito en serio desde 1936 fue creado, directa o indirectamente, en contra del totalitarismo y a favor del socialismo democrático. [...] Me parece una rematada tontería, en una época como la nuestra, pensar siquiera que se puede evitar el escribir sobre tales asuntos. [...] Sólo es cuestión de elegir bando y posición. Cuanto más consciente es uno de su sesgo político, mayores posibilidades tiene de actuar políticamente sin sacrificar su estética ni su integridad intelectual.
No obstante, el grado de compromiso que adquiere lo lleva a formular esta postura de un modo que causa todavía honda impresión por la cordura demoledora de su actitud autocrítica, y es que añade: “No se puede escribir nada legible a menos que uno aspire a una anulación constante de la propia personalidad. La buena prosa es como el cristal de una ventana. [...] Al repasar mi obra, veo que de manera invariable, cuando he carecido de un objetivo político, he escrito libros exánimes, y me han traicionado en general los pasajes grandilocuentes, las frases sin sentido, los epítetos y los disparates.” Llevó a tal extremo esta coherencia que repudió dos de sus cuatro primeras novelas precisamente por estas razones.
Orwell es un modelo que cualquier escritor debiera tener en mente por su ética y por su teoría estética, resumida en estas líneas y demostrada con pelos y señales en cada uno de sus textos. Los que se recogen en este volumen vienen a constituir, para entendernos, una selección de las caras B de una discografía esencial. Y cualquier buen melómano sabe que al dorso de los grandes éxitos es donde se encuentran auténticas joyas. En esa línea de tensión entre la ficción y la no ficción es donde se halla una clave esencial para entender a Orwell. A veces me pregunto qué habría sido de Orwell sin tuberculosis galopante, o si la estreptomicina hubiese llegado antes y hubiese funcionado mejor y su vida hubiera tenido una duración normal. Es una especulación sin sentido; el propio Orwell bromeó, poco antes de morir, cuando dijo que ningún escritor muere mientras no haya dicho todo lo que tiene que decir. A pesar de todo, me permito dudar de que en el campo cada vez más esquilmado y angosto de la novela hubiera dado sus mejores frutos. En cambio, tengo la certeza, y no soy el único, de que su trabajo de no ficción, ensayos y artículos y reportajes y documentales y polémicas y diagnósticos y crítica (literaria, social, política), habría llegado a ser un monumento literario de mayor envergadura de la que ya tiene, y de la que en este volumen queda cumplida muestra.
Fuera de Inglaterra, a Orwell se le conoce por sus dos grandes novelas y, como es lógico, por Homenaje a Cataluña. Su amigo Cyril Connolly a menudo apremió a Orwell para que abandonara el periodismo y el ensayismo de sesgo político, para que volviera a escribir novelas. Él mismo manifestó alguna vez esa aspiración: al menos, su viuda afirmó que su deseo era retirarse del mundanal ruido y escribir una novela decente al año. Yo no creo que le hubiera sido posible: Orwell, precisamente por defender al individuo contra el Estado y la represión, no podría haberse abstenido de lo colectivo, de su vocación irrenunciable de ciudadano activo en la polis. Connolly, que fue además editor de no pocos ensayos de Orwell (los publicados en Horizon, la revista que dirigía), y que es también el causante de que Orwell comenzara “Ay, qué alegrías aquellas”, un texto autobiográfico señero y controvertido –ambos estudiaron juntos de adolescentes, y Connolly le propuso que pusiera por escrito sus recuerdos cuando él hizo lo propio en la tercera parte de Enemigos de la promesa (1938)–, pertenece al tipo de intelectual inglés que representa el divorcio de la sensibilidad política y literaria, que precisamente la vida y la obra de Orwell contradicen de plano, a conciencia. Es un divorcio contra el que Orwell clama a menudo, y está en la raíz del ataque contundente y efectivísimo que lanza contra W. H. Auden en “En el vientre de la ballena”.
En este sentido, es notable, por ejemplo, la atención que Orwell presta a la cultura popular: sabe que es la más difundida, y por tanto la que más influye, y por tanto muy digna de atención. Su lectura –es de hecho lo que más destaca en este Orwell: su afición a la lectura y su perspicacia lectora– de los semanarios juveniles, de las novelas de quiosco o pulp fiction, si se quiere, da lugar a una serie de estudios pioneros de sociología de la literatura, de análisis claros y directos de asuntos ante los que suele escurrir el bulto la crítica oficial.
“En el vientre de la ballena” es un ensayo en el que elogia el arte de Henry Miller, cuyo cinismo y postura apolítica le asqueaban de un modo que, en su eficacia y coherencia, debiera sentar una pauta a la hora de escribir sobre un autor tan prometedor, enemigo o no de lo que fuera. Igual procede al distinguir la excelencia artística de Eliot y Kipling, sin dejar de denunciar la deshumanización y el pesimismo desolador de sus planteamientos políticos. Hace falta estar hecho de una pasta muy especial para dar un premio a Pound y condenar sin paliativos la persona del gran poeta, a quien tacha –a él, no a sus poemas–, con razón demostrada, de antisemita, criminal de guerra y racista repugnante.
Es sabido que Auden encabezó un grupo de escritores comprometidos y que escribió, además de sus impresionantes “Sonetos de China”, un poema titulado “España, 1937”, que se publicó en forma de panfleto. Las ganancias por las ventas del mismo se destinaron a la Ayuda Médica a la República española. Es dudoso que el poema cambiase la visión que se pudiera tener sobre el conflicto español, o que desempeñase ningún papel en la decisión de que alguien se alistara en la lucha contra Franco, pero sí es indicativo de que la poesía puede hacer que sucedan algunas cosas. Sin embargo, a juicio de Orwell, cuando Auden decide meterse en harina, como tantos otros, se le va la mano en el entusiasmo, y lo hace con una pretensión exagerada. Para Orwell, la cordura y la sensibilidad quedan para el arte: la ira y la autenticidad, para la política. A raíz de la crítica que Orwell le hizo en este ensayo –que es un prodigio de recorrido intelectual: analiza el impacto causado por la publicación de Trópico de Cáncer y otras obras de Henry Miller, y parece que va a ser un aplauso de la renovación debida a este escritor norteamericano, cuando la intención real de Orwell es desmenuzar el panorama de la literatura de los años treinta y poner los puntos sobre todas las íes en el confuso terreno en que se entrecruzan literatura y política–, Auden no sólo se avino a modificar una de las estrofas del poema, sino que terminó por desautorizar la inclusión del mismo en sus obras completas. La conciencia gélida de su generación instiló en el poeta la certeza de que hay asuntos de tal calado que la más mínima frivolidad es un delito casi más grave que la comisión del asesinato al que se refiere. Si un texto como “En el vientre de la ballena” surtió entre otros ese efecto, Orwell vuelve a demostrar que lo escrito tiene incidencia en la realidad. En eso es igual que el poema de Auden, aunque la incidencia y refracción de ambos rayos de luz sean distintos en el cristal de lo palpable. Por consiguiente, si Orwell es todavía un modelo, es más necesario que nunca. La emulación no es fácil. De hecho, no siempre ha sido un modelo afortunado: hace falta ser un Orwell para salir con bien del envite. Hace falta haber leído lo que Orwell leyó y de la manera en que lo hizo: en algún sitio dice que tiene novecientos libros, pero parece haber leído ocho o nueve veces esa cifra. Hace falta haber vivido una serie de experiencias de primera mano y con los ojos bien abiertos, y hace falta no tener pelos en la lengua para decir las cosas alto y claro. En los textos de este volumen encontrará el lector al otro Orwell: al ensayista, al polemista militante, y aún detrás, al lector. No en vano un escritor aprende a escribir sobre todo leyendo... incluso a escritores que están en sus antípodas, caso de Kipling y Eliot, de Wilde, o de la cultura popular en muy variadas manifestaciones, como son las revistas juveniles y tebeos de la época.
Sobre “Ay, qué alegrías aquellas”, un texto en el que Orwell rehace el camino recorrido –no es el único texto autobiográfico de Orwell: tenía una rara habilidad para referirse a su historia personal como ilustración de no pocas cuestiones en apariencia no relacionadas con su vida– y retorna a su infancia y adolescencia, creo que no está de más una última observación. No es una prefiguración de 1984. Éste es un error grave en el que ha caído buena parte de la crítica, empezando por quienes no quisieron que se publicase ni siquiera póstumamente, pues es sangrante con el sistema educativo británico. Pero es un texto terminado días antes de que comenzara la redacción de su última novela, y si se tiene en cuenta el parentesco ambiental y perceptivo (y la similitud de ciertos hábitos muy afines al síndrome de Estocolmo que cultivan a su pesar el niño en un internado y el hombre inmerso en una sociedad aberrantemente totalitaria), todo indica que entre esa sección transversal de sus recuerdos de infancia y la novela futurista existe una ligazón innegable. Tan opresivos eran aquellos internados asfixiantes como lo sería el tósigo constante del campo de concentración global en que se convierte la sociedad humana con el sistema totalitario contra el que Orwell, por medio de Winston Smith y de Julia, la chica del departamento de ficciones, y por medio de sus muy numerosos y magníficos ensayos, ha hecho tal vez más que nadie para precavernos, curándonos en salud.
Y es sin embargo Auden, honesto a la hora de desechar por deshonesto un poema suyo –“España, 1937”, además de otro poema de ocasión, “1 de septiembre de 1939”, por opinar que “estaban ambos infectados de una deshonestidad incurable”– cuando preparaba la edición de sus poesías completas, quien mejor nos da la pista para entender qué es lo que estaba haciendo Orwell cuando escribía. Auden tiene un poema que se titula “La ley oculta”, y que no he encontrado traducido al castellano, de modo que lo voy a parafrasear, porque la traducción de poesía es un delito que debiera estar tipificado en el Código Penal (no lo digo yo: se lo he oído decir a Ángel Martín Municio, de la Real Academia de la Lengua Española). Viene que decir que “la ley oculta no niega / nuestras leyes de la probabilidad, / aunque toma el átomo y la estrella / y el ser humano tal cual son, / y no responde si mentimos. // Ésa es la única razón por la cual / ningún gobierno la puede codificar / y las definiciones legales trastocan / la ley oculta. // Con paciencia infinita no / nos impedirá nada si queremos morir: / si de ella huimos en un coche / si la olvidamos en un bar, / así somos castigados / por la ley oculta”.
Nada hay tan engañoso como esos escritores soi-disant fieles que sólo se dedican a decir a los cuatro vientos lo que han visto. Orwell ha sabido contarnos lo que está en todo momento por debajo de lo que cualquiera debería ver, la ley oculta que rige lo que está aconteciendo, aunque el cuerpo y el espíritu y la sociedad misma hagan todo lo posible para que no lo percibamos.
Miguel Martínez-Lage, septiembre de 2006
Recuerdos de un librero
Cuando trabajaba en una librería de lance –tan fácil de imaginar, cuando no trabaja uno en una de ellas, como una suerte de paraíso donde unos caballeros encantadores hojean eternamente volúmenes en folio encuadernados en piel–, lo que más me llamaba la atención era la escasez de clientes realmente librescos. La librería contaba con unos fondos de un interés excepcional, si bien dudo mucho que siquiera el diez por ciento de nuestros clientes supiera distinguir un buen libro de uno malo. Los esnobs aficionados a las primeras ediciones eran mucho más corrientes que los amantes de la literatura, aunque más corrientes aún eran los estudiantes de origen oriental que regateaban por libros de texto baratos de por sí, y algunas mujeres de mentalidad más bien difusa, que andaban en busca de un regalo de cumpleaños para sus sobrinos. Éstas eran, de largo, las más corrientes de todas.
Muchas de las personas que venían a vernos eran de esas que serían una molestia en cualquier parte, si bien gozan de una oportunidad especial para serlo en una librería. Por ejemplo, la anciana adorable que “busca un libro para un inválido” (petición de lo más corriente), y la otra anciana adorable que leyó un libro maravilloso en 1897 y se pregunta de repente si podrá uno localizarle un ejemplar. Por desgracia, eso sí, no recuerda ni el título, ni el nombre del autor, ni de qué trataba el libro, aunque sabe a ciencia cierta que llevaba una cubierta de color rojo. Al margen de estas dos, hay otros dos tipos muy conocidos de incordio que asedian toda librería de segunda mano. Una es la persona más bien decrépita, que huele a miga de pan revenida y que acude a diario, e incluso varias veces al día, y que trata de colocarle al librero ejemplares que no valen un comino. La otra es la persona que encarga enormes cantidades de libros que no tiene ni la más remota intención de pagar. En aquella librería no se vendía nada a crédito, aunque sí reservábamos libros, e incluso los encargábamos si era preciso, para personas que habían dicho que pasarían más adelante a recogerlos. Apenas la mitad de las personas que nos encargaban libros volvían alguna vez a la librería. Era algo que al principio me desconcertaba. ¿Por qué motivos lo hacían? Se presentaban allí y encargaban algún libro difícil de encontrar, caro; nos obligaban a prometer una y mil veces que se lo reservaríamos, y acto seguido se desvanecían para nunca más volver. Muchos de ellos, por descontado, eran paranoicos inconfundibles. Hablaban de un modo grandilocuente casi siempre sobre sí mismos, y contaban ingeniosas anécdotas para explicar cómo era posible que hubieran salido a la calle sin dinero en el bolsillo; estoy persuadido de que en muchos casos ellos mismos se creían a pie juntillas su versión. En una ciudad como Londres siempre hay abundantes lunáticos no del todo merecedores de que se les interne en un manicomio, que tienden a gravitar hacia las librerías, porque una librería es uno de los pocos lugares en los que se puede pasar un buen rato sin gastar un penique. Al final, uno termina por reconocer a estos individuos casi a primera vista. Y es que, a pesar de su grandilocuencia, tienen algo apolillado e insensato en su persona. Es muy frecuente que, cuando tratamos con un paranoico evidente, dejemos a un lado los libros que haya pedido y los coloquemos de nuevo en los anaqueles en el mismo instante en que se marcha. Ni uno solo de todos ellos, me di cuenta, intentó jamás llevarse libros sin pagarlos. Les bastaba con encargarlos; les daba, imagino, la ilusión de que estaban gastando dinero de verdad.
Al igual que casi todas las librerías de lance, nos dedicábamos a algunas actividades suplementarias. Por ejemplo, vendíamos máquinas de escribir de segunda mano, y también sellos, sellos usados, quiero decir. Los filatélicos son gente extraña, callada, como los peces; son de todas las edades, pero sólo de género masculino; las mujeres, a lo que se ve, no han logrado captar el peculiar encanto que tiene el engomar unos pedacitos de papel coloreado para pegarlos en un álbum. También vendíamos unos horóscopos a seis peniques compilados, por lo visto, por alguien que, al parecer, había predicho el terremoto de Japón. Venían en sobres sellados. Yo nunca abrí uno, pero los que los compraban a menudo volvían a la librería a decirnos qué “certeros” eran los horóscopos en cuestión. (A buen seguro, cualquier horóscopo parece “certero” si a uno le dice que es sumamente atractivo para el sexo opuesto, y si hace hincapié en que su peor defecto es la generosidad.) Hacíamos un buen negocio con los libros para niños, sobre todo “saldos”. Los libros modernos para niños son algo bastante horrible, en especial cuando uno los ve en masa. Yo personalmente preferiría dar a un niño un ejemplar de Petronio antes que Peter Pan, pero es que hasta el propio Barrie parece viril e íntegro comparado con alguno de sus imitadores posteriores. Por Navidad pasábamos diez días enfebrecidos, de lucha incesante con las tarjetas de felicitación y los calendarios, que son fatigosos de vender, aunque siempre salen a cuenta mientras dura la temporada. En aquel entonces, presenciar el cinismo brutal con que se explota el sentimiento cristiano me resultaba interesante. Los representantes de las imprentas que hacían tarjetas navideñas venían con sus catálogos nada menos que en junio. Hay una frase de sus facturas que se me ha quedado clavada en la memoria. Decía así: “Niño Jesús con conejitos, dos docenas”.
Ahora bien, nuestra principal actividad suplementaria era una biblioteca de préstamo, la habitual biblioteca de “dos peniques, sin depósito previo”, compuesta por quinientos, seiscientos volúmenes a lo sumo. ¡Cómo tenían que gustar aquellas bibliotecas a los ladrones de libros! Tomar prestado un libro en una librería por sólo dos peniques, quitarle la etiqueta y venderlo en otra por un chelín debe de ser el delito más fácil de cometer que existe. No obstante, los libreros por lo común descubren que sale a cuenta dejar que les roben un determinado número de libros (nosotros perdíamos una docena al mes) en vez de espantar a los clientes pidiéndoles una cantidad en depósito.
Nuestra librería se encontraba exactamente en la frontera entre Hampstead y Camden Town. La frecuentaba toda clase de personas, desde aristócratas hasta revisores de autobús. Es probable que los suscriptores de nuestra biblioteca fueran una significativa sección transversal del público lector londinense. Por eso mismo vale la pena reseñar que, de todos los autores de nuestra biblioteca, el más solicitado era ¿quién? ¿Priestley? ¿Hemingway? ¿Walpole? ¿Wodehouse? No: Ethel M. Dell, con Warwick Deeping de segundo y yo diría que Jeffrey Farnol en tercer lugar. Las novelas de Dell, es obvio decirlo, las leen solamente las mujeres, mujeres de toda edad y condición, y no sólo, como cabría suponer, las solteronas melancólicas y las gordas mujeres de los estanqueros. No es verdad que los hombres no lean novelas, pero sí es cierto que hay regiones enteras de la ficción que tienden a evitar. En términos generales, lo que cabría considerar la novela al uso –la novela corriente, la buena novela mala, una novela al estilo de Galsworthy, sólo que aguado, es decir, la norma de la novela inglesa– parece existir sólo para mujeres. Los hombres leen o bien esas novelas que a duras penas se pueden respetar o bien las novelas detectivescas. Pero su consumo de novelas detectivescas es asombroso. Que yo sepa, en un año, uno de nuestros suscriptores leía cuatro o cinco novelas detectivescas por semana además de otras que tomaba en préstamo de otra biblioteca. Lo que más me sorprendía es que nunca leía dos veces el mismo libro. Al parecer, almacenaba para siempre en la memoria el pavoroso cargamento, el torrente de basura (las páginas que leía al año, llegué a calcular, cubrirían una superficie de tres cuartas partes de media hectárea). No reparaba en los títulos ni en los nombres de los autores, aunque sabía decir, meramente al primer vistazo, si “ya había leído” el libro en cuestión.
En una biblioteca de préstamo se ven los verdaderos gustos de las personas, no los fingidos, y una de las cosas que asombra es lo completamente en desuso que están los novelistas ingleses “clásicos”, es decir, cómo han caído en desgracia. No tiene sencillamente el menor sentido poner a Dickens, Thackeray, Jane Austen, Trollope, etc., en la biblioteca habitual de préstamo; nadie se los lleva a casa. Sólo de ver una novela decimonónica, la gente suspira, dice: “¡qué antigualla!”, y pasa de largo. En cambio, es relativamente fácil seguir vendiendo bien a Dickens, como lo es vender a Shakespeare. Dickens es uno de esos autores a los que la gente siempre “se propone” leer y, al igual que la Biblia, se le lee mucho en ejemplares de segunda mano. Todo el mundo sabe de oídas que Bill Sikes era un ladronzuelo, que Micawber era calvo, tal como saben de oídas que a Moisés lo encontraron en el río en una cesta de mimbre, y que le vio “el trasero” al Señor. Otra cosa muy notable es la creciente impopularidad de los libros norteamericanos. Y otra más –con esto, los editores se suben por las paredes cada dos o tres años– es la impopularidad del relato breve. La clase de persona que pide al librero que le escoja un libro casi siempre empieza diciendo: “cualquier cosa, menos relatos breves”. O incluso dicen “no quiero historias cortas”, como decía un alemán que era cliente nuestro. Si se les pregunta por qué, a veces aducen que es demasiado cansino acostumbrarse a los personajes con cada nuevo relato; prefieren “entrar” en una novela que ya no les exija pensar una vez pasado el primer capítulo. Sin embargo, creo que son los escritores quienes tienen más culpa en esto que los lectores. La mayoría de los relatos breves modernos, tanto ingleses como norteamericanos, son absolutamente inertes, carentes de vida, en mayor medida que las novelas. Los relatos breves que cuentan algo tienen aún popularidad de sobra, como es el caso de D. H. Lawrence, cuyos relatos son tan populares como sus novelas.
¿Me gustaría ser librero de oficio? En conjunto, a pesar de la amabilidad de mi jefe, a pesar de algunos días felices que pasé en la librería, debo decir que no.
Con una buena posición en el mercado y un capital idóneo, cualquier persona culta podrá ganarse la vida con modestia y seguridad montando una librería. A menos que uno se dedique a los libros “raros”, no es un oficio difícil de aprender, y se empieza con una gran ventaja si se conoce algo sobre las interioridades de los libros. (No es el caso de la mayoría de los libreros. Uno se hace a la idea de por dónde andan si echa un vistazo a las revistas del gremio, donde anuncian sus objetos de deseo. Si no vemos un anuncio en busca de un ejemplar de Decadencia y caída, de Boswell, es casi seguro que habremos de encontrar uno que anuncie el deseo de conseguir un ejemplar de El molino junto al Floss, de T. S. Eliot [sic].) Además, se trata de un oficio muy humano, que no se presta a una vulgarización más allá de un punto determinado. Los grandes grupos no podrán asfixiar al pequeño librero independiente hasta arrebatarle la existencia, tal como han hecho ya con el tendero de ultramarinos y el lechero. Ahora bien, la jornada laboral es larga, muy larga –yo sólo fui empleado a tiempo parcial, pero mi jefe dedicaba setenta horas a la semana a trabajar en la librería, sin contar las constantes expediciones, fuera del horario comercial, para comprar lotes de libros–, y se lleva una vida nada sana. Por norma, una librería es horriblemente fría en invierno, porque si hace un cierto calor las ventanas se empañan, y un librero depende de sus ventanas y escaparates. Y los libros desprenden más polvo, y más desagradable, que cualquier otra clase de objeto inventado hasta la fecha, y la parte superior de un libro es el lugar en el que prefiere morir todo moscardón que se precie.
Sin embargo, la verdadera razón de que no me guste el oficio de librero, al menos de por vida, es que mientras me dediqué a él perdí todo mi amor por los libros. Un librero tiene que mentir como un bellaco cuando habla de libros, lo cual le produce un evidente desagrado. Aun peor es el hecho de estar constantemente quitándoles el polvo y moviéndolos de acá para allá. Hubo una época en la que realmente amé los libros; amaba verlos, olerlos, tocarlos, en especial si se trataba de libros con cincuenta años de antigüedad, o incluso más. Nada me agradaba tanto como comprar un lote entero por un chelín en una subasta rural. Tienen un sabor peculiar los libros baqueteados e inesperados que uno se encuentra en esa clase de colecciones: poetas menores del siglo xviii, gacetilleros pasados de moda, volúmenes sueltos de novelas olvidadas, números encuadernados de revistas femeninas, por ejemplo, de la década de 1860 Para leer como si tal cosa –por ejemplo, en el baño, o entrada la noche, cuando uno está demasiado fatigado para irse a la cama, o en ese cuarto de hora antes de almorzar–, no hay nada como hojear un número atrasado del Girl’s Own Paper. Sin embargo, tan pronto comencé a trabajar en la librería dejé de comprar libros. Vistos en masa, cinco mil, diez mil de golpe, los libros se me antojaban aburridos e incluso nauseabundos. Hoy en día hago alguna que otra adquisición ocasional, aunque sólo si se trata de un libro que deseo leer y que no puedo pedir prestado. Nunca compro morralla. El olor dulzón del papel deteriorado ha dejado de resultarme atractivo. Lo relaciono muy estrechamente con los clientes paranoicos y los moscardones muertos.
Fortnightly, noviembre de 1936
En defensa de la novela
Aestas alturas, apenas será necesario señalar que el prestigio de la novela está completamente por los suelos, a tal extremo que la observación de que “nunca leo novelas”, palabras que hace una docena de años se pronunciaban por lo común con un deje de disculpa, ahora se proclama siempre con un tono de suficiencia manifiesta. Es cierto que todavía quedan en activo unos cuantos novelistas contemporáneos, o aproximadamente contemporáneos, a los que la intelectualidad considera permisible leer, pero lo que cuenta es que de la buena novela mala al uso suele hacerse caso omiso, mientras que los buenos libros malos al uso, sean de poesía o de crítica, aún se suelen tomar en serio. Esto significa que, si uno escribe novelas, automáticamente dispone de un público menos inteligente del que dispondría si hubiera elegido otro género. Son dos las razones, bastante obvias por otra parte, por las que esto en la actualidad imposibilita que se escriban novelas buenas. A día de hoy, la novela se deteriora a ojos vista, y se deterioraría mucho más deprisa si la mayoría de los novelistas tuvieran una cierta idea de quiénes leen sus libros. Es fácil sostener, cómo no (véase, por ejemplo, el extrañísimo y rencoroso ensayo de Belloc), que la novela es un género artístico despreciable y que su destino no tiene la menor importancia. Dudo que valga la pena poner siquiera en tela de juicio esa opinión. Sea como fuere, doy por sentado que vale la pena con creces salvar la novela, y que con la finalidad de salvarla es preciso persuadir a las personas inteligentes de que se la tomen con la debida seriedad. Es por consiguiente útil analizar una de las múltiples causas –a mi juicio, la causa principal– de este desprestigio que vive hoy la novela.
El problema está en que a la novela se la condena a gritos a no existir. Pregúntese a cualquier persona con dos dedos de frente por qué “nunca lee novelas”, y por lo común se descubrirá que, en el fondo, se debe a las nauseabundas paparruchas promocionales que se escriben en las cubiertas y contracubiertas. No hace falta poner demasiados ejemplos; baste tomar una muestra del Sunday Times de la semana pasada: “Si usted es capaz de leer este libro sin dar alaridos de placer, es que su alma está muerta”. Eso mismo, o algo muy parecido, es lo que ahora se escribe acerca de todas y cada una de las novelas que se publican, como bien se puede comprobar mediante un estudio de las citas que llevan en cubierta o en contracubierta. Para todo el que se tome en serio lo que dice el Sunday Times, la vida debe de ser una larguísima y muy dura lucha para estar al día. Las novelas nos caen encima al ritmo de unas quince cada día, y cada una de ellas es una inolvidable obra maestra: perdérnosla es poner en peligro nuestra alma. Así que decidirse por un libro en la biblioteca se vuelve muy difícil, y uno se sentirá muy culpable si no le hace dar alaridos de placer. En realidad, a nadie que importe se le engaña con esta clase de bobadas, y el desprestigio en que ha caído la reseña de novelas se extiende a las novelas mismas. Cuando todas las novelas que se publican son presentadas como obras geniales, es más que natural dar por sentado que todas ellas son paparruchas. Dentro de la intelectualidad literaria, esta suposición se da por sentada. Reconocer que a uno le gustan las novelas es hoy en día casi lo mismo que reconocer que a uno le encanta el helado de coco o que prefiere leer a Rupert Brooke antes que a Gerald Manley Hopkins.
Todo esto es obvio. No me parece tan obvio, en cambio, el modo en que ha surgido la situación en que nos encontramos. El robo a mano armada que suponen los libros es sencillamente una estafa de lo más cínica. Z escribe un libro que publica Y, y que reseña X en el Semanario W. Si la reseña es negativa, Y retirará el anuncio que ha incluido, por lo cual X tiene que calificar la novela de “obra maestra inolvidable” si no quiere que lo despidan. En esencia, ésta es la situación, y la reseña de novelas, o la crítica de novelas, si se quiere, se ha hundido a la profundidad a la que hoy se encuentra sobre todo porque los críticos sin excepción tienen a un editor o a varios apretándoles las tuercas por persona interpuesta. Ahora bien, la cosa no es tan tosca como parece. Las diversas partes implicadas en la estafa no actúan conscientemente al unísono, y se han visto obligadas a participar de la situación actual en parte en contra de su voluntad.
Para empezar, no se debe asumir, como se hace a menudo (véanse por ejemplo, las columnas de Beachcomber,1passim), que el novelista disfrute e incluso sea en cierto modo responsable de las críticas que reciben sus novelas. A nadie le gusta que le digan que ha escrito un relato de pasión palpitante que está llamado a perdurar tanto como perdure la lengua inglesa, aun cuando, ciertamente, sea una decepción que no se lo digan, ya que a todos los novelistas se les dice lo mismo, y verse privado de tales alabanzas posiblemente signifique que sus libros no se vendan nada bien. El reseñista que trabaja a destajo es de hecho una suerte de necesidad comercial, como lo es la cita incluida en la sobrecubierta del libro, de la cual termina por ser una mera prolongación. Pero ni siquiera el desdichado destajista de las reseñas ha de cargar con la culpa por las tonterías que escribe. En sus circunstancias particulares, es imposible que escriba ninguna otra cosa. Y es que aun cuando no mediara la cuestión del soborno, directo o indirecto, sería imposible que hubiera buena crítica de novelas, al menos mientras se dé por sentado que toda novela bien merece una reseña.
Un periódico recibe la consabida pila semanal de libros, de los que remite una docena a X, el reseñista a destajo, que tiene esposa e hijos y tiene que ganarse esa guinea, por no hablar de la media corona por volumen que conseguirá vendiendo a un librero de segunda mano sus ejemplares de cortesía. Hay dos razones por las cuales a X le resulta totalmente imposible decir la verdad acerca del libro que recibe. Para empezar, lo más probable es que once de cada doce libros no consigan prender en él ni la más mínima chispa de interés. No serán más que consabidamente malos, meramente neutros, inertes, sin demasiado sentido. Si no se le pagase por hacerlo, jamás leería ni un solo párrafo de esos libros, y prácticamente en todos los casos la única reseña verdadera y fiel a la realidad que podría escribir sería más bien ésta: “Este libro no me inspira pensamientos de ninguna clase”. ¿Le pagaría alguien por escribir una cosa así? Obviamente, no. De entrada, por lo tanto, X se encuentra en la falsa posición de tener que producir, digamos, trescientas palabras acerca de un libro que para él no ha significado nada. Por lo común, lo hace mediante un breve resumen de la trama (lo cual, a la sazón, ante el autor le delata: pone de manifiesto que no ha leído el libro) y unos cuantos halagos de cortesía, que a pesar de su empalago o exageración tienen el mismo valor que la sonrisa de una prostituta.
Pero hay un mal mucho peor que éste. De X se espera no sólo que diga de qué trata un libro, sino también que pronuncie su opinión y dictamine si es bueno o malo. Dado que X puede sostener una pluma con la mano, probablemente no es tonto, o no tanto como para imaginar que La ninfa constante2 sea la tragedia más sensacional que jamás se haya escrito. Muy probablemente, su novelista preferido, si es que las novelas le importan, sea Stendhal, o Dickens, o Jane Austen, o D. H. Lawrence, o Dostoievski, o, en cualquier caso, alguien inconmensurablemente mejor que cualquiera de los novelistas contemporáneos del montón. Tiene que empezar, de entrada, por rebajar de un modo abismal sus propios criterios. Como ya he señalado en otra parte, aplicar un criterio decente a las novelas ordinarias, del montón, es como ponerse a pesar una mosca en una báscula de muelles preparada para pesar elefantes. En semejante báscula, sencillamente no se registra el peso de las moscas; hay que empezar por construir otra báscula que sirva para poner de relieve que existen moscas grandes y moscas chicas. Y esto es aproximadamente lo que hace X. De nada sirve decir monótonamente, un libro tras otro, “este libro es una paparrucha”, porque, una vez más, nadie pagará nada por escribir una cosa así. X tiene que descubrir algo que no sea una paparrucha, y tiene que descubrirlo con una frecuencia relativamente alta, o arriesgarse al despido. Esto significa rebajar sus criterios a una profundidad a la que, digamos, El vuelo de un águila, de Ethel M. Dell, pase por ser un libro bastante bueno. Pero en una escala de valores en la que El vuelo de un águila pasa por ser un libro bastante bueno, La ninfa constante será un libro soberbio, y El propietario…3 ¿qué será? Un relato de pasión palpitante, una obra maestra sensacional, capaz de estremecer el alma misma del lector, una épica inolvidable, llamada a perdurar tanto como perdure la lengua inglesa, etcétera. (En cuanto a cualquier libro verdaderamente bueno, haría reventar el termómetro.) Tras comenzar por la suposición de que todas las novelas son buenas, el reseñista se ve impelido a seguir subiendo por una escalera de adjetivos a la que se le acaban pronto los peldaños. Y sic itur ad Gould.4 Se ve a un reseñista tras otro, todos por el mismo camino. En menos de dos años desde que empezó, con intenciones en cualquier caso moderadas, proclama entre histéricos chillidos que Crimson Night [Noche carmesí], de Barbara Bedworthy,5 es la obra maestra más sensacional, incisiva, conmovedora, inolvidable de cuantas han sido en la tierra terrenal, etc., etc., etc. No hay salida de semejante laberinto cuando uno ha cometido el pecado inicial de fingir que un libro malo es bueno. Pero tampoco es posible ganarse la vida reseñando novelas sin cometer ese pecado. Entretanto, cualquier lector inteligente se da la vuelta y se larga, asqueado, y despreciar las novelas pasa a ser una suerte de deber irrenunciable entre los entendidos. De ahí ese extraño hecho de que sea posible que una novela de verdadero mérito pase sin pena ni gloria, meramente porque se haya alabado en los mismos términos que cualquier paparrucha.
Son diversas las personas que han sugerido que sería mejor para todos si no se hicieran reseñas de novelas. De ninguna clase. Es posible, pero la sugerencia es inservible, puesto que eso es algo que no va a suceder. Ningún periódico que dependa en mayor o menor grado de los anuncios de los editores puede permitirse el lujo de prescindir de las reseñas, y aunque los editores más inteligentes probablemente se hayan percatado de que no estarían mucho peor si la redacción de textos promocionales para cubiertas y contracubiertas estuviera abolida por ley, no pueden ponerle fin por la misma razón por la que no es posible un desarme completo de las naciones: porque nadie quiere ser el primero en empezar tal proceso. Así pues, durante mucho tiempo seguirán haciéndose y publicándose textos promocionales y reseñas muy similares, y seguirán yendo a peor: el único remedio consiste en ingeniar algún modo de que no se les preste atención y no se les tenga el menor respeto. Pero esto sólo puede suceder si en alguna parte se hiciera una crítica decente de novelas que sirviera como punto de comparación para todas las reseñas de medio pelo. Dicho de otro modo, existe la necesidad de un periódico (uno solo sería suficiente para empezar) que se especialice en la crítica de novelas, pero que se niegue a publicar paparruchas de ninguna clase, es decir, un periódico en el que los críticos, o reseñistas, lo sean de verdad, en vez de ser meros muñecos de ventrílocuo que baten la mandíbula cuando el editor tira de los hilos correspondientes.
Se podría aducir que esos periódicos ya existen. Hay unas cuantas revistas cultas, por ejemplo, en las que la crítica de novelas, o lo que de ella se publique, es inteligente y no se pliega a sobornos. Así es, pero lo que cuenta es que las publicaciones de esa clase no se especializan en la crítica de novelas, y desde luego no intentan siquiera mantenerse al corriente de la actual producción de obras de ficción. Pertenecen al mundo de la alta cultura, el mundo en el que ya se da por sentado que las novelas, en cuanto tales, son despreciables. Pero la novela es una forma artística popular, y de nada sirve abordarla con los presupuestos del Criterion, o del Scrutiny, según los cuales la literatura es un juego de puro amiguismo y compadreo (con guante de terciopelo o con garras afiladas, según sea el caso) entre camarillas cultas diversas. El novelista es ante todo un narrador, y un hombre puede ser un muy buen narrador (véanse, por ejemplo, Trollope, Charles Reade, Somerset Maugham) sin ser estrictamente un “intelectual”. Se publican cada año cinco mil nuevas novelas, y Ralph Strauss6 nos implora que las leamos todas, o lo haría desde luego si tuviera que reseñarlas todas. El Criterion quizá se digna tener en cuenta una docena. Pero entre una docena y cinco mil puede haber un centenar, o doscientas, o tal vez quinientas, que a distintos niveles posean un mérito genuino, y es en ellas en las que cualquier crítico al que le importe la novela debería concentrarse.
Ahora bien, la primera necesidad es un método de gradación. Hay un sinfín de novelas que jamás tendrían siquiera que mencionarse; imagínense, por ejemplo, los efectos perniciosísimos que sobre la crítica tendría el reseñar solemnemente cada novela por entregas que se publica en Peg’s Paper. Pero es que incluso las que vale la pena mencionar pertenecen a categorías muy distintas. Raffles es un buen libro, y también lo son La isla del doctor Moreau, y La cartuja de Parma, y Macbeth, pero son “buenos” a niveles muy distintos. Del mismo modo, Si llega el invierno y El bienamado y Un socialista asocial y Sir Lancelot Greaves son libros malos, pero a niveles distintos de “maldad”.7 Ésta es la realidad que el destajista de la reseña se ha especializado en difuminar del todo. Tendría que ser viable idear un sistema, tal vez un sistema muy rígido, que clasificase las novelas por clases A, B, C, etcétera, de modo que si un reseñista alaba o desdeña una novela, uno al menos sepa en qué medida pretende que se le tome en serio. En cuanto a los reseñistas, tendrían que ser personas a las que de veras les importase el arte de la novela (y eso probablemente significa no que sean de la alta cultura, ni de la baja cultura, ni de la cultura media, sino de cultura elástica), personas interesadas en la técnica narrativa y aún más interesadas en descubrir de qué trata un libro. Son muy numerosas las personas de tales características; algunos de los peores reseñistas, aunque ahora no tengan remedio, empezaron siendo así, como bien se ve echando un vistazo a sus primeros trabajos. Por cierto, sería buena cosa si los aficionados hicieran más reseñas de novelas. Un hombre que no es un escritor hecho y derecho, sino que simplemente ha leído un libro que le ha impresionado hondamente, tiene más posibilidades de contarnos de qué trata que un profesional competente, pero sumamente aburrido. Por eso las reseñas norteamericanas, a pesar de sus estupideces, son mejores que las inglesas: son más de aficionados, es decir, más serias.
Creo que, del modo en que he indicado, el prestigio de la novela podría recuperarse. La mayor de las necesidades sigue siendo la de un periódico o una revista que se mantenga al tanto de la ficción actual y que sin embargo se niegue a rebajar sus criterios. Tendría que ser un periódico poco conocido, pues los editores no se anunciarían en él; por otra parte, cuando hubieran descubierto que en un medio como ése hay elogios que son elogios de verdad, estarían más que dispuestos a citarlo en sus textos promocionales. Aun cuando fuera un periódico muy poco conocido, probablemente provocaría una mejora del nivel general de las reseñas, pues las paparruchas de los dominicales sólo se siguen publicando porque no hay con qué contrastarlas. Pero aun si los reseñistas siguieran exactamente igual que hasta ahora, no importaría tanto, al menos mientras también existiera una manera decente de reseñar y de recordar a unas cuantas personas que los cerebros más serios todavía pueden ocuparse de la novela. Así como el Señor prometió que no destruiría Sodoma si se pudiera encontrar en la ciudad a diez hombres de probada rectitud, la novela no será completamente despreciada mientras se sepa que en algún lugar hay siquiera un puñado de reseñistas que se han quitado el pelo de la dehesa.
En la actualidad, si a uno le importan las novelas, y todavía más si se dedica a escribirlas, el panorama es sumamente deprimente. La palabra “novela” suscita las palabras “genialidad”, “contracubierta” y “Ralph Strauss” de un modo tan automático como “pollo” suscita “asado”. Las personas inteligentes rehuyen las novelas de un modo casi instintivo; a resultas de ello, los novelistas establecidos se vienen abajo, y los principiantes que “tienen algo que decir” se pasan de manera preferente a cualquier otro género. La degradación subsiguiente es obvia. Mírense, por ejemplo, las noveluchas de cuatro peniques que se ven apiladas en el mostrador de cualquier papelería de barrio. Ésa es la descendencia decadente de la novela, que guarda con Manon Lescaut y con David Copperfield la misma relación que el perrillo faldero guarda con el lobo. Es harto probable que antes de que pase mucho tiempo la novela media no se distinga demasiado de esas noveluchas, aunque sin duda siga publicándose con una encuadernación de a siete y a seis peniques, con grandes fanfarrias por parte de los editores. Varias personas han profetizado que la novela está condenada a desaparecer en el futuro próximo. Yo no creo que llegue a desaparecer, por razones que sería largo detallar pero que son bastante evidentes. Es mucho más probable que, si los mejores cerebros de la literatura no se dejan inducir a regresar a ella, sobreviva de una manera superficial, despreciada, sin esperanza, en una forma degenerada, como lápidas modernas o espectáculos de polichinela.
New English Weekly, 12 y 19 de noviembre de 1936
Semanarios juveniles
Nunca se puede adentrar uno lo suficiente por un barrio empobrecido de cualquier gran ciudad sin toparse con una pequeña papelería o quiosco. La apariencia en general de estas tiendecitas es casi siempre la misma: fuera, unos cuantos carteles anuncian el Daily Mail y el News of the World; hay un escaparate cochambroso, con refrescos y paquetes de Players, y el interior es oscuro, huele a regaliz y a golosinas, y está festoneado del suelo al techo con semanarios de una pésima calidad de impresión que se venden a dos peniques, la mayor parte con chillonas ilustraciones de cubierta a tres tintas.
Con la excepción de los diarios matinales y vespertinos, las existencias de género en estas tiendas casi nunca se solapan con las de los grandes quioscos. Su principal línea de venta es la de los semanarios a dos peniques, que presentan una cantidad y una variedad punto menos que increíble. Todas las aficiones y pasatiempos –pájaros enjaulados, calado y marquetería, carpintería, apicultura, palomas mensajeras, filatelia, ajedrez– cuentan al menos con un semanario dedicado a sus asuntos, pero es corriente que haya varios. La jardinería, la ganadería, la horticultura y los animales domésticos cuentan al menos con una veintena de revistas. Luego están los periódicos deportivos, los periódicos con la programación de la radio, los tebeos infantiles, los periódicos de cotilleos como Tit-Bits, la amplia gama de revistas y periódicos dedicados al cine, que explotan en mayor o menor medida las piernas de las mujeres, las diversas revistas gremiales, las revistas con novelas para mujeres (Oracle, Secrets, Peg’s Paper, etc., etcétera), las revistas de ganchillo y punto de cruz –son tan numerosas que ocuparían por sí solas todo el escaparate–, y la muy larga serie de “revistas americanas” (Fight Stories, Action Stories, Western Short Stories, etcétera), que se importan en pésimas condiciones de los Estados Unidos y se venden a dos o tres peniques a lo sumo. Y los periódicos propiamente dichos imprimen también novelitas a cuatro peniques: las novelas de Aldine Boxing, la Biblioteca de Amigos del Muchacho, la Biblioteca de las Niñas y muchas más.
Es probable que toco lo que contienen estas tiendas de barrio sea el mejor indicio de que disponemos acerca de lo que siente y piensa la gran masa de la población inglesa. Desde luego, no existe nada ni la mitad de revelador en forma de documento. Las novelas que más se venden, por ejemplo, dicen mucho, pero es que la novela está destinada de manera casi exclusiva a un público que se encuentra por encima del nivel salarial de las cuatro libras por semana. Las películas son probablemente una guía mucho menos fidedigna sobre el gusto popular, porque la industria cinematográfica es prácticamente un monopolio, lo cual implica que no se vea en la obligación de estudiar atentamente a su público. Lo mismo cabe decir en cierta medida de los periódicos diarios y de la mayor parte de la radio. No es éste el caso de los semanarios de circulación bastante reducida y temática especializada. Periódicos como Exchange and Mart [Cambio y mercado], por ejemplo, o Cage-birds [Aves enjauladas], o el Oracle, el Prediction o el Matrimonial Times, existen única y exclusivamente porque hay una demanda de ellos, y por eso reflejan la mentalidad de sus lectores de una manera que un gran diario de circulación nacional, con millones de lectores, no podría reflejar.
Aquí tan sólo me ocuparé de una serie de periódicos, los semanarios juveniles de dos peniques, a menudo descritos, bien que con gran inexactitud, como “tostones de a penique”. Estrictamente dentro de esta clase figuran al menos diez publicaciones: Gem, Magnet, Modern Boy, Triumph y Champion, de las que es propietaria la firma Amalgamated Press, y Wizard, Rover, Skipper, Hotspur y Adventure, que pertenecen a D. C. Thomson & Co. Desconozco qué circulación alcanzan estas publicaciones. Los directores y propietarios se niegan a dar ninguna cifra. En cualquier caso, la circulación de una publicación que imprime relatos serializados a la fuerza ha de tener grandes fluctuaciones. De todos modos, no cabe duda de que el público en total de estas diez publicaciones es muy nutrido. Se hallan a la venta en todas las localidades de Inglaterra, y prácticamente cualquier muchacho con afición a la lectura pasa por una fase en la cual lee uno o varios semanarios de esta índole. Gem y Magnet, de largo los más antiguos, son de un tipo que se diferencia bastante de los demás, y es evidente que han perdido parte de su popularidad en los últimos años. Buen número de muchachos los consideran anticuados y “lentos”. No obstante, de ellos quiero ocuparme en primer lugar, porque psicológicamente son más interesantes que los demás, y también porque la mera pervivencia de estas publicaciones hasta la década de 1930 es un fenómeno cuando menos asombroso.
Gem y Magnet son publicaciones hermanas (los personajes de una a menudo aparecen en la otra), y las dos echaron a andar hace más de treinta años. En aquel entonces, junto con Chums y la vieja B[oy’s] O[wn] P[aper], eran las principales publicaciones para chicos, y siguieron conservando esa posición dominante hasta hace muy poco. Cada una de ellas contiene un relato de tema colegial de unas quince o veinte mil palabras a la semana, completo en sí mismo, aunque por lo común suele estar conectado en mayor o menor grado con el relato de la semana anterior. Gem, además del relato, trae una entrega de un folletín de aventuras. Por lo demás, las dos son tan similares que se les puede dar el mismo tratamiento, aun cuando Magnet haya sido la más conocida de las dos, seguramente porque posee un personaje realmente de primera clase, el rechoncho Billy Bunter.
Los relatos tratan sobre lo que pasa por ser la vida en los colegios privados, colegios (Greyfriars, en Magnet; St Jim, en Gem) que se representan como antiquísimas fundaciones muy de moda, del estilo de Eton o Winchester. Los personajes principales son muchachos de catorce o quince años, de modo que los mayores y los menores aparecen sólo en segmentos muy breves. Al igual que Sexton Blake y Nelson Lee, estos muchachos siguen igual semana tras semana, un año tras otro, sin envejecer jamás. Muy de vez en cuando llega un chico nuevo o desaparece un personaje secundario, pero lo cierto es que el elenco de personajes apenas ha sufrido alteraciones en los últimos veinticinco años. Los principales personajes de ambos semanarios –Bob Cherry, Tom Merry, Harry Wharton, Johnny Bull, Billy Bunter y todos los demás– ya cursaban estudios en Greyfriars o en St Jim mucho antes de que estallase la Gran Guerra, exactamente con la misma edad que tienen hoy, y con aventuras muy similares a las de hoy, además de hablar casi exactamente el mismo idiolecto. No sólo los personajes, sino también el ambiente de Gem y de Magnet se ha preservado sin un solo cambio, en parte mediante una estilización sumamente elaborada. Los relatos de Magnet los firma “Frank Richards”, y los de Gem “Martin Clifford”, aunque una serie con treinta años de duración difícilmente puede ser obra de una misma persona en todas sus entregas semanales.8 Por consiguiente, han de estar escritos en un estilo que sea sumamente fácil de imitar, un estilo extraordinariamente artificioso, muy repetitivo, completamente distinto de todo lo que ahora se hace en la literatura en lengua inglesa. Nos servirán de ilustración un par de extractos. He aquí uno del Magnet:
–Gruñido.
–¡Cállate la bocota, Bunter!
–¡Gruñido!
Callarse la boca no era en realidad algo propio de Billy Bunter. Rara vez se callaba la boca, aunque a menudo se le exigiera callar. En esta ocasión espantosa, el grueso Búho de Greyfriars se sintió menos inclinado que nunca a callarse la boca. ¡Y no se calló! Gruñó y gruñó y gruñó, y no dejó de seguir gruñendo.
Ni siquiera los gruñidos expresaron los sentimientos de Bunter. Sus sentimientos, en realidad, eran inexpresables.
¡Estaban los seis en el ajo! Sólo uno de los seis manifestó su irritación y sus lamentos de manera audible. Pero esa única excepción, William George Bunter, manifestó lo suficiente para cubrir la ausencia de todo el grupo, e incluso de alguno más.
Harry Wharton y compañía formaban un grupo iracundo y preocupado. Estaban empantanados y atascados, atorados, hundidos, acabados. Etc., etc., etc.9
Y uno tomado de Gem:
–¡Ay, mielda!
–Ay, caray.
–¡Aaaaj!
–¡Urrgg!
Arthur Augustus se incorporó aturdido. Sacó el pañuelo y se lo llevó a la nariz, muy perjudicada. Tom Merry se incorporó sin poder siquiera respirar. Se miraron uno al otro.
–¡Por Júpiter! ¡Vaya pirula que nos han hecho, chaval! –barbotó Arthur Augustus–. ¡Me han puesto como un pingajo! ¡Aaaaj! ¡Qué tunantes! ¡Qué rufianes! ¡Qué malditos forasteros!
Etc., etc., etcétera.10
Ambos extractos son totalmente característicos: otros de la misma guisa aparecen absolutamente en todos los capítulos de todos los números de ambas publicaciones, ya sea hoy, ya sea hace veinticinco años. Lo primero que verá cualquiera es la extraordinaria cantidad de tautologías que se amontonan (el primero de los dos pasajes procede de un fragmento de doscientas veinticinco palabras que se podrían comprimir en unas treinta); en apariencia, el texto diseñado de modo que devane la madeja del relato, aunque en realidad desempeña su función en la creación del ambiente. Por idénticas razones, varias expresiones burlescas se repiten hasta la saciedad; “iracundo”, por ejemplo, es una de las más habituales, al igual que “empantanados y atascados, atorados, hundidos, acabados”. “¡Oooogh!”, “¡Grooo!” y “¡Yaroo!” (estilizadas exclamaciones de dolor) son recurrentes, igual que “¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!”, que siempre ocupa una línea, de modo que a veces la cuarta parte de una columna consta de “Ja, ja, ja” y nada más. El lenguaje coloquial (“¡Go and cat coke!”, “¡What the thump!”, “¡You frabjous ass!”, etcétera)11 no se ha alterado nunca, de modo que los chicos utilizan a día de hoy un argot que lleva treinta años desfasado. Asimismo, se aplican diversos apodos y motes a la menor ocasión. Cada pocas líneas se nos recuerda que Harry Wharton y compañía son “los cinco de la Fama”, Bunter es siempre “el Búho rechoncho” o “el Búho en la distancia”, Vernon-Smith es siempre “el ancla de Greyfriars”, Gussy (el Honorable Arthur Augustus D’Arcy) es siempre “el orgullo de St Jim”, y así sucesivamente. Hay un esfuerzo constante, incansable, por mantener intacto el ambiente, por cerciorarse de que cada nuevo lector aprenda de inmediato quién es quién. El resultado no ha sido otro que hacer de Greyfriars y St Jim un extraordinario mundillo fuera de este mundo, un mundo que nadie puede tomarse en serio si ti