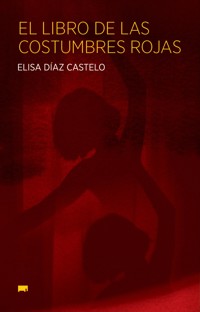
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elefanta Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Estos cuentos poseen una familiaridad con lo inaudito. Se mueven en espacios intersticiales, en los pliegues de la realidad donde ocurre lo insólito. Sus personajes habitan justo allí, en las fisuras, en los lugares inquietantes que brotan bajo nuestra cotidianidad, en mundos luminosos y oscuros, nunca lineales. Solamente quien ya fue al inframundo y regresó, hablando otro idioma, puede servirnos de guía por esas regiones tenues, traducir para nosotros lo que dicen las grietas. Elisa Díaz Castelo es ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por El reino de lo no lineal, del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 por Principia y del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019. Su trabajo ha aparecido en Letras Libres, Nexos y La Revista de la Universidad de México, entre otras. Ha sido becaria del fonca (Jóvenes Creadores), de la Fundación Para las Letras Mexicanas y de la Fulbright. Proyecto Manhattan se publicó en Ediciones Antílope en 2021 y Principia, su primer libro, se reeditó en Elefanta en 2022.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL LIBRO DE LASCOSTUMBRES ROJAS
COLECCIÓN AMÉRICA
EL LIBRO DE LASCOSTUMBRES ROJAS
Primera edición,2023
D.R.©2023,Elisa Díaz Castelo
Director de la colección: Emiliano Becerril Silva
Cuidado editorial: Karla Esparza
Portada: Jorge Brozon
Formación: Lucero Vázquez
D.R.©2023, Elefanta del Sur,[email protected]@ElefantaEditorelefanta_editorial
ISBN LIBRO IMPRESO:978-607-8749-61-4ISBN EBOOK:978-607-8749-71-3
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.
EL LIBRO DE LASCOSTUMBRES ROJAS
ELISA DÍAZ CASTELO
ÍNDICE
Dime con quién andas
Hoy también es miércoles
Gimme shelter
Agua para las flores
Las costumbres de las placentófagas
Colonia Contingencia
El principio de la gravedad
Nunca lo fue
Largo viaje de agua hirviendo
Transferencia
Seda sucia
Plantas de sombra
Notas
Agradecimientos
DIME CON QUIÉN ANDAS
LUIS TENÍA LA COSTUMBRE DE LLEGAR TARDE A TODOSlados.Había causas de sobra: la lluvia en el periférico, las manifestaciones, el pesero descompuesto, las llaves perdidas. Leonor, su novia, ya se había resignado a ese rasgo infeliz. Cuando Luis le habló, con el mismo tono de sorpresa e incredulidad que usaba siempre que se le hacía tarde, así, pasivamente, y le dijo que llegaría al cine unos minutos después de lo calculado, Leonor prescindió de cualquier signo de enojo.
—Está bien —dijo—, te espero adentro.
Los minutos tarde, como suelen se convirtieron en media hora y cuando Luis entró a la sala ya estaban apagadas las luces. Una experiencia cercana a la ceguera lo invadió. Sus ojos, acostumbrados a la resolana de la tarde, parecían haberse echado a perder en la rotunda oscuridad. Intentó guiarse por la luz de su celular, pero descubrió que se le había acabado la pila. No hay peor ciego, dicen, que el que no quiere ver, pero lo opuesto también es cierto: no hay peor ciego que el que quiere ver, como Luis, con prisa, en un lugar tan sin luz. Se le hacía patente su ceguera, lastimosa, acentuada y hasta entrecerraba los ojos, como si la penumbra fuera cuestión de enfocar bien o mal. Su cuerpo se le adelantó al pensamiento y Luis extendió los brazos sonámbulos hasta afianzarse a un barandal. Intentó dar dos pasos pero sus piernas se habían vuelto renuentes, casi paralíticas, como si lo que le sucede a un sentido se reflejara en el resto.
Sus ojos tardaron alrededor de un minuto en acoplarse a la penumbra y distinguió por fin las cabezas de los espectadores encendidas por el resplandor frío y verdoso de la pantalla. Desubicado, miraba a un lado y al otro y, si bien no lograba distinguir nada y casi nada, pronto columbró un movimiento, un brazo, sí, una mano de sombra extendida, cinco dedos recortados por la luz. Se acercó, recargándose sobre el barandal, tropezando con un par de escalones de un tamaño insignificante, y llegó al fin a la fila desde cuyo fondo, arremetida, se levantaba la mano como una bandera de paz. Quitado, como dicen, de la pena, sin señal alguna de decoro, perdido éste por el vértigo de la ceguera o bien porque en la oscuridad somos un poco más quienes somos, al fin que nadie nos ve, ni siquiera nosotros mismos, Luis comenzó a luchar contra el ejército de piernas que se interponían entre él y la mano. Escuchó con desapego las quejas y reclamos, los suspiros fastidiados de sus compañeros de fila, pero no flaqueó en su propósito. Después de franquear una cantidad absurda de piernas, inexplicable incluso si se toma en cuenta que cada persona tiene dos, tras haber pisado zapatillas y botas y caído en el regazo de una anciana que sosegó un gritito pero que casi debería, o eso pensó Luis, habérselo agradecido, llegó hasta el espacio vacío y dejó caer su cuerpo con alivio. El rostro de Leonor, oculto en la sombra, lo miraba con una emoción que él sólo podía imaginar: enojo, amor, alegría, burla, daba lo mismo. Él le ofreció una sonrisa de labios apretados, probablemente invisible, y volteó a ver la pantalla.
No tardó mucho tiempo en notar el olor. Era innegable. Un olor a cigarro, de esos que guardan en su ropa y en su cuerpo, que exudan, los fumadores devotos. Todo parecía indicar que provenía del cuerpo inerte a su derecha, de Leonor. Con disimulo, como quien necesita un movimiento sutil, de pocos ángulos, para encontrar la comodidad absoluta, Luis se reclinó hacia su novia. Era innegable, un olor a tabaco añejo, procesado por el cuerpo, anidando en los pliegues de la ropa, emergía de su novia, su novia, sí, la misma que le había contado, en uno de esos momentos de conmovedora y alarmante intimidad que caracterizan las primeras citas y luego desaparecen para siempre, que ella nunca había probado el tabaco porque su tía Leti, su segunda madre, había muerto de cáncer a los 42. Luis incluso se acordaba de la edad y estaba seguro, sí, a los 42 años había muerto la tía Leti carcomida por un cáncer de cuerdas vocales, por el humo del cigarro, a los 42 justa y exactamente y él, por solidaridad, quizá, pero también porque siempre había pertenecido a esa calaña pusilánime que se autodenomina “fumador social”, de esos que sólo después de una o dos cervezas aventuran un «Me das una fumada» o «No me regalas un cigarro», y nunca, nunca, compran la cajetilla, a él se le había hecho fácil dejar de fumar. Pero no sólo era el olor a cigarro: abajo, tenue pero tenaz, distinguió un aroma ajeno, como a guayabas maduras, un poco pasadas, de esas que se olvidan al fondo de un frutero durante el fin de semana. El olor de la fruta, combinado con el cigarro, le ocasionó una repugnancia dócil y dudó, por primera vez, que el cuerpo a su derecha fuera el de Leonor.
La duda se volvía cada vez más acuciante, pero le era imposible moverse, cometer el simple acto de voltear a verla para confirmar que sí se trataba de Leonor, como si ella pudiera percibir su duda, como si la duda misma de que el cuerpo a su derecha fuera el de su novia supusiera una traición absoluta, imperdonable. De pronto, a la mitad de estas tribulaciones, Luis sintió que algo frío y húmedo apresaba su mano, hasta entonces afianzada al reposabrazos. Era la mano de ella, inquieta como un molusco recién pescado y, le parecía ahora a Luis, demasiado grande. Leonor tenía unas manos diminutas de dedos pequeños y regordetes. En parte para confirmar táctilmente sus peores sospechas y en parte por la costumbre que es siempre soberana, su mano se puso boca arriba y se entrelazó a la de ella. Horrorizado, se sostuvo de esa masa que le parecía ahora por completo desconocida. Después de soportar una incertidumbre peor que la ceguera, Luis volteó con torpeza hacia Leonor, miró la figura hierática con insistencia pero, impedido por la poca luz que provenía de la pantalla, sólo veía el contorno de su cara como una cueva. Ella permaneció absorta en la trama, la mirada de Luis no parecía inquietarla ni ocasionar respuesta alguna en su figura. De a poco, los ojos de Luis distinguieron facciones separadas que no parecían pertenecer a una cara ni darle unidad a su semblante, sino que flotaban en la oscuridad líquida de ese rostro: una nariz recta, unos lentes, unos ojos, unos labios delgados. La mujer sentada a su lado no era Leonor. Y, de hecho, lo estaba volteando a ver ahora mismo y a Luis le dio una vergüenza enorme imaginar el susto que ella se iba a llevar cuando se diera cuenta de que él no era su novio, para nada, ni de lejos. Luis deslizó su mano fuera de la de ella, pero ésta se sostuvo a su antebrazo. La cara de No-Leonor se deformó en una mueca que Luis tardó un buen rato en interpretar: era una sonrisa. No-Leonor se inclinó hacia él.
—¿Qué te pasa? —le preguntó—, ¿estás nervioso?
Él no supo qué decir, qué hacer, la reacción más evidente, la única esperada era la de sorpresa, rechazo, jamás esperó esta otra posibilidad. Paralizado, sintió la mano de ella rebuscando la suya y acariciándola y su boca carnosa diciéndole al oído:
—Qué bueno que ya llegaste, se está poniendo buena, ¿verdad?
Luis podía escuchar la lengua moviéndose dentro de la boca de No-Leonor. El olor a cigarro y a guayabas lo sofocaba y, desesperado, comenzó a buscar a Leonor, la verdadera. No reconocía a nadie y notó con inquietud que no había ningún lugar vacío en la sala. No-Leonor restregó su mejilla contra el hombro de Luis y se quedó recargada. Éste miró hacia la pantalla desencajado, incapaz incluso de interpretar las imágenes que se movían en ella. Aunque el peso de esa cabeza le parecía insostenible, sintió que estaría mal quitársela de encima y, además, ese olor a guayaba de pronto le parecía íntimo y reconfortante, como si fuera un recuerdo de infancia, como si de muy niño hubiera ido con frecuencia a una finca, la de un tío, donde se cultivaba sólo la guayaba y ésta fuera, de pronto y sin remedio, su fruta favorita.
A media película, No-Leonor comenzó a removerse inquieta en su asiento.
—Estoy harta —dijo, en un susurro fingido—. Necesito un cigarro.
—Yo también —contestó éste.
Y era cierto, imaginó el leve calor encendido entre sus dedos, el sabor entrando por su garganta. Cuando se levantaron, Luis oteó por última vez la sala de cine y le pareció distinguir una mujer muy parecida a Leonor. Pero se le antojaba demasiado fumar y las facciones de Leonor le resultaban ahora confusas, borrosas, oscurecidas. Aparte, No-Leonor ya se encaminaba hacia el pasillo, cajetilla en mano, dándole leves golpecitos contra la izquierda.
—¿Y tú tía Leti? —le preguntó Luis, arrepintiéndose de inmediato.
—Era una perra —contestó No-Leonor.
La palabra encendió sus labios gruesos como si acabara de calar un cigarro.
HOY TAMBIÉN ES MIÉRCOLES
NO SÉ POR QUÉ ACCEDÍ. CURIOSIDAD, SUPONGO. SÉ POCOde su vida y, por supuesto, nunca he entrado a su casa. Piso once, interior cinco, me dijo, escuetamente, en un mensaje. Jacobo abre la puerta de un solo movimiento. Al atravesar el umbral distingo sólo este pasillo cuyas luces alumbran una serie de objetos colocados en las repisas a mi derecha: una caracola de mar, un trozo de madera esculpida por el agua, el fósil de un pez. El resto de la casa está a oscuras. Pienso que así funciona el recuerdo: las luces de la memoria se van apagando, una a una, hasta que sólo queda un espacio reducido cuya luz, tenue y ambarina, se aferra a los pocos objetos que sobreviven intactos y ni siquiera son, para nuestra zozobra, los más significativos. Durante unos instantes, me quedo ahí, fuera de órbita pero a un paso solamente de lo que vendrá.
—Son cosas de mi jefe —dice Jacobo de pasada antes de sumergirse en la oscuridad del resto del departamento.
Permanezco un instante en el pasillo. Al ser el único espacio encendido, pareciera suspenderse por sí sólo en la nada, flotar a la deriva y no en comunicación directa con el resto de la casa, sus estancias y habitaciones, el bullicio imaginario de la cocina y los rostros aún desconocidos de las fotos familiares. Disfruto de ese umbral hasta que Jacobo enciende la lámpara de la sala, se sienta en el sillón y me dice:
—¿Vienes?
Me sorprendió enterarme de que Jacobo vivía con sus papás. Lo dijo así como así la última vez que nos vimos, cubierto hasta la cintura por las sábanas blancas del motel, endurecidas y adelgazadas en los infinitos ciclos de lavado hasta convertirse en un material áspero y ajeno, en un caparazón.
—Mis papás van a estar fuera de miércoles a jueves. ¿Nos quedamos juntos?
Reprimí una sonrisa divertida por instinto, aunque en realidad estábamos en la penumbra. Anochecía y habíamos olvidado prender la luz. Tampoco era tan raro que viviera con ellos, colegí, después de todo yo era once años mayor.
—Tengo que ver si mi hermana puede quedarse con Cass —le contesté, fingiendo desinterés, aunque en realidad me entusiasmó la idea de conocer su casa, de franquear esa otra frontera invisible de la intimidad.
—Es sólo una noche. Además —dijo y se detuvo para encender la lámpara del buró—, cae en miércoles.
Distinguí su perfil perfectamente delineado contra el resplandor. Cuando lo conocí, antes de fijarme en su voz, en sus muñecas, en la forma en la que se paraba muy derecho y cambiaba el peso entre un pie y el otro, había sido eso. Un perfil griego, pensé, primero vagamente. Un rostro que pareciera no ser un rostro presente sino la reproducción que alguien hubiera hecho, de memoria, de unos rasgos. Podría ser uno más en ese continente de estatuas fragmentarias y rotas que había ido a parar a un museo en una isla con un nombre lenape del otro lado del mundo: Manhattan. Con el dedo índice comencé a recorrer su frente, nariz y mentón como si lo estuviera dibujando en negativo contra la luz.
—¿Las dos noches? —pregunté, sonriendo, mientras mi índice repasaba sus labios.
—¿Qué haces? —incómodo e inmóvil, Jacobo miraba al infinito como si lo hubiera, de hecho, capturado en el tiempo.
—Te estoy aprendiendo de memoria —le dije—. Me estoy grabando tu daguerrotipo.
Jacobo tomó mi mano en la suya y la llevó por debajo de las sábanas.
—Mejor apréndete otra cosa.
Ahora está ahí, en el sillón donde sin duda ve series y repasa temas de trabajo. Viste una mullida camiseta deBetter Call Sauly unos pantalones guangos de piyama. Aunque siempre fue joven, ahora, por primera vez, pienso que se ve mucho menor. Sentado a sus anchas, en su casa de infancia, parece casi un adolescente. Camino hasta él y coloco mis rodillas entre las suyas, que se abren dócilmente, pero no me siento a su lado. Aunque adivino la temperatura exacta de su piel, me resisto a tocarlo. Volteo a ver las fotos familiares, colocadas en el librero a su izquierda y señalo con la barbilla al único niño, chimuelo y sonriente, entre tres niñas:
—¿Éste eres tú?
En otra foto, en el bosque, el mismo niño, un par de años más grande, está de pie junto a un hombre alto, de espalda ancha, que lo sostiene por el cuello. Ninguno de los dos sonríe.
—¿Y éste es tu papá? —pregunto—. Son igualitos.
Jacobo asiente y toma un trago de cerveza sin mirar la foto. La intimidad que se abre ante mí ahora me aturde y me escalda. Jacobo hace lo posible por hacerme sentir cómoda, me pide que me quite los zapatos y me presta unas pantuflas de su madre, lo cual me parece a la vez tierno e inquietante. Como me quedan grandes, arrastro los pies sobre el piso hasta la cocina, donde abrimos dos latas de una cerveza artesanal que nunca había visto antes. Una nueva timidez hace que nuestros movimientos se vuelvan pesados y lentos, como si estuviéramos debajo del agua. Terminamos haciendo quesadillas y vemos juntos una película con las piernas entrelazadas.
Todo empezó tres meses atrás. Una tarde, mientras nos besábamos a escondidas entre los tuppers de la cocina dilapidada de la notaría, él me tomó de la muñeca. Fuerte. Me susurró al oído:
—Dame un día de la semana.
Jalé mi muñeca hasta liberarla, molesta hasta la exasperación por su tono impositivo y, a mi parecer, dramático.
—Tengo que terminar de redactar un poder —dije y me di media vuelta. Lo escuché resoplar a mis espaldas.
Alrededor de mi muñeca afloraron, algunas horas después, las marcas rojas de sus dedos. No podía dejar de verlas. Le escribí un mensaje con una sola palabra:Miércoles.
Nos vimos directamente en el motel. Después de una conversación incómoda, empezamos a besarnos. De pronto y sin mayor preámbulo, me acostó boca abajo sobre la cama y se colocó sobre mí, una rodilla a cada lado de mi cuerpo. Empezó a recorrerme con las manos y a desvestirme. Cada vez que yo amagaba por voltearme, pensando que era suficiente de eso, él recargaba una mano contra mi espalda y seguía.
—Te gusta, ¿verdad? —me preguntó al oído hoscamente.
—Sí —contesté y me di cuenta, incrédula, de que decía la verdad.
Me quitó toda la ropa, tomándose su tiempo en cada prenda. Luego, me apresó los brazos detrás de la espalda con una mano mientras me acariciaba toscamente con la otra. Sin inmutarse ante mis intentos por moverme, me lamía las axilas, el costado, entre las nalgas y me mordía con fuerza. Sus mordidas me lastimaban como quemaduras de cigarro. Pero el dolor se acercaba demasiado al placer, me confundía. Las veces que intenté voltear a verlo, colocó la palma de su mano extendida sobre mi rostro y dijo: no me mires. Pero luego:
—Mira —repetía una y otra vez—, mira cómo se hace.
Escuché a mis espaldas cómo se desabrochaba el pantalón.
Cuando termina la película, le pido que me muestre su cuarto. La suya es una cama individual en la que dudo que él quepa. Reconoce que, de hecho, le cuelgan los pies cuando se acuesta a todo lo largo y, para demostrarlo, se echa boca arriba.
—¿Y no te da ese miedo infantil? —pregunto.
—¿Cuál miedo infantil?
—Cuando era niña, me daba miedo dormir con cualquier extremidad fuera de la cama —me doy cuenta de que nunca le he hablado de mi infancia.
Jacobo me mira como si hablara otro idioma, me jala hacia si y comienza a besarme. Cierro los ojos y pienso que besa diferente en este sitio. Lento y con delicadeza. Me pregunto si los rasgos que consideramos intrínsecos cambian, en realidad, dependiendo de donde estemos. Besarlo aquí es como besar a otro y yo extraño, de pronto, al Jacobo que conocía. Además, me distraen los modelos de avión que cuelgan del techo de su recámara. Él sigue mi mirada hasta los aviones.
—De niño quería ser aviador —me dice y emite su típica risa silenciosa, escalonada, como si le diera pena reírse.
—¿Y qué pasó?
—Pasó que mi jefe es abogado, no aviador.
Toma mi mano entre las suyas y besa el envés de mis dedos con suavidad. Yo no quepo en mí de la extrañeza.
Al llegar del motel esa primera noche, me di un largo baño caliente y entonces noté, en mi cuello y mis brazos y sobre las nalgas, la marca en morado de sus dientes. Las mordidas me dolían como moretones. Me puse la piyama a toda velocidad y decidí que no lo vería de nuevo.
Un par de días después, mientras me inclinaba en cuclillas junto a la tina y le lavaba el pelo, Cass notó una de las mordidas y preguntó:
—¿Qué te pasó ahí? —atónita, miré la marca en mi brazo como si perteneciera a otra realidad, a un universo paralelo y no al que compartía con mi hija.





























