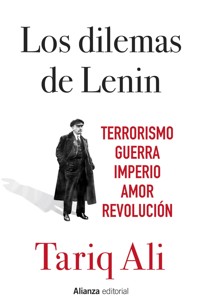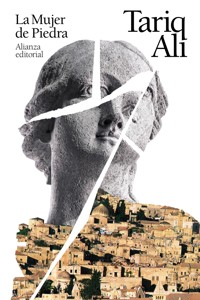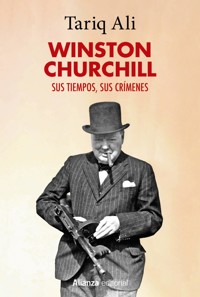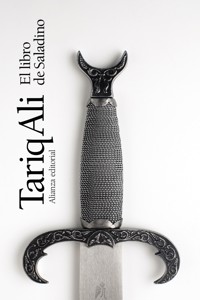
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Si en A la sombra del granado Tariq Ali novela el fin del dominio musulmán sobre la Península, en El libro de Saladino es la agitada vida de Salah al-Din, acaso la máxima figura política del islam medieval -protagonista de la Tercera Cruzada y de la recuperación de Jerusalén en 1187, adversario de Ricardo Corazón de León, reunificador del califato de Bagdad-, la que presta a sus páginas la sustancia narrativa. Con su ágil pulso, Ali no sólo recrea para el lector el exótico y evocador mundo de las Cruzadas y del Oriente de la época con sus florecientes ciudades, como El Cairo, Damasco o Bagdad, sino que levanta un sugerente elenco de personajes secundarios que sirven para articular un apasionante relato de las andanzas y hazañas del gran caudillo y guerrero, así como de las intrigas político-religiosas que conmovieron por entonces al mundo musulmán.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tariq Ali
El libro de Saladino
Traducción de Ana Herrera
Índice
Mapa: Oriente Próximo a finales del siglo XII
Nota del autor
Glosario
El libro de Saladino
El Cairo
1. Con la recomendación de Ibn Maimun me convierto en el escriba de confianza de Salah al-Din
2. Conozco a Shadhi y el sultán empieza a dictarme sus memorias
3. Un caso de pasión incontrolable: la historia de Halima y la decisión del sultán
4. Un eunuco mata al sultán Zengi y la fortuna de la familia de Salah al-Din da un vuelco; la historia de Shadhi
5. La sabiduría de Ibn Maimun y sus prescripciones
6. Recuerdos de adolescencia de Salah al-Din en Damasco; Shadhi relata la primera experiencia carnal del sultán
7. El festival de primavera en El Cairo y un juego de sombras chinescas erótico en el barrio turcomano
8. La historia del jeque que, para tener a su lado a su amante, obliga a su hermana a casarse con él, y las desastrosas consecuencias de ello para los tres
9. La amante del joven Salah al-Din le abandona por un hombre más viejo y él se emborracha en la taberna; su tío Shirkuh, para distraerle, le lleva consigo en una breve incursión para conquistar Egipto; Salah al-Din se convierte en visir en la corte del califa fatimí
10. Me reúno con Halima en secreto para escuchar su historia; ella me cuenta cosas sobre su vida en el harén y el esplendor de la sultana Jamila
11. Shadhi y la historia del jeque ciego; Salah al-Din cuenta cómo venció a sus rivales
12. El sultán visita la nueva ciudadela de El Cairo pero debe regresar para reunirse con Bertrand de Tolosa, un cristiano hereje que huye de Jerusalén para escapar de la ira de los templarios
13. Shadhi pone a prueba la hostilidad cátara a la fornicación espiando a Bertrand de Tolosa; Jamila cuenta cómo Salah al-Din desafiaba a la tradición del Profeta al derramar su semilla sobre su estómago
14. La muerte del sultán Nur al-Din y la oportunidad de Salah al-Din
15. Las causas de la melancolía de Shadhi y la historia de su trágico amor
16. Conozco al gran erudito Imad al-Din y me maravillo ante su prodigiosa memoria
17. Llego a casa inesperadamente y encuentro a Ibn Maimun fornicando con mi mujer
Damasco
18. Conozco a los sobrinos favoritos del sultán y les oigo hablar de liberar Jerusalén
19. Shadhi preside la ceremonia de circuncisión del hijo de Halima; la muerte de Farruj Shah
20. Halima abandona a Jamila y esta última se queda con el corazón roto
21. Jamila deja Damasco y vuelve al palacio de su padre, esperando recuperar su serenidad; Salah al-Din cae enfermo y yo corro a su lado
22. El sultán declara su odio eterno a Reinaldo de Châtillon; muerte de Shadhi
23. Un traidor ejecutado; Usamah entretiene al sultán con elevados pensamientos y cuentos obscenos
24. Carta del califa y respuesta del sultán suavizada por la diplomacia y la inteligencia de Imad al-Din; discurso de Jamila sobre el amor
25. Sueño con Shadhi; el sultán planea su guerra
Jerusalén
26. El sultán acampa y los soldados empiezan a agruparse desde todas las regiones del imperio
27. Historia de Amjad el eunuco y cómo se las arregló para copular a pesar de su incapacidad
28. Nos llegan noticias de rencillas entre los francos
29. La víspera de la batalla
30. La batalla de Hattin
31. El sultán piensa en Zubaida, el ruiseñor de Damasco
32. El último consejo de guerra
33. Salah al-Din es vitoreado como gran conquistador, pero decide no tomar Tiro, en contra del consejo de Imad al-Din
34. Halima muere en El Cairo; feos rumores hacen responsable a Jamila
35. Desde las afueras de Jerusalén le escribo una emocionada carta a mi buena esposa en El Cairo
36. Salah al-Din toma Jerusalén; Imad al-Din se fija en un guapo intérprete copto; Jamila hace las paces con el recuerdo de Halima
37. El cadí de Alepo reza en la mezquita; el sultán recibe una carta de Bertrand de Tolosa; mi familia muere abrasada en un ataque de los francos a El Cairo
Cartas a Ibn Maimun
38. El sultán me da la bienvenida; Ricardo de Inglaterra amenaza Tiro; Imad al-Din enferma de amor
39. La plaga de los francos vuelve a Acre y Salah al-Din se siente deprimido; me confía sus más íntimas dudas
40. Caída de Acre; historia de Ricardo Culo de León según Imad al-Din; muerte de Taki al-Din
41. Culo de León vuelve a Inglaterra y el sultán se retira a Damasco
42. Adiós al sultán
Créditos
Para Robin Blackburn
Oriente Próximo a finales del siglo XII
Nota del autor
Toda reconstrucción novelada de la vida de una figura histórica plantea un problema para el escritor. ¿Deben dejarse a un lado las pruebas históricas en aras de la construcción del relato? Creo que no. De hecho, cuanto más se explora la supuesta vida interior de los personajes, más fácil resulta permanecer fiel a los hechos y acontecimientos históricos, incluso en el caso de las cruzadas, donde los cronistas cristianos y musulmanes a menudo proporcionan interpretaciones muy diferentes de lo que sucedió en realidad.
La caída de Jerusalén en la primera cruzada de 1099 dejó conmocionado al mundo islámico, que estaba a la sazón en su momento más álgido como pueblo conquistador. Damasco, El Cairo y Bagdad eran grandes ciudades con una población mixta de más de dos millones de almas, una civilización urbana avanzada en una época en que los ciudadanos de Londres y París no sumaban más de cincuenta mil en cada caso. El califa de Bagdad se estremeció ante la facilidad con que aquella ola de bárbaros venció a los ejércitos del islam. Iba a ser una larga ocupación.
Salah al-Din (Saladino para los occidentales) fue un guerrero kurdo que reconquistó Jerusalén en 1187. Los principales personajes masculinos de este relato están basados en personajes históricos. Eso incluye al propio Saladino, a sus hermanos, a su padre, a su tío y a sus sobrinos. Ibn Maimun es el gran filósofo y médico judío Maimónides. El narrador y Shadhi son creaciones mías, por las cuales acepto plenamente toda responsabilidad.
Las mujeres –Jamila, Halima y las otras– son personajes de mi invención. El tema de las mujeres normalmente se silencia en la Historia medieval. Salah al-Din, según nos cuentan, tuvo dieciséis hijos, pero no se sabe nada de si tuvieron hermanas o quiénes fueron sus madres.
El califa, gobernante espiritual y temporal del islam, era elegido por aclamación por los compañeros del Profeta. Las disputas entre facciones dentro del mismo islam condujeron a candidaturas rivales, y el nacimiento de la tendencia chiita dividió a los herederos políticos de Mahoma. Los musulmanes suníes reconocían al califa de Bagdad, pero la guerra civil y los éxitos de los chiitas tuvieron como resultado el establecimiento de un califa fatimí en El Cairo, mientras que la facción suní desplazada por los abasíes alcanzaba su cenit con un califato independiente en Córdoba, en la España musulmana.
La victoria de Salah al-Din en Egipto trajo consigo la disolución de la dinastía fatimí y colocó toda la región bajo la soberanía nominal del califa de Bagdad. Salah al-Din fue nombrado sultán (rey) de Siria y Egipto, y se convirtió en el dirigente más poderoso del mundo árabe medieval. El califato de Bagdad fue destruido finalmente por los ejércitos mongoles en 1258, y dejó de existir hasta su renacimiento en la Turquía otomana.
TARIQ ALI
Junio de 1998
Glosario
al-Kadisiya: nombre árabe de Jerusalén.
atabeg: gran dignatario.
banj: hachís.
cadí: juez dotado de extraordinarios poderes para hacer guardar la ley y el orden en las ciudades.
chogan: polo.
dar al-hikma: biblioteca pública.
Dimask: Damasco.
franj: francos o cruzados de Occidente.
ghazi: guerrero islámico.
hadiz: dicho del profeta Mahoma; cuerpo de tradiciones sobre su vida.
hammam: baños.
hashishin: «asesinos», miembros de una secta chiita del mismo nombre.
Ifriqiya: África.
Isa: Jesús.
jamriyya: oda báquica a la alegría del vino.
jamsin: viento.
jutba: sermón del viernes en la mezquita.
Kaaba: la Caaba, piedra sagrada de La Meca.
labineh: yogur o bebida a base de yogur.
maidan: explanada destinada al juego y a los desfiles.
mamluk: esclavo.
Misr: Egipto.
mizar: tela grande como una sábana que se usaba entre los árabes preislámicos como manto y como taparrabos.
Musa: Moisés.
mushrif: controlador de finanzas.
qalima: la palabra de Alá.
rumi: romano y, por extensión, cristiano.
saqalabi: esclavo blanco.
Sham: Siria.
tamr: dátiles secos.
yihad: guerra santa.
yunani: griego.
El libro de Saladino
El Cairo
Capítulo 1
Con la recomendación de Ibn Maimun me convierto en el escriba de confianza de Salah al-Din
Durante muchos años he estado sin pensar en nuestro viejo hogar. Ha pasado mucho tiempo desde el incendio. Mi casa, mi esposa, mi hija, mi nieto de dos años..., todos atrapados como animales en una jaula. Si el destino no hubiera decidido lo contrario, yo también habría quedado reducido a cenizas. Cuánto he deseado haber estado allí para compartir su agonía.
Estos recuerdos son dolorosos. Los guardo en lo más profundo de mi ser.
Todavía hoy, al empezar a escribir esta historia, la imagen de aquella habitación abovedada donde todo tuvo su inicio sigue viva y con fuerza en mi interior. Los recovecos de nuestra memoria son extraordinarios.
Cosas que permanecían escondidas y olvidadas largo tiempo ha en oscuros rincones, repentinamente, salen a la luz.
Ahora lo veo todo con claridad, como si el tiempo se hubiera detenido por completo.
Era una fría noche de invierno del año 1181 del calendario cristiano. En El Cairo, en la calle, sólo se oía el maullido de algún gato. El rabí Musa ibn Maimun, un viejo amigo de nuestra familia, y médico nuestro por voluntad propia, llegó a mi casa después de atender al cadí al-Fadil, que llevaba varios días indispuesto. Habíamos acabado de comer y estábamos tomando en silencio un té con menta, sobre unas espesas y multicolores alfombras de lana salpicadas con cojines de seda y satén. Un gran brasero lleno de picón brillaba en el centro de la habitación, dejando escapar suaves oleadas de calor. Echados en el suelo podíamos ver el reflejo del fuego en la bóveda superior, de forma que parecía como si fuera el propio cielo nocturno iluminado.
Yo estaba reflexionando sobre nuestra conversación anterior. Mi amigo acababa de revelarme un aspecto de sí mismo iracundo y amargo, que me sorprendió y al mismo tiempo me tranquilizó. Nuestro santo era tan humano como cualquier otra persona. La máscara estaba destinada a los extraños. Habíamos estado discutiendo las circunstancias que obligaron a Ibn Maimun a abandonar al-Ándalus e iniciar su larga peregrinación de quince años desde Córdoba a El Cairo. Diez de esos años los pasó en la ciudad magrebí de Fez. Allí, la familia entera tuvo que fingir que eran seguidores del profeta del islam. Ibn Maimun se ponía furioso sólo con recordarlo. Era el engaño lo que le molestaba realmente. El fingimiento era algo que iba en contra de sus instintos.
Nunca le había oído hablar de esta manera. Me di cuenta de su transformación. Al hablar, le brillaban los ojos y sus manos se crispaban como garfios. Me pregunté si sería aquella experiencia la que despertó su preocupación por la religión, especialmente por la religión en el poder, una fe impuesta a punta de espada. Yo rompí el silencio.
–¿Es posible un mundo sin religión, Ibn Maimun? Los antiguos tenían muchos dioses. Profesaban su adoración a uno de ellos para combatir a los fieles de otro dios. Ahora tenemos uno solo y, por necesidad, debemos luchar por él. Así que todo se ha convertido en una guerra de interpretación. ¿Cómo explica tu filosofía este fenómeno?
La pregunta le divirtió, pero antes de que pudiera replicar, oímos un fuerte golpe en la puerta y su sonrisa desapareció.
–¿Esperas a alguien?
Yo negué con un movimiento de cabeza. Se inclinó hacia delante para calentarse las manos en el brasero. Ambos estábamos envueltos en mantas de lana, pero aun así teníamos frío. Instintivamente, comprendía que la razón de aquella llamada en la puerta la motivaba mi amigo.
–Sólo el sirviente de un hombre poderoso llama a la puerta de esa manera –suspiró Ibn Maimun–. Quizás el cadí haya empeorado, y a lo mejor tengo que ir a verlo.
Mi sirviente Ahmad entró en la habitación con una antorcha en sus manos temblorosas. Iba seguido por un hombre de mediana estatura, rasgos vulgares y el cabello de un color rojo vivo. Iba envuelto en una manta y cojeaba ligeramente de la pierna derecha. Un súbito ramalazo de pánico cruzó por la cara de Ibn Maimun mientras se ponía de pie y hacía una reverencia ante el visitante. Yo no había visto nunca a aquel hombre. Ciertamente, no era el cadí, a quien conocía bien.
Yo también me levanté y saludé al visitante con una inclinación. Él sonrió al ver que yo no le reconocía.
–Siento interrumpiros a estas horas. El cadí me ha informado de que Ibn Maimun estaba en nuestra ciudad, pasando la noche en tu ilustre morada. Porque estoy en casa de Isaac ibn Yakub, ¿verdad?
Asentí.
–Espero –continuó el extraño con una ligera inclinación de cabeza– que me perdones por venir sin previo aviso. No suelo tener la suerte de conocer a dos grandes eruditos el mismo día. Mis pensamientos vagaban indecisos entre las grandes ventajas de irme a dormir temprano o tener una conversación con Ibn Maimun. He decidido que tus palabras pueden tener un efecto más beneficioso que el sueño. Y aquí estoy.
–Todo aquel que sea amigo de Ibn Maimun es bien recibido aquí. Por favor, sentaos. ¿Puedo ofreceros un plato de sopa?
–Creo que os sentará bien, señor de los creyentes –dijo Ibn Maimun en voz baja.
Me di cuenta de que me encontraba en presencia del sultán. Era Yusuf Salah al-Din en persona. En mi casa. Caí de rodillas y toqué sus pies.
–Perdonadme por no reconoceros, majestad. Vuestro esclavo suplica clemencia.
Él se echó a reír y me obligó a levantarme.
–No me gustan demasiado los esclavos. Son muy propensos a la rebelión. Pero agradecería un plato de sopa.
Se tomó la sopa y después me preguntó por la procedencia del plato en el que se la habían servido.
–¿Verdad que es de arcilla roja de Armenia?
Yo asentí, sorprendido.
–Mi abuela tenía unos muy parecidos a éste. Sólo los sacaba para bodas y funerales. Solía decirme que eran de su pueblo, de las montañas de Armenia.
En el transcurso de la conversación, el sultán explicó a Ibn Maimun que quería contratar a un escriba de confianza. Deseaba tener alguien a quien dictar sus memorias. Su secretario privado estaba demasiado comprometido en intrigas de diversos tipos y no podía confiar plenamente en él. Era bastante capaz de distorsionar el sentido de las palabras para que éstas se adaptaran a sus propias necesidades futuras.
–Como sabes bien, amigo mío –dijo el sultán, mirando a Ibn Maimun directamente a los ojos–, hay épocas en que nuestra vida se encuentra en peligro en cualquier momento del día. Estamos rodeados de enemigos. No tenemos tiempo para pensar en nada que no sea la pura supervivencia. Sólo cuando reina la paz puede uno permitirse el lujo de quedarse a solas con los pensamientos propios.
–¿Como ahora? –preguntó Ibn Maimun.
–Como ahora –murmuró el sultán–. Necesito alguien en quien confiar, y una persona que no vacile en revelar la verdad una vez que yo me haya convertido en polvo.
–Conozco al tipo de persona que necesita vuestra alteza –dijo Ibn Maimun–, pero vuestra petición supone un problema. Vos nunca estáis mucho tiempo en una misma ciudad. Y una de dos, o el escriba tiene que viajar con vos, o tendríamos que encontrar otro en Damasco.
El sultán sonrió.
–¿Por qué no? Y una tercera ciudad me atrae también. Espero visitar al-Kadisiya muy pronto. Entonces quizá necesite tres escribas. Uno por cada una de las tres ciudades. Como yo soy el autor, me aseguraré de no repetirme a mí mismo.
Mi amigo y yo nos quedamos boquiabiertos por la sorpresa. Apenas podíamos disimular nuestra excitación, y aquello pareció gustar a mi exaltado huésped. Jerusalén –al-Kadisiya para el mundo islámico– era una ciudad ocupada. Los francos se habían vuelto arrogantes e insolentes. El sultán acababa de anunciar, en mi propia casa, que se proponía expulsar de allí al enemigo.
Durante sesenta años nosotros, que siempre habíamos vivido en aquella región, y los francos, que llegaron cruzando los mares, nos estuvimos cortando el cuello unos a otros. Jerusalén cayó en sus manos en 1099. La vieja ciudad fue saqueada y destruida, sus calles bañadas en sangre judía y musulmana. Allí la contienda entre los bárbaros y nuestro mundo fue más brutal que en las ciudades de la costa. Mataron uno a uno a todos los judíos y a todos los musulmanes. Multitud de gentes se alzaron en las mezquitas y en las sinagogas horrorizadas cuando las noticias de estas atrocidades se extendieron por la tierra, y maldijeron a los bárbaros del oeste, empeñando su palabra de que se vengarían de esos hechos innobles. Quizás hubiera llegado ya el momento de hacerlo. Quizá la tranquila confianza de este hombre estuviera justificada. Mi corazón latía más deprisa.
–Este amigo mío, Ibn Yakub, cuyo hogar vuestra excelencia ha privilegiado esta noche, es uno de los eruditos más honrados de nuestra comunidad. No puedo imaginar a nadie mejor para convertirse en vuestro escriba. No dirá jamás ni una palabra a nadie.
El sultán clavó en mí sus ojos durante un rato.
–¿Estarías dispuesto?
–Estoy a vuestro servicio, adalid de los leales. Con una sola condición.
–Habla.
–He leído muchos libros acerca de los reyes de la antigüedad. Al gobernante normalmente se le describe como bueno o malo, dependiendo de si el relato lo escribe un cortesano o un enemigo. Los libros de ese tipo no tienen valor alguno. Cuando la verdad y la falsedad se entremezclan y yacen abrazadas en un mismo lecho, es difícil distinguirlas. Debo obtener el permiso de vuestra excelencia para hacer preguntas que puedan ayudarme a aclarar el significado de cualquier episodio concreto de vuestra vida. Quizá no sea necesario, pero todos sabemos las muchas obligaciones que recaen en vuestras espaldas y...
–Podrás preguntarme lo que desees. Te concedo ese privilegio. Pero yo quizá no te responda siempre. Ése será mi privilegio.
Asentí.
–Como tendrás que acudir a menudo a palacio, no podremos mantener en secreto tu nombramiento, pero valoraré en mucho tu discreción y precisión. Hay algunos entre los más cercanos a mí, incluyendo nuestro bien amado cadí, al-Fadil, que rabiarán de envidia. Después de todo, al-Fadil es un escritor de mucho talento y muy admirado. Podría escribir ciertamente lo que yo le dictase, pero su lenguaje es demasiado florido, demasiado precioso para mi gusto. Reviste cada tema con tantas palabras fantasiosas que a veces es difícil percibir cuál es el significado. Es un malabarista de las palabras, un mago, un maestro del disfraz.
»Deseo que tomes nota de lo que diga con tanta exactitud como puedas, sin embellecimientos de ningún tipo. Ven a palacio mañana y empezaremos temprano. Y ahora, si me excusas durante unos breves momentos, desearía consultar con Ibn Maimun un tema personal.
Salí de la habitación.
Una hora después, cuando entré para preguntarles si deseaban otro plato de sopa de pollo, oí la fuerte y clara voz de mi amigo.
–Ya le he dicho a menudo al cadí que las emociones del alma, que sentimos en nuestro interior, producen cambios verdaderamente importantes en nuestra salud. Hay que calmar todas esas emociones que hacen que vuestra alteza se preocupe tanto. Su causa debe ser descubierta y tratada. ¿Me lo habéis contado todo?
No hubo respuesta. Pocos minutos después, el sultán abandonó mi casa. Nunca volvió a ella. Sus servidores llegaron a intervalos regulares con regalos para mi familia, corderos o cabras para celebrar la fiesta musulmana de al-Fitr, que conmemora el sacrificio de Abraham.
Desde aquella noche hasta el día en que él partió hacia Jerusalén, vi al sultán todos los días. A veces no me dejaba volver a casa, y me asignaban unas habitaciones en el mismo palacio. Durante los siguientes ocho meses, mi vida estuvo dedicada por completo al sultán Yusuf Salah-ud-Din ibn Ayyub.
Capítulo 2
Conozco a Shadhi y el sultán empieza a dictarme sus memorias
Ibn Maimun me había advertido que el sultán era muy madrugador. Se despertaba al alba, hacía sus abluciones y bebía una taza de agua tibia antes de cabalgar hasta las colinas de Mukattam, en las afueras de la ciudad. Allí se construía la ciudadela. El sultán, buen aficionado a la arquitectura, a menudo imponía su voluntad sobre la de los alarifes. Sólo él sabía que la finalidad de la nueva estructura no era defender El Cairo contra los francos, sino defender al sultán contra la insurrección popular.
La ciudad era conocida por sus turbulencias. Había crecido rápidamente, y atraía a vagabundos y descontentos de todo tipo. Por esa razón, El Cairo temía a sus gobernantes.
Allí también el sultán probaba tanto sus habilidades como las de su corcel. A veces se llevaba consigo a Afdal, su hijo mayor. Afdal sólo tenía diez años, y aquélla era su primera estancia prolongada en El Cairo. El sultán dedicaba todo ese tiempo a entrenar al chico en las artes y políticas de la guerra. Las dinastías, después de todo, se forjan o se pierden en los campos de batalla. Saladino había aprendido esto de su padre Ayyub y de su tío Shirkuh.
Al regreso del sultán aquella mañana, yo ya le estaba esperando. Me toqué la frente en silencioso saludo.
–Has llegado en el momento exacto, Ibn Yakub –dijo nada más descabalgar. Estaba sofocado y sudoroso, y le brillaban los ojos como los de un niño. La felicidad y la satisfacción se le reflejaban en el rostro–. Eso augura un buen comienzo para nuestro trabajo. Voy a tomar un baño y me reuniré contigo para desayunar en la biblioteca. Tenemos una hora para estar a solas antes de que llegue el cadí. Shadhi te mostrará el camino.
Un viejo guerrero kurdo de unos noventa años, con la barba más blanca que la nieve de la montaña, me cogió del codo, y me guió suavemente en dirección a la biblioteca. De camino, me fue hablando de sí mismo. Había sido servidor del padre del sultán mucho antes de que Yusuf naciera, y mucho antes de que Ayyub y su hermano Shirkuh se trasladaran a las llanuras de Mesopotamia.
–Fui yo, Shadhi, quien enseñó a tu sultán a cabalgar y a manejar la espada cuando sólo tenía ocho años. Fui yo, Shadhi, quien...
En otras circunstancias más normales, yo habría escuchado atentamente al anciano, y le habría preguntado muchos detalles, pero aquel día mis pensamientos estaban en otro lugar. Era mi primera visita a palacio, y sería tonto negar que me encontraba en un estado de gran excitación. De repente mi estrella iba en ascenso. Iba a convertirme en confidente del gobernante más poderoso del mundo.
Me llevaron a la biblioteca privada más admirada de nuestra ciudad. Sólo los libros de filosofía superaban el millar. Todo estaba allí, desde Aristóteles a Ibn Rushd, desde la astronomía a la geometría. Allí era donde acudía Ibn Maimun cuando quería consultar los trabajos médicos de al-Kindi, Sahlan ibn Kaisan y Abul Fadl Daud. Y, por supuesto, al propio maestro, al-Razi, el mayor de todos. Allí era donde quería Ibn Maimun que se conservaran sus libros y manuscritos después de su muerte.
Al entrar en la biblioteca me vi sobrecogido por su magnitud y pronto me sumergí en elevados pensamientos. Aquellos volúmenes, tan exquisitamente encuadernados, eran los depositarios de siglos y siglos de aprendizaje y estudio. Allí había una sección especial con libros que no se podían encontrar en ningún otro sitio, trabajos considerados heréticos. Libros, para decirlo de otro modo, de los que podían ayudar a abrir las mentes más cerradas. Éstos sólo estaban disponibles en las salas de lectura del dar al-hikma, si el lector estaba dispuesto a ofrecer al bibliotecario un generoso regalo. Y aun así, no se podían leer todos.
El Sirat al-Bakri de Abul Hassan al-Bakri, por ejemplo, había desaparecido de las tiendas y de las bibliotecas públicas. Un predicador de al-Azhar denunció el libro, una biografía de Mahoma, como una falsedad total y en las plegarias de los viernes informaba a los fieles que al-Bakri estaba tostándose en el infierno a causa de su blasfemia.
Y ahora allí, ante mí, tenía el libro calumniador. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo sacaba del estante y empezaba a leer sus primeras líneas. Me pareció bastante ortodoxo. Estaba tan absorto en él que no vi la figura postrada de Shadhi en su alfombrilla de la oración en dirección a La Meca, ni la llegada imprevista del sultán. Éste interrumpió mi ensoñación privada.
–Soñar y saber es mejor que rezar y ser ignorante. ¿No estás de acuerdo, Ibn Yakub?
–Perdonadme, excelencia, estaba...
Hizo señal de que nos sentáramos. Nos sirvieron el desayuno. El sultán estaba preocupado. Yo me puse nervioso. Comimos en silencio.
–¿Cuál es tu método de trabajo?
Me cogió por sorpresa.
–No estoy seguro de entender lo que queréis decir, adalid de los valientes.
Rió.
–Vamos, amigo mío. Ibn Maimun me ha dicho que eres un historiador muy erudito. Ha hablado muy elogiosamente de tu intento de compilar una historia de tu pueblo. ¿Es tan difícil responder a mi pregunta?
–Sigo el método del gran Tabari. Escribo en estricto orden cronológico. Averiguo la veracidad de cada hecho importante hablando con aquellos que obtuvieron sus conocimientos de primera mano. Cuando obtengo versiones diferentes de diversos narradores sobre un mismo hecho, normalmente se las ofrezco todas al lector.
El sultán se echó a reír.
–Te contradices a ti mismo. ¿Cómo puede haber más de una versión sobre un solo hecho? Si sólo hay un hecho, sólo habrá un relato correcto y varias versiones falsas.
–Vuestra majestad está hablando de hechos. Yo estoy hablando de historia.
Él sonrió.
–¿Empezamos?
Asentí y preparé mi recado de escribir.
–¿Empezamos desde el principio?
–Creo que sí –murmuró él–, ya que sigues tan estrictamente la cronología. Es decir, que sería mejor empezar con mi primera visión de El Cairo, ¿no te parece?
–El principio, sultán. El principio. Vuestro principio. Vuestros primeros recuerdos.
–Yo soy un afortunado. No soy el hijo mayor. Por esa razón, no se esperaba demasiado de mí. Me dejaron a mi libre albedrío, y disfruté de considerable libertad. Mi aspecto y mi comportamiento no suponían amenaza para nadie. Yo era un chico muy normal. Ahora me ves como sultán, rodeado de los símbolos del poder. Estás impresionado y, posiblemente, incluso asustado. Te preocupa pensar que si no sigues estrictamente determinadas formalidades tu cabeza puede rodar por el polvo. Ese temor es normal. Es el efecto que tiene el poder sobre los súbditos del sultán. Pero ese mismo poder puede transformar incluso la personalidad más insignificante en una figura de proporciones desmesuradas. Mírame a mí. Si me hubieras conocido cuando yo era un niño y Shahan Shah mi hermano mayor, nunca habrías imaginado que podía ser el sultán de Misr y habrías tenido toda la razón. El destino y la historia conspiraron para hacer de mí lo que soy ahora.
»La única persona que vio algo en mí fue mi abuela paterna. A la edad de nueve o diez años, me vio un día con un grupo de amigos tratando de matar a una serpiente. De niños competíamos entre nosotros en tonterías por el estilo. Intentábamos agarrar a una serpiente por la cola y sacudirla, antes de aplastarle la cabeza con una piedra o, como hacían los más valientes, con nuestros propios pies.
»Mi abuela, que observaba la escena atentamente, me llamó.
»–¡Yusuf! ¡Yusuf ibn Ayyub! ¡Ven aquí inmediatamente!
»Los otros chicos echaron a correr y yo, en cambio, caminé lentamente hacia ella, esperando un tirón de orejas. Mi abuela tenía un legendario mal carácter. En cierta ocasión, le dio una bofetada a mi padre cuando ya era un hombre mayor, o al menos eso fue lo que me contó Shadhi una vez. Nadie se atrevió a preguntar la causa de ese enfrentamiento público. Mi padre salió de la habitación y, según decían, madre e hijo no se hablaron el uno al otro durante un año. Al final, fue mi padre quien se disculpó.
»Para gran asombro mío, ella me abrazó y me besó en los dos ojos.
»–Eres intrépido, hijo mío, pero ten cuidado. Algunas serpientes pueden volverse contra ti, aunque las tengas bien sujetas por la cola.
»Recuerdo que reí con alivio. Y sin más me contó un sueño que había tenido cuando yo nací.
»–Estabas todavía dentro del vientre de tu madre. Creo que le dabas muchas patadas. Tu madre se quejaba a veces de que iba a dar a luz un potrillo. Una noche soñé que una serpiente que se tragaba a los hombres reptaba hacia tu madre, que estaba echada desnuda a pleno sol. Tu madre abría los ojos y empezaba a sudar. Quería moverse, pero no podía levantar el cuerpo. Lentamente, la serpiente reptaba hacia ella. Entonces, de pronto, como la puerta de una caverna mágica, su vientre se abrió. Salió de él un niño que comenzó a andar, espada en mano, y de un fuerte golpe decapitó a la serpiente. Se volvió, miró a su madre y se metió en el interior de su estómago. Tú serás un gran guerrero, hijo mío. Está escrito en las estrellas y el propio Alá será tu guía.
»Mi padre y mi tío se rieron de mi abuela y sus estúpidos sueños, pero, en aquel momento, indudablemente su interpretación tuvo un efecto positivo sobre mí. Era la primera persona que me tomaba en serio.
»Sus palabras debieron de tener algún efecto, ya que a partir de aquel incidente, noté que Asad-al-Din Shirkuh, mi tío, empezaba a vigilarme con cuidado. Se tomó gran interés personal en mi adiestramiento con el caballo y la espada. Él me enseñó todo lo que sé de caballos. ¿Sabes, Ibn Yakub, que conozco la genealogía completa de todos los grandes caballos de nuestro ejército? Pareces sorprendido. Hablaremos de caballos otro día.
»Si cierro los ojos y pienso en los recuerdos de mi infancia, la primera imagen que me viene a la mente son las ruinas de los antiguos templos griegos de Baalbek. Su tamaño le hacía a uno temblar de admiración y respeto. Las puertas que conducían al patio todavía estaban intactas. Fueron construidas realmente para los dioses. Mi padre, como representante del gran sultán Zengi de al-Mawsil, estaba a cargo de la fortaleza y de su defensa contra los rivales del sultán. Ésa fue la ciudad en la que crecí. Los antiguos la llamaban Heliópolis, y allí adoraban a Zeus, y a Hermes y a Afrodita.
»De niños solíamos dividirnos en diferentes grupos a los pies de sus estatuas y jugar allí al escondite. No hay nada como unas ruinas para avivar la imaginación de un niño. Hay magia en esas viejas piedras. Yo soñaba con los días de la antigüedad. Hasta entonces, el mundo de los antiguos era un absoluto misterio. La adoración de ídolos era la peor herejía para nosotros, algo que había sido eliminado del mundo por Alá y nuestro Profeta. Y sin embargo esos templos, y las imágenes de Hermes y Afrodita en particular, eran muy hermosos.
»Solíamos pensar en lo maravilloso que hubiera sido vivir en aquellos tiempos. A menudo nos peleábamos por los dioses. Yo era partidario de Afrodita, y a mi hermano mayor, Turan Shah, le gustaba Hermes. En cuanto a Zeus, todo lo que quedaba de su estatua eran las piernas, y no eran demasiado atractivas. Creo que el resto de la estatua se usó para construir la fortaleza en la cual vivíamos entonces.
»Shadhi, preocupado por el efecto corruptor de esos vestigios del pasado, intentaba asustarnos para alejarnos de las ruinas. Los dioses podían transformar a los humanos en estatuas o en otros objetos conservando su mente intacta. Inventaba historias de cómo los yins, los genios y otras criaturas malignas se reunían en aquellos lugares cuando había luna llena y discutían cómo apoderarse de los niños y comérselos. Los yins habían devorado a cientos y miles de niños a lo largo de los siglos, nos decía con voz profunda. Entonces mi hermano, viendo el terror en nuestras caras, trataba de quitar hierro a lo que había dicho. Nadie podría hacernos daño a nosotros, porque estábamos bajo la protección de Alá y del Profeta.
»Las historias de Shadhi no hacían más que acrecentar nuestra curiosidad. Le preguntábamos por los tres dioses, y algunos de los estudiosos de la biblioteca hablaban abiertamente de los antiguos y sus creencias. Sus dioses y diosas eran como los humanos. Luchaban y se amaban unos a otros, y compartían otras emociones humanas. Lo que les distinguía de nosotros es que ellos no morían. Vivían para siempre en su propio cielo, un lugar muy diferente de nuestro paraíso.
»–¿Están todavía allí, en ese cielo suyo? –recuerdo haberle preguntado una noche a mi abuela.
»Ella se puso furiosa.
»–¿Quién te ha llenado la cabeza con esas tonterías? Tu padre hará que les corten la lengua. Nunca han sido otra cosa que estatuas, niño bobo. La gente de aquella época era muy estúpida. Adoraban a los ídolos. En nuestra parte del mundo teníamos al Profeta, que descanse en paz, el cual destruyó las estatuas y su influencia.
»Pero todo lo que nos decían incrementaba nuestra fascinación por aquellas cosas. Nada podía apartarnos de ellas. Una noche de luna llena, los niños mayores, conducidos por mi hermano, decidieron visitar el santuario de Afrodita. Querían dejarme a mí en casa, pero yo les oí lo que tramaban y les amenacé con contárselo todo a la abuela. Mi hermano me dio una patada con toda su fuerza, pero al final se dio cuenta de que era peligroso no llevarme.
»Hacía frío aquella noche. Mucho frío. Nos envolvimos en mantas. Creo que éramos seis o siete. Lentamente salimos de la fortaleza arrastrándonos. Estábamos muy asustados, y recuerdo las quejas que hubo cuando yo les obligué a pararnos dos veces para regar las raíces de un árbol. Según nos aproximábamos a Afrodita nuestra confianza era mayor. No se oía nada sino el canto de la lechuza y el ladrido de los perros. No había aparecido ningún yin.
»Pero cuando llegamos al patio del templo, iluminado por la pálida luna, oímos unos ruidos extraños. Casi muerto de miedo me agarré con fuerza a Turan Shah. Hasta él estaba asustado. Lentamente nos arrastramos para ver de dónde procedían los ruidos. Allí, ante nosotros, estaba la espalda desnuda de Shadhi, inclinándose delante y atrás, con el pelo negro ondulando al viento. Estaba copulando solo como un asno, y cuando nos dimos cuenta de que era él, no pudimos contenernos. Nuestra risa resonó por el patio vacío, hiriendo a Shadhi como una daga. Se volvió y se puso a insultarnos a gritos. Corrimos. Al día siguiente mi hermano se enfrentó a él:
»–Aquel yin de la otra noche tenía un culo muy familiar, ¿verdad, Shadhi?
Salah al-Din hizo una pausa y se rió a mandíbula batiente al recordarlo. Y por casualidad, Shadhi entró en la biblioteca en aquel preciso momento con un mensaje. Antes de que pudiera hablar, la risa del sultán se elevó aún más. El sorprendido sirviente nos miró primero a uno y después a otro, y yo sólo pude controlarme con grandes dificultades, aunque para mis adentros me estaba riendo a carcajadas.
Le explicamos entonces a Shadhi la historia que se acababa de contar. Su cara se puso roja, y habló hecho un basilisco a Salah al-Din en dialecto kurdo y luego salió de la habitación.
El sultán rió de nuevo.
–Me ha amenazado con vengarse. Te contará historias de mi juventud en Damasco, que está seguro de que yo mismo ya he olvidado.
Nuestra primera sesión había concluido.
Dejamos la biblioteca, indicándome el sultán con un gesto que le siguiera. Los pasillos y habitaciones que atravesamos estaban amueblados con una infinita variedad de sedas y brocados, con espejos enmarcados en plata y oro. Unos eunucos guardaban cada uno de aquellos santuarios. Nunca había visto yo un lujo semejante.
El sultán me dejó poco tiempo para maravillarme. Caminaba con pasos ligeros, su túnica ondeando con el viento ocasionado por sus propios movimientos. Entramos en la sala de audiencias. En la parte exterior se encontraba de pie un soldado nubio, con una cimitarra al costado. Inclinó la cabeza cuando entramos. El sultán se sentó en una plataforma elevada, cubierta con sedas púrpura y rodeada por cojines de satén y brocado de oro.
El cadí había llegado ya al palacio para su informe diario y sus consultas. Fue convocado a la sala. Entró haciendo una reverencia y yo hice ademán de salir. Para mi sorpresa, el sultán me pidió que siguiera allí sentado. Quería que observara y escribiera todo lo que iba a suceder.
A menudo veía al cadí al-Fadil en las calles de la ciudad, precedido y seguido por sus guardias y sirvientes, símbolos de poder y autoridad. El rostro del Estado. Aquél era el hombre que presidía el diván al-insha, la cancillería del Estado, el hombre que aseguraba el regular y fluido funcionamiento de Misr. Había servido a los califas fatimíes y sus ministros con el mismo celo con el que ahora servía al hombre que les había vencido. Él encarnaba la continuidad de las instituciones egipcias. El sultán confiaba en él como consejero y amigo, y el cadí nunca se acobardaba si debía ofrecer consejos que no eran bien recibidos. También era él quien redactaba las cartas personales y oficiales, una vez que el sultán le proporcionaba una idea general de lo que quería decir.
El sultán me presentó como escriba especial y privado. Yo me levanté y me incliné ante el cadí. Él sonrió.
–Ibn Maimun habla mucho de ti, Ibn Yakub. Respeta tu erudición y tus habilidades. Eso basta para mí.
Yo incliné la cabeza agradecido. Ibn Maimun me había advertido que si el cadí se sentía posesivo con el sultán y desconfiaba de mi presencia, podía hacer que me eliminaran de este mundo sin demasiadas dificultades.
–¿Y mi aprobación, al-Fadil? –inquirió el sultán–. ¿No significa nada acaso? Reconozco que no soy un gran pensador, ni un poeta como tú, ni tampoco un filósofo o un médico como nuestro buen amigo Ibn Maimun. Pero seguramente admitirás que soy buen juez de los hombres. Fui yo quien eligió a Ibn Yakub.
–Vuestra excelencia se burla de su humilde sirviente –replicó el cadí con un tono ligeramente aburrido, como diciendo que no estaba de humor para bromas aquel día.
Después de unas escaramuzas preliminares, en las cuales se negó a ser provocado por su jefe, el cadí bosquejó los acontecimientos principales de la semana anterior. Era un informe de rutina de los aspectos más triviales del gobierno del Estado, pero era difícil no resultar hechizado por su dominio del lenguaje. Cada palabra era cuidadosamente elegida, cada frase modulada con precisión, y a la conclusión seguía un pareado rimado. Aquel hombre era realmente impresionante. El informe completo duró una hora, y el cadí no necesitó consultar ningún papel ni una sola vez. ¡Qué extraordinaria memoria!
El sultán estaba acostumbrado al informe del cadí, y al parecer solía cerrar los ojos durante largo rato mientras se desgranaba el exquisito discurso de su canciller.
–Ahora llego a un asunto importante que necesita una decisión vuestra, señor. Me refiero al asesinato de uno de vuestros oficiales por otro oficial.
El sultán se despabiló al instante.
–¿Por qué no se me ha avisado antes?
–El incidente del que hablo ocurrió hace sólo dos días. Pasé el día de ayer completo intentando averiguar la verdad. Ahora puedo contaros toda la historia.
–Te escucho, al-Fadil.
El cadí empezó a hablar.
Capítulo 3
Un caso de pasión incontrolable: la historia de Halima y la decisión del sultán
–Messud-al-Din, como sabéis, era un valiente oficial de vuestra gracia. Había luchado con vuestras tropas en varias ocasiones. Hace dos días murió a manos de un hombre mucho más joven, Kamil ibn Zafar, según me han contado, uno de los espadachines más dotados de nuestra ciudad. La noticia me llegó de labios de Halima, causa del conflicto entre los dos hombres. La joven ahora se encuentra bajo mi protección hasta que se resuelva el caso. Si el sultán desea verla, entenderá por qué ha muerto Messud y por qué Kamil está preparado para sufrir un destino similar. Es muy hermosa.
»Halima era huérfana. No vivió una infancia de color de rosa. Es como si hubiera conocido las transgresiones que estaba destinada a provocar. Llegó a la vida adulta y asombró con su belleza, su inteligencia y su audacia. Se convirtió en criada en el hogar de Kamil ibn Zafar, donde trabajó para su mujer y cuidó a sus niños.
»Kamil podía haber hecho con ella lo que se le hubiera antojado. Podía haber usado de su cuerpo cuando se hubiese sentido desbordado por el deseo y podía haberla instalado en su casa como concubina. Pero él la amaba. No fue ella quien le pidió que se casaran. La idea partió de él, y el matrimonio se celebró debidamente.
»Pero Halima insistió en comportarse como si nada hubiera cambiado. Se negó a quedarse en casa todo el día; servía a Kamil en su casa, y se quedaba en sus habitaciones mientras los amigos de él estaban presentes. Ella me contó que aunque Kamil era un hombre amable y considerado, no sentía por él la misma pasión que él por ella. Su explicación del matrimonio era que solamente a través de ese nexo él sentía que ella podía ser de su pertenencia de por vida. Sí, ésa fue la palabra que usó ella, pertenencia.
»Messud conoció a Halima en casa de su amigo Kamil, que le había abierto su corazón. Kamil le contó a Messud lo de su amor por Halima, y que no podía vivir sin ella. Los dos hombres hablaron mucho del tema y Messud llegó a conocer muy bien las cualidades más atrayentes de la joven.
»En las ocasiones en que Messud llegaba para tomar algo con su amigo y Kamil estaba ausente, aceptaba un vaso de té de Halima. Ella le hablaba como a un igual, y le contaba las últimas historias y bromas del bazar, a menudo a expensas de vuestro pobre cadí, oh misericordioso sultán. Y a veces los dardos iban dirigidos al califa de Bagdad y a vuestra propia persona.
»La madre de Kamil y su primera esposa estaban escandalizadas por la conducta de Halima. Se quejaron amargamente, pero Kamil ni se conmovió.
»–Messud es como mi propio hermano –les dijo–. Sirvo a sus órdenes en el glorioso ejército de Salah al-Din. Su familia está en Damasco. Mi casa es su casa. Tratadle como a uno de nuestra familia. Halima entiende mis sentimientos mejor que vosotras. Si Messud os disgusta, manteneos alejadas de su camino. Yo no quiero imponéroslo.
»El tema nunca volvió a mencionarse. Messud se convirtió en un visitante asiduo.
»Fue Halima quien dio el primer paso. Nada atrae más que el fruto prohibido. Una tarde, cuando Kamil y el resto de la familia estaban en el funeral del padre de la primera esposa, Halima se encontró sola. Los sirvientes y guardias armados habían acompañado a su amo al entierro. Messud, inocente, sin saber que había una muerte en la familia, fue a comer con su amigo. Encontró a la bella Halima saludándole en el patio vacío. Cuando el sol poniente se reflejó en su cabello rojo, debió parecerle una mágica y fantástica princesa del Cáucaso.
»Ella no me contó exactamente cómo acabó nuestro noble guerrero Messud, sólo que su cuerpo satisfecho acabó reposando en el de ella, con la cabeza aprisionada entre sus pechos como dos melocotones. Sé que vuestra gracia apreciaría todos los detalles, pero mi modesta imaginación es incapaz de satisfaceros. La pasión mutua de los dos se convirtió en un lento veneno.
»A medida que pasaban los meses, Messud buscaba cualquier pretexto para enviar a Kamil a realizar misiones especiales. Le envió con un destacamento a Fustat, a supervisar la construcción de la nueva ciudadela, a entrenar jóvenes soldados en el arte de la lucha con alfanje, o a otra misión cualquiera que se le ocurriera a su retorcida y obsesionada mente.
»Halima me contó que ambos habían encontrado un lugar para sus citas amorosas, no lejos del barrio de Mahmudiya donde ella vivía. Sin que ella lo supiera, la madre de Kamil empezó a hacer que la siguiera un leal sirviente, hasta que conocieron bien las costumbres de los amantes. Un día mandó a un mensajero a buscar a su hijo. Hizo que le dijeran que la muerte estaba llamando a su puerta. Kamil, lleno de preocupación, corrió a casa y se sintió aliviado al ver que su madre se encontraba bien. Pero la expresión en el rostro de la anciana se lo dijo todo. Ella no pronunció ni una palabra, se limitó a hacer una seña al sirviente, un muchacho de doce años, e indicarle a su hijo que le siguiera. Kamil iba a dejar su alfanje, pero su madre le advirtió que quizá lo necesitara bien pronto.
»El muchacho caminó a paso ligero. Kamil le seguía como flotando en una nube. Sabía que su madre no apreciaba a Halima. Sabía que adondequiera que le llevara, la encontraría a ella. Pero no estaba preparado para ver lo que vio cuando entró en la habitación. Messud y Halima yacían desnudos en el suelo, ahogándose en su felicidad mutua.
»Kamil lanzó un grito. Fue un grito espantoso. Rabia, traición, celos, todo contenido en un grito. Messud se cubrió y se puso de pie, con la cara desfigurada por la culpa. Ni siquiera intentó luchar. Sabía cuál era su deber, y esperó pacientemente su castigo. Kamil atravesó con su alfanje el corazón del amigo.
»Halima no gritó. Cogió su manto y salió de la habitación. No vio cómo la sangre que brotaba del cuerpo de su amante ponía fuera de combate a su marido. Pero el muchacho lo observó todo. Vio a su amo castigar el cuerpo muerto del amigo. Vio cómo le cortaba el órgano ofensor. Y una vez apagada ya su rabia, Kamil se sentó y se echó a llorar. Habló a su amigo muerto, rogándole que le dijera por qué el cuerpo de Halima había sido más importante que su amistad.
»–Si me la hubieras pedido –gritó–, te la habría regalado.
En este punto de la historia del cadí, el sultán le interrumpió.
–Basta ya, al-Fadil. Hemos oído todo lo que necesitábamos saber. Es un asunto muy desagradable. Uno de mis mejores jinetes está muerto. Asesinado, y no por los francos, sino por su mejor amigo. Había empezado el día muy bien con Ibn Yakub, pero ahora tú lo has arruinado con esta dolorosa historia. El problema no tiene solución. La solución está en el mismo problema. ¿No es así?
El cadí sonrió tristemente.
–En un aspecto, por supuesto, así es. Aunque desde el punto de vista del Estado, ha existido una grave ofensa. Una cuestión de disciplina. Kamil ha matado a un oficial superior. Si su crimen no tuviera castigo, se propagarían los rumores. Esto desmoralizaría a los soldados, especialmente a los sirios, que amaban a Messud. Creo que el castigo es necesario. Él no debió haberse tomado la justicia por su mano. La justicia, en el reino de vuestra alteza, es de mi entera responsabilidad. Sólo vos podéis anular una decisión mía. ¿Qué sugerís en este caso?
–Elige tú mismo, al-Fadil.
–Quiero la cabeza de Kamil.
–¡No! –gritó el sultán–. Azótale si tienes que hacerlo, pero nada más. La ofensa se produjo bajo un ataque de pasión incontrolable. Incluso tú, amigo mío, hubieras encontrado difícil contenerte en tales circunstancias.
–Como desee el sultán.
El cadí siguió sentado. Sabía por instinto, tras largos años al servicio del sultán, que Salah al-Din no había acabado todavía su historia. Durante unos minutos, nadie habló.
–Dime, al-Fadil –dijo la voz familiar–. ¿Qué ha ocurrido con la joven?
–Pensé que querríais interrogarla vos mismo, y me he tomado la libertad de traerla a palacio. Debe ser lapidada hasta la muerte por adulterio. El sultán debe dictar sentencia. Sería una decisión muy grata al pueblo. Se comenta en el bazar que está poseída por el demonio.
–Estoy intrigado. ¿Qué clase de mujer es ésa? Cuando te vayas, haz que me la manden.
El cadí inclinó la cabeza y, sin darse por enterado en ningún momento de mi presencia, salió de la estancia.
–Lo que no puedo entender, Ibn Yakub –dijo el sultán–, es por qué al-Fadil me ha traído este caso a mí. Quizá para no arriesgarse a ejecutar a un oficial egipcio sin mi aprobación. Supongo que ésa es la razón. Pero uno nunca puede subestimar a al-Fadil. Es muy astuto. Estoy seguro de que tiene un motivo oculto.
En aquel momento entró un sirviente, y anunció que Halima estaba fuera. El sultán dio su permiso y la condujeron ante él. La mujer cayó de rodillas y agachó la cabeza, tocando los pies del monarca con la frente.
–Ya basta –dijo el sultán con la agria voz del gobernante que censura–. Siéntate frente a nosotros.
Cuando se sentó le vi la cara por primera vez. Fue como si una lámpara hubiese iluminado toda la habitación. No se trataba de una belleza corriente. A pesar de su tristeza, sus ojos inundados de lágrimas eran brillantes e inteligentes. Esa mujer no iría de buen grado ante el verdugo. Lucharía. La resistencia estaba escrita en todos sus rasgos.
Cuando me volví hacia el sultán, con la pluma levantada, esperando que hablase, pude ver que él también se encontraba fascinado por la visión de aquella joven. Habría cumplido veinte años como mucho.
Los ojos de Salah al-Din le traicionaron al expresar una suavidad que yo nunca antes había visto, claro que hasta ese momento nunca había estado con él en presencia de una mujer. La miraba con una intensidad que podría haber asustado a cualquier otra persona, pero Halima le miró directamente a los ojos. Fue el sultán quien finalmente apartó la vista. Ella había ganado el primer asalto.
–Estoy esperando –dijo él–. Dime por qué no debería entregarte al cadí, que hará que te lapiden hasta la muerte por tu crimen.
–Si amar es un crimen –empezó ella con tono compungido–, adalid de los misericordiosos, merezco morir.
–No se trata de amor, miserable mujer, sino de adulterio. De traicionar a tu marido ante Alá.
Los ojos de la mujer relampaguearon al oír esto. La tristeza desapareció de su rostro y empezó a hablar. Su voz también cambió. Hablaba con seguridad y sin asomo de humildad. Había recuperado por completo su aplomo, y habló al sultán con voz segura, como si se dirigiera a un igual.
–No comprendía lo pequeño que puede ser este mundo para dos personas. Cuando Messud no estaba conmigo, su recuerdo se convertía en un tormento. No me preocupa si vivo o si muero, me someteré al castigo del cadí. Puede hacer que me lapiden hasta la muerte, pero no suplicaré misericordia ni gritaré mi arrepentimiento a los buitres. Estoy triste, pero no lo lamento. El breve intervalo de felicidad ha sido más de lo que yo había creído posible en esta vida.
El sultán le preguntó si tenía algún pariente. Ella meneó la cabeza. Entonces él le pidió que nos contara su historia.
–Yo tenía dos años cuando me vendieron a la familia de Kamil ibn Zafar. Decían que era huérfana, que lejos de allí me habían encontrado abandonada unos comerciantes kurdos. Éstos se compadecieron de mí, pero la duración de su piedad se limitó a un par de años. La madre de Kamil ibn Zafar ya no podía concebir más. Su marido, según me dijeron, había muerto. Vivía en la casa de su padre, y aquel amable anciano le compró esa niña huérfana. Yo formaba parte de los trueques de aquella temporada. Es todo lo que sé de mi pasado.
»Kamil tenía diez u once años por entonces. Era amable y cariñoso, y siempre estuvo atento a mis necesidades. Me trataba como si yo fuera su hermana de verdad. La actitud de su madre era diferente. Nunca decidió si criarme como a una hija o como a una esclava. A medida que me iba haciendo mayor me fueron asignando las funciones de la casa. Yo seguía comiendo con la familia, lo cual molestaba a los demás sirvientes, pero me preparaban para ser su doncella. No era una mala vida, aunque a menudo me sentía sola. Las otras sirvientas nunca confiaron plenamente en mí.
»Todos los días, un anciano venía a la casa para enseñarnos la sabiduría del Corán y para relatarnos las hazañas del Profeta y sus compañeros. Pronto Kamil dejó de asistir a las lecciones. Salía a cabalgar con sus amigos y a lanzar flechas a unas dianas. Un día el profesor de textos sagrados me cogió la mano y se la puso en la entrepierna. Yo grité. La madre de Kamil entró en la estancia.
»El profesor, murmurando el nombre de Alá, le dijo que yo era una indecente y una licenciosa. En presencia del hombre ella me abofeteó dos veces y se disculpó ante él. Cuando Kamil llegó a casa, le conté la verdad. Él se enfureció mucho con su madre, y el profesor nunca volvió a aquella casa. Creo que la mujer estaba preocupada por el afecto que Kamil me tenía, y pronto le encontró una esposa. Eligió a la hija de su hermana, Zenobia, que era dos años mayor que yo.
»Después de la boda de Kamil, fui destinada a atender las necesidades de su joven esposa. Me gustaba ella. Nos conocíamos desde que llegué a la casa, y a menudo compartíamos nuestros secretos. Cuando Zenobia le dio un hijo a Kamil, yo me sentí encantada, igual que todo el mundo. Cuidé muchísimo al niño, y lo amé, como si fuera mi propio hijo. Envidiaba a Zenobia, a quien Alá había concedido ilimitadas cantidades de leche.
»Todo iba bien (incluso la madre de Kamil se mostraba de nuevo amistosa conmigo) hasta el fatídico día en el que Kamil me dijo que me amaba, y no como hermano. Alá es mi testigo, yo me quedé muy sorprendida. Al principio me asusté, pero Kamil persistió. Me quería. Durante mucho tiempo me resistí. Sentía mucho afecto por él, pero no pasión. Ni por asomo.
»No sé lo que hubiera ocurrido, o cómo habría acabado la cosa, de no ser porque la madre de Kamil intentó casarme con el hijo de un aguador. Era un hombre muy rudo y no me gustaba. Pero el matrimonio, como sabe vuestra gracia, nunca es una elección libre para las mujeres. Si mi ama había decidido mi destino, tenía que casarme con el hijo del aguador.
»Kamil se mostró muy preocupado al saberlo. Declaró que no sucedería nunca tal cosa, e inmediatamente me pidió que me casara con él. Su madre se quedó anonadada. Su mujer declaró que se sentía humillada por su elección al tomar a una sirvienta como segunda esposa. Las dos mujeres dejaron de hablarme durante muchos meses.
»Imaginad mi situación. No había nadie con quien pudiera discutir los problemas de mi vida. De noche, en la cama, lloraba y echaba de menos a la madre que nunca conocí. Consideré lo que me esperaba con bastante frialdad. Sólo pensar en el hijo del aguador me ponía enferma. Antes morir o huir que soportar que me tocase. Kamil, que siempre había sido amable y cariñoso conmigo, era la única alternativa posible. Accedí a convertirme en su esposa.
»Kamil estaba encantado. Yo me sentía satisfecha y no demasiado infeliz, a pesar de que Zenobia me odiara y la madre de Kamil me tratara como si fuera el polvo de la calle. Su propio pasado pesaba sobre ella como una losa. Nunca olvidaría que el padre de Kamil la había dejado por otra, estando ella embarazada de su hijo. Salió una noche de El Cairo y nunca volvió. Su nombre nunca se mencionaba, aunque Kamil pensaba mucho en él. Pero ésa era la versión de la historia que daba su madre.
»En la cocina corrían otras versiones que eran de dominio público. Las sirvientas me lo contaron todo después de asegurarse de que yo no iría con el cuento al ama. La pura verdad era que el padre de Kamil se fue de la ciudad al descubrir, después de regresar de un largo viaje al extranjero, que su mujer le había engañado con un comerciante local. El niño que llevaba en el vientre no era suyo. Kamil me confirmó aquello una vez casados. Su madre sabía que me lo habían contado, y la idea de que yo lo supiera la llenaba de odio. Lo que hubiera ocurrido entre nosotros, sólo Alá lo sabe.
»Entonces llegó Messud, el de los ojos almendrados y la boca dulce como la miel, y entró en mi vida. Me contó historias de Damasco, y cómo había luchado junto al sultán Salah al-Din. No pude resistirme a él. No quería resistirme. Lo que sentía por él era algo que nunca antes había sentido.
»Ésta es mi historia, oh gran sultán. Sé que viviréis sin desdichas, que obtendréis grandes victorias, que gobernaréis sobre nosotros, que dictaréis sentencias y que os aseguraréis de que vuestros hijos sean educados como vos deseáis. Vuestro éxito os ha colocado donde estáis ahora. Esta criatura ignorante, ciega y sin hogar se confía a vos. Que se haga la voluntad de Alá.
Mientras Halima hablaba, Salah al-Din bebía cada una de sus palabras, observaba cada gesto y captaba cada brillo de sus ojos. Halima tenía el aspecto de un gato salvaje acorralado. Ahora, el sultán la miraba con los ojos fijos carentes de emoción de un cadí, como si su rostro estuviese esculpido en piedra. La intensidad de la mirada del sultán alteró a la joven. Esta vez fue ella quien bajó la mirada.
Salah al-Din sonrió y dio unas palmadas. Shadhi, siempre fiel, entró en la sala. El sultán le dijo unas palabras en dialecto kurdo que yo no pude comprender. Esos sonidos provocaron un recuerdo profundo en Halima. Oír hablar en aquella lengua la sobresaltó, y escuchó con atención.
–Ve con él –le dijo el sultán–. Él se asegurará de que estés a salvo, lejos de las pedradas del cadí.
Halima le besó los pies y Shadhi la cogió por el codo y la condujo fuera de la sala.
–Háblame con franqueza, Ibn Yakub. Tu religión comparte muchos de nuestros preceptos. En mi lugar, ¿habrías permitido que una belleza tal fuese lapidada hasta morir junto a Bab-el-Barkiya?
Yo negué con un movimiento de cabeza.
–No lo habría hecho, alteza, pero muchos de los más ortodoxos de mi religión compartirían el punto de vista del cadí.
–Seguramente entenderás, mi buen escriba, que al-Fadil no quiere realmente que la mujer muera. Ahí está todo el meollo de la cuestión. Él quiere que sea yo quien tome la decisión. Eso es todo. De haberlo querido, él mismo habría podido solucionar este asunto... y luego informarme a mí cuando ya fuera demasiado tarde para intervenir. Pidiéndome que escuchara la historia, sabe que él no la arroja a las incertidumbres de un destino incierto. Él me conoce muy bien. Está seguro de que yo le perdonaré la vida. A decir verdad, creo que nuestro cadí también ha sucumbido a los encantos de Halima. Me figuro que estará a salvo en el harén.
»Bueno, ha sido un día agotador. Te quedarás a comer algo conmigo, ¿verdad?