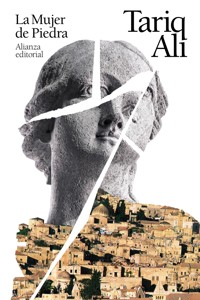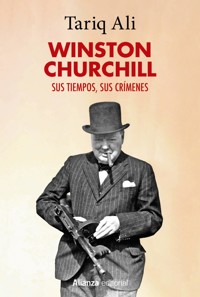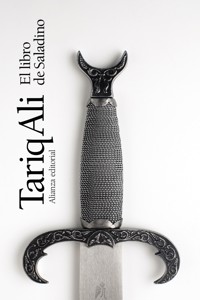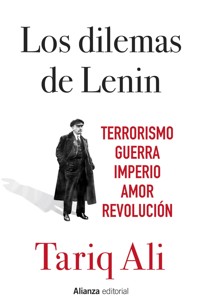
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Libros Singulares (LS)
- Sprache: Spanisch
Vladímir Ilich Lenin, líder de la revolución de octubre de 1917, es uno de los pensadores políticos peor comprendidos del siglo XX. En sus tiempos eran muchos, incluso entre sus enemigos, los que reconocían todo el alcance de sus logros intelectuales y políticos. Pero su legado se ha perdido en un mar de interpretaciones erróneas: es idolatrado pero raramente se le lee. En el centenario de la Revolución Rusa, Tariq Ali dibuja un retrato esclarecedor de Lenin. Examina los dos principales factores que influyeron en su pensamiento (la agitada historia de la Rusia zarista y el nacimiento del movimiento obrero internacional) y explica la forma en que Lenin afrontó unos dilemas políticos y personales cuya sombra aún se proyecta sobre el presente: ¿En algún caso el terrorismo es una estrategia viable? ¿Está justificado apoyar las guerras imperialistas? ¿Es posible hacer política sin un partido? ¿La toma del poder en 1917 estuvo moralmente justificada? ¿Lenin tendría que haber abandonado a su esposa para irse a vivir con su amante? En "Los dilemas de Lenin", Tariq Ali subraya la claridad y el vigor de sus formulaciones teóricas y políticas. Concluye con un conmovedor relato de los dos últimos años de su vida, cuando se dio cuenta de que «no sabíamos nada», e insistía en que era necesario renovar la revolución para que no se marchitara y muriera definitivamente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tariq Ali
Los dilemas de Lenin
Terrorismo, guerra, imperio, amor, revolución
Traducido del inglés por Alejandro Pradera
Índice
Agradecimientos
Introducción
PRIMERA PARTE. TERRORISMO Y UTOPÍA
Terrorismo contra absolutismo
El hermano mayor
El hermano menor
SEGUNDA PARTE. EL INTERNACIONALISMO, EL SOCIALISMO, LOS IMPERIOS Y LA GUERRA
El nacimiento del internacionalismo
El socialismo
Imperios en guerra
TERCERA PARTE. 1917-1920: ESTADOS Y REVOLUCIONES
Febrero
Octubre
Las consecuencias
La Tercera Internacional
El Ejército Rojo, la Guerra Civil, los filósofos militares
CUARTA PARTE. LA CUESTIÓN DE LAS MUJERES
La primera oleada
Las mujeres octubristas
Luz del sol, luz de luna
QUINTA PARTE. AGRUPÉMONOS TODOS EN LA LUCHA FINAL
Hasta el final
Amigos y enemigos
Epílogo. La ascensión a las altas montañas por V. I. Lenin
Glosario de nombres
Lecturas adicionales
CRÉDITOS
Para los que vendrán después: tan solo el pasadopuede abrir la puerta del futuro.
Agradecimientos
HE ESCRITO ESTE LIBRO para situar a Lenin en un contexto histórico apropiado. Para mí ha sido un enorme placer releer sus principales escritos y el material relacionado con ellos. Hoy en día se leen de una forma distinta en comparación con el siglo pasado, pero conservan toda su fuerza. Normalmente, yo empiezo a escribir un libro después de gran cantidad de debates con el público que asiste a las conferencias y a los mítines. En esta ocasión, mis únicos compañeros han sido los libros. Entre ellos (se enumeran en el apartado de Lecturas adicionales), he de destacar el extraordinario trabajo del desaparecido John Erickson, el historiador militar por excelencia, cuyos estudios sobre el Ejército Rojo y sus estructuras de mando entre 1917 y 1991 no tienen igual en ningún idioma.
Tengo que darle las gracias a Perry Anderson por nuestras conversaciones puntuales sobre asuntos concretos; a Robin Black-burn y a Susan Watkins, mis compañeros de la redacción de la New Left Review; y a Sebastien Budgen, editor de Verso, París, que, como siempre, me envió algunos textos sumamente útiles para que los asimilara. Asimismo, he de dar las gracias por leer el manuscrito, y sugerirme importantes cambios y aclaraciones, a David Fernbach, camarada mío desde hace casi cincuenta años, y a Leo Hollis, mi editor en Verso, Londres —cuyo abuelo, Christopher Hollis, fue uno de los primeros biógrafos de Lenin, que sin duda habría estado en desacuerdo con la mayoría de mis valoraciones. Mark Martin, de Verso, Brooklyn, y Rowan Wilson y Bob Bhamra de Verso, Londres, hicieron posible una transición suave en el frente de la producción. Y muchas gracias también a Ben Mabie, de Verso, Brooklyn, por preparar un primer borrador del glosario de nombres.
T. A.28 de octubre de 2016
Introducción
Sobre Lenin
Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa.MARTÍN LUTERO
¿POR QUÉ LENIN? En primer lugar, porque este año se conmemora el centenario de la última gran revolución de Europa. A diferencia de sus predecesoras, la Revolución de Octubre de 1917 transformó la política mundial, y de paso dio un vuelco al siglo XX con un ataque frontal al capitalismo y a sus imperios, lo que aceleró la descolonización. En segundo lugar, la ideología dominante de hoy en día, y las estructuras que defiende, son tan hostiles a las luchas sociales y de liberación del siglo pasado que la recuperación de la mayor cantidad posible de memoria histórica y política se convierte en un acto de resistencia. En estos tiempos difíciles, incluso la oferta anticapitalista es limitada. Es apolítica y ahistórica. Hoy en día el cometido de la lucha no debería consistir en repetir ni replicar el pasado, sino en asimilar las lecciones, tanto negativas como positivas, que nos brinda. Es imposible lograrlo si se desconoce el argumento a estudiar. En el siglo pasado, durante mucho tiempo, quienes honraban a Lenin, en gran medida le desconocían. Le veneraban, pero raramente leían sus escritos. Lo más habitual, en todos los continentes, era que su propio bando malinterpretara e hiciera un mal uso de Lenin con fines instrumentales: partidos y sectas, grandes y pequeños, que reivindicaban su legado.
El culto a Lenin, que él mismo aborrecía incluso en su manifestación más incipiente, resultó desastroso para su pensamiento. Sus textos, que él nunca pretendió que fueran artículos de fe ni los escribió como tales, fueron momificados, lo que dificultó la comprensión de su formación política. Ese fenómeno debe encuadrarse en la confluencia de dos procesos históricos. Lenin fue un producto de la historia de Rusia y del movimiento obrero europeo. Ambos planteaban preguntas sobre las clases sociales y los partidos, sobre la acción y los instrumentos. Así pues, la síntesis elaborada por Lenin se vio condicionada por el entremezclarse de dos corrientes muy distintas, que podríamos denominar, a grandes rasgos, anarquismo y marxismo. Lenin desempeñó un papel crucial en el triunfo del segundo.
Por todo ello, antes de pasar a comentar algunos problemas específicos que tuvieron que afrontar Lenin y los bolcheviques, me propongo explicar por extenso la historia y la prehistoria de ambas corrientes. Sin esa tarea arqueológica no es fácil comprender los dilemas que Lenin tuvo ante sí.
Hace falta imaginación para malinterpretar a Lenin y a Trotsky, o para presentarlos como políticos progresistas disfrazados. Al margen de lo que cada cual piense sobre ellos, la lucidez de su prosa deja poco margen para la malinterpretación política. Como nos ha recordado recientemente Perry Anderson, el destino de Antonio Gramsci, el tercer pensador por orden de importancia que surgió de la tradición comunista de la Tercera Internacional, ha sido un tanto diferente, y por distintos motivos que tienen que ver con su encarcelamiento por los fascistas italianos1.
Empecemos por el principio. Sin Lenin no habría habido una revolución socialista en 1917. De eso podemos estar seguros. Los estudios más recientes de los acontecimientos no han hecho más que consolidar esa opinión. La facción, y posteriormente el partido, que Lenin creó meticulosamente a partir de 1903 simplemente no estuvo a la altura de su misión de fomentar una revolución durante los meses cruciales que van de febrero a octubre de 1917, el periodo de mayor libertad a lo largo de toda la historia de Rusia. Una gran mayoría de sus líderes, antes del regreso de Lenin a Rusia, estaba dispuesta a transigir en muchas cuestiones cruciales. La lección que podemos aprender de ellos es que incluso un partido político —específicamente formado y educado con el único propósito de organizar una revolución— puede tropezar, desfallecer y caer en el momento más crítico.
En esa dirección avanzaban los bolcheviques como partido desde el punto de vista estratégico y táctico antes de abril de 1917. Ningún partido puede tener razón siempre. Tampoco un líder político, ni siquiera un dirigente dotado de las cualidades y la fuerza de voluntad más excepcionales. No obstante, en este caso particular, Lenin era consciente de que si no se aprovechaba el momento, la reacción volvería a triunfar de nuevo. Los acontecimientos le favorecieron. Lenin arrastró tras de sí a unos dirigentes bolcheviques renuentes por el procedimiento de ganarse el apoyo de las bases del partido y, lo que es más importante, el de los soldados, completamente hastiados de la guerra. En el caso de las tropas, fueron los eslóganes de los agitadores bolcheviques del frente los que verbalizaron lo que ellos mismos pensaban y se decían unos a otros en voz baja en sus trincheras, o cuando participaban en las deserciones masivas. La historia le hizo un regalo a Lenin en la forma de la Primera Guerra Mundial. Él asió aquel regalo con las dos manos y lo utilizó para pergeñar una insurrección. Las revoluciones son las que hacen que la historia ocurra. Los progresistas de todo tipo, con raras excepciones, siempre están en el otro bando2.
La Primera Guerra Mundial fue el dilema inicial para Lenin. La persona a la que él más admiraba y a la que consideraba su mentor era Karl Kautsky, el socialista alemán. Lo que conmocionó a Lenin fue la capitulación de Kautsky ante la fiebre belicista que cundió en Alemania. Hasta entonces Lenin pensaba que una buena comprensión de Marx era una vacuna suficiente contra la mayoría de las enfermedades infecciosas intelectuales, sobre todo la del entusiasmo por las guerras imperialistas. Resolvió el problema con una airada ruptura pública con el Partido Socialista Alemán y, asumiendo la definición que hizo de él Rosa Luxemburgo, calificándolo de «cadáver hediondo». Por desgracia, no era así. Aquel «cadáver» siguió siendo un pesado lastre para los trabajadores de Alemania hasta el día de hoy.
El siguiente dilema que iba a afrontar Lenin tenía que ver con el camino hacia la revolución. A partir de la Revolución de Febrero de 1917 dejó de ser una cuestión abstracta. Lenin optó por una revolución socialista, provocando el caos dentro de su propio partido. En un momento dado, Lenin tachó a los viejos bolcheviques de «conservadores» empantanados en una ciénaga centrista. Tan solo recuperó su apoyo cuando se dieron cuenta de que políticamente los obreros de Petrogrado iban por delante de ellos.
Ha habido largos debates sobre el papel de los individuos en la historia. La visión del siglo XVIII, por la que la historia la hacían los individuos conscientes, sufrió un rotundo desmentido durante el siglo siguiente, y también por parte de muchos eminentes historiadores premarxistas, para los que no era posible un debate serio sobre la historia sin analizar las condiciones sociales y económicas. La idea de que las fuerzas sociales y materiales crean las condiciones en las que los individuos se transforman y actúan de un modo que sería impensable en unas circunstancias diferentes fue sistematizada por Marx y Engels, y esa idea fue aceptada de forma generalizada durante la mayor parte del siglo XX. Es válida para todo tipo de individuos: para Napoleón y Bismarck, y también para Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh y Fidel Castro.
Si se hubiera retrasado la Guerra Civil Inglesa, Oliver Cromwell y su familia habrían cruzado el Atlántico y se habrían instalado en el baluarte disidente3 de Nueva Inglaterra. Si la Revolución Francesa no se hubiera producido, Bonaparte se habría marchado de Francia, como tenía pensado hacer, y habría buscado un empleo en el Ejército Imperial ruso. Como afirmaba Kropotkin en su memorable historia de la Revolución Francesa, un libro que entró a formar parte del legado común del movimiento revolucionario ruso, el contexto lo determinaba todo:
Por eso, la Revolución Francesa, al igual que la Guerra Civil Inglesa del siglo anterior, se produjo en el momento en que las clases medias, tras beber de lo más profundo de las fuentes de la filosofía actual, adquirieron conciencia de sus derechos, e idearon un nuevo modelo de organización política. Con la fuerza de ese conocimiento, y ansiosas por cumplir su misión, las clases medias se sentían muy capaces de apoderarse del gobierno, arrebatándoselo a una aristocracia palaciega que, por su incapacidad, su frivolidad y su libertinaje, estaba llevando al reino a la ruina total. Pero las clases medias y cultas no habrían podido hacer nada por sí solas si, en consonancia con toda una cadena de circunstancias, la masa de los campesinos no se hubiera sublevado también, brindándole a las clases medias descontentas, a través de una serie de insurrecciones incesantes que duró cuatro años, la posibilidad de enfrentarse tanto al rey como a la corte, de poner patas arriba las viejas instituciones y de modificar el ordenamiento político del reino.
Sin la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Febrero de 1917, Lenin habría muerto en el exilio, como uno más de los muchos revolucionarios rusos abocados a no ver con sus propios ojos la caída de la autocracia. Es muy probable que Trotsky hubiera acabado siendo un novelista ruso en la tradición clásica. No obstante, incluso cuando las condiciones favorecen las convulsiones revolucionarias, raramente existen organizaciones capaces de aprovecharlas. Las insurrecciones, sublevaciones y revoluciones fallidas jalonan la historia de nuestro mundo. ¿Por qué perdió Espartaco? ¿Por qué triunfó Toussaint Louverture? Cada una de esas respuestas está profundamente ligada a la historia de la época en que vivieron dichos individuos. Y lo mismo puede decirse de Lenin.
Fue Otto von Bismarck, el Canciller de Hierro de la recién creada Alemania, quien insistió en minimizar su propio papel, pues él mismo defendió aquella inteligente postura de los conservadores en un discurso que pronunció ante el Reichstag del norte de Alemania en 1869:
Señores, no podemos ignorar la historia del pasado ni tampoco crear el futuro. Me gustaría prevenirles en contra del error que lleva a la gente a adelantar las manecillas de sus relojes, pensando que así están acelerando el paso del tiempo. A menudo se ha exagerado mi influencia en unos acontecimientos que supe aprovechar; pero a nadie se le ocurriría nunca exigirme hacer la historia. Yo no sería capaz de hacerlo ni siquiera aliándome con ustedes, aunque juntos podríamos resistir contra el mundo entero. No podemos hacer la historia: debemos esperar mientras se hace. No lograremos que la fruta madure más deprisa por el procedimiento de someterla al calor de un farol; y si cogemos la fruta antes de que esté madura, lo único que conseguimos es impedir que crezca y echarla a perder.
Los herederos de Bismarck o, para ser exactos, el fuego de la artillería alemana, maduraron prematuramente la fruta en Rusia. Lenin confiaba en que una vez realizado el injerto entre los árboles frutales de Alemania y Rusia, el resto del continente, a excepción de Gran Bretaña, estaría más que maduro para una revolución. Y para colmo, Lenin no tenía el mínimo reparo en hacer la historia, en comprimir en un solo día la experiencia de diez años. Los acontecimientos no se desarrollaron del todo como él esperaba en el resto de Europa, pero por motivos contingentes, más que por las condiciones objetivas.
Este libro es una contextualización sin la que resultaría incomprensible la historia de la Revolución Rusa.
Por ejemplo, la fase terrorista del siglo XIX, que contó con la adhesión de un sector considerable de la intelligentsia progresista, terminó cuando los dirigentes de La Voluntad del Pueblo votaron unánimemente a favor del único punto de la agenda: ejecutar a Alejandro II sin más dilación. La ejecución se llevó a cabo con éxito bajo el mando de Sofía Perovskaya; durante la oleada de represión que vino a continuación, los pequeños grupos que habían sobrevivido fueron aplastados. No debemos infravalorar la repercusión de aquellos eventos en todos los partidos políticos que surgieron en Rusia durante la primera década del siglo XX.
Las buenas intenciones de los historiadores y los ideólogos progresistas han contribuido a perpetuar la idea de que de no haber sido por la «aberración» bolchevique, la democracia rusa habría progresado sin sobresaltos y se habría sumado a la ciénaga de Europa Occidental. Pero ¿qué democracia ha discurrido sin sobresaltos? Eso no ocurrió en 1991, como tampoco habría sucedido en 1917. En realidad, teniendo en cuenta la relación de fuerzas y la persistencia de la guerra, lo más probable habría sido el ascenso al poder de una dictadura militar del ala dura a través de los pogromos de masas y de una represión a gran escala, con apoyo de los países de la Entente a fin de mantener a Rusia en la contienda.
La Revolución de Febrero dio lugar a un Gobierno débil que era incapaz de afrontar la crisis y que estaba comprometido con la guerra. Tan solo había dos fuerzas que habrían podido llenar el vacío: los bolcheviques, después de recibir un enérgico curso de reeducación a manos de Lenin, y los generales Kornílov, Denikin, Kolchak y Wrangel, y la cohorte de este último, quien encabezó a los blancos durante la guerra civil que estalló tras la Revolución.
Cuando no existe un partido revolucionario, o el que hay ha sido derrotado y decapitado, lo que triunfa es la reacción, no el reformismo. Esa pauta se ha mantenido constante desde Cavaignac y Luis Napoleón hasta Groener, Noske, Mussolini y Hitler, desde Suharto hasta Pinochet, y en la política de la práctica totalidad de los presidentes de Estados Unidos.
¿Por qué habría tenido Rusia que tomar un rumbo distinto en caso de que no hubiera habido una revolución, o si el Ejército Rojo hubiera perdido la guerra civil?4. Los historiadores progresistas y conservadores a menudo rebajan los acontecimientos de octubre de 1917 a la categoría de «golpe de Estado». No es así. Es verdad que el proletariado urbano en el que se basó la Revolución era una minoría de la población, dominada por un campesinado desperdigado por el gigantesco interior del país, y que apoyó los decretos de los bolcheviques sobre la propiedad de la tierra inmediatamente después de la Revolución de Octubre. Sin ese apoyo creciente de los campesinos pobres, los bolcheviques no habrían podido ganar la guerra civil. La máxima de Lenin por la que la mayoría estratégica necesaria para ganar ha de contar con un predominio de la fuerza decisivo, en el lugar decisivo y en el momento decisivo, tuvo un significado relativamente limitado en Rusia.
Los bolcheviques pusieron fecha a la insurrección tan solo después de conseguir la mayoría en los soviets. A Lenin se le puede reprochar que se basara exclusivamente en los obreros, pero ahí estaba siguiendo las instrucciones de los padres fundadores del movimiento, Marx y Engels. Y esa fue también la razón de que disolviera la Asamblea Constituyente en enero de 1918. En aquel caso, los bolcheviques argumentaron que los soviets eran una forma superior de democracia y que no iban a perder tiempo debatiendo contra el Partido Social-Revolucionario (PSR) en una cámara que había quedado desbordada por la Revolución. Sin embargo, los resultados electorales de los bolcheviques en aquellas elecciones sí dieron fe del enorme apoyo con que contaban en las ciudades. De un total de 37,5 millones de votos emitidos, 16 millones (sobre todo en las zonas rurales) fueron a parar a los social-revolucionarios (o eseristas), 10 millones (sobre todo en las áreas urbanas) fueron para los bolcheviques, y 1,3 millones (de los que 570.000 fueron en la región del Cáucaso), para los mencheviques.
Los periodos revolucionarios invariablemente abarcan una enorme fluctuación de la conciencia política que nunca puede quedar plasmada con exactitud en un referéndum. El hecho de que las guarniciones de Petrogrado y Moscú se pusieran tan pronto de parte de los bolcheviques tuvo mucho que ver con la aceleración de los desastres en el frente. Los campesinos de uniforme, políticamente radicalizados por la guerra, sencillamente no querían seguir luchando para un régimen que no tenía el mínimo interés por ellos, ni por sus familias, ni por su bienestar, ni por las condiciones en las que combatían las tropas. El conciso eslogan de Lenin que encarnaba el programa de transición de los bolcheviques —«Tierra, paz y pan»— era brillante (como no tuvieron más remedio que reconocer incluso sus muchos enemigos). Detrás de cada una de esas palabras había un conjunto de ideas que englobaban la estrategia de los bolcheviques.
Ningún partido revolucionario de vanguardia puede triunfar por sí solo. Por esa razón, los adictos al término «golpe de Estado» demuestran tener una escasa comprensión de la Revolución. Al margen de si algún día volveremos a asistir a otra (esa es una cuestión diferente y un debate distinto), la revolución proletaria tal y como la concebían Marx y Lenin es un gigantesco despertar de los millones de explotados, que creen en su capacidad de emanciparse por sí mismos.
Las fracturas en el Estado, las divisiones entre la clase gobernante y la indecisión por parte de las clases intermedias allanan el camino para la aparición de un poder dual que, en Rusia, dio lugar a la creación de nuevas instituciones, y posteriormente, en China, en Vietnam y en Cuba, dependieron de unos ejércitos revolucionarios con distintas composiciones de clase que entablaron una lucha encarnizada contra sus respectivas maquinarias estatales.
En el caso de Rusia, Lenin lo formuló con su habitual claridad pocas semanas antes de la Revolución de Octubre:
Para poder triunfar, la insurrección debe apoyarse no en una conspiración, no en un partido, sino en la clase más avanzada. Esto en primer lugar. La insurrección debe apoyarse en el ascenso revolucionario del pueblo. Esto en segundo lugar. La insurrección debe apoyarse en ese momento de viraje en la historia de la revolución en ascenso, en que la actividad de la vanguardia del pueblo está en su apogeo, en que son mayores las vacilaciones en las filas del enemigo y en las filas de los débiles, fríos, indecisos amigos de la revolución. Esto en tercer lugar. Y estas tres condiciones, al plantear el problema de la insurrección, son las que distinguen el marxismo del blanquismo. Pero, una vez dadas estas condiciones, negarse a concebir la insurrección como un arte significa traicionar el marxismo y traicionar la revolución5.
Tras la debacle de los Días de Julio, cuando las masas intentaron ponerse a la cabeza del partido durante una situación que aún no estaba madura, el Gobierno cerró los periódicos bolcheviques, encarceló a algunos de los líderes del partido, y Lenin se exilió en Finlandia. Desde allí envió las cartas políticas más apremiantes en la historia de las revoluciones, implorando, argumentando que los Días de Julio habían sido un revés transitorio, que las masas volverían a sublevarse, y que el partido debía estar preparado. Lenin señalaba, con gran acierto, que «Marx resume las enseñanzas de todas las revoluciones, en lo que a la insurrección armada se refiere, citando las palabras de “Dantón, el más grande maestro de táctica revolucionaria hasta ahora conocido: audacia, audacia y siempre audacia”»6. En un tono más agresivo, Lenin provocaba a sus críticos mencheviques y bolcheviques citando a Napoleón: «Primero entrar en combate, después ya se verá».
Dos importantes miembros del Comité Central Bolchevique, Kámenev y Zinóviev, no estaban convencidos, y se oponían enérgicamente a la insurrección, llegando al extremo de hacer pública la fecha prevista en el periódico de Gorki. De hecho, no era ningún secreto que los bolcheviques planeaban una revolución. Lenin lo había dicho claramente cuando llegó a la Estación de Finlandia. Resulta comprensible la ira de Lenin cuando las versiones bolcheviques de Rosencranz y Guilderstern en el Comité Central revelaron la fecha prevista para la insurrección —el factor sorpresa es crucial en todas las guerras, incluidos los conflictos sociales y políticos— pero al final no tuvo la mínima importancia. La insurrección se produjo de todas formas, demostrando que una clase gobernante sumida en la confusión no puede hacer nada contra las masas que desean dar un salto hacia adelante, ni siquiera cuando sus miembros conocen la fecha de la revolución.
¿Por qué la insurrección es un arte? Porque una sublevación armada contra el Estado capitalista o contra unos ejércitos imperialistas ocupantes tiene que coreografiarse con precisión, sobre todo durante sus fases finales7. Es preciso liderar de forma coherente a las milicias obreras armadas y a los soldados para alcanzar la victoria. La decisión final se dejó en manos del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado, presidido por León Trotsky, un nuevo bolchevique, y que contaba con una mayoría bolchevique. Y además, se informó de la victoria al Soviet, que en ese momento se encontraba reunido en el edificio del Instituto Smolny de Petrogrado.
Todo levantamiento tiene sus propias peculiaridades, pero también hay grandes semejanzas entre las revoluciones. Las tres grandes revoluciones de la historia europea pasaron por distintas fases, cada una de las cuales asumió un giro muy radical en el segundo y último acto. La purga que llevó a cabo el coronel Thomas Pride en la Cámara de los Comunes el 6 de diciembre de 1648 fue el prolegómeno del juicio y ejecución del rey Carlos I, la crucial línea divisoria de la Guerra Civil Inglesa, que hizo imposible cualquier ulterior posibilidad de negociación. El ascenso al poder de los jacobinos en la Asamblea Nacional francesa (o su descenso, teniendo en cuenta los escaños que ocupaban) en 1793 desempeñó un papel similar a la hora de acelerar el proceso revolucionario, con la ejecución pública de Luis XVI y María Antonieta en octubre de aquel año. Las Tesis de abril de Lenin allanaron el camino para la revolución en octubre de 1917.
La diferencia entre esas tres revoluciones consistió en lo siguiente: mientras que los acontecimientos empujaron a Cromwell y a Robespierre a dar un paso adelante, en Rusia fue Lenin quien utilizó deliberadamente los acontecimientos —en su caso, la desintegración de la autocracia rusa a consecuencia de la Primera Guerra Mundial— para incitar a los obreros y los soldados de Petrogrado y Moscú a una sublevación coronada por el éxito. Cuando Lenin invocaba a Cromwell y a Robespierre, no lo hacía por razones ideológicas —a los puritanos les guiaba la «palabra de Dios»; a los jacobinos, la virtud metafísica—, sino porque ambos fueron estrategas consumados. Ambos fueron líderes de sendas revoluciones burguesas y ambos tenían sus diferencias con sus respectivas clases adineradas. Y, lo que es más importante, ambos tuvieron que soliviantar a los pequeños terratenientes, a la clase de los artesanos, a los plebeyos y a los sans-culottes para poder dar aquel paso adelante. Al igual que ellos, Lenin era consciente de que para garantizar lo que estaba al alcance de la mano había que aspirar a lo inalcanzable, que asaltar los cielos, que escalar hasta la cima de una montaña que nadie había logrado conquistar8.
Cada una de esas tres revoluciones tuvo que hacer frente a la necesidad de crear un ejército totalmente nuevo para librar una guerra civil y defender el Estado revolucionario. Los ascensos en dichos ejércitos se basaban en el mérito y no en la clase social. El Nuevo Ejército Modelo de la Guerra Civil Inglesa fue moldeado por un aristócrata, el general Fairfax; no obstante, se consolidó cuando la aristocracia quedó relegada a un segundo plano y Essex, Manchester y Waller fueron relevados por los segundos hijos de las familias nobles, por pequeños terratenientes, etcétera. El coronel Pride, que vació de corrupción y de privilegios de clase la cueva de ladrones que era la Cámara de los Comunes, era hijo de un fabricante de cerveza. A esos ejemplos cabría añadir el regreso de un grupo de exiliados desde Nueva Inglaterra, que volvieron para reforzar el cuerpo de caballería (Ironsides) y la revolución. Cromwell decía bien claro lo que hacía falta: «Prefiero tener a un capitán con una sencilla guerrera granate, que sepa contra qué lucha y que ame lo que conoce, que eso que podríamos denominar un caballero, pero que no es nada más». Fleetwood, Okey, Lambert, Widmerpool, Harrison, Disborough, Ireton, Rainborough, Goff, Whaley y Joyce cumplían ese requisito9.
Aproximadamente un siglo más tarde se creó el Ejército revolucionario francés siguiendo una pauta similar. Sus generales más capacitados se escogieron de entre las filas del viejo Ejército o en la calle, y fueron ascendidos rápidamente para sustituir a la nobleza militar. En 1789, algunos de los oficiales más famosos y mejor considerados de los ejércitos revolucionarios y posteriormente napoleónicos formaban parte de los escalafones inferiores. Davout, Desaix, Marmont y MacDonald eran oficiales de baja graduación; Bernadotte (que más tarde refundó la monarquía sueca), Hoche, Marceau, Lefebre, Pichegru, Ney, Masséna, Murat y Soult, suboficiales; Augereau, maestro de esgrima; Lannes, tintorero; Gouvion Saint-Cyr, actor; Jourdan, vendedor ambulante; Bessières, barbero; Brune, cajista de imprenta; Joubert y Junot, estudiantes de Derecho; Kléber, arquitecto; y Marrier no tuvo el menor contacto con las armas hasta la revolución10.
Y lo mismo ocurrió con el Ejército Rojo que se creó después de la Revolución Rusa, y que León Trotsky, uno de los pocos ejemplos de intelectual convertido en militar de toda la historia, forjó hasta convertirlo en una fuerza de combate. Su famoso llamamiento a la creación de una Caballería Roja («¡Proletarios, al caballo!») indicaba la composición del nuevo Ejército. En realidad, el problema era la falta de oficiales con experiencia en la técnica militar básica; numerosos oficiales zaristas fueron obligados a prestar servicio en filas bajo la mirada vigilante de los comisarios políticos (el equivalente de los «agitadores» en el Nuevo Ejército Modelo). Uno de ellos, que prestaba servicio en el Ejército Imperial, era autodidacta, y llegó a ser un líder militar de enorme talento, cuya historia, ya olvidada desde hace mucho tiempo, vale la pena volver a narrar brevemente, sobre todo porque Lenin y Trotsky le consideraban un tercer brazo fundamental, imprescindible para continuar la política por otros medios. Se trataba de Mijaíl Tujachevski. Su papel en la guerra civil dejó bien claras sus asombrosas cualidades como militar11.
La diferencia entre Lenin y sus predecesores revolucionarios consistía en lo siguiente: tanto Cromwell como Robespierre se sumaron a la revolución cuando tuvieron que asumirla como un hecho real. La revolución se habría producido incluso sin ellos. Lenin había empezado a trabajar a favor de una revolución veinticinco años antes de 1917. Durante veinticuatro de aquellos veinticinco años trabajó en la clandestinidad, en la cárcel y en el exilio. Lo hizo sin imaginar que iba a asistir una revolución con sus propios ojos. En enero de 1917, cuando aún estaba en el exilio, confesó ante un público suizo que probablemente él y la generación a la que pertenecía nunca llegarían a ver el triunfo de una revolución. Estaban luchando para el futuro. Milton había declarado que los ingleses leales al rey no eran hombres libres, que el monarquismo era una forma de esclavitud moral. Pues Lenin pensaba lo mismo sobre quienes creían en el capitalismo, en los imperios y en la autocracia. Era preciso enfrentarse a un enemigo mucho mayor que la monarquía inglesa, y derrotarlo en todo el mundo. Él, aunque no su partido, estaba plenamente dispuesto a lo que hiciera falta, en consonancia con su idea de que en todo momento uno debe «aussprechen was ist», hablar de lo que hay, y evitar convertir los buenos deseos en la verdad. Lenin argumentó a lo largo de toda su vida que era crucial un realismo revolucionario y obstinado en tiempos de victoria, de derrota y de transición. Esa clarividencia explica muchas de las decisiones que tomó durante su vida. Lenin nunca fue consciente de la enormidad de su contribución como teórico, pero György Lukács, el filósofo húngaro, sí lo era. En un ensayo que tiene una gran carga emocional, y que escribió tan solo unas semanas después de la muerte de Lenin, en 1924, Lukács le calificaba «en un sentido histórico mundial como el único teórico a la altura de Marx que hasta ese momento había generado la lucha por la liberación del proletariado»12.
Lenin fue decisivo no solo para asegurar el éxito de la revolución contra una mayoría del Comité Central, sino también para salvaguardar la recién nacida república al hacer todas las concesiones necesarias a los alemanes en Brest-Litovsk que mutilaron gravemente el territorio de la Rusia revolucionaria. De nuevo Lenin se vio en minoría en el Comité Central. Y de nuevo contraatacó. Sus adversarios de dentro y de fuera del partido le acusaron de traición. Lenin admitía que se trataba de una paz «vergonzosa», pero estaba convencido de que era imprescindible para darle un respiro a la revolución. La facción izquierdista, que incluía a Bujarin y a Kollontái, exigía una guerra revolucionaria contra Alemania; Trotsky argumentaba a favor de una habilidosa inactividad que él definía como «ni guerra ni paz»; Lenin era partidario de aceptar las exigencias territoriales del káiser. Tan solo se trataba de una retirada provisional, puesto que muy pronto los obreros alemanes acabarían derrocando el Reich alemán. En cualquier caso, resultaba imposible luchar al mismo tiempo contra los ejércitos alemanes y contra los reaccionarios rusos. El Tratado de Brest-Litovsk era un recurso imprescindible. El alto mando alemán ya estaba sumamente molesto por el hecho de que la delegación bolchevique estuviera encabezada por unos judíos con ínfulas de superioridad que, a su llegada, habían autorizado el reparto de unos panfletos subversivos donde se instaba a los soldados alemanes a amotinarse. Una vez más, la historia se negó a contradecir del todo a Lenin13. Alemania perdió la guerra y estuvo muy cerca de una revolución, pero nunca fue más allá de librarse de su monarquía.
Durante cinco años críticos, desde 1917 hasta 1922, Lenin permaneció al timón del Estado. Había sido necesario el comunismo de guerra para ganar la guerra civil. No fue una hazaña de poca monta. Los ejércitos blancos se habían disuelto, pero el declive del fervor revolucionario saltaba a la vista. Los reveses en Hungría, en Polonia y en Alemania vinieron acompañados de una reestabilización temporal del capitalismo en 1921. Aquel mismo año, la Sublevación de Marzo en Alemania central fue un último intento catastrófico, desesperado e irresponsable por parte de Zinóviev y de Béla Kun para sublevar a las masas alemanas. Se llevó a cabo con el visto bueno de la Internacional Comunista, pero se equivocó totalmente en su evaluación de la situación y socavó al ya muy debilitado Partido Comunista Alemán. En aquel momento se fijaron definitivamente las nuevas fronteras del Estado soviético. La revolución en Europa se había desvanecido. La flor y nata de la clase trabajadora rusa había muerto o se encontraba exhausta. La política revolucionaria tocaba fondo.
Todo ello requería un nuevo plan. El resultado fue la Nueva Política Económica (NEP), una reintroducción del capitalismo a pequeña escala bajo la supervisión del Estado. La NEP se concibió como una medida transitoria para reactivar la economía, un objetivo que cumplió satisfactoriamente, mejorando el abastecimiento de alimentos y las redes de distribución. Pero al tiempo que la NEP iba haciendo efecto, el país fue golpeado por una serie de desastres naturales, como sequías, tormentas de arena y una plaga de langostas en las provincias del sur. Cundieron las hambrunas, que afectaron a millones de personas. Y con ello creció el mercado negro, como siempre sórdido, pero por el momento intocable. Muchos obreros huyeron a sus pueblos de origen. El proletariado se había dispersado. La dictadura revolucionaria ya funcionaba realmente en un vacío. Y eso provocó que el carácter y las cualidades individuales de los dirigentes resultaran mucho más importantes que instituciones como el partido y el soviet. Para entonces, los bolcheviques se parecían a los jacobinos. La situación social y económica mejoró poco a poco, pero el partido que había creado una revolución se parecía cada día más a una burocracia. Algunos tenían la sensación de que no había alternativa. Pero Lenin no.
El último dilema que Lenin tuvo que afrontar fue también el más difícil. Tras sufrir un derrame cerebral, le ordenaron que descansara tanto física como políticamente y le obligaron a desentenderse de la supervisión y la dirección de la vida cotidiana del nuevo Estado. Lenin fue un mal paciente. Se negó a dejar de leer la prensa y no dejó de pensar en la política. Cuando asistió al que sería su último Congreso del partido, en abril de 1922, Lenin se había distanciado del rumbo que estaba tomando el Estado. Aceptaba su parte de responsabilidad, y aunque reconocía que las causas materiales habían influido en la dirección que había asumido el partido en aquel momento le afectó mucho ver lo lejos que había llegado el partido y le preocupaba el factor subjetivo, es decir, el partido y sus dirigentes. «Unas fuerzas poderosas», escribía, «han desviado al Estado soviético de su “camino correcto”». Los últimos escritos de Lenin fueron un valiente esfuerzo para que el partido cambiara de rumbo. Le venían a la mente ejemplos históricos de países que habían sido derrotados cuando los vencidos lograron imponer su cultura a los vencedores, derrotándoles en su espíritu. Lenin tenía la sensación de que la vieja burocracia zarista había logrado derrotar a sus camaradas, que habían aceptado como si tal cosa los viejos métodos de gobierno, cuando no las prácticas culturales, de sus antiguos opresores. Sí, Lenin escribió sobre todo ello, como detallaré en los capítulos finales de este libro. Y pedía perdón: «Parece que soy sumamente culpable ante los trabajadores de Rusia». Daba la impresión de que había releído el ensayo de Engels «La guerra de los campesinos en Alemania»:
Lo peor que puede suceder al jefe de un partido extremo es ser forzado a encargarse del gobierno en un momento en el que el movimiento no ha madurado lo suficiente para que la clase que representa pueda asumir el mando y para que se puedan aplicar las medidas necesarias a la dominación de esta clase. Lo que realmente puede hacer no depende de su propia voluntad, sino del grado de tensión a que llega el antagonismo de las diferentes clases, y del desarrollo de las condiciones de vida materiales, del régimen de la producción y circulación, que son la base fundamental del desarrollo de los antagonismos de clase. Lo que debe hacer, lo que exige de él su propio partido, tampoco depende de él ni del grado de desarrollo que ha alcanzado la lucha de clases y sus condiciones; el jefe se halla ligado por sus doctrinas y reivindicaciones anteriores, que tampoco son el resultado de las relaciones momentáneas entre las diferentes clases sociales ni del estado momentáneo y más o menos casual de la producción y circulación, sino de su capacidad —grande o pequeña— para comprender los fines generales del movimiento social y político. Se encuentra, pues, necesariamente ante un dilema insoluble: lo que realmente puede hacer se halla en contradicción con toda su actuación anterior, con sus principios y con los intereses inmediatos de su partido; y lo que debe hacer no es realizable. En una palabra: se ve forzado a representar, no a su partido y su clase, sino a la clase llamada a dominar en aquel momento. El interés del propio movimiento le obliga servir a una clase que no es la suya y a entretener a la propia con palabras, promesas y con la afirmación de que los intereses de aquella clase ajena son los de la suya. Los que ocupan esta posición ambigua están irremediablemente perdidos14.
Por supuesto, Lenin nunca representó a esa «clase ajena». Pero algunos de sus camaradas sí, y él era muy consciente de que muchas otras observaciones de Engels resultaban apropiadas. Algunos de los últimos escritos de Lenin fueron ocultados al pueblo ruso durante treinta y tres años. Y quienes los sacaron a la luz se mostraron incapaces de poner en práctica sus recomendaciones. Lenin había visto lo que le había ocurrido al partido cuando tuvo que afrontar la tarea de dirigir un país. Le mortificaba el grado de burocratización al que se había llegado. Antes de la revolución, Lenin había sido enérgicamente criticado por Rosa Luxemburgo y también de forma desaforada por León Trotsky por su concepción del partido como una organización clandestina fuertemente centralizada. Lenin se había defendido con gran habilidad, y sin recurrir a Marx, aunque evidentemente estaba familiarizado con este pasaje de El capital:
En todo tipo de trabajos donde hay cooperación entre muchos individuos, la conexión y la unidad del proceso están necesariamente representados un una voluntad que manda y en unas funciones, que, en lo que respecta al director de una orquesta, no tienen que ver con los esfuerzos parciales, sino con la actividad colectiva.
En su famosa posdata a Qué hacer, Lenin había utilizado la imagen de una orquesta para ilustrar cómo había que organizar el partido desde un aparato central:
Para que el centro no solo pueda aconsejar, convencer y debatir con la orquesta —como ha venido ocurriendo hasta ahora— sino dirigirla de verdad, necesitamos información detallada: ¿quién está tocando qué violín y dónde? ¿Qué instrumento se está dominando y se domina, y dónde? ¿Quién está tocando una nota falsa (cuando la música empieza a hacer daño al oído), y dónde y cuándo? ¿A quién hay que reubicar, adónde y cómo, a fin de corregir la disonancia?
Lo que presupone ese concepto es una fuerte voluntad, pero también la interacción de la igualdad, la democracia y la autoridad dentro del partido y, por extensión, en el conjunto de la sociedad. Por eso Lenin estaba convencido de que una revolución en Alemania era crucial, y de que, en caso de triunfar, esa revolución habría ayudado a la República Soviética a avanzar mucho más fácilmente, tanto en lo económico como en lo político. En cuanto a la capacidad de un partido de funcionar en la clandestinidad, fue un factor importante no solo en el caso de Rusia, sino también en el de los movimientos de resistencia encabezados por los comunistas en Francia, Italia, China, Vietnam y Yugoslavia a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, los líderes y los partidos de los últimos tres países mencionados llevaron a cabo sus propias revoluciones.
En una de sus últimas recomendaciones, Lenin insistía en que si uno acaba derrotado políticamente a través de la suma de sus propios errores y de las circunstancias, tiene que aprender de la derrota para comprender por qué se ha producido, y después volver a ponerse manos a la obra. El socialismo era una aproximación y no nació formado del todo; por consiguiente, los socialistas debían admitir abiertamente sus errores. De lo contrario, nunca progresarían. Ni Jruschev ni Gorbachov tuvieron la visión ni la capacidad de volver a empezar. Si Lenin hubiera vivido cinco años más, el país y el partido habrían evolucionado de una forma distinta. Se habría desmantelado más cuidadosamente la Nueva Política Económica, y es posible que el brutal salto a la industrialización no se hubiera producido. Y Lenin tampoco habría exterminado al grueso de los viejos bolcheviques del Comité Central y del país en su conjunto. En qué medida y con qué grado de éxito habría implementado los cambios siempre será objeto de debate.
La Rusia de Putin no va a conmemorar el centenario ni en febrero ni en octubre. «Esas fechas no están en nuestro calendario», le dijo Putin al dueño y director de un importante periódico indio. Otros rusos, entre ellos algunos de los adversarios de Putin, ni siquiera admiten que hubiera una Revolución «Rusa». A su juicio, fue todo obra de los judíos15. Uno de los escasos personajes de la época que está por encima de las críticas en estos tiempos es Stalin, en gran medida debido a la «Gran Guerra Patriótica», y en parte porque sus métodos de gobierno hoy en día son la envidia de muchos nacionalistas rusos. Momificar a Lenin y sus ideas fue un «logro» imperecedero del periodo estalinista. Así pues, es hora de enterrar el cuerpo de Lenin y de desenterrar algunas de sus ideas. Es posible que las futuras generaciones de Rusia lleguen a ser conscientes de que Lenin todavía tiene un poco más que ofrecer que el príncipe Stolypin.
Vladímir Mayakovski.
El poeta Vladímir Mayakovski se suicidó en 1930. En uno de sus últimos poemas, escrito en 1929 y titulado «Conversación con Lenin», Mayakovski manifestaba su preocupación por las actividades del partido tras la muerte de Lenin:
CONVERSACIÓN CON LENIN
Con tropel de asuntos
y maraña de hechos,
el día poco a poco
a la sombra se fue.
Dos en la habitación,
yo
y Lenin:
fotografía
en la blanca pared.
La boca
en tensión de discurso,
los bigotes
se adelantan
enhiestos;
en las arrugas de la frente
se condensa
el pensamiento humano,
en inmensa frente,
inmenso pensamiento.
Es seguro,
ante Lenin
desfilan miles de personas...
Bosques de banderas,
hierbazal de brazos...
Me alzo de la silla
con radiante júbilo.
¡Quisiera uno
ir, saludar, informar!
«Camarada Lenin,
le informo,
no por deber, sí por afán del alma.
Camarada Lenin,
un trabajo infernal
se está realizando,
se realiza ya.
Damos la luz,
vestimos a pobres y desnudos,
crece
la extracción
de carbón y mineral.
Y a la vez,
junto a esto,
cuánta,
cuánta
hez
y cuánta necedad.
Te cansas
de defenderte,
de andar a dentelladas.
Muchos
sin usted
de la mano se fueron.
Cuántos
infames
de todas las calañas
andan por nuestra tierra
y en torno a nuestro suelo.
No se puede
ni contar los que son
ni motejarlos.
Toda una cadena
de tipos
se extiende.
Kulaks y burócratas,
adulones,
sectarios
y borrachos
van, orgullosos,
el pecho abombado,
con estilográficas
e insignias a montones.
Nosotros,
a todos,
sin duda, los aplastaremos.
Mas aplastar
a todos
es siempre difícil.
¡Camarada Lenin,
en las humeantes fábricas,
en la tierra
cubierta
de nieves
y de trigos,
camarada,
con vuestro
corazón
y vuestro nombre
pensamos,
respiramos,
luchamos
y vivimos!».
Con tropel de asuntos
y maraña de hechos,
el día poco a poco
a la sombra se fue.
Dos en la habitación,
yo
y Lenin:
fotografía
en la blanca pared16.
1 En una nueva introducción al libro que contiene su ensayo «The Antinomies of Antonio Gramsci», Anderson detalla los bochornosos intentos tanto de los anticomunistas como de los comunistas para momificar a Gramsci, e incluso para presentarlo como un demócrata-liberal, entre muchas otras cosas.
2 El libro Contrahistoria del liberalismo, de Domenico Losurdo (Ediciones de Intervención Cultural, Vilassar de Dalt, 2007), está cuajado de ejemplos de la filosofía progresista en la práctica. Uno de ellos resulta especialmente aleccionador. Losurdo señala que el reconocimiento de Haití por Estados Unidos tras la Guerra de Secesión fue puramente instrumental. Estados Unidos, incluido el propio Lincoln, todavía no había descartado la idea de «depositar en la isla del poder negro a los ex esclavos, a los que se pensaba deportar de una República que seguía inspirándose en el principio de la supremacía y la pureza de la raza blanca».
3Dissenter, en el original, en la acepción de los grupos religiosos protestantes disconformes con la Iglesia de Inglaterra. (N. del T.).
4 Para mis ideas sobre el desenlace estalinista de la Revolución, véase Tariq Ali (ed.), The Stalinist Legacy: Its Impact on Twentieth-Century Politics, Londres y Boulder, 1984; y Tariq Ali, Miedo a los espejos, Madrid, 2016 (una novela reeditada recientemente).
5 Traducción del ruso, V. I. Lenin, «El marxismo y la insurrección», en Obras Completas, tomo XXVII, p. 128, Madrid, Akal, 1976. (N. del T.).
6 «Consejos de un espectador», ibíd., p. 292. (N. del T.).
7 Eso es igual de válido para Petrogrado en 1917 como lo fue para Beijing en 1949, para La Habana en 1960, para Hanoi en agosto de 1945 y para Saigón en 1975.
8 Bertrand Russell escribió: «Solo vi a Lenin una vez: mantuve una conversación de una hora con él en su despacho del Kremlin en 1920. Me pareció que se parecía más a Cromwell que a cualquier otro personaje histórico. Al igual que Cromwell, Lenin se vio obligado a instaurar una dictadura por el hecho de ser el único hombre de negocios competente en un movimiento popular. Al igual que Cromwell, combinaba una estrecha ortodoxia en su pensamiento con una gran destreza y capacidad de adaptación en la acción, aunque nunca dejó que le arrancaran concesiones que tuvieran otro propósito que el establecimiento del comunismo en última instancia. Parecía, y lo era, un hombre completamente sincero y carente de ambición personal. Estoy convencido de que a él solo le preocupaba el bien común, no su propio poder; me parece que Lenin estaba dispuesto a echarse a un lado en cualquier momento si, al hacerlo, hubiera favorecido la causa del comunismo».
9 John Rees, The Leveller Revolution, Londres, 2016.
10 V. Duruy, Histoire de France, París, 1893, t. II, pp. 524-525.
11 Para más detalles, véase el capítulo 11.
12 György Lukács, Lenin: a Study on the Unity of His Thought, trad. al inglés Nicholas Jacobs, Londres, 1970 (cursiva mía). En una posdata de 1967, Lukács criticaba algunas de las afirmaciones que hacía en el texto original, pero ninguna de ellas tenía que ver con su valoración general de Lenin como el pensador que había sentado las bases de una teoría política marxista autónoma. Respecto al personaje de Lenin, Lukács citaba el elogio que hacía Hamlet de Horacio: «Y benditos aquellos cuya sangre y cuyo juicio tan bien se entrelazan, que no son flauta para que los dedos de la fortuna toquen el registro que se le antoje».
13 La mejor crónica de Brest-Litovsk puede encontrarse en Isaac Deutscher, «El drama de Brest-Litovsk», en Trotsky, el profeta armado, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2015.
14 F. Engels, «La guerra de los campesinos en Alemania», traducción del alemán, disponible en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/guerracamp/06.htm. (N. del T.).
15 No puedo evitar acordarme de un viaje que hice a Moscú para asistir a un congreso sobre cine a finales de los años ochenta, en compañía de Fredric Jameson. Después de ver un documental soviético sobre Afganistán que estaba plagado de referencias a la Iglesia ortodoxa, se nos acercó un entusiasmado estudiante de posgrado que se presentó como un gran admirador de Fredric y como lector habitual de la New Left Review. ¿Qué nos había parecido la película? «Demasiada Iglesia, demasiados bautizos y funerales», le contesté. El estudiante se quedó atónito. Protestó diciendo que no teníamos ni idea de Rusia. La Iglesia era un componente vital, el corazón del país. «¿Y los bolcheviques?», le pregunté. «Eran judíos». «¿Y los mencheviques?». «Eran judíos». «¿Qué pasa, es que en este país no hay rusos de origen judío?». El estudiante no entendió del todo la pregunta. Al darse cuenta tardíamente de que no había logrado impresionarnos demasiado ni a Jameson ni a mí, se marchó por donde había venido.
16 Traducción del ruso de César M. Arconada, Antología de poesía soviética, Alexander Makarov (ed.), Madrid, Ediciones Júcar, 1974, pp. 71-74. (N. del T.).
PRIMERA PARTE
TERRORISMO Y UTOPÍA
1
Terrorismo contra absolutismo
LA TIERRA DEL LÁTIGO y del pogromo. La Rusia zarista —patriarcal, suntuosa, bárbara— con el respaldo ideológico de la Iglesia ortodoxa (genéticamente antisemita) y con su propia confianza en sí misma, defendida militarmente con contumaz jactancia mediante una red de geométricas plazas fuertes, dominada económicamente por sus enormes latifundios y por una nobleza que dependía de la buena voluntad de un campesinado ferozmente explotado, había logrado evitar durante mucho tiempo tanto los tumultos revolucionarios que habían transformado a Inglaterra, a Holanda y a Francia como las radicales reformas estructurales que más tarde unificaron Alemania. Por todo ello, en Rusia casi nunca dejó de haber sectores disidentes que a veces surgían entre las clases más altas. Y entre las más bajas. El absolutismo ruso creó sus contrarios.
Posteriormente, en el transcurso del largo siglo XIX, surgió una intelligentsia (que es una palabra rusa) opositora, que estuvo proporcionando constantemente al país pensadores progresistas, populistas, anarcoterroristas, pacifistas, nacionalistas y marxistas, y aquellos intelectuales se convirtieron en una fuerza vital en la historia de Europa. Fue un siglo que vio nacer en Europa occidental, en Japón y en Norteamérica a un vertiginoso capitalismo industrial y a su retoño, el imperialismo. En condiciones normales, se habría producido una reconciliación con la burguesía en ascenso, por la que esta habría contribuido a diversificar la intelligentsia, a cambio de los elementos imprescindibles de un discurso civilizado. Sin embargo, en Rusia, el proceso fue explosivamente desigual.
El resultado para el Imperio zarista fue dramático: tres revoluciones —enero de 1905, febrero de 1917 y octubre de 1917— en el plazo de las dos primeras décadas del siglo XX. De la misma forma que la derrota en la Guerra de Crimea había obligado al zar a emprender reformas, la debacle de la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905 contribuyó a allanar el camino a lo que Lenin definió como el ensayo general de 1905. La «Gran» Guerra de 1914-1918 hizo inevitable la Revolución de Febrero. Lenin fue quien aseguró el éxito de la Revolución de Octubre.
El vértice del sistema era la corte. El zar, ya fuera en Moscú o en San Petersburgo, ejercía el control sobre prácticamente todos los aspectos de la existencia. Contaba con la ayuda de una burocracia denostada, y a menudo el acceso a esa burocracia modificó la movilidad entre clases al abrir las puertas a los estratos inferiores de la nobleza. Aquella movilidad hacia arriba, concebida para garantizar la estabilidad, a veces tuvo el efecto contrario. Todo era relativo. Los campesinos y, más tarde, la intelligentsia, se preguntaban si el nuevo soberano iba a ser un buen zar o un mal zar.
En 1796, comprensiblemente aterrado ante los cadalsos de París, el gran duque Alejandro, nieto y zárevich de la emperatriz Catalina, le confesaba a su tutor francés «que odiaba el despotismo por doquier [...] que amaba la libertad [...] que tenía un enorme interés por la Revolución Francesa; que aunque condenaba sus terribles errores, esperaba que la República triunfara y que se alegraría si así ocurriera». La Revolución Francesa nunca estuvo muy lejos de los pensamientos de los gobernantes y los gobernados en Rusia.
Una imagen idealizada de los siervos tras la emancipación. En realidad, su situación seguía siendo deplorable.
Unos años después, Alejandro conspiró en un golpe palaciego que liquidó a su padre, Pablo I, y desmanteló algunas de las estructuras más odiadas de su reinado. Alejandro ordenó la retirada de los cadalsos de las plazas públicas, autorizó la importación de libros extranjeros y puso fin al monopolio estatal para el establecimiento de imprentas. Al final acabó arrepintiéndose de esto último. No cambió nada fundamental. El despotismo era innato. La autocracia lo necesitaba para sobrevivir. Sin embargo, durante un tiempo, Alejandro fue el mejor ejemplo de un «buen zar», por lo menos a juicio de muchos de sus súbditos.
Desde que el código civil de 1649 —una época en que Inglaterra ya estaba sumida en una revolución burguesa— prohibió que los campesinos se marcharan de su tierra sin autorización, la servidumbre había ido afianzándose poco a poco en el sistema absolutista. De un día para otro, millones de personas quedaron vinculadas a la tierra. Esa modalidad rusa de servidumbre tuvo un efecto negativo en el país a distintos niveles, pues lo aisló de los acontecimientos de Europa occidental y retrasó hasta el siglo XX la llegada del capitalismo y la modernización. En 1861, cuando un edicto imperial puso fin a la servidumbre jurídica, casi tocaba celebrar el centenario de la Revolución Francesa.
A diferencia de los esclavos africanos en Norteamérica, en Sudamérica o en las Antillas, los siervos rusos vivían en sus propias aldeas, y eran responsables de la reproducción y del usufructo compartido de las tierras comunales. Sin embargo, en muchos otros aspectos, sus sufrimientos no eran muy distintos de los que padecían los esclavos en otros lugares del mundo. Los historiadores de la época argumentan que los siervos, a diferencia de los esclavos, tenían 153 días festivos al año, pero al margen de la Semana Santa, Navidad y numerosos santos, probablemente esto tenía mucho más que ver con los inclementes inviernos rusos que con un trato más benigno por parte de sus terratenientes. Por ejemplo, en 1800, el precio de un siervo variaba dependiendo del mercado y de los desastres naturales, pero nunca llegó a estar por encima del precio de un perro con pedigrí, sobre todo si era importado de Francia o de Alemania. Las mujeres jóvenes se vendían en los mercados junto con los caballos, las vacas o los carruajes. Anuncios como el siguiente, que se publicó en Moscú, eran habituales en el resto del país: «A la venta en casa de Pantaleimon, enfrente del mercado de la carne: una muchacha de treinta años y un potro». En las casas de las familias ricas trabajaba un enorme número de siervos como sirvientes: los Sheremetiev tenían 300 criados; los Stroganoff, 600; los Razumovski, 900. Y a lo largo y ancho de todo el país se repetía, a distintas escalas, una pauta similar. Aunque algunos siervos domésticos (los «house niggers», en la memorable definición que dio Malcolm X de sus homólogos afroamericanos) compartían los prejuicios de sus señores, muchos de ellos acababan empapándose de un profundo sentimiento de amargura y de odio. Las memorias de los siervos que se publicaron en la prensa literaria tras la abolición de la servidumbre legal contienen numerosos detalles relativos al trato al que eran sometidos habitualmente. La opresión sexual contra las mujeres y los niños estaba a la orden del día. Cuando llegó el tiempo de rebelarse, la ira coagulada de los siervos no permaneció oculta. Una clase luchaba contra la otra. Y las cifras de campesinos eran enormes. El censo de 1825 reveló que de una población total de 49 millones, una gran mayoría —36 millones— eran siervos. El antisemitismo y los pogromos eran muy habituales, y llegaron al paroxismo cuando la autocracia se sintió amenazada por el descontento de los siervos.
En el elenco de los acontecimientos relevantes de la historia de Rusia cabe destacar dos gigantescas sublevaciones campesinas en los siglos XVII y XVIII, seguidas de un conato de insurrección en diciembre de 1825 en San Petersburgo a cargo un grupo de militares radicales. Aquellos tres acontecimientos quedaron profundamente grabados en la memoria histórica de todo el país, y su huella se extendió mucho más allá de los sectores más radicales de la población. A cada lado de la línea divisoria social, cada bando aprendió su lección: las revueltas eran advertencias de la naturaleza destructiva de la clase trabajadora o ejemplos de su potencial liberador. El atraso de Rusia, simbolizado por la economía de la servidumbre, había generado su peculiar modalidad de desórdenes. Estos no dieron lugar, como ocurrió en Inglaterra y en Francia, a una revolución en toda regla, pero marcaron una pauta y ejercieron una enorme influencia en los grupos populistas y anarcoterroristas, sobre todo en las sociedades secretas, que organizaron y llevaron a cabo atentados terroristas contra los zares, los duques, los generales y los altos cargos de la administración durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX. Se trataba de las primeras manifestaciones del marxismo ruso, que poco a poco fueron evolucionando hasta formar el Grupo para la Emancipación del Trabajo, y posteriormente el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), con sus facciones bolchevique (mayoritaria) y menchevique (minoritaria).
1918: Lenin inaugura una estatua en honor de Stenka Razin.
Las sublevaciones campesinas surgieron de una larga tradición de descontento rural que comenzó tras la victoria final contra los tártaros en la Batalla de Kulikovo (1380) y el nacimiento de una autocracia zarista a lo largo y ancho de toda Rusia. Al tiempo que el nuevo absolutismo crecía de tamaño y en intensidad, se iban produciendo pequeños brotes de violencia campesina, que solían limitarse a grupos de aldeas y a alguna que otra banda de tártaros venidos a menos y sus subalternos, entre los que también había ciudadanos de etnia rusa. Todos los pueblos de origen mongol —los tártaros, los kirguises, los calmucos— eran tratados como una raza inferior, fueron despojados de sus derechos, y legalmente podían ser sometidos a la fuerza a la servidumbre por la nobleza rusa, algunos de cuyos miembros hacían uso de ese privilegio. Entre la clase mercantil fue más popular la legalización del comercio de esclavos, que oficialmente no fue abolido hasta 1828, y que daba carta de naturaleza a la venta de niños de origen mongol en todo el Imperio y, sin duda, también en el extranjero. Aquellas condiciones desempeñaron un papel fundamental a la hora de instigar las dos sublevaciones a gran escala que iban a dejar una huella tan profunda en la conciencia política de los campesinos.
Las insurrecciones estuvieron encabezadas por los cosacos del Don: entre 1667 y 1671 por Stepan (Stenka) Razin, y un siglo más tarde, entre 1773 y 1775, por Emilian Pugachev, que se enfrentó a Catalina II. El núcleo cosaco original de ambos grupos de insurrectos se expandió con rapidez hasta abarcar a todo tipo de descontentos. Ambas sublevaciones fueron aplastadas en última instancia. Curiosamente, tanto Razin como Pugachev habían nacido en el mismo pueblo, Zimoyevskaya, al sur de Rusia. Razin era el más extravagante e intrépido de los dos, una especie de Robin Hood cosaco, muy dado a martirizar a sus prisioneros y a burlarse de ellos, y extendió sus incursiones a la vecina Persia. Pugachev era más astuto políticamente y fingía ser un popular príncipe depuesto al que se parecía. En aquellos tiempos, y no solo en Rusia, proliferaron los movimientos de masas basados en ese tipo de mitos. Pugachev conquistó la ciudad de Tsaritsyn (después Stalingrado y hoy Volgogrado), asedió infructuosamente la ciudad de Simbirsk (donde nació Lenin), afirmaba que defendía a un zar bueno frente a los malvados boyardos, y consiguió el apoyo del Krug