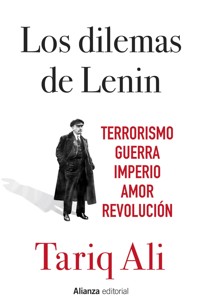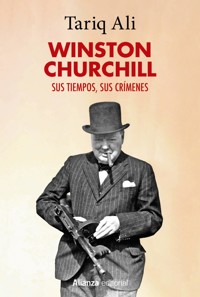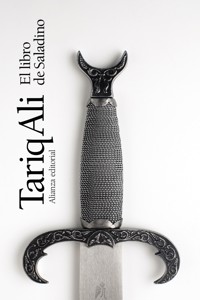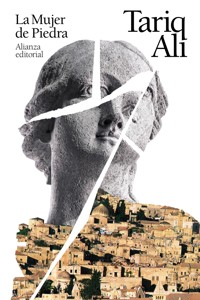
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
En esta tercera entrega del quinteto narrativo integrado por novelas autónomas que abre A la sombra del granado y continúa El libro de Saladino, dedicado a novelar la historia del mundo musulmán en sus momentos más críticos de conflicto con Occidente, Tariq Ali pinta la irreversible decadencia del Imperio Otomano en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Recuperando el estilo más intimista empleado en la novela dedicada a la caída de Granada, Ali refleja en La Mujer de Piedra los anhelos, pasiones y conflictos que bullen en el seno de la aristocrática e influyente familia de Iskander Bajá, que, tras cinco siglos al servicio del Imperio, comienza a mostrar claros signos de declive y resquebrajamiento, en simbólico reflejo de la agonía de un gigante víctima tanto del acoso de las grandes potencias occidentales como de su propio debilitamiento interno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tariq Ali
La Mujer de Piedra
Traducción de Ana Herrera
Índice
1. El verano de 1899; Nilofer vuelve a casa después de una obligada ausencia; el exilio de Yusuf Bajá; Iskander Bajá sufre un ataque
2. La familia empieza a reunirse; el barón hace una entrada impresionante; la melancolía de Salman
3. El barón lee un fragmento del Qabus Nama en «Pasión romántica»; la historia no concluida de Enver el Albano; Sabiha y la doncella circasiana que pensaba que la única forma de escapar era volar
4. La circasiana cuenta su verdad a la Mujer de Piedra y se lamenta de su destino; cómo los ricos pisotean el amor de los pobres
5. Petrossian habla de los días gloriosos del Imperio otomano; Salman insiste en que las fronteras entre ficción e historia se han desdibujado; Nilofer escribe una carta de despedida para su marido griego; la tardía circuncisión de Orhan a manos del joven Selim
6. Iskander Bajá pide a sus visitantes que le expliquen el declive del Imperio; el barón señala una grieta en el Círculo de la Equidad; el arraigado cinismo de Salman
7. Nilofer cuenta a la Mujer de Piedra que Selim le ha acariciado los pechos a la luz de la luna y que ella se ha enamorado de él; se siente conmocionada al descubrir que su madre la ha estado espiando
8. El día de la fotografía familiar; Iskander Bajá insiste en que le fotografíen solo junto a una silla vacía; la historia de Ahmet Bajá y cómo fingió ser el sultán
9. Nilofer y Selim aprenden a conocerse el uno al otro y ella se da cuenta de que no controla sus emociones
10. Una tragedia griega en Konya; Emineh llega a la casa; Nilofer se siente encantada por Iskander Bajá
11. Sara le cuenta su sueño a la Mujer de Piedra, estimulando otros recuerdos y un poco de amargura
12. Mehmet y el barón sostienen una discusión sobre historia islámica en la cual Mehmet resulta vencido; Iskander Bajá recupera su capacidad de habla, pero prefiere agradecérselo a Auguste Comte antes que a Alá
13. Salman medita sobre el amor y habla de la tragedia que mancillaba su vida; la cruel traición de Mariam, la hija del comerciante de diamantes copto Hamid Bey en Alejandría
14. A Nilofer la abruma el deseo por Selim y decide casarse con él; el barón se niega a discutir sobre Stendhal y el amor
15. Nilofer manda a Selim para que aclare su mente hablando con la Mujer de Piedra; él se siente sorprendido por la experiencia
16. El Comité para la Unión y el Progreso se reúne para tramar una conspiración y derrocar al sultán; el barón desenmascara a un espía; Nilofer prefiere ser otomana a turca
17. Una misteriosa mujer francesa de incierta disposición llega inesperadamente y pide ver a Iskander Bajá, que más tarde revela cómo espiaba a una mujer casada en los baños de Estambul
18. La muerte de Hasán Baba, que recibe un entierro sufí; el regreso de Kemal Bajá; la ira de Sara
19. Los episodios de la vida de Kemal Bajá y su ambición de crear la compañía naviera de vapor más grande del mundo; Nilofer reflexiona sobre la felicidad y el sentido de la vida; la muerte de Mariam
20. Las confesiones de Petrossian; el crimen del tío tatarabuelo Murat Bajá; la agonía de la familia de Petrossian
21. A Selim le impresionan tanto los diarios de París de Iskander Bajá que los lee dos veces; el barón explica por qué la muchedumbre de París es diferente de la de Estambul; la ajetreada vida del general Halil Bajá
22. Lo que le contó Catherine a la Mujer de Piedra hace diez años
23. Llega un mensajero de Nueva York con una carta para Sara; Mehmet trama casar a Jo el Feo con una de las hijas de Kemal Bajá
24. El siglo se prepara para entrar en su tumba; Selim y Halil discuten el futuro; Dante y Verlaine; Orhan hace una pregunta a Iskander Bajá
25. La luna llena se pone y sale el sol
Apéndice
Créditos
Para Susan Watkins, cuyo amor y compañerismo me han sostenido en los buenos y malos tiempos, durante los últimos veinte años.
Capítulo 1
El verano de 1899; Nilofer vuelve a casa después de una obligada ausencia; el exilio de Yusuf Bajá; Iskander Bajá sufre un ataque
Los mitos siempre superan a la verdad en las historias familiares. Diez días atrás, yo le había preguntado a mi padre por qué nuestro gran antepasado, Yusuf Bajá, cayó en desgracia hace casi doscientos años y fue enviado al exilio por el sultán desde Estambul. Mi hijo, Orhan, en cuyo nombre hice la pregunta, estaba sentado junto a mí, tímidamente, dirigiendo alguna mirada ocasional a su abuelo, a quien nunca había visto.
Cuando uno llega aquí después de una larga ausencia, atraviesa las ventosas calles y las verdes colinas, la mezcla de aromas se hace avasalladora y resulta muy difícil no pensar en Yusuf Bajá. Éste fue el palacio de su exilio, y su frágil y eterna belleza siempre me sobrecoge. De niños atravesábamos Estambul bajo el ardiente y polvoriento sol del verano, pero mucho antes de notar la refrescante brisa en la piel, la visión del mar ya nos había levantado el ánimo. Sabíamos que nuestro viaje acabaría pronto.
Yusuf Bajá fue quien ordenó al arquitecto que encontrase un lugar apartado, pero no demasiado lejos de Estambul. Quería que la casa fuese construida al borde de la soledad, pero al alcance de sus amigos. La localización del edificio tenía que reflejar de algún modo el castigo que le habían infligido. Estaba al mismo tiempo muy cerca y muy lejos de los escenarios de sus éxitos, en la antigua ciudad. Fue la única concesión que hizo a las condiciones que le había impuesto el sultán.
La estructura de la casa es la de un palacio. Se había llegado a un cierto compromiso, pero en sí la casa era, en esencia, un desafío. Como un mensaje que Yusuf Bajá enviaba al sultán: sí, he sido desterrado de la capital del Imperio, pero nunca cambiaré mi estilo de vida. Y cuando sus amigos llegaban y se alojaban aquí, los ruidos y las risas se podían oír desde el palacio, en Estambul.
Plantaron todo un ejército de albaricoqueros, nogales y almendros para preservar aquel exilio y proteger la casa de las tormentas que marcaban siempre el inicio del invierno. Cada verano, desde que abarca mi memoria, jugábamos a su sombra; jugábamos, reíamos, nos insultábamos y nos hacíamos llorar los unos a los otros como suelen hacer los niños cuando están solos. El jardín de la parte trasera de la casa era un refugio, y su tranquilidad resaltaba todavía más cuando el mar que se veía al fondo estaba revuelto. Veníamos aquí a relajarnos e inhalar la brisa embriagadora de la mañana, después de nuestra primera noche en la casa. El insoportable tedio del verano de Estambul se veía reemplazado por la magia del palacio de Yusuf Bajá. La primera vez que vine aquí yo tenía tres años, y sin embargo todavía recuerdo aquel día con toda claridad. Llovía y yo estaba muy preocupada porque la lluvia iba a mojar el mar.
Y después hubo otros recuerdos. Recuerdos apasionados. Angustiosos. El tormento y el placer de los momentos robados durante las citas nocturnas. El perfume de la hierba en el naranjal por la noche, que apacigua el corazón. Fue aquí donde besé por primera vez al padre de Orhan, «ese feo y flacucho Dmitri, el inspector escolar griego de Konya», como le llamaba mi madre, con una expresión seria e inflexible que le endurecía los ojos. Ya era malo que fuese griego, pero su trabajo como inspector de escuelas rurales le hacía mucho peor aún. Era la combinación de ambos factores lo que realmente la preocupaba. No le habría importado en absoluto que Dmitri hubiese pertenecido a una de las influyentes familias de Fanariotes de la vieja Constantinopla. Pero, ¿cómo podía su única hija atraer una desgracia semejante a la casa de Iskander Bajá?
Esa actitud no era propia de ella. A ella no le preocupaba nada el árbol genealógico familiar. Lo que pasaba es que tenía pensado otro pretendiente para mí. Le habría gustado que me casara con el hijo mayor de su tío Sifrah. Me había prometido en matrimonio con mi primo poco después de mi nacimiento. Y esa mujer, la más dulce y afable del mundo, explotó llena de rabia y frustración ante la noticia de que yo quería casarme con un don nadie.
Fue mi medio hermana casada, Zeynep, quien le dijo que el primo con el que quería casarme no sentía ningún interés por las mujeres, ni siquiera como maquinarias para la procreación. Zeynep empezó a tramar embustes. Su lenguaje se infectó con la indecencia de lo que estaba describiendo, y mi madre pensó que sus minuciosas descripciones no eran adecuadas para mis oídos de joven soltera. Zeynep estaba pintando a mi pobre primo con unos colores tan oscuros y lujuriosos que al final me echaron de la habitación.
Aquel mismo día, mi madre se lamentaba amargamente mientras me besaba y me abrazaba. Zeynep la había convencido de que nuestro pobre primo era un monstruo impío, y mi madre sollozaba, llena de remordimientos ante la idea de haber querido forzar a su pobre y única hija a casarse con una bestia tan depravada, y haber sido por consiguiente la causa directa de mi infelicidad de por vida. Naturalmente, yo la perdoné y estuvimos hablando y riendo al pensar lo que podía haber pasado. No estoy muy segura de si descubrió alguna vez que Zeynep se lo había inventado todo. Cuando mi malvado primo enfermó durante una epidemia de tifus y murió poco después, Zeynep pensó que era mejor ocultarle la verdad a mi madre. Y este hecho tuvo un desafortunado resultado. En el funeral de su sobrino, en Esmirna, y para la consternación de mi tío Sifrah, a mi madre le resultó difícil mostrar señal alguna de dolor, y cuando yo me esforcé en derramar un par de lagrimillas, ella me miró con espanto y sorpresa.
Pero todo aquello pertenecía al pasado. Lo más importante para mí en aquel momento era que después de nueve años de exilio había vuelto por fin. Mi padre me había perdonado que me escapara de casa. Quería ver a mi hijo. Y yo quería ver a la Mujer de Piedra. A lo largo de toda mi niñez, mi hermana y yo nos escondíamos entre las cuevas que había cerca de una antigua roca que debió de ser en tiempos la estatua de una diosa pagana. Ésta sobresalía de los almendros de la parte de atrás de la casa, y, vista desde lejos, se parecía más aún a una mujer. Dominaba la pequeña colina en la que se encontraba plantada, rodeada de ruinas y rocas. No era una Afrodita ni una Atenea. Las hubiéramos reconocido. Ésta conservaba rastros de un velo misterioso, que se hacía visible sólo a la puesta de sol. Su cara estaba oculta. Zeynep decía que quizás hubiese sido una diosa local, olvidada desde hacía mucho tiempo. Quizás el escultor tuvo que trabajar deprisa. A lo mejor los cristianos se acercaban y las circunstancias le obligaron a cambiar de opinión. A lo mejor ni siquiera era una diosa, sino la primera imagen esculpida en piedra de Mariam, la madre de Jesús. No podíamos estar seguros de su identidad, así que se convirtió en la Mujer de Piedra. De niñas solíamos contarle nuestros secretos, hacerle preguntas íntimas, imaginar sus respuestas.
Un día descubrimos que nuestras madres, tías y sirvientas hacían lo mismo. Nos escondíamos detrás de las rocas y escuchábamos sus cuentos llenos de congoja. Era la única forma que teníamos de averiguar qué era lo que ocurría en aquella gran casa. Y de aquella forma, la Mujer de Piedra se convirtió en la depositaria de todo nuestro dolor oculto. Los secretos son terribles. Aunque sean necesarios, poco a poco van corroyendo nuestra alma. Siempre es mejor abrirse, y la Mujer de Piedra permitía desahogar sus secretos a todas las mujeres de aquella casa, y por tanto llevar una vida interior mucho más sana.
–Mamá –susurró Orhan, agarrándome fuerte del brazo–, ¿me dirá el abuelo alguna vez por qué se construyó este palacio?
Existían muchas versiones de la historia de Yusuf Bajá en nuestra familia. Algunas de ellas eran bastante hostiles con nuestro antepasado, pero esas versiones normalmente eran el patrimonio exclusivo de aquellas tías y tíos abuelos cuya rama de la familia había sido desheredada por la mía. Todos sabíamos que Yusuf Bajá escribía poesía erótica, versos que, excepto los pocos que habían pasado oralmente de generación en generación, habían sido quemados. ¿Por qué fueron destruidos sus poemas? ¿Y por quién?
Yo le hacía a menudo esta pregunta a mi padre, al menos una vez al año, antes de mi exilio. Él sonreía y no me hacía ningún caso. Yo pensaba que a lo mejor a mi padre le resultaba violento discutir aquel tema con sus hijos, especialmente con una hija. Pero en aquella ocasión no fue así. Quizás por la presencia de Orhan. Era la primera vez que mi padre veía a Orhan. A lo mejor quería contar aquella historia a un miembro masculino de la generación más joven. O quizá simplemente era que se sentía relajado. Hasta que todo pasó no me di cuenta de que seguramente tuvo una premonición del desastre que estaba a punto de cernirse sobre él.
Era por la tarde, y todavía hacía calor. El sol estaba de camino hacia el oeste. Sus rayos se habían teñido de un escarlata dorado, bañando todos los perfiles del jardín con su mágica luz. Nada había cambiado en las rutinas veraniegas de aquella antigua casa. Los viejos magnolios con sus grandes hojas brillantes relumbraban a la luz moribunda del sol. Mi padre acababa de levantarse de una reconfortante siesta. Su rostro estaba relajado. A medida que se había ido haciendo mayor, el sueño actuaba en su vida como un elixir. Las arrugas marcadas en su frente parecían haberse disipado. Mirándole, me di cuenta de lo mucho que le había echado de menos durante los últimos nueve años. Besé sus manos y le repetí mi pregunta. Sonrió, pero no contestó de inmediato.
Esperó.
Yo esperé también, recordando las costumbres vespertinas de los meses de verano. Sin decir una sola palabra, mi padre tomó la mano de Orhan y acercó al niño hacia sí. Empezó a acariciarle la cabeza. Orhan conocía a su abuelo por una desvaída fotografía que yo tenía al lado de mi cama. Según iba creciendo yo le iba contando historias de mi niñez y de la vieja casa con vistas al mar.
Y entonces el viejo Petrossian, el mayordomo de la casa, que llevaba con mi familia desde que nació, apareció ante nosotros. Un chiquillo no mucho mayor que Orhan le seguía con una bandeja. El viejo Petrossian sirvió un café a mi padre exactamente de la misma forma que lo había hecho durante los últimos treinta años o más, y probablemente igual que su padre había servido a mi abuelo, hacía tantos años. Sus hábitos no habían cambiado nada. Prescindió completamente de mí en presencia de mi padre, tal como era su costumbre. Cuando yo era pequeña eso me molestaba muchísimo. Le sacaba la lengua o hacía muecas extrañas, pero nada de lo que hacía alteraba en absoluto su conducta. Cuando me hice mayor aprendí a no hacer caso de su presencia. Se hizo invisible para mí. ¿Era mi imaginación o me había sonreído aquel día? Lo había hecho, sí, pero sólo para reconocer la presencia de Orhan. Un nuevo varón había entrado en la casa, y Petrossian estaba complacido. Después de requerir con una respetuosa inclinación de cabeza si mi padre necesitaba algo más y recibir una respuesta negativa, Petrossian y el nieto a quien estaba enseñando para que ocupara su lugar en nuestro servicio doméstico nos dejaron solos. Durante un rato nadie dijo una palabra. Yo había olvidado lo tranquilo que podía resultar aquel espacio y la rapidez con la que aplacaba mis sentidos.
–¿Me preguntas por qué fue enviado aquí Yusuf Bajá hace doscientos años?
Yo asentí ansiosamente, incapaz de ocultar mi ilusión. Ahora que ya tenía dos hijos, se me consideraba lo suficientemente madura para escuchar la versión oficial.
Mi padre empezó a hablar con un tono que era íntimo y autoritario a la vez, como si los acontecimientos que estaba describiendo hubiesen tenido lugar la semana anterior, en su presencia, en lugar de hacía doscientos años en un palacio a orillas del Bósforo, en Estambul. Pero mientras hablaba evitaba mi mirada. Sus ojos estaban fijos en el rostro del pequeño Orhan, observando la reacción del niño. Quizá mi padre recordase su propia niñez y la primera vez que había oído la historia. Y en cuanto a Orhan, estaba hechizado por su abuelo. Sus ojos brillaban llenos de ilusión y expectación cuando mi padre asumió los ampulosos y exagerados tonos de un cuentacuentos de pueblo:
–Como era su voluntad, el sultán envió a buscar a Yusuf Bajá por la noche. Nuestro gran antepasado llegó e hizo una reverencia. Había crecido con el sultán. Se conocían muy bien ambos. Una sirvienta colocó un vasito de vino frente a él. El sultán pidió a su amigo que recitase un nuevo poema. Yusuf Bajá estaba de un humor raro aquel día. Nadie sabe por qué. Era un cortesano tan atento que, normalmente, consideraba una simple petición por parte de su soberano como una orden emanada directamente del cielo. Tenía un ingenio tan agudo que podía inventar y recitar una cuarteta en el acto. Pero aquella noche no. Nadie sabe por qué. Quizás acababa de levantarse del lecho de alguna amante y estaba furioso. Quizá simplemente estaba harto de comportarse como un cortesano. Quizá sufriera de indigestión. Nadie lo sabe.
»Cuando el sultán observó que su amigo permanecía en silencio, se preocupó de verdad. Le preguntó por su salud. Le ofreció los servicios de su propio físico. Yusuf Bajá le dio las gracias, pero declinó el ofrecimiento. Miró en torno y no vio más que jóvenes esclavas y eunucos. Aquello no era nuevo, pero aquel día en concreto molestó a nuestro antepasado. Nadie sabe por qué. Después de un largo silencio, pidió permiso al sultán para hablar, y éste se lo concedió.
»–Oh, gran gobernante y fuente de toda sabiduría, sultán del mundo civilizado y califa de la fe, este sirviente implora ansiosamente vuestro perdón. La voluble musa me ha abandonado y hoy no hay verso alguno en esta cabeza hueca mía. Con vuestro permiso, esta noche os contaré un cuento, pero ruego a vuestra sublime majestad la más absoluta atención, porque lo que voy a contaros es rigurosamente cierto.
»El sultán ahora sentía verdadera curiosidad, y la corte entera se balanceó al echarse hacia adelante para oír las palabras de Yusuf Bajá.
»–Quinientos treinta y ocho años antes del nacimiento del santo cristiano Jesús hubo en Persia un poderoso imperio. En su trono se sentaba un gran rey, de nombre Ciro. En aquel año tan propicio, Ciro fue proclamado rey de reyes en Babilonia, una región ahora gobernada por nuestro gran y sabio sultán. Aquel año, el gran imperio persa parecía invencible. Dominaba el mundo entero. Era admirado por su tolerancia. Los persas aceptaban todos los cultos, respetaban todas las costumbres y, en sus nuevos territorios, se adaptaban a las diferentes formas de gobierno ya existentes. Todo parecía ir muy bien. El imperio florecía, tratando a sus enemigos como una persona que da un manotazo a una mosca.
»”Doscientos años después, los herederos de Ciro se habían convertido en títeres en manos de eunucos y mujeres. Los sátrapas del imperio se habían vuelto desleales. Sus oficiales, corruptos, crueles e ineptos. Las enormes riquezas de Mesopotamia salvaban al imperio del colapso, pero cuanto más se retrasaba éste, más abrumador resultaría cuando se produjese al final. Y así fue como los griegos fueron consiguiendo influencia. Su lengua se expandió. Y así fue como mucho antes del nacimiento de Alejandro el Grande, la ruta de sus conquistas había sido ya establecida.
»”Entonces, un año, sin previo aviso, diez mil soldados griegos dieron muerte a su patrón persa, hicieron prisioneros a sus oficiales y marcharon desde la ciudad que ahora llamamos Bagdad a Anatolia. Nada se interpuso en su camino, y pronto la gente empezó a darse cuenta de que si sólo diez mil soldados podían hacer aquello, entonces los gobernantes y los líderes resultaban innecesarios...
»Yusuf Bajá no había terminado su historia, pero la visión de la cara del sultán interrumpió sus palabras. Se quedó silencioso, sin atreverse a mirar a los ojos a su gobernante. El sultán, furioso, se puso en pie y salió airadamente de la habitación. Yusuf Bajá se temió lo peor. Lo único que pretendía era advertir al amigo de su juventud contra la pereza y la sensualidad, y la influencia asfixiante de los eunucos. Había deseado poner al tanto a su gobernante de la eterna ley que nos enseña que nada es eterno. Pero el sultán había interpretado su historia como una aciaga referencia a la dinastía otomana y a sí mismo. A cualquier otro lo habría mandado ejecutar, pero los recuerdos compartidos de la infancia probablemente favorecieron su misericordia. Yusuf Bajá fue castigado de forma muy leve. Se le exilió de Estambul para siempre. El sultán no deseaba vivir en la misma ciudad que él. Y así es como vino a vivir aquí con su familia, a esta aislada selvatiquez, rodeada de antiguas rocas, y decidió que era aquí donde construiría su palacio del exilio. Echaba muchísimo de menos la vieja ciudad, pero nunca volvió a ver el Bósforo.
»Dicen que el sultán también echaba de menos su compañía, y que a menudo anhelaba su presencia, pero los cortesanos, que siempre habían estado celosos de la influencia que sobre él ejercía Yusuf Bajá, se aseguraron de que los dos amigos nunca volvieran a encontrarse. Y eso es todo. ¿Satisface tu curiosidad, mi pequeño pichón? Y tú, Orhan, ¿recordarás lo que he contado y se lo repetirás a su vez a tus niños algún día, cuando yo haya muerto y haya desaparecido para siempre?
Orhan sonrió y asintió. Yo mantuve la cara inexpresiva. Sabía que mi padre sólo había contado medias verdades. Había escuchado otras historias de Yusuf Bajá a tías y tíos de otra rama de nuestra familia, hijos de un tío abuelo a quien mi padre odiaba y a cuyos hijos nunca se les permitía visitarnos ni aquí ni en Estambul.
Contaban historias mucho más emocionantes, más reales e infinitamente más convincentes. Hablaban de cómo Yusuf Bajá se había enamorado del esclavo blanco favorito del sultán, y de cómo éste les había sorprendido copulando. El esclavo había sido ejecutado allí mismo, y sus genitales sirvieron para alimentar a los perros que vagaban junto a la cocina real. Yusuf Bajá, de acuerdo con esta versión, fue azotado en público y expulsado, y vivió el resto de su vida en desgracia. A lo mejor la versión de mi padre también era cierta. Quizás una sola historia no pudiera explicar la caída en desgracia de nuestro antepasado. O quizá nadie conociera la razón auténtica, y todas las versiones existentes resultaran falsas.
Quizás.
Yo no tenía deseo alguno de ofender a mi padre después de una ausencia tan larga, así que me contuve y no le hice más preguntas. Ya le había preocupado durante todos aquellos largos años enamorándome de un inspector de escuelas, huyendo con él, convirtiéndome en su esposa, teniendo hijos suyos e incluso alabando su poesía, que ahora sé que era muy mala, pero que en aquella época me parecía preciosa. La poesía, sí, ésa había sido siempre la verdadera profesión de Dmitri, pero tenía que ganarse la vida con algo. Y por eso había empezado a enseñar. Así podía ganar un poco de dinero y cuidar a su madre. Su padre había muerto en Bosnia, luchando por nuestro imperio. La suave voz con la que recitaba sus poemas fue lo primero que conmovió mi corazón.
Todo aquello ocurrió en Konya, donde yo me alojaba en casa de mi mejor amiga. Ella me había mostrado todas las bellezas de Konya. Habíamos visto las tumbas de los antiguos reyes seléucidas en el interior de las casas sufíes. Allí es donde conocí a Dmitri. Yo tenía entonces diecisiete años, y él casi treinta.
Yo quería escapar de la asfixiante atmósfera de mi casa. Dmitri y su poesía parecían el camino hacia la verdadera felicidad. Y durante un tiempo fui feliz, pero nunca lo bastante como para compensar el dolor de verme desterrada de mi hogar y mi familia. Echaba mucho de menos a mi madre, y pronto empecé a ansiar también la comodidad de nuestro hogar. Más que nada añoraba los veranos aquí, en esta casa junto al mar.
Yo quería irme de casa, sí, pero con mis propias condiciones. La sentencia de mi padre declarándome proscrita resultó un auténtico golpe para mí. Entonces le odié. Odié su estrechez de miras. Odié la forma en que trataba a mis hermanos, y especialmente a Halil, que, como el potro lleno de vida que era, se negaba a ser disciplinado. Mi padre le azotaba a veces delante de toda la familia. Y entonces era cuando yo más odiaba a mi padre. Pero el espíritu de Halil permanecía intacto. Mi padre consideraba a Halil un anarquista irrespetuoso y perezoso, y por lo tanto se quedó muy asombrado cuando Halil se alistó en el ejército y, gracias a sus antecedentes familiares, fue ascendido rápidamente y asignado a palacio.
Iskander Bajá dudaba de los motivos de su hijo pequeño, y en eso no se equivocaba del todo. Mi padre podía ser muy refinado y elegante en los salones parisinos donde había servido como embajador de la Sublime Puerta ante la república francesa durante muchos años. Eso es lo que nos dijo mi hermano mayor, Salman, a quien había permitido que le acompañase y había recibido la educación superior en la Academia de París, cosa que le convirtió en un enamorado de todo lo que procediera de Francia... excepto los franceses.
Cada vez que mi padre volvía a Estambul con nuevos muebles, telas y cuadros de mujeres desnudas para el ala oeste de la casa y perfumes para sus esposas, nuestros ánimos se elevaban. Halil susurraba: «Quizás esta vez se haya modernizado». Y todos lanzábamos risitas sofocadas, llenos de expectación. Quizás hasta celebraríamos un baile de año nuevo en casa. Nos vestiríamos muy elegantes y bailaríamos, y beberíamos champán, como nuestro padre y Salman hacían en París y Berlín. Sueños ociosos. Nuestra vida no cambió nunca. En el entorno familiar de su ciudad y su país, mi padre volvía siempre al comportamiento y las costumbres propias de un aristócrata turco.
Aquélla era la primera vez desde mi fuga y mi matrimonio que me habían invitado a volver a la antigua casa de veraneo, pero sólo con Orhan. Dmitri y mi adorable y pequeña Emineh se habían quedado en casa. «Quizás el año que viene», me prometió mi madre. «¡O quizás nunca!», le grité yo, furiosa. Mi madre me había visitado tres veces, pero siempre en secreto, llevándome ropas para los niños y dinero para mí. Había actuado como intermediaria y, poco a poco, las relaciones con mi padre se habían restablecido. Empezamos a comunicarnos el uno con el otro. Al cabo de dos años de intercambiar unas cartas muy educadas e insoportablemente formales, me pidió que trajera a Orhan a la casa de verano. Me alegro de haberlo hecho tal como él me pidió. Estuve a punto de rechazar su petición. Yo quería insistir en que no deseaba verle a menos que pudiera llevar también a mi hijita, pero Dmitri, mi marido, me convenció de que aquello era una estupidez y una cabezonería. Y me alegraba mucho de no haber dejado que el orgullo se interpusiera en mi camino. Si yo me hubiera disculpado por mi desafío y le hubiera suplicado clemencia, arrojándome a sus pies, me habría perdonado hacía mucho, muchísimo tiempo. Contrariamente a la impresión que yo me había forjado, Iskander Bajá no era un hombre cruel ni vengativo. Era un hombre de su época, estricto y ortodoxo en su forma de tratarnos.
Aquella primera noche, cuando Orhan se durmió, yo salí de la casa y di un paseo por el huerto, con el olor familiar del tomillo y del pimentero reviviendo muchos gratos y antiguos recuerdos. La Mujer de Piedra seguía allí, y me encontré susurrándole cosas.
–He vuelto, Mujer de Piedra. He vuelto con un hijo pequeño. Te echaba de menos, Mujer de Piedra. Hay muchas cosas que no puedo contarle a mi marido. Nueve años es mucho tiempo sin hablar de los deseos vehementes de una.
Tres días después de que mi padre le contara a Orhan la historia de Yusuf Bajá, sufrió un ataque. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Las ventanas que daban al balcón estaban abiertas de par en par, y la brisa suave estaba perfumada con un dulce aroma de limón. Mi madre siempre entraba en la habitación de él muy temprano por la mañana, para abrir las ventanas y que él pudiera oler el mar. Aquella mañana entró en la habitación y le encontró respirando agitadamente, echado de costado. Le dio la vuelta y vio que su cara estaba pálida e inmóvil. Los ojos miraban a la lejanía y ella supo, instintivamente, que buscaban algo que estaba más allá de su vida. Él había notado el frío estremecimiento de la muerte y no deseaba prolongar más su vida.
Quedó paralizado, sin poder mover las piernas, incapaz de hablar, y, por lo que decía la expresión de sus ojos, rogando a Alá cada minuto de consciencia para que diera fin a su presencia en este mundo. Pero Alá no atendió sus súplicas y lentamente, muy poco a poco, Iskander Bajá empezó a recuperarse. La vida volvió a sus piernas. Con la ayuda de Petrossian, empezó a caminar de nuevo. Pero su capacidad de habla había desaparecido para siempre. Ya no volvimos a oír su voz. Sus ruegos y órdenes a partir de entonces debía escribirlos en unos trozos de papel que nos eran entregados en una bandejita de plata.
Y así sucedió al final que cada día, después de la cena, unos cuantos nos reuníamos en la antigua habitación con el balcón que daba al mar. Una vez todo el mundo se encontraba sentado cómodamente, nuestro padre bebía un poco de té con la comisura de los labios (la cara le había quedado cruelmente afectada por el ataque) y mientras el nieto de Petrossian, Akim, le hacía un suave masaje en los pies, se recostaba e insistía en que le contásemos historias.
Yo nunca he podido relajarme en presencia de mi padre. Siempre ha sido un hombre muy exigente, incluso incapaz de admitir cualquier crítica, por leve que fuese, dirigida a su conducta, pasada o presente. Él, en cambio, siempre encontraba defectos en los demás.
Mis hermanos y hermanas, que habían sido convocados a su lado desde diferentes lugares del Imperio, estaban convencidos de que su dolencia le haría más tolerante. Yo en cambio estaba segura de que se equivocaban.
Capítulo 2
La familia empieza a reunirse; el barón hace una entrada impresionante; la melancolía de Salman
Yo estaba echada en la cama en la habitación en penumbra, con una compresa fría cubriéndome la cara y la frente. Intentaba descansar para aliviar un sordo dolor de cabeza que se negaba a desaparecer. Era el día en que Salman y Halil llegaban para ver a nuestro mudo padre. Yo no estaba en la terraza con el resto de la familia y todos los sirvientes para verles desembarcar del viejo coche que, flanqueado a cada lado por seis hombres a caballo, les había transportado desde Estambul. Más tarde, mi madre me contó que la visión de mi padre inmóvil en una butaca había conmocionado a los dos hombres. Ambos cayeron de rodillas a sus pies, uno a cada lado, y le besaron las manos. Fue Halil, con su uniforme de general, el primero en darse cuenta de que los silencios fácilmente pueden resultar opresivos.
–Estoy muy contento de ver que estás vivo, Ata. Sólo el cielo podría haberme ayudado si Alá hubiese decidido dejarnos huérfanos. Este bruto de hermano mío habría ordenado a Petrossian que me estrangulara con un cordón de seda.
La idea era tan ridícula que apareció una sonrisa en la cara del anciano, una señal que desató la ruidosa carcajada de la asamblea entera y me despertó de una manera brusca. Pero el dolor de cabeza había desaparecido, así que salté de la cama, me lavé un poco la cara y corrí escaleras abajo para saludarles. Llegué a tiempo para ver a Halil coger a Orhan en sus brazos. Empezó a acariciar el cuello del niño con su mostacho y luego le tiró al aire, abrazándole cariñosamente cuando volvió a caer. Luego le presentó a Orhan al tío que no conocía. Orhan miró a su nuevo tío con una tímida sonrisa y Salman, turbado, dio unas palmaditas al niño en la cabeza.
Hacía casi quince años que yo no veía a Salman. Se había ido de casa cuando yo sólo tenía trece años. Le recordaba alto y esbelto, con una mata de pelo negro y una voz profunda y melodiosa. Me quedé pasmada cuando vislumbré su silueta en la terraza. Durante un momento pensé que era mi padre. Salman había envejecido. Todavía no tenía los cincuenta, pero su pelo escaseaba y era gris. Parecía más bajo que la última vez que le vi. Su cuerpo se había ensanchado, la cara era regordeta, caminaba ligeramente encorvado y tenía los ojos tristes. Cruel Egipto. ¿Por qué le había envejecido de aquella manera? Nos abrazamos y nos besamos. Su voz sonaba distante.
–Y ahora eres ya madre, Nilofer.
Aquéllas fueron las únicas palabras que me dirigió aquel día. Su tono expresaba sorpresa, como si traer hijos al mundo fuera, de alguna manera, una novedad. Por algún extraño motivo, el tono de Salman y su comentario me irritaron. No estoy segura de cuál era la razón, pero recuerdo haberme sentido ligeramente ofendida. Quizá porque insinuaba que él se negaba a verme o tratarme como una mujer adulta. A sus ojos, yo todavía era una niña. Antes de poder pensar en una respuesta adecuadamente cortante, Petrossian se lo había llevado para mantener una audiencia privada con nuestro padre.
Y luego le tocó el turno a Halil. Nunca habíamos dejado de vernos, y se esforzó mucho en mantener contacto regular con el padre de Orhan. Nos resultó de mucha ayuda durante los malos tiempos, asegurándose de que estuviéramos adecuadamente vestidos y alimentados cuando Dmitri y la mayoría de los griegos de Konya fueron privados de sus medios de vida como castigo. La última vez que yo había visto a Halil llegó sin previo aviso una bonita tarde de primavera a Konya. Orhan tenía entonces tres años, pero nunca olvidó a su tío o, mejor dicho, su mostacho, que siempre le irritaba. Miré a Halil. Estaba más guapo que nunca, y el uniforme le sentaba muy bien. A menudo me preguntaba cómo era posible que el miembro más travieso de mi familia se hubiese podido someter a la disciplina y la rutina del ejército. Al abrazarme, me susurró:
–Me alegro de que hayas venido. ¿Le contó la historia a Orhan?
Yo asentí.
–¿La de Yusuf Bajá?
–¿Y quién si no?
–¿Y qué versión?
Ambos reímos.
Cuando estábamos a punto de seguir al resto de la familia y entrar en casa, Halil observó que se levantaba polvo en la lejanía, en el camino que conducía a nuestra casa. Tenía que ser otro carruaje, pero, ¿a quién traería? Iskander Bajá era conocido entre su familia por sus hábitos antisociales y su mal genio. Como consecuencia, muy pocas personas llegaban a nuestra casa de Estambul sin ser invitadas, y no recordaba yo que hubiese venido nadie aquí. La tradicional hospitalidad era algo ajeno a mi padre en lo que concernía a su propia y extensa familia. Era particularmente hostil a sus primos hermanos y su progenie, pero también podía mostrarse muy distante con sus hermanos. A causa de todo eso, los visitantes inesperados siempre habían sido una sorpresa muy agradable cuando éramos pequeños, especialmente el tío Kemal, que nunca llegaba sin traer un coche lleno de regalos.
–¿Esperamos a alguien más hoy?
–No.
Halil y yo nos quedamos en la terraza esperando que llegase el carruaje. Nos miramos uno al otro y reímos. ¿Quién se atrevería a llegar a la casa de nuestro padre de tal modo? Cuando éramos muy pequeños, la casa pertenecía al abuelo, y en aquella época estaba llena de invitados. Se mantenían tres habitaciones siempre preparadas para los mejores amigos del abuelo, que salían y entraban a su gusto. Todo el personal era consciente de que podían llegar cualquier día, a cualquier hora, acompañados por sus propios criados. Pero eso fue hace mucho, mucho tiempo. Poco después de entrar en posesión de la casa, mi padre dejó bien claro que los antiguos amigos del abuelo ya no eran bienvenidos. Aquello creó un gran escándalo en la familia. La abuela protestó, usando un lenguaje inusualmente fuerte para ella, pero mi padre se mantuvo inflexible. Su estilo era diferente y nunca le habían gustado los libidinosos que rondaban por la casa en la época de su padre, haciéndoles la vida imposible a las criadas más atractivas.
El carruaje se detuvo y reconocimos al cochero y al criado encaramado junto a él. Halil se echó a reír mientras bajábamos las escaleras y saludábamos al hermano mayor de nuestro padre, Mehmet Bajá, y a su amigo el barón Jakob von Hassberg. Ambos, ahora ya en la setentena, parecían gozar de muy buena salud. Sus rostros, pálidos de costumbre, habían recibido la caricia del sol. Iban vestidos con unos trajes veraniegos color crema y sombreros de paja, pero el corte de los trajes no era idéntico. Cada uno creía firmemente en la superioridad de su propio sastre. Mi padre nunca podía ocultar su irritación cuando aquellos dos hombres discutían de ropas. Halil saludó afectuosamente al prusiano y besó con aire respetuoso la mano de su tío.
–Bienvenido a tu casa, tío, y usted también, barón. Un inesperado placer. No teníamos ni idea de que se encontraban en el país.
–Ni nosotros tampoco hasta que hemos llegado –replicó Mehmet Bajá–. El tren de Berlín venía con retraso, como de costumbre.
–Sólo después de cruzar la frontera otomana, Mehmet –intervino el barón–. Tienes que ser justo. Llegó con absoluta puntualidad a la frontera. Estamos muy orgullosos de nuestros trenes.
Mehmet Bajá hizo caso omiso del comentario y se volvió a Halil.
–¿Es verdad que las flechas de la muerte han herido a mi hermano, pero que él se ha negado a caer? ¿Eh?
–No estoy seguro de entender tu pregunta, tío.
Me miró a mí.
–Nuestro padre ha perdido la capacidad del habla, tío –murmuré–. Por lo demás está bien, aunque creo que siempre necesitará algo de ayuda para caminar.
–Bueno, eso no me parece una tragedia, en el fondo. Él siempre ha hablado más de la cuenta. ¿Sabes qué tiene para cenar tu madre? ¿Hay champán en casa? ¡Ya me lo temía! Hemos traído unas cuantas cajas de la finca del barón. Ya pasé demasiadas veladas melancólicas en esta condenada casa cuando tenía vuestra edad. Nunca más. ¿Hay hielo en el pozo?
Asentí.
–Bien. Que nos enfríen unas cuantas botellas para esta noche, niña, y dile a Petrossian que prepare nuestras habitaciones. Estoy seguro de que no las han aireado desde hace treinta años. Y tú, jovenzuelo, llévame a ver a mi hermano.
Mi padre nunca había mostrado mucho interés por Mehmet Bajá, pero tampoco era maleducado con él, y por una buena razón. Cuando murió mi abuelo, Mehmet Bajá, que era el hijo mayor, heredó la residencia de la familia en Estambul, así como esta casa, que siempre le había desagradado. Nosotros nunca entendimos el porqué de su antipatía. ¿Cómo podía ser infeliz alguien en aquel entorno? Nunca discutimos el tema con demasiado detalle, porque los prejuicios del tío Mehmet nos habían beneficiado enormemente. Nuestra curiosidad se veía sobrepasada por la alegría. Nos gustaba mucho aquella casa. Nos gustaba nuestra Mujer de Piedra. Recuerdo la emoción que sentimos cuando nuestro padre nos dijo que el tío Mehmet nos había regalado la casa. Halil, Zeynep y yo nos pusimos a palmotear y nos abrazamos unos a otros. Salman se quedó muy serio e hizo una pregunta extraña: «¿Irá a parar a sus hijos cuando tú mueras?».
Nuestro padre le miró en silencio, como diciendo: «Eres idiota, ¿nos acaban de regalar la casa y ya estás pensando en mi muerte?». Mi madre disimuló una sonrisa. Ninguno de nosotros habría averiguado la razón de su regocijo si Zeynep, que conocía las costumbres de mi madre, no se hubiera escondido detrás de una roca después de la puesta de sol, aquel mismo día, y la hubiese oído hablando a la Mujer de Piedra:
–¿Qué vamos a decirles a los chicos hoy en día, Mujer de Piedra? ¿Adónde iremos a parar?
»El pobre Salman sólo quería saber si algún día heredaría esta casa. Mi marido le ha mirado como si hubiera intentado matarle. Aunque yo no soy su madre, la verdad es que le tengo cariño al chico. Me gustaría que su padre hablara con él, y le dijera lo mucho que le quiere en realidad. No es culpa de Salman que su madre muriera al darle a luz. Pero él siente la indiferencia de su padre. Iskander Bajá casi siempre ve a su primera esposa en la cara del muchacho, y le ama, pero hay momentos en que mira a Salman con odio, como si él, deliberadamente, hubiera dado muerte a su madre. Una vez le pedí a Iskander Bajá que me contara algo de su primera mujer. Él se enfadó mucho conmigo e insistió en que nunca le volviera a preguntar sobre ese asunto. Yo le había preguntado para poder consolarle, pero él se puso muy raro. Y eso me hizo pensar si no tendría algo que ocultar. ¿Qué pasa con los chicos de esta familia, Mujer de Piedra? Una vez han alcanzado la pubertad, parecen distantes y miran a sus madres y hermanas como si fueran seres inferiores. Espero que Halil nunca sea como él. Aunque yo no soy su verdadera madre, haré todo lo que pueda para impedirlo.
»Y en cuanto a Mehmet Bajá, ¿qué puedo decir? Nadie habría puesto objeción alguna si él se hubiera casado también y hubiese tenido hijos, pero se negó, y su padre le castigó severamente por su desobediencia. Le vigilaban constantemente y contrataron a tutores especiales para educarle. ¿Quién iba a imaginar que aquel joven barón que vino hace cincuenta años para enseñar la lengua alemana a Mehmet y sus hermanos acabaría tan unido a Mehmet? Ni siquiera los sirvientes sospechaban nada. El padre de Petrossian fue interrogado con detalle cuando se descubrió todo el asunto, pero él juró en el nombre de Alá que nada sabía.
»Si tú pudieras hablar, Mujer de Piedra... Podrías decirle a Salman que su tío Mehmet nunca tendrá hijos, y que Salman heredará un día esta casa.
Zeynep me lo contó. Yo se lo conté a Halil. Halil corrió con la noticia a Salman, y Salman se echó a reír. Luego se calló y nos miró muy serio, pero no pudo mantener la compostura más que unos pocos segundos. Se rindió en seguida, su risa se hizo incontrolable, y la habitación se llenó de gente: Petrossian, las criadas incluso, normalmente muy tranquilas, pero ahora contagiadas de aquella extraña hilaridad que resonaba en toda la casa como una tormenta de verano. Todo el mundo quería compartir la broma, pero Salman no podía hablar.
Halil, Zeynep y yo nos quedamos quietos e incluso un poco asustados, especialmente cuando Iskander Bajá acudió desde el piso de arriba. Al principio sonreía, pero Salman, al ver a su padre, rió más fuerte todavía. La atmósfera se puso muy tensa. Petrossian, acostumbrado al carácter de su señor, empujó a las criadas para que salieran de la habitación. Una vez hubieron salido, Iskander Bajá preguntó, con voz engañosamente suave: «¿Por qué te ríes, Salman?».
Salman dejó de reír de repente. Se secó las lágrimas que le mojaban el rostro y miró fijamente a los ojos de nuestro padre.
–Me río, Ata, de mi propia ceguera y estupidez. ¿Cómo he podido ser tan estúpido para preguntarte por los herederos del tío Mehmet? Quiero decir que los barones, aunque sean prusianos, que se sepa no alumbran niños.
Mi madre dio un respingo. Iskander Bajá no pudo contener su rabia. Todo lo que recuerdo es su perfil rapaz mientras apretaba el puño y daba un mamporro a Salman en la cara. Mi hermano cayó hacia atrás, horrorizado.
–Si vuelves a referirte a tu tío de forma poco respetuosa en mi presencia o en presencia de tu madre, te desheredo. ¿Lo has entendido?
Salman, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, dolor y amargura, asintió en silencio. Iskander Bajá salió de la habitación. Yo no tenía ni siquiera nueve años, pero en aquel momento odié mucho a mi padre. Era la primera vez que le veía pegar a alguien.
Cogí la mano de Salman mientras Zeynep le traía un poco de agua y acariciaba la mejilla que había soportado el golpe. La cara de Halil estaba muy pálida. Como yo, se sintió muy consternado, pero para él significó algo mucho más profundo. No creo que nunca más volviera a respetar a nuestro padre. Yo era muy joven, pero nunca he olvidado aquella tarde.
No era simplemente el acto de violencia contra Salman lo que nos había afectado tanto, sino la explosión de amargura y frustración que se había revelado, escondida debajo de la superficie. La máscara había sido arrancada un momento y reveló una cara contorsionada, de duras y ásperas facciones. Salman había cumplido veintiséis años entonces. Los cuatro, todos los hijos de Iskander Bajá, salimos de la casa juntos, como sonámbulos. Caminamos hasta una roca plana, no lejos de donde se encontraba la Mujer de Piedra, escondida de nosotros por un bosquecillo de pinos.
Cada uno tenía un lugar favorito en aquella roca, pero aquélla era la primera vez que íbamos todos juntos. La superficie de la roca era rugosa, pero completamente horizontal. La naturaleza había desempeñado un escaso papel en ese proceso. Petrossian insistía en que era allí donde Yusuf Bajá se sentaba a componer sus versos más líricos, con el mar al fondo, ante él. Varios picapedreros habían trabajado de firme para alisar la roca y aplanar su superficie.
Nos sentamos en silencio y miramos hacia el mar, hasta que la vista hizo amainar las turbulentas olas que se encrespaban en nuestros corazones. Nos quedamos allí mucho tiempo, esperando la puesta de sol. Halil fue el primero en hablar. Repitió las mismísimas palabras concernientes al tío Mehmet que habían causado la ofensa. Entonces las repitió también Zeynep, pero cuando me llegó a mí el turno, Salman me tapó la boca con la mano para evitar que las dijera.
–Princesita, tú no deberías hablar de lo que no entiendes.
Y todos empezamos a reír de nuevo, para exorcizar el recuerdo de lo que había pasado aquel día. Salman, conmovido por nuestra respuesta, nos confesó que deseaba irse de casa para siempre. Nunca volvería a visitar aquella casa, ni volvería tampoco a Estambul. Viajaría hasta Alepo o El Cairo, o quizá más lejos aún, hacia tierras donde no hubiera otomanos. Sólo entonces podría sentirse verdaderamente libre.
Teníamos el corazón destrozado. Zeynep suplicó que esperara al menos a que ella se casara. Halil sugirió que se uniera al ejército. Hablaron de sus esperanzas para sí y para sus hijos, que todavía tenían que nacer. Estaban enfrascados en sus propias vidas. Todo aquello era nuevo para mí. Yo era todavía demasiado joven para unirme a ellos o para entender la mayor parte de lo que estaban diciendo, pero la intensidad emocional era tal que aquel día permanece grabado en mi memoria. Nunca les vi como aquel día. Sus caras tenían una expresión animada, parecían felices, y recuerdo que eso me hacía feliz a mí también. Era casi como si la tragedia de aquella tarde se hubiera convertido en un punto de inflexión en sus vidas y les hubiera llenado de esperanza para el futuro. Incluso Zeynep, cuyo temperamento plácido era siempre motivo de broma en nuestra familia, estaba frenética y alterada aquel día. Ninguno quería volver a entrar en casa aquella noche. Estábamos en plena revolución contra Iskander Bajá y todo su mundo. Cuando Petrossian, que siempre sabía dónde estábamos, llegó y nos informó de que era ya la hora de la cena, no le hicimos ningún caso. Entonces él se sentó junto a nosotros y con dulces palabras de reconciliación, suavemente, nos fue convenciendo para que volviésemos. Salman fue el primero, y los demás, a regañadientes, le seguimos de vuelta a casa.
No estoy segura exactamente de cuándo abandonó Salman nuestra casa. Creo que fue poco después de haber sido golpeado por Iskander Bajá. Todo lo que recuerdo es el pánico que agarrotó a toda la familia cuando Salman anunció un día, a la hora del desayuno, que había decidido abandonar su trabajo y ver mundo durante los siguientes años. Como trabajaba en la compañía naviera del tío Kemal, no sería un grave problema volver cuando lo deseara.
La madre de Zeynep y Halil había cuidado a Salman desde poco después de su nacimiento, porque su verdadera madre murió en el parto. Ella era una prima lejana y siempre me había demostrado un enorme afecto. Su matrimonio con Iskander Bajá se había arreglado a toda prisa. En aquella época él estaba desolado, pero había cedido a la presión familiar y se casó para proporcionar una madre a Salman. Ella le cuidaba, atendía a todas sus necesidades y se convirtió así en su madre. Le quería como si hubiese sido su propio hijo, y siempre le defendía con orgullo, incluso después del nacimiento de sus propios hijos, Halil y Zeynep.
Raramente aparecía por la casa de verano, y no había presenciado por tanto la humillación de Salman, pero le habían llegado noticias en Estambul, y mi madre estaba segura de que Iskander Bajá sentiría el latigazo de su lengua. A lo mejor intentó persuadir a Salman de que no se fuera. Si fue así, no lo consiguió. Él había tomado una decisión y nada le haría cambiar de parecer. Nos dijo que viajaría durante algún tiempo y que nos lo haría saber si decidía establecerse en alguna ciudad en concreto.
Un padre penitente le ofreció dinero para sus viajes, pero Salman lo rechazó. Había ahorrado bastante de su salario a lo largo de los cuatro años anteriores. Nos abrazó y partió. No tuvimos ninguna noticia suya durante muchos meses, y luego empezaron a llegar cartas, de una forma irregular. Un año después de partir, el tío Kemal, que acababa de regresar de Alejandría, nos trajo un mensaje. Nos informó de que había estado con Salman, que se dedicaba al comercio de diamantes con gran éxito y se había casado con una mujer de la ciudad. Mandaba una carta para la madre de Zeynep. Ninguno supimos nunca cuál era el contenido de esa carta. Zeynep registró todos los posibles escondites en la habitación de su madre, pero no consiguió encontrar la carta. Un día, en un estado de desesperación absoluta, le preguntamos a Petrossian si sabía lo que decía la carta. Él meneó tristemente la cabeza.
–Si a una persona se le tiran demasiadas piedras, acaba por no tenerles miedo.
Hasta el día de hoy no estoy segura de qué quería decir Petrossian con aquel comentario. Zeynep y yo asentimos con la cabeza sabiamente y nos echamos a reír en cuanto salió de la habitación.
Era extraño que todos hubiesen llegado el mismo día. ¿Qué recuerdos se despertaron en Iskander Bajá cuando vio a Salman, al tío Mehmet y al barón entrar juntos en su habitación? Halil me dijo más tarde que nuestro padre lloró al ver a Salman, le abrazó con ternura y le besó las mejillas. Salman se conmovió, pero sus ojos permanecieron secos. El gesto llegaba demasiado tarde. He observado muchas veces el orgullo que exhiben algunos hombres adultos, pero en realidad nunca lo he entendido. En mi marido, Dmitri, no se hallaba del todo ausente, pero sí fuertemente reprimido.
A medida que pasaban los días tuve ocasión de observar a Salman. Mi hermano, que en su juventud había sido el más vivaz y ambicioso de todos nosotros, ahora se veía afligido por una melancolía que le amargaba la existencia. Creo que era su incapacidad para conseguir algo más en la vida lo que le provocaba aquella gran ansiedad. Casi parecía que su éxito como comerciante de diamantes fuese realmente la raíz de su infelicidad. Nunca estaba satisfecho. Se había casado con una mujer egipcia en Alejandría, «una hermosa copta», en palabras del tío Kemal, pero no la había presentado a su familia. Ni siquiera entonces, cuando su padre yacía postrado por un ataque, trajo Salman a sus hijos para que al menos vieran a su abuelo una vez. Sólo Halil había sido invitado a Egipto, y se le había concedido el privilegio de conocer a la mujer y los hijos de Salman. En una ocasión, cuando yo insistí en preguntar a Halil acerca de la indiferencia de Salman, recibí una áspera y sorprendente respuesta: «Salman está muy deprimido por el hecho de que el imperio se encuentre en una irremediable decadencia desde hace trescientos años. Yo también soy consciente de ese hecho, pero Salman se lo toma como algo personal».
Mis instintos rechazaban tal razonamiento. Yo reconocía la impaciencia de Salman con los rituales de la vida de Estambul. Se sentía enormemente frustrado y quería cambiar, pero, en todo caso, ésa sólo podía ser una razón parcial. No podía creer que mi hermano, que antes era tan travieso y estaba tan lleno de vida, se hubiera dejado afectar tan profundamente por un sentimiento de desesperanza por motivos históricos. Nuestra familia siempre había forjado la historia. ¿Cómo podía permitir él que ahora nos aplastara? Tenía que haber otra razón para la tristeza de Salman, y yo estaba firmemente decidida a descubrirla.
Capítulo 3
El barón lee un fragmento del Qabus Nama