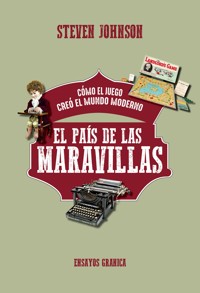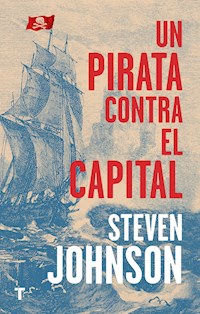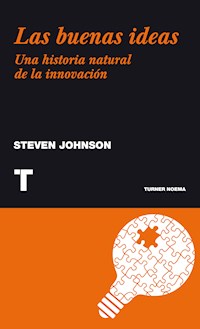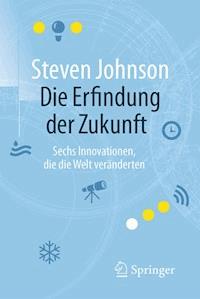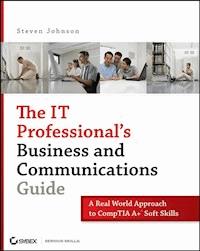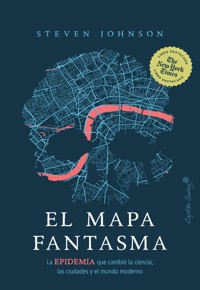
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En El mapa fantasma se cuenta la historia de la aterradora epidemia de cólera que envolvió Londres en 1854 y sus dos héroes poco probables: el anestesista doctor John Snow y el afable clérigo, el reverendo Henry Whitehead, quienes derrotaron la enfermedad mediante una combinación de conocimiento local, investigación científica y elaboración de mapas. Al contar su extraordinaria historia, Steven Johnson también explora todo un mundo de ideas y conexiones, desde el terror urbano hasta los microbios, los ecosistemas y la Gran Peste, los fenómenos culturales y la vida en la calle. Una poderosa explicación de cómo se ha dado forma al mundo en que vivimos. Libro destacado - The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A las mujeres de mi vida.
A mi madre y hermanas por su increíble
trabajo en la salud pública.
A Alexa, por el regalo de Henry Whitehead,
y a Mame, por enseñarme Londres por
primera vez hace ya muchos años…
«Un cuadro de Paul Klee llamado Angelus Novus nos muestra a un ángel que parece ir a alejarse de pronto de algo que contempla fijamente. Sus ojos clavados en lo que mira, la boca abierta, las alas desplegadas. Así es como uno se imagina al Ángel de la Historia. La cara vuelta hacia el pasado. Allí donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él solo ve una única catástrofe que, una y otra vez, lanza náufragos a sus pies. El ángel quiere quedarse donde está, despertar a los muertos y reconstruir lo destruido. Pero un fuerte viento sopla desde el Paraíso y se queda atrapado en sus alas con tanta violencia que nuestro ángel no puede volver a cerrarlas. Este viento huracanado lo empuja hacia el futuro, al que vuelve la espalda, mientras la montaña de escombros se alza hacia el cielo ante él. Ese viento tormentoso es lo que nosotros llamamos progreso.»
WALTER BENJAMIN,
Tesis sobre la filosofía de la historia
PREÁMBULO
Esta es una historia con cuatro protagonistas: una bacteria letal, una inmensa ciudad y dos hombres con un talento muy especial, aunque muy distintos el uno del otro. Una oscura semana, hace ciento cincuenta años, en medio del miedo y del sufrimiento humano, sus vidas se encontraron en Broad Street, una calle de Londres en el margen oeste del Soho.
Este libro es un intento de contar la historia de ese encuentro de forma que haga justicia a las múltiples escalas de existencia que lo hicieron posible: desde el reino invisible de las bacterias microscópicas hasta la tragedia, el coraje y la camaradería de algunos individuos; desde la esfera cultural de las ideas y las ideologías hasta la extensión geográfica de la propia ciudad de Londres.
Es la historia del mapa que se forma en la intersección de todos esos vectores. Un mapa creado para ayudar a dar sentido a una experiencia que desafió al entendimiento humano. Es, al mismo tiempo, un caso práctico que ilustra cómo los cambios se suceden en la sociedad humana y la compleja forma en la que las ideas equivocadas o inútiles son sustituidas por otras correctas, mejores. Pero por encima de todo, es un argumento para ver aquella terrible semana como uno de los momentos que más han influido en la definición de la vida moderna, como hoy la conocemos.
LUNES, 28 DE AGOSTO
LOS LIMPIADORES
DE LETRINAS
Es agosto de 1854 y la ciudad de Londres es una ciudad de carroñeros. Sus propios nombres evocan ahora una especie de catálogo de animales exóticos: recolectores de huesos, traperos, buscadores de materias puras, dragadores, hurgadores del barro, cazadores de las cloacas, captores de polvo, limpiadores de excrementos humanos, hurgadores del río, hombres de la orilla… Eran las clases bajas de Londres, una comunidad de al menos cien mil personas. Tan notable era su presencia que si se hubieran separado de la ciudad para formar la suya propia, habrían creado el quinto núcleo urbano más extenso de toda Inglaterra. Pero su diversidad y la precisión de sus rutinas destacaban más que su proporción. Los madrugadores que paseaban por las orillas del Támesis podían presenciar cómo los hurgadores del río se adentraban en él en busca de la basura arrastrada por la marea, vestidos con un aire un tanto cómico, con largos y anchos abrigos de pana cuyos enormes bolsillos se llenaban de pedazos sueltos de cobre que recuperaban en la orilla. Caminaban con una linterna sujeta al pecho mediante una correa de cuero para poder disponer de luz en la oscuridad que precedía al amanecer, y llevaban un palo de unos dos metros y medio de largo para examinar el suelo ante el que se encontraban y para facilitarse la salida en caso de tropezar con un cenagal. El palo y la espeluznante luz de la linterna a través de sus vestidos les hacían parecer magos harapientos recorriendo la sucia orilla del río en busca de monedas mágicas. Junto a ellos revoloteaban los hurgadores del barro[1], a menudo niños, vestidos con andrajos y contentos de poder recoger todos los desechos que los hurgadores del río rechazaban por no cumplir los requisitos: pedazos de carbón, madera vieja, trozos de cuerda.
Por encima del río, en las calles[2] de la ciudad, los buscadores de materias puras se ganaban la vida recogiendo heces caninas (coloquialmente conocidas como «purezas»), mientras que los recolectores de huesos buscaban cadáveres de animales de todo tipo. En el subsuelo, en la apretada pero creciente red de túneles subterráneos de las calles de Londres, los cazadores de las cloacas se abrían paso a través de la basura flotante de la metrópolis. Cada cierto tiempo, una bolsa de gas metano inusualmente densa entraba en combustión a causa de una de las lámparas de queroseno que utilizaban, y algún alma desafortunada se incineraba a seis metros bajo tierra, en medio de una corriente de inmundas aguas residuales.
En otras palabras, los hurgadores de basura vivían en un mundo de excrementos y de muerte. Dickens empezó su última novela, Nuestro amigo común, con dos de estos personajes, padre e hija, que tropiezan con un cadáver flotando sobre el Támesis al que sustraen solemnemente las monedas que lleva encima. «¿A qué mundo pertenece un hombre muerto?»[3], pregunta el padre retóricamente cuando un colega le recrimina que robe a un cadáver. «A otro mundo. ¿A qué mundo pertenece el dinero? A este». Lo que Dickens insinuaba de esta forma es que ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos, habían empezado a coexistir en esos espacios marginales. El bullicioso comercio de la gran ciudad había dado lugar a su fenómeno paralelo, una clase fantasma que imitaba, a su manera, las señas de identidad y los criterios de valor del mundo material. Ejemplo de ello sería la precisión selectiva de la rutina diaria que seguían los recolectores de huesos, tal y como se describe en la obra pionera de Henry Mayhew London Labour and the London Poor (El Londres industrial y los pobres de Londres), que data de 1844:
La ronda de un recolector suele durar[4] entre siete y nueve horas, durante las cuales se desplaza de treinta a cincuenta kilómetros cargando a sus espaldas un peso de entre trece y veinticinco kilos. En verano suele llegar a casa hacia las once de la mañana, mientras que en invierno lo hace entre la una y las dos. Cuando regresa a casa procede a la clasificación del contenido de su saco. Separa los harapos de los huesos y estos del metal viejo (si es que ha tenido la suerte de encontrar algo). Divide los harapos en varios montones, en función de si son blancos o de color; y si ha recogido piezas de lona o de saco, las coloca también aparte. Una vez finalizado el proceso de clasificación, se dirige con varios de los montones de harapos al punto de venta habitual o al establecimiento de algún comerciante marino, y es allí donde le dicen si tienen algún valor. Por los harapos blancos recibe de dos a tres peniques por libra, en función de si están limpios o manchados. Resulta muy difícil encontrar harapos blancos, pues la mayoría suelen estar muy sucios y, en consecuencia, se venden junto con los de color a un precio aproximado de dos peniques por cada cinco libras.
Los indigentes siguen vagando por las ciudades posindustriales actuales, pero raramente muestran la sorprendente profesionalidad presente en el comercio espontáneo de estos recolectores de basura, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, los salarios mínimos y las ayudas estatales son en la actualidad lo suficientemente cuantiosos como para hacer que malganarse la vida hurgando en los desperdicios pierda su sentido económico. (En los casos en que los salarios se mantienen bajos, la actividad de hurgar en la basura sigue siendo una ocupación vital, como demuestra el fenómeno de los pepenadores de Ciudad de México). Otra de las razones que explican la decadencia del mercado de los recolectores de basura es el hecho de que la mayoría de las ciudades modernas están provistas de elaborados sistemas para el procesamiento de los residuos generados por sus habitantes. (De hecho, el ejemplo estadounidense más parecido a los hurgadores de basura de la era victoriana, esos recolectores de latas de aluminio que se pueden ver a veces por los alrededores de los supermercados, obtiene sus ganancias precisamente de esos sistemas de procesamiento de residuos). Pero, en 1854, Londres era una metrópolis victoriana que intentaba arreglárselas con una infraestructura pública isabelina. Incluso para los estándares actuales, la ciudad era enorme, con una población de medio millón de habitantes embutidos en un perímetro de unos cincuenta kilómetros. Sin embargo, en aquel entonces no se habían inventado aún gran parte de las medidas para la gestión de semejante densidad de población —puntos de reciclaje, centros de atención sanitaria, sistemas seguros para la eliminación de aguas residuales— que hoy en día damos por garantizadas.
De ahí que la propia ciudad improvisara una respuesta —una respuesta espontánea y orgánica, pero al mismo tiempo una respuesta que se ajustaba a las necesidades de eliminación de los residuos de la comunidad—. A medida que aumentaba la producción de basura y excrementos, se desarrolló un mercado sumergido que mantenía conexiones con el comercio convencional. Empezaron a surgir especialistas. Cada uno acarreaba sus mercancías al punto apropiado del mercado oficial: los recolectores de huesos vendían sus artículos a los hervidores de huesos; los buscadores de materias puras, sus heces caninas a los curtidores, que las utilizaban para eliminar de sus artículos de cuero la cal que se había incrustado durante las semanas de extracción del vello animal. (Por lo general se consideraba, tal y como describió un curtidor, «el procedimiento más desagradable de todos los posibles en manufactura»[5]).
Naturalmente, nos inclinamos a compadecer a esas trágicas figuras que vivían de la basura, y a criticar de forma contundente al sistema, que permitió que tantos miles de personas se vieran forzadas a sobrevivir rebuscando en los desechos humanos. En muchos sentidos, esta es la actitud correcta. (Fue, seguramente, la que tuvieron grandes cruzados de la época, como Dickens y Mayhew). No obstante, esta indignación social debería ir acompañada de un tanto de admiración y respeto: sin contar con un líder para la planificación y la coordinación de sus acciones, sin tener educación alguna, estas clases bajas itinerantes consiguieron crear todo un sistema para el procesamiento y clasificación de los residuos generados por dos millones de habitantes. La contribución más significativa atribuida a la obra de Mayhew, London Labour, es simplemente su voluntad de observar y recoger los detalles de estas vidas miserables. Pero de toda esa información se desprendía algo igualmente valioso: después de hacer sus cálculos, Mayhew descubrió que, lejos de ser vagabundos improductivos, en realidad estas personas estaban llevando a cabo una labor esencial para su comunidad. «La eliminación de los desechos de una ciudad grande[6] —escribió— es quizá una de las operaciones sociales más importantes». Y los hurgadores de basura del Londres victoriano no solo se estaban deshaciendo de esa basura: la estaban reciclando.
Normalmente se asume que el reciclaje de desechos nació en el seno del movimiento ecologista, y que es tan moderno como las bolsas de plástico azul con las que cargamos botellas de detergente y latas de refresco. Sin embargo, se trata de una práctica antigua, como demuestra el hecho de que los habitantes de Cnosos (Creta) utilizaran ya hace cuatro mil años fosos para el abono. Asimismo, gran parte de la Roma medieval se construyó a base de materiales sustraídos de las ruinas de la ciudad imperial. (Antes de convertirse en un referente turístico, el Coliseo hacía las veces de cantera[7]). El reciclaje de desechos —en forma de distribución de abono y estiércol— jugó un papel crucial en el boyante crecimiento de las ciudades europeas. Las grandes masas de población humana necesitan, por definición, un considerable suministro de energía para ser sostenibles, empezando por asegurar la provisión de alimentos. Las ciudades de la Edad Media carecían de carreteras y de barcos contenedores que les permitieran procurarse sustento, por lo que sus volúmenes de población se veían limitados en función de la fertilidad de las tierras que las rodeaban. Así pues, si las tierras podían proveer alimentos para el sustento de cinco mil personas, aquellas tan solo podían acoger ese número de habitantes. Pero gracias a la reutilización del desecho orgánico en los campos, los primeros núcleos urbanos medievales aumentaron la productividad del suelo, de modo que aumentaron también el límite de sus poblaciones dando lugar a un aumento en la generación de residuos —y también a un suelo cada vez más fértil—. Esta realimentación permitió convertir las tierras pantanosas de los Países Bajos, que a lo largo de la historia no habían conseguido sostener ninguna concentración humana a excepción de grupos aislados de pescadores, en una de las regiones más productivas de Europa. Actualmente, esa región registra la mayor densidad de población de todos los países del mundo.
El reciclaje se erige, pues, como el sello distintivo de prácticamente todo sistema complejo, ya se trate de ecosistemas de vida humana creados por el hombre o de la microscópica economía de una célula. Nuestros propios huesos son fruto de un esquema de reciclaje iniciado por la selección natural hace miles de millones de años. Todos los organismos con núcleo generan un exceso de calcio residual. Desde al menos los tiempos cámbricos, los organismos han ido acumulando esas reservas de calcio y las han empleado para buenos fines: la formación de conchas, dientes y esqueletos. Tenemos capacidad para caminar erguidos gracias a que nuestra evolución incluye el reciclaje de los residuos tóxicos.
El reciclaje es también un atributo fundamental de los ecosistemas con mayor diversidad de la Tierra. Valoramos las selvas tropicales porque son capaces de aprovechar al máximo la energía proporcionada por el sol gracias a un vasto y entrelazado sistema de organismos que explotan todos y cada uno de los aportes del ciclo nutritivo. La apreciada diversidad de la selva tropical no es solo un caso peculiar de multiculturalismo biológico, sino que es precisamente esa diversidad la que permite que este tipo de ecosistema sea capaz de absorber de forma tan brillante la energía que recibe: un organismo absorbe una determinada cantidad de energía, pero durante su procesamiento, genera residuos. Dentro de un sistema eficiente, esos residuos se transforman en una nueva fuente de energía para otro individuo de la cadena. (Esa eficiencia es una de las razones por las que la deforestación de las selvas tropicales es una práctica que adolece de imprevisión, ya que los ciclos nutritivos de sus ecosistemas son tan estancos que el suelo no acostumbra a ser apto para la explotación agrícola, es decir, toda la energía disponible es absorbida antes de llegar a la tierra).
Los arrecifes de coral muestran también una capacidad similar para el procesamiento de residuos. Los corales conviven en simbiosis con unas microalgas llamadas zooxantelas. Gracias a la fotosíntesis, las algas capturan la luz solar y la utilizan para convertir el dióxido de carbono en carbón orgánico, generando oxígeno residual durante el proceso. A continuación, el coral incorpora el oxígeno a su propio ciclo metabólico. Dado que somos seres de naturaleza aeróbica, no solemos considerar el oxígeno como producto residual, pero desde la perspectiva de las algas, esa es la definición que le corresponde: una sustancia inservible liberada como parte de su ciclo metabólico. El propio coral produce a su vez residuos en forma de dióxido de carbono, nitratos y fosfatos, elementos que contribuyen al crecimiento de las algas. Ese circuito cerrado de reciclaje de residuos es una de las principales razones por las que los arrecifes de coral son capaces de soportar tan densas y diversas poblaciones de organismos a pesar de ser aguas tropicales, generalmente pobres en nutrientes. Son las ciudades del mar.
La densidad de población extrema puede atribuirse a una gran diversidad de causas —ya se trate de una población de peces ángel o de monos araña—, pero si no se cuenta con métodos eficientes para el reciclaje de residuos, esas densas concentraciones de vida no pueden sostenerse durante mucho tiempo. La mayor parte del proceso de reciclaje, tanto en las selvas tropicales como en los núcleos urbanos, se lleva a cabo en el nivel microbiano. Sin los procesos bacterianos de descomposición, la tierra se habría visto invadida por despojos y cadáveres hace siglos, y la capa protectora, que permite la sostenibilidad de la vida en la atmósfera de la Tierra, se parecería más bien a la inhabitable y ácida superficie de Venus. Si un virus implacable aniquilara a todos y cada uno de los mamíferos del planeta, continuaría habiendo vida en la Tierra, que apenas se vería afectada por la pérdida. En cambio, si de la noche a la mañana desaparecieran las bacterias[8], toda la vida del planeta se extinguiría en cuestión de años.
En el Londres victoriano no era posible ver a esos trabajadores microbianos en funcionamiento, y la gran mayoría de los científicos —y más aún las personas sin formación— desconocían que, en realidad, el mundo estaba plagado de organismos que posibilitaban la vida. No obstante, estos organismos podían detectarse a través de otro canal sensorial: el olfato. Toda descripción del Londres de aquel entonces[9] hace mención del hedor de la ciudad, que procedía en parte de la combustión industrial, si bien los olores más desagradables —aquellos que finalmente promovieron el establecimiento de una infraestructura de sanidad pública— provenían de la constante e incesante actividad de las bacterias dedicadas a la descomposición de la materia orgánica. Aquellas bolsas letales de metano presentes en las cloacas eran producto de los millones de microorganismos que reciclaban afanosamente los excrementos humanos para transformarlos en biomasa microbiana, liberando en el proceso gases residuales. Esas abrasadoras explosiones subterráneas podrían considerarse como una disputa entre dos tipos diferentes de hurgadores de basura: cazadores de las cloacas contra bacterias —seres que habitaban en escalas diferentes y que sin embargo se batían por el mismo territorio—.
Pero a finales de aquel verano de 1854, mientras los hurgadores del barro, los hurgadores del río y los recolectores de huesos hacían sus rondas, Londres estaba a punto de asistir a una batalla, más aterradora si cabe, entre humanos y microbios. Su impacto se convirtió en el más mortífero sufrido en la historia de la ciudad.
El mercado de desechos del subsuelo de Londres disponía de su propio sistema de rangos y privilegios, y los limpiadores de letrinas estaban entre las categorías más valoradas. Igual que los apreciados deshollinadores de Mary Poppins, los limpiadores de letrinas trabajaban como contratistas independientes al borde del límite de la economía legítima, si bien su labor era bastante más repugnante que las búsquedas de los hurgadores del barro y del río. Los propietarios de la ciudad contrataban a estos individuos para retirar los excrementos humanos de los desbordados pozos negros de sus edificios. Era aquella una ocupación venerable; en tiempos medievales, quienes la ejercían eran llamados rakers o gong-fermors, y jugaban un papel imprescindible en el sistema de reciclaje de residuos que contribuyó al crecimiento de Londres como gran metrópolis, ya que vendían los desechos a agricultores de las afueras de la ciudad. (Posteriormente surgieron emprendedores que desarrollaron una técnica para la extracción de nitrógeno de los excrementos con el fin de reutilizarlo en la elaboración de pólvora). Aunque los rakers y sus descendientes se ganaban bien la vida, sus condiciones laborales podían llegar a ser mortales: en 1326, un desafortunado trabajador conocido por el apelativo de Richard el Raker cayó en un pozo negro y, literalmente, se ahogó en heces humanas.[10]
Hacia el siglo XIX, los limpiadores de letrinas habían desarrollado una meticulosa coreografía para sus tareas. Trabajaban en turno de noche, entre las doce y las cinco de la madrugada, y en equipos de cuatro: un ropeman (responsable de la cuerda), un holeman (responsable del pozo) y dos tubmen (responsables de los cubos). El equipo solía colocar linternas en el borde del pozo negro y procedía a la extracción de las tablas del suelo o de las losas que lo cubrían, en ocasiones mediante un pico. Si la acumulación de desechos tenía un nivel considerable, los responsables de la cuerda y del pozo los extraían con el cubo. Finalmente, una vez reducido el nivel de excrementos, el grupo instalaba una escalera hacia abajo y el responsable del pozo descendía hasta su interior para continuar cargando su cubo. El responsable de la cuerda ayudaba a elevar los cubos llenos y se los pasaba a los responsables de los cubos, que vaciaban su contenido en sus carretillas. Era una práctica habitual ofrecer a los limpiadores de letrinas una botella de ginebra por sus servicios. Según confesó un limpiador al periodista Henry Mayhew: «Diría que hemos recibido una botella de ginebra por cada dos servicios, bueno, más bien por cada tres servicios de limpieza de pozos negros en Londres; y, ahora que pienso, diría que nos han llegado a dar incluso tres botellas por cada cuatro servicios».
El trabajo era asqueroso, pero tenía una buena recompensa. Y resultó que era demasiado buena. Gracias a su protección geográfica contra la invasión, Londres se había convertido en la ciudad más boyante de Europa, y su extensión traspasaba las murallas romanas. (La otra gran metrópolis del siglo XIX, París, acogía a prácticamente el mismo número de habitantes en una superficie geográfica equivalente a la mitad de Londres). Para los limpiadores de letrinas, semejante crecimiento supuso una mayor duración en sus desplazamientos —en aquel entonces las tierras de cultivo a menudo quedaban a unos dieciséis kilómetros—, lo cual revalorizó el precio de los desechos que recogían. Durante la era victoriana, los limpiadores de letrinas estaban cobrando un chelín por pozo, sueldos que equivalían a más del doble de la remuneración media de los trabajadores cualificados. Para muchos londinenses, el coste financiero de la eliminación de residuos excedía al coste medioambiental que suponía permitir su acumulación —especialmente para los propietarios, que con frecuencia no residían sobre aquellos desbordados pozos—. Este tipo de imágenes, tal y como explicó un ingeniero civil contratado para inspeccionar dos casas en reconstrucción en la década de 1840, se generalizaron: «Encontré en ambas casas sótanos repletos de excrementos humanos de hasta un metro de profundidad fruto de haber permitido su acumulación desde los desagües de los pozos negros… Al cruzar el pasillo de la primera casa, di con un patio también cubierto con una capa de excrementos de aproximadamente quince centímetros procedentes del retrete, y se habían colocado encima ladrillos para facilitar el acceso de los inquilinos»[11]. Otro informe describe un basurero del barrio Spitalfields, situado en el corazón del East End londinense: «Un montón de excrementos de la altura de una casa de tamaño considerable, y un estanque en el cual se vierte el contenido de los pozos negros. Se permite que ese contenido se deseque al aire libre, efecto que con frecuencia se consigue»[12]. Mayhew describió esta escena grotesca en uno de sus artículos publicado en 1849 en el Morning Chronicle de Londres, que estudiaba la zona cero del brote de cólera de aquel año:
Entonces nos dirigimos a London Street. En el número 1 de esa calle el cólera había aparecido por primera vez hacía diecisiete años, y se había extendido con una devastadora virulencia. En aquella ocasión el origen se hallaba en el otro extremo de la calle, pero se estaba desarrollando de una forma similar a la de entonces en cuanto a su mortalidad. Al pasar por los pestilentes márgenes de la alcantarilla, el sol brilló sobre un fino caudal de agua. A la luz del sol parecía tener el color del té verde oscuro, y a la sombra su solidez recordaba al mármol negro —de hecho, parecía más fango aguado que agua fangosa—; y aun así se nos aseguró que esa era la única agua que podían beber los miserables habitantes de la zona. Horrorizados ante semejante visión, constatamos cómo los inmundos contenidos de los desagües y las cloacas se vertían allí; vimos una larga hilera de retretes descubiertos al aire libre, destinados tanto a hombres como a mujeres, instalados allí mismo; oímos cómo cubo a cubo la porquería lo salpicaba todo; hasta las extremidades de los jóvenes vagabundos que se bañaban allí parecían, debido al extraordinario contraste, blancas como el mármol pario. Y por si fuera poco, mientras estábamos parados cuestionando la aterradora evidencia, vimos cómo una niña, desde uno de los balcones de enfrente, descendía una lata con una cuerda para llenar un gran cubo que tenía a su lado. En todos y cada uno de los balcones que daban al riachuelo se podía distinguir el mismo cubo, que los inquilinos utilizaban para recoger el asqueroso líquido y luego dejarlo reposar durante uno o dos días con el fin de desprender del fluido las partículas sólidas generadas por la suciedad, la polución y las enfermedades. Mientras la chiquilla sumergía su lata en el caudal con la mayor delicadeza posible, alguien vació un cubo de excrementos desde el balcón de al lado.[13]
El Londres victoriano contaba con maravillas dignas de postal —como el Palacio de Cristal, Trafalgar Square o la ampliación del palacio de Westminster—. Pero contaba también con otro tipo de maravillas no menos destacables: estanques de crudas aguas residuales y montones de excrementos tan grandes como casas.
Los elevados sueldos de los limpiadores de letrinas no fueron la única causa de este aumento en la presencia de excrementos. La creciente e imparable aceptación del inodoro agudizó la crisis. A finales del siglo XVI, sir John Harington había inventado un sistema de cisterna, y de hecho instaló una versión operativa para su madrina, la reina Isabel I, en el palacio de Richmond. Pero el aparato no empezó a adquirir popularidad hasta finales del siglo XVIII, cuando un relojero llamado Alexander Cummings y un carpintero de nombre Joseph Bramah registraron por separado dos patentes de una versión mejorada del diseño de Harington. Bramah fue más allá emprendiendo un rentable negocio de instalación de inodoros en las residencias de las clases acomodadas. Según un estudio, el número de instalaciones se había multiplicado por diez entre 1824 y 1844. Otro de los momentos clave de esa tendencia tuvo lugar durante la Exposición Universal de 1851, acontecimiento para el que el fabricante George Jennings instaló inodoros de uso público en Hyde Park. Se estima que fueron utilizados por unos 827.000 visitantes. No cabe duda de que todo el mundo se maravillaba con el espectacular despliegue de cultura mundial e ingeniería moderna brindado por la exposición, pero para muchos la experiencia más asombrosa fue sencillamente sentarse en un váter por primera vez.[14]
Si bien los retretes supusieron un avance importante en términos de calidad de vida, tuvieron un efecto devastador sobre el problema del tratamiento de las aguas residuales de la ciudad. Al no disponer de un sistema de alcantarillado operativo al que conectarse, la mayoría de los inodoros se limitaban a descargar sus contenidos en los pozos negros existentes, aumentando en gran medida su tendencia al desbordamiento. Según un estudio, en 1850 un hogar londinense medio consumía unos seiscientos litros de agua al día. En 1856, a consecuencia del éxito abrumador del váter, dicha cantidad superaba los novecientos litros.
Pero el factor determinante que condujo a Londres a la crisis en la eliminación de residuos fue puramente demográfico: el número de personas que generaban residuos prácticamente se había triplicado en el espacio de cincuenta años. En el censo de 1851, Londres tenía una población de 2,4 millones de habitantes, cifra que la convertía en la ciudad más poblada del planeta y a la que se había ascendido desde el millón de habitantes aproximado de finales del siglo anterior. Aun contando con una infraestructura moderna, es difícil gestionar semejante crecimiento. Pero, al no disponer de infraestructuras, aquellos dos millones de personas forzadas bruscamente a convivir en una superficie de unos doscientos treinta kilómetros cuadrados eran una catástrofe inminente —una catástrofe permanente y escalonada, un enorme organismo que se autodestruía a causa de la acumulación de residuos en su propio hábitat—. Quinientos años después del suceso, Londres estaba recreando lentamente el horrendo fallecimiento de Richard el Raker: se estaba ahogando en su propia inmundicia.
Aquella aglomeración de vidas humanas tuvo una repercusión inevitable: el aumento de cadáveres. A finales de la década de 1840, un prusiano de veintitrés años llamado Friedrich Engels, hijo de un industrial, se embarcó en una misión de investigación que sirvió de fuente de inspiración tanto para una obra clásica de sociología urbana como para el movimiento socialista moderno. Sobre sus experiencias en Londres, Engels escribió:
Los cuerpos (de los pobres) no tenían mejor destino que los cadáveres de los animales. La fosa común de St. Bride es un trozo de terreno pantanoso utilizado desde tiempos de Carlos II y cubierto de montones de huesos. Cada miércoles se recogen los restos de los indigentes y se lanzan al hoyo, que tiene una profundidad de unos cuatro metros. Un pastor oficia un atropellado servicio funerario y se rellena la fosa con tierra. Al miércoles siguiente se vuelve a descubrir el hoyo y se repite el procedimiento hasta que la fosa está repleta. El espantoso hedor se apodera de todo el vecindario.[15]
En Islington había un cementerio privado en el que se habían enterrado ochenta mil cadáveres en una superficie con capacidad para apenas tres mil. Uno de sus sepultureros declaró al Times de Londres que se había visto «empapado de carne humana hasta las rodillas, saltando sobre los cuerpos, para poder apelotonarlos de forma que ocuparan el menor espacio posible bajo las tumbas, en las que posteriormente se colocaban cadáveres más recientes»[16].
Dickens entierra en un escenario similar al misterioso escritor forense adicto al opio que muere de sobredosis al principio de su novela Casa desolada, dando lugar a uno de los momentos más famosos y apasionantes del libro:
Un cementerio medio escondido, pestilente y obsceno, desde donde enfermedades malignas acceden a los cuerpos de nuestros queridos hermanos y hermanas que aún no han partido. […] Con casas observando, desde todos los ángulos, a excepción de aquellas a las que un hediondo túnel permite el acceso a la puerta de acero —adonde toda maldad de la vida acecha a la muerte, y todo elemento pernicioso de la muerte acecha a la vida—, entierran a nuestro querido hermano, a una profundidad de entre treinta y sesenta centímetros: aquí, nacido entre la corrupción, criado en la corrupción, un fantasma vengador que frecuenta las cabeceras de los enfermos, un testimonio vergonzoso del futuro, de cómo la civilización y la barbarie invadieron esta soberbia isla.[17]
Leer esas dos últimas frases supone asistir al nacimiento de lo que se convertiría en el estilo retórico dominante en el pensamiento del siglo XX, un modo de justificar la carnicería de la alta tecnología de la Primera Guerra Mundial o la eficiencia de la bentonita utilizada en los campos de concentración. El sociólogo Walter Benjamin reformuló el lema original de Dickens en su obra magistral Tesis sobre la filosofía de la historia, escrita mientras el fascismo azotaba gran parte de Europa: «No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo documento de la barbarie»[18].
La dicotomía entre civilización y barbarie era prácticamente tan antigua como la propia ciudad amurallada. (En cuanto se habilitaron puertas, los bárbaros se abalanzaron sobre ellas). Pero Engels y Dickens sugirieron una nueva perspectiva: que la barbarie era un producto residual inherente al progreso de la civilización, tan esencial para su metabolismo como las brillantes cúspides o el pensamiento cultivado de la sociedad educada. Los bárbaros no eran los que estaban asaltando las puertas, sino que se estaban engendrando desde el interior. Marx compartió este planteamiento, lo adaptó a la dialéctica de Hegel y transformó el siglo XX. Pero la idea en sí surgió de una experiencia vivida —sobre el terreno, como aún acostumbran a decir los activistas—. Nació, en parte, como fruto de la visión de cuerpos humanos enterrados en condiciones que deshonraban tanto a los muertos como a los vivos.
No obstante, Dickens y Engels se equivocaban en un aspecto fundamental. Por muy horrible que fuera la visión de los cementerios, los cadáveres no eran por sí mismos «enfermedades malignas» con riesgo de contagio. Si bien el hedor que desprendían resultaba sumamente molesto, no estaba «infectando» a nadie. Una fosa común atestada de cuerpos en descomposición era una ofensa tanto para los sentidos como para la dignidad de las personas, pero el olor que emanaba no suponía un riesgo para la salud pública. Nadie murió a causa del hedor en el Londres victoriano. Sin embargo, decenas de miles perdieron la vida debido a que el miedo a aquel hedor les impedía ver los verdaderos peligros de la ciudad, y les llevó a emprender una serie de medidas insensatas que solo consiguieron empeorar lo crítico de la situación. Dickens y Engels no estaban solos. La práctica totalidad de las esferas médicas y políticas incurrió en el mismo error: todos, desde Florence Nightingale hasta el reformista pionero Edwin Chadwick y los editores de la revista The Lancet e incluso la propia reina Victoria. Tradicionalmente, la historia del conocimiento se centra en ideas vanguardistas y en saltos conceptuales. Pero los puntos no visibles en el mapa, los oscuros continentes del error y del prejuicio, también acarrean su propio misterio. ¿Cómo es posible que tantas personas tan inteligentes defendieran una idea tan errónea durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que obviaran las pruebas que con tanta contundencia refutaban sus teorías más básicas? Estas cuestiones merecen, además, ser estudiadas por una disciplina propia: la sociología del error.
En ocasiones el miedo a la extensión de la muerte puede prolongarse durante siglos. A mediados del periodo de la Gran Peste de 1665, el conde de Craven adquirió un terreno en una zona semirrural situada al oeste del centro de Londres llamada Soho Field. Construyó treinta y seis casas pequeñas «para el refugio de sujetos pobres y miserables enfermos de peste». El resto del terreno se empleó como fosa común. Cada noche, los carros de la muerte solían depositar decenas de cadáveres bajo tierra. Según algunos estudios, en cuestión de meses se enterraron allí más de cuatro mil cuerpos infectados. De ahí que los vecinos de la zona le otorgaran el macabro nombre de «Earl of Craven’s pest-field» (campo de peste del conde de Craven) o, para abreviar, «Craven’s field» (campo de Craven). Durante dos generaciones, nadie se atrevió a erigir un edificio en aquel terreno por miedo a una posible infección. Finalmente, el miedo a la enfermedad se superaría debido al inexorable crecimiento de la ciudad, y aquellos terrenos de casas apestadas se convirtieron en el popular distrito de Golden Square, habitado en gran medida por aristócratas e inmigrantes hugonotes[19]. Durante otro siglo más, los esqueletos permanecieron tranquilamente bajo la agitación del comercio urbano, hasta finales del verano de 1854, momento en que un nuevo brote se apoderó de Golden Square y permitió que aquellas almas sombrías regresaran en busca de un nuevo lugar en el que descansar en paz.
A excepción de Craven’s Field, el Soho de las décadas posteriores a la peste se convirtió rápidamente en uno de los vecindarios más populares de Londres. Alrededor de un centenar de familias nobles residían allí en la década de 1690. En 1717 los príncipes de Gales establecieron su residencia en Leicester House, mansión situada en el Soho. Asimismo, el distrito de Golden Square se caracterizó por la edificación de elegantes casas urbanas al estilo georgiano, y era como un oasis alejado del bullicio de Piccadilly Circus, que quedaba a unas cuantas manzanas en dirección sur. Pero hacia mediados del siglo XVIII, las élites continuaron su implacable expansión hacia el oeste, construyendo urbanizaciones y fincas de mayor extensión en el nuevo y floreciente barrio de Mayfair. En 1740 tan solo quedaban veinte familias nobles residiendo en la zona. Entonces empezó a desarrollarse un nuevo perfil de nativo del Soho, cuya mejor encarnación se hallaría en el hijo de un calcetero nacido en el 28 de Broad Street en 1757, un niño conflictivo pero con mucho talento llamado William Blake, que se convertiría en uno de los mayores poetas y artistas de Inglaterra. A punto de cumplir los treinta años, regresó al Soho y abrió una imprenta junto a la que había sido la tienda de su difunto padre, en aquel entonces regida por su hermano. Poco después, otro de los hermanos Blake abrió una panadería en la acera de enfrente, en el 29 de Broad Street, de modo que durante algunos años la familia Blake constituyó un pequeño imperio en Broad Street, con tres negocios diferentes en la misma manzana[20].
La combinación de la visión artística con el espíritu emprendedor fue el rasgo característico de la zona a lo largo de varias generaciones. A medida que aumentaba la industrialización de la ciudad, y a medida que se agotaba el capital antiguo, más duras se hacían las condiciones del barrio; los propietarios se dedicaban a dividir las antiguas fincas en pisos independientes; los patios situados entre los edificios eran utilizados como improvisados depósitos de basura, cuadras o terrenos para cultivo. Dickens lo describió mejor en su obra Nicholas Nickleby:
En el distrito londinense donde está situado Golden Square, hay una calle vieja, descolorida y decadente, con dos míseras hileras de casas altas que parecen llevar años observándose una a otra desconcertadas. Hasta las chimeneas dan la impresión de naufragar en un mar de tristeza y melancolía por no haber tenido al alcance mejor visión que la de otras chimeneas de la calle. […] A juzgar por el tamaño de las casas, han tenido, en otros tiempos, inquilinos de mejor condición que sus actuales ocupantes; pero ahora se alquilan, durante la semana, por pisos o habitaciones, y cada puerta tiene casi tantas placas y campanillas como apartamentos alberga. Las ventanas tienen, por alguna razón, una apariencia bastante diversa, conseguida gracias a su decoración con todas y cada una de las posibles variedades de persianas y cortinas que se pueda imaginar. Las entradas son prácticamente intransitables, pues casi todas están bloqueadas por gran cantidad de chiquillos y cacharros de todos los tamaños, desde niños de pecho y latas de media pinta hasta señoritas adolescentes y bidones de dos litros.[21]
Hacia 1851, la zona de Berwick Street, situada en el lado oeste del Soho, era la que registraba la mayor densidad de población de los 135 distritos que configuraban el Gran Londres, ya que registraba hasta 432 personas por acre. (Incluso con sus enormes rascacielos, el actual Manhattan alberga aproximadamente cien en la misma superficie). La parroquia de St. Luke, en el Soho, contaba con treinta casas por acre, mientras que en Kensington, por el contrario, el número era de dos por acre.
Pero a pesar —o quizás a consecuencia— del incremento de la población y del deterioro de las condiciones sanitarias, el barrio fue un semillero de creatividad. La lista de poetas, músicos y escultores que residieron en el Soho durante aquel periodo parece el índice de un libro de texto sobre la cultura británica de la Ilustración. Por ejemplo, Edmund Burke, Fanny Burney, Percy Shelley o William Hogarth fueron algunas de las celebridades que habitaron el Soho en algún momento de sus vidas. Leopold Mozart alquiló un piso en Frith Street durante una visita con su hijo Wolfgang, el niño prodigio de ocho años, en 1764. Asimismo, Franz Liszt y Richard Wagner se instalaron en el vecindario cuando viajaron a Londres, entre 1839 y 1840.
«Las ideas nuevas necesitan construcciones antiguas», escribió Jane Jacobs, máxima perfectamente aplicable al Soho de los albores de la era industrial: residencia de una clase de visionarios, excéntricos y radicales que vivían en las desconchadas casas abandonadas por las clases acomodadas desde hacía un siglo. La metáfora resulta ahora muy familiar —artistas y marginados que se apropian de un barrio en decadencia y que incluso saborean las ruinas—, pero era algo desconocido hasta que personalidades como Blake, Hogarth o Shelley se instalaron en las concurridas calles del Soho. Parecía que la miseria fuera para ellos fuente de inspiración más que de horror. He aquí una descripción del prototipo de residencia de Dean Street, escrita a principios de la década de 1850:
[El piso] tiene dos habitaciones, un salón con vistas a la calle y un dormitorio en la parte interior. No conserva ni un solo artículo o mueble en buenas condiciones. Todo está roto, destrozado y hecho añicos, una capa de polvo del grosor de un dedo lo cubre todo, y en todas partes impera el caos. […] Al entrar al […] piso, la visión se ve empañada por el humo del tabaco y del carbón, por lo que al principio tienes que avanzar a tientas como si estuvieras en una cueva, hasta que los ojos se te acostumbran a los humos y, como en la niebla, empiezas a distinguir progresivamente algunos objetos. Todo está sucio, cubierto de polvo; es peligroso sentarse.[22]
En aquel ático de dos habitaciones convivían siete personas: una pareja de inmigrantes prusianos, sus cuatro hijos y una criada. (Al parecer, una criada con aversión a la limpieza). Sin embargo, por alguna razón, aquellas condiciones de estrechez y decadencia no supusieron en modo alguno un obstáculo para la productividad del marido, si bien resulta fácil comprender el motivo por el que desarrolló tanta afición por la sala de lectura del British Museum. Aquel hombre era nada más y nada menos que un radical de unos treinta y pocos años llamado Karl Marx.
Durante la época en que Marx llegó al Soho, la zona se había convertido en el clásico vecindario revuelto y con evidentes diferencias económicas que los «nuevos urbanistas» actuales definen como la base de las ciudades prósperas: calles con edificios residenciales de dos a cuatro plantas dotados de escaparates en casi todos los números, interconectados con espacios comerciales de mayores dimensiones. (A diferencia del actual prototipo de núcleo urbano, el Soho tenía también una importante cuota de la actividad industrial: mataderos, plantas de producción o calderas para la cocción de tripas). Sus vecinos eran tan pobres que rayarían en la indigencia según los estándares de los países industrializados de hoy, aunque según los estándares de los victorianos eran una mezcla de la clase de los trabajadores pobres y de la clase media burguesa. (Según los estándares de los hurgadores del barro aquellos ciudadanos vivían, cómo no, en la opulencia). Pero el Soho representaba en cierto modo una anomalía dentro del por lo general boyante West End londinense: una isla de pobreza y pestilente actividad industrial rodeada de las espléndidas casas de barrios como Mayfair y Kensington.
Esta discontinuidad económica es aún visible en la estructura de las calles del Soho. La frontera oriental de la zona queda delimitada por la amplia avenida de Regent Street, conocida por la blancura reluciente de sus fachadas comerciales. Al oeste de Regent Street se encuentra el elegante enclave de Mayfair, que aún hoy conserva su carácter selecto. Pero, por algún motivo, el tráfico incesante y el ajetreo de Regent Street son apenas perceptibles desde las callejuelas y paseos del Soho occidental, en gran medida porque hay muy pocos callejones que desemboquen directamente allí. Al caminar por la zona, da la impresión de que se han levantado barricadas que impiden el acceso a la prominente avenida que queda solo a unos metros. Y, de hecho, la disposición de las calles fue concebida explícitamente para servir de barricada. Cuando John Nash diseñó Regent Street con el fin de conectar Marylebone Park con Carlton House, la nueva residencia del príncipe regente, concibió la vía como una especie de cordón sanitario para separar a los ricos de Mayfair de la creciente comunidad de trabajadores del Soho. Pero el verdadero objetivo de Nash era crear «una separación total entre las calles ocupadas por la nobleza y la alta burguesía y las estrechas y humildes callejuelas habitadas por los mecánicos y los comerciantes de la comunidad. […] Mi intención era que la nueva calle atravesara la entrada occidental hasta llegar a todas las calles donde residían las clases acomodadas y que dejara al este todas aquellas indeseables callejuelas».
Esta topografía social jugaría un papel fundamental en los sucesos que se desencadenaron a finales del verano de 1854, cuando un terrible brote infeccioso azotó el Soho sin causar el menor perjuicio a los barrios vecinos. Aquel ataque selectivo pareció confirmar todos los posibles clichés elitistas: la peste castigaba a los desgraciados y miserables, mientras que pasaba de largo ante la prosperidad que reinaba a solo unas manzanas. Por supuesto que la peste había devastado las «casas humildes» y las «callejas»; cualquiera que hubiera visitado aquellos bloques ruinosos lo habría visto venir. La miseria, la depravación y la falta de educación generaron un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades, como decían aquellos que se consideraban de buen estatus social. De ahí que se apresuraran a levantar barricadas desde el principio, como precaución.
Pero en el lado malo de Regent Street, detrás de la barricada, los comerciantes y los mecánicos se las arreglaban para ganarse la vida entre las humildes casas del Soho. La zona era un verdadero motor de comercio local, donde prácticamente cada inmueble contaba con un pequeño negocio. El surtido de productos mostrados en los escaparates seguramente resultará peculiar para los oídos modernos. Había tiendas de comestibles y panaderías que podrían tener cabida en un centro urbano actual, pero estas cohabitaban con los negocios de maquinistas y fabricantes de dentaduras de porcelana. En agosto de 1854, caminando por Broad Street, a una manzana de Golden Square, uno podía encontrarse, en el siguiente orden: un tendero, un fabricante de gorros y sombreros, un panadero, otro tendero, un fabricante de arzones y sillas de montar, un grabador, un ferretero, un vendedor de adornos, un fabricante de detonadores, un comerciante de ropa, un fabricante de hormas para botas y un pub, el The Newcastle-on-Tyne. En cuanto a profesionales, el número de sastres superaba con un margen relativamente amplio al de cualquier otro gremio. Por detrás de los sastres, en proporción similar estaban los zapateros, los criados, los albañiles, los tenderos y los modistos.
A finales de la década de 1840, un policía londinense llamado Thomas Lewis y su mujer se trasladaron al número 40 de Broad Street, en el portal contiguo al pub[23]. La casa tenía once habitaciones y se había concebido para albergar a una familia con varios criados. Ahora alojaba a veinte inquilinos. Así y todo, en una zona de la ciudad donde la mayoría de las casas tenían una media de cinco ocupantes por habitación, eran estas unas estancias espaciosas. Thomas y Sarah Lewis vivieron en el salón del 40 de Broad Street, primero con su hijo pequeño, un niño enfermizo que murió a los diez meses. En marzo de 1854, Sarah Lewis trajo al mundo una niña que, en principio, poseía una constitución más esperanzadora que la de su difunto hermano. Sarah Lewis no había podido amamantar a la pequeña a causa de sus propios problemas de salud, pero la había alimentado con arroz blanco y leche embotellada. La niña había sufrido varias dolencias en su segundo mes de vida, pero su salud fue bastante buena durante la mayor parte del verano.
Diversos misterios rodean la vida de esta segunda hija de la familia Lewis, detalles dispersos por las casualidades de la historia. Por ejemplo, no conocemos su nombre. No sabemos qué orden de sucesos la condenaron a contraer el cólera a finales de agosto de 1854, cuando apenas alcanzaba los seis meses de vida. Durante casi doce meses, se había detectado la enfermedad en algunos distritos de Londres, pero el último brote databa de los revolucionarios años 1848-1849. (Tradicionalmente, las plagas y el malestar político siguen los mismos ciclos). Sin embargo, la mayoría de los brotes de cólera se registraron al sur del Támesis, mientras que fueron indulgentes con la mayor parte de la zona de Golden Square.[24]
El 28 de agosto, todo aquello cambió. A las seis de la mañana, mientras el resto de la ciudad luchaba por disfrutar de sus últimos minutos de sueño tras haber soportado el sofocante calor de la noche estival, la pequeña Lewis empezó a vomitar y a defecar unas heces aguadas de color verdoso que desprendían un olor acre. Sarah Lewis mandó llamar a un médico de la zona, William Rogers, que tenía su consulta a unas cuantas manzanas de allí, en Berners Street. Mientras lo esperaba, la mujer remojó los pañales sucios en un cubo de agua tibia. Sarah Lewis aprovechaba los pocos momentos en que la niña se dormía para bajar al sótano de la casa y tirar el agua sucia al pozo negro situado en la parte delantera.
Y así es como empezó todo.
Henry Whitehead
[1] Mayhew, p. 150.
[2]«Las purezas recogidas son utilizadas por los fabricantes de ropa de cuero y por los curtidores, y sobre todo por aquellos que elaboran tafilete y cordobán con cabras viejas o jóvenes, cuyas pieles se importan en grandes cantidades, y con badanas y pieles ovinas que imitan al tafilete y al cordobán en el “género barato” del mercado del cuero. Son también utilizadas por zapateros, encuadernadores y guanteros de mejor estatus para las tareas más sencillas de sus oficios. Las purezas son también empleadas por los curtidores, igual que los excrementos de paloma, para curtir los tipos de cuero más finos, como las pieles de becerro, tarea para la cual se depositan en fosos con una mezcla de cal y corteza. En la elaboración de tafiletes y cordobanes, el artesano extiende las purezas en la piel que está curtiendo con las manos. Esto se hace para “purificar” el cuero, me dijo un inteligente aficionado al cuero, y de ahí se ha originado el término “pureza”. Los excrementos tienen propiedades astringentes y alcalinas, o, según define quien me lo dijo, “limpiadoras”. Cuando las purezas han penetrado la carne y las vetas (siendo en un principio la “carne” la parte interior y las “vetas” la exterior de la cutícula), y la piel, ya purificada, se ha colgado hasta su desecación, los excrementos eliminan, por así decirlo, toda aquella humedad, ya que si se mantuviera, tendería a dotar el cuero de un aspecto defectuoso e imperfecto». Mayhew, p. 143.
[3]Dickens 1997, p. 7.
[4]Mayhew, p. 139.
[5]Mayhew, p. 143.
[6]Mayhew, p. 159. «Actualmente la eliminación de los desechos de Londres es una ardua tarea que consiste en la limpieza de 2.800 kilómetros de calles y vías; la retirada de basura de trescientos mil contenedores; el vaciado (según las cifras de la Junta de Sanidad) del mismo número de pozos negros, y el deshollinamiento de cerca de tres millones de chimeneas». Mayhew, p. 162.
[7]Rathje y Murphy, p. 192.
[8]«De hecho, las bacterias y su evolución son tan importantes que la división fundamental en formas de vida sobre la Tierra no es la existente entre plantas y animales, como se asume generalmente, sino entre procariotas —organismos compuestos por células carentes de núcleo, es decir, bacterias— y eucariotas —todo el resto de las formas de vida—. Durante los primeros 2.000 millones de años de la Tierra, los procariotas transformaban constantemente la superficie y la atmósfera de la Tierra. Originaron todos los sistemas químicos miniaturizados esenciales de la vida —logros que la humanidad no ha alcanzado hasta la fecha—. Esta antigua alta tecnología condujo al desarrollo de la fermentación, la fotosíntesis, la respiración aeróbica y la eliminación del gas nitrógeno del aire. Asimismo, desencadenó en el mundo el hambre, la contaminación y la extinción mucho antes de los albores de formas de vida de mayores dimensiones». Margulis, p. 28.
[9]Punch (27, 2 de septiembre de 1854, p. 102) llegó a plasmar el hedor de la metrópolis en forma de verso:
En toda calle una enorme cloaca;
en todo patio un impuro canal;
fluye el río hediondo y sus márgenes son
territorio marginal de todo delicioso hedor:
los hervidores de huesos y manipuladores de gas
y cocedores de tripas que allí habitan
la tierra y el aire con sus oficios contaminan.
Pero quién se atreve a tocarlos; quién a evitarlos;
¿dónde está la Salud para la humana Plenitud?
[10]Halliday 1999, p. 119.
[11]Halliday 1999, p. 40.
[12]Picard, p. 60.
[13]Mayhew, Morning Chronicle de Londres, 24 de septiembre de 1849.
[14]Halliday 1999, p. 42.
[15]Engels, p. 55.
[16]Picard, p. 297.
[17]Dickens 1996, p. 165.
[18]Benjamin, p. 256.
[19]Summers, pp. 15-17.
[20]Summers, p. 121.
[21]Charles Dickens, Nicholas Nickleby, Londres: Penguin, 1999, pp. 162-163.
[22]Citado en Summers, p. 91.
[23]Vinten-Johansen et al., p. 283.
[24]El demócrata radical James Kay-Shuttleworth describió el cólera como una oportunidad para explorar «las moradas de la pobreza […] los cercanos callejones, los abarrotados patios, las hacinadas habitaciones de la desdicha, donde la miseria y la enfermedad se congregan en torno a la fuente del descontento social y el desorden político del centro de nuestras grandes ciudades; y también de contemplar con preocupación, en medio del caldo de cultivo de la peste, las enfermedades que se enconan en secreto en el mismísimo corazón de la sociedad». Citado en Vinten-Johansen et al., p. 170.
SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE
OJOS HUNDIDOS,
LABIOS AZUL OSCURO
Durante los dos días posteriores a que la niña de los Lewis cayera enferma, la vida en Golden Square continuó con su clamor habitual. En la cercana Soho Square, un afable reverendo llamado Henry Whitehead salió de la habitación que compartía con su hermano en una casa de huéspedes y emprendió su paseo matutino hacia la iglesia de St. Luke en Berwick Street, adonde había sido destinado como auxiliar. El joven Whitehead, de veintiocho años, había nacido en la localidad costera de Ramsgate y se había formado en un prestigioso colegio público llamado Chatham House, dirigido por su padre. Whitehead, que había sido un alumno brillante en Chatham, graduándose como el mejor alumno en composición inglesa, continuó su admirable trayectoria en el Lincoln College de Oxford, donde gracias a su sociabilidad y amabilidad adquirió una gran popularidad que le acompañaría durante el resto de sus días. Se convirtió en un fiel aficionado a la vida intelectual de las tabernas: sentarse a cenar con un grupo de amigos, saborear una pipa, contar historias o debatir sobre política o filosofía moral hasta altas horas de la noche. Cuando se le preguntaba por sus años universitarios, a Whitehead le gustaba decir que había aprendido más de los hombres que de los libros.
Cuando dejó Oxford, Whitehead ya estaba decidido a ingresar en la Iglesia anglicana, y recibió la ordenación en Londres varios años después. Su vocación religiosa no pudo vencer a su afición por las tabernas londinenses, y siguió frecuentando los viejos locales de los alrededores de Fleet Street —como The Cock, The Cheshire Cheese o The Rainbow—. Como solían decir sus amigos, Whitehead era liberal en lo político, pero conservador en lo moral. Además de su formación religiosa, era una persona sagaz, de pensamiento empírico y dotado de una prodigiosa memoria para los detalles. Era también excepcionalmente tolerante con las ideas disidentes, y no le afectaban las críticas de la opinión pública. A menudo se le oía decir a sus amigos: «Creedme, el hombre que está solo en minoría es probablemente el que esté en lo cierto»[25].
En 1851, el párroco de St. Luke ofreció a Whitehead un puesto de auxiliar, explicándole que la parroquia era un lugar para aquellos que «se preocupan más por la aprobación que por el aplauso de los hombres». Su labor en St. Luke era como la de un misionero al servicio de los humildes habitantes de Berwick Street, y su figura era conocida y respetada en el tumultuoso vecindario. Así recogía uno de sus contemporáneos el caos que caracterizaba la zona de St. Luke en aquella época: