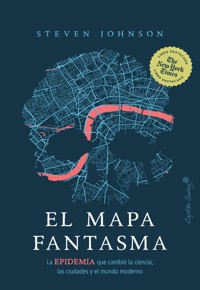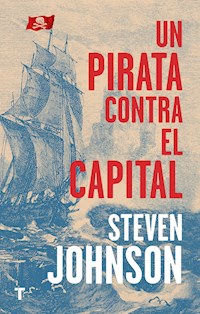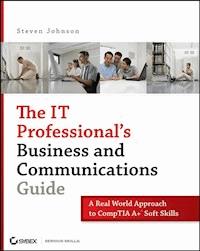Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Granica
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En esta historia ilustrada, Steven Johnson se adentra en los aspectos lúdicos de la tecnología. Reúne para eso un elenco de personajes excéntricos y entrañables, inmersos en un sinfín de anécdotas que muestran "la cocina" de un puñado de inventos que fueron llamados providencialmente a cambiar el mundo, nuestro mundo. Este libro es también un viaje a través del tiempo y las civilizaciones, que hilvana estaciones y paradas a golpe de capítulos a cual más sorprendente. Así desfilan ante el lector, como revelados por primera vez, la historia de la moda y de las grandes tiendas, el comercio de especias, los instrumentos músicos–desde la flauta de hueso hasta los teclados más sofisticados, sin olvidar a los ejecutantes autómatas o las pianolas–, las máquinas de escribir, las linternas mágicas, los aparatos de aberraciones ópticas y los espacios físicos destinados al placer, como tabernas y parques de diversiones. Johnson nos presenta también a sujetos poco o mal conocidos, y al hacerlo el lector se pregunta por qué demonios no los conocía de antes, ya sea por su genio, su locura, su originalidad, su velado protagonismo. En suma, El País de las Maravillas es un periplo a través del asombro, el ocio y la diversión, que devuelve nuestra mirada a los objetos por todos conocidos para exhibirlos bajo una nueva luz: la de sus historias jamás contadas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción
Donde Merlin, uno se encuentra con el deleite
Capítulo 1
Las madamas de calicó
Capítulo 2
La máquina que toca sola
Capítulo 3
El naufragio de la pimienta
Capítulo 4
Los creadores de fantasmas
Capítulo 5
El juego del terrateniente
Capítulo 6
Los lugares de esparcimiento
Conclusión
Bibliografía
Créditos
Johnson, Steven
El País de las Maravillas: cómo el juego creó el mundo moderno / Steven Johnson. - 1a ed ilustrada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Granica, 2021.
EPUB
ISBN 978-987-8358-41-3
1. Historia. I. Título.
CDD 306.487
Fecha de catalogación: Marzo de 2021
© 2021 by Ediciones Granica S.A.
Título original: Wonderland. How play made the modern world
Traducción: Gerardo Gambolini
Diseño de tapa: Lucas Frontera Schällibaum
Conversión a eBook: Daniel Maldonado
www.granicaeditor.com
GRANICA es una marca registrada
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Printed in Argentina
Reservados todos los derechos, incluso el de reproducción en todo o en parte, en cualquier forma.
Ediciones Granica
© 2021 by Ediciones Granica S.A.
www.granicaeditor.com
ARGENTINA
Ediciones Granica S.A.
Lavalle 1634 3º G / C1048AAN Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11) 4374-1456 Fax: +54 (11) 4373-0669
MÉXICO
Ediciones Granica México S.A. de C.V.
Calle Industria N° 82
Colonia Nextengo–Delegación Azcapotzalco
Ciudad de México–C.P. 02070 México
Tel.: +52 (55) 5360-1010. Fax: +52 (55) 5360-1100
URUGUAY
Tel: +59 (82) 413-6195 FAX: +59 (82) 413-3042
CHILE
Tel.: +56 2 8107455
ESPAÑA
Tel.: +34 (93) 635 4120
Esos prodigios mecánicos que en un siglo enriquecieron solo al ilusionista que los usaba contribuyeron en otro a aumentar la riqueza de la nación; y esos juguetes automáticos, que en otros tiempos entretenían al vulgo, son usados ahora para extender el poder y promover la civilización de nuestra especie. Sea como sea, el poder del genio puede inventar o combinar, sin ninguna duda, y por menores, o incluso ridículos, que sean los fines para los que esa invención o combinación pueda aplicarse en un principio, la sociedad recibe un regalo que jamás puede perder; y aunque el valor de la semilla quizás no sea reconocido de inmediato, y aunque la misma pueda yacer mucho tiempo improductiva en el hosco suelo del conocimiento humano, en algún momento su germen evolucionará y producirá para el hombre su cosecha abundante y natural.
—David Brewster, Cartas sobre la magia natural.
Los juguetes y los juegos son los preludios de ideas serias.
—Charles Eames
Introducción
Donde Merlin, uno se encuentra con el deleite
En los primeros años de la Edad de Oro islámica, alrededor del 760 de la era cristiana, el nuevo califa de la dinastía abasida, Abu Ya’far al Mansur, comenzó a explorar el terreno en la franja este de la Mesopotamia, con la idea de construir desde cero una nueva ciudad capital. Se estableció en un prometedor tramo de tierra situado junto a una curva del río Tigris, cerca de las ruinas de la antigua Babilonia. Inspirado por sus lecturas de Euclides, Al-Mansur decretó que sus ingenieros y proyectistas construyeran una gran metrópolis en el lugar, erigida como una serie de círculos concéntricos anidados, cercado cada uno con muros de ladrillo. La ciudad fue llamada oficialmente Madinat as Salam, o “ciudad de la paz”, en árabe, pero en el habla común conservó el nombre del asentamiento persa más pequeño, que había antecedido a la visión épica de Al Mansur: Bagdad. En menos de cien años, Bagdad tenía cerca de un millón de habitantes y, según muchas referencias, era el ámbito urbano más civilizado del planeta. “Cada casa era generosamente abastecida de agua en todas las estaciones mediante los numerosos acueductos que atravesaban la ciudad”, escribió un observador de la época, “y las calles, jardines y parques eran barridos y regados regularmente, y no se permitía mantener basura dentro de los muros. Una inmensa plaza situada frente al palacio imperial se usaba para desfiles, inspecciones militares, torneos y carreras; a la noche, la plaza y las calles estaban iluminadas por lámparas”.
Ilustración de un reloj elefante de tamaño natural, de El libro del conocimiento de dispositivos mecánicos ingeniosos, de Al Jazarí.
Pero más importante que la elegancia de las anchas avenidas y los magníficos jardines de Bagdad era el conocimiento fomentado dentro de los muros de la Ciudad Redonda. Al Mansur fundó una biblioteca de palacio para apoyar a los eruditos y financió la traducción al árabe de textos de ciencia, matemáticas e ingeniería escritos en tiempos de la Grecia clásica —obras de Platón, Aristóteles, Ptolomeo, Hipócrates y Euclides— junto con textos de la India que contenían importantes avances en trigonometría y astronomía. (Con el tiempo, esas traducciones resultaron ser una suerte de bote salvavidas para aquellas ideas de la antigüedad, que se mantuvieron en circulación durante el oscurantismo medieval europeo). Unas décadas más tarde, bajo el califato de su bisnieto, Al-Mamún, una nueva institución echó raíces dentro de los muros de Bagdad: una mezcla de biblioteca, academia científica y centro de traducciones. Se la conocía como Bait al Hikma, la Casa de la Sabiduría. A lo largo de trescientos años, fue la sede del conocimiento islámico, hasta que los mongoles saquearon Bagdad durante el sitio de 1258, y arrojaron los libros de la institución a las aguas del Tigris.
En los primeros años de la Casa de la Sabiduría, Al Mamún encargó a tres hermanos versados en ciencias, conocidos como los “Banu Musa”1, que escribieran un libro sobre los diseños de ingeniería clásica heredados de los griegos. A medida que el proyecto avanzaba, los Banu Musa ampliaron su informe con la inclusión de diseños propios, mostrando los avances en mecánica e hidráulica que los rodeaban en la floreciente cultura intelectual de Bagdad. La obra que publicaron finalmente, El libro de los dispositivos ingeniosos, se lee hoy como una profecía de entonces futuras herramientas de ingeniería: cigüeñales, bombas de vacío de dos cilindros, válvulas cónicas empleadas como componentes “en línea” —todas piezas mecánicas adelantadas en siglos a su época, minuciosamente dibujadas—. Dos siglos más tarde, el trabajo de los Banu Musa inspiró un proyecto aún más asombroso, escrito e ilustrado por el ingeniero islámico Al Jazarí, El libro del conocimiento de dispositivos mecánicos ingeniosos. La obra contenía magníficas ilustraciones, decoradas con pan de oro, de cientos de máquinas, con notas detalladas que explicaban su funcionamiento. Válvulas de flotación que prefiguran el diseño de los inodoros modernos, reguladores de flujo que con el tiempo serían usados en represas hidroeléctricas, motores de combustión interna, y relojes de agua más precisos que cualquiera de las cosas que Europa vería en cuatrocientos años. Ambos libros contienen algunos de los primeros bocetos de avances tecnológicos que pasarían a ser componentes esenciales en la era industrial, al posibilitar, desde los robots de las líneas de montaje, hasta los termostatos, los motores de vapor y el control de los aviones con propulsión a chorro.
Páginas de El libro de los dispositivos ingeniosos, de los hermanos Banu Musa.
Esos dos libros sobre máquinas “ingeniosas” merecen un lugar destacado en el canon de la historia de la ingeniería, en parte para corregir la idea, aceptada con demasiada frecuencia, de que los europeos inventaron sin ayuda la mayor parte de la tecnología moderna. Pero hay algo más en esos dos volúmenes, algo que no encaja del todo con la imagen convencional de una obra científica innovadora y que, sin embargo, es inmediatamente percibido por el no ingeniero que hojea sus páginas. La abrumadora mayoría de los mecanismos ilustrados en ambos libros son objetos de entretenimiento e imitación: fuentes que arrojan agua en chorros rítmicos, flautistas mecánicos, máquinas de tambores automatizados, un pavo real que dispensa agua cuando se le jalan las plumas y un criado en miniatura que aparece luego con un jabón, una embarcación con músicos mecánicos que pueden tocar mientras flotan en un lago, un reloj en forma de elefante que suena cada media hora.
Hay un misterio detrás del genio de los Banu Musa y de Al Jazarí. ¿Cómo puede ser que dedicaran a juguetes semejante competencia en ingeniería de avanzada? Con el tiempo, las ideas revolucionarias descritas en las páginas de esos libros antiguos transformarían el mundo. Pero esas ideas nacieron primero como juguetes, como ilusiones, como magia.
Saltamos rápidamente mil años. Las atracciones mecánicas presentadas por Al Jazarí y los Banu Musa se han convertido en un entretenimiento lucrativo en toda Europa, y en ningún lado tanto como en las calles de Londres, que rebosan de espectáculos y curiosidades. Para comienzos del siglo XIX, una nueva y animada industria de la ilusión se ha arraigado en el West End. El hipnótico Panorama de Robert Barker deslumbra al público con una simulada vista en 360 grados de la ciudad, desde una azotea; en el Lyceum Theatre, Paul de Philipsthal aterra a la audiencia con la Fantasmagoría, su espectáculo multimedia de fantasmas. También se estrena en el Lyceum una exhibición de estatuas de cera organizada por una cierta Madame Tussaud, pero no tiene éxito. (Pasarían treinta años hasta que Tussaud creara su famoso museo). En Hanover Square, justo al sur de Oxford Street, un inventor y empresario belga con el encantador nombre de John Joseph Merlin2 maneja un establecimiento ecléctico conocido como el Museo Mecánico de Merlin. En términos modernos, el establecimiento de Merlin era una especie de híbrido entre museo de ciencias, sala de juegos y laboratorio de inventor. Uno podía maravillarse ante muñecos mecánicos que se movían, probar suerte en las máquinas de juegos y disfrutar las dulces melodías de las cajas de música. Pero Merlin no era simplemente un empresario; también era una especie de mentor que alentaba a los “jóvenes amantes de los mecanismos” a experimentar con la invención.
Nacido en Bélgica en 1735, Merlin era relojero de oficio, y, como a muchos relojeros de esa época, lo fascinaba la idea de que el movimiento mecanizado del reloj de péndulo y sus descendientes pudiera aplicarse a logros más impactantes —de trabajo productivo, por supuesto, pero también a la fantasía, el asombro, la ilusión—. Se podían construir máquinas que dijeran la hora, que tejieran telas, incluso que realizaran cálculos simples, quizás. Pero también podrían construirse máquinas que copiaran el comportamiento físico para fines menos utilitarios: para el puro placer que el ser humano ha hallado siempre en la imitación de la vida. La construcción de esos primeros robots, llamados autómatas en ese entonces, y diseñados para entretener y ganarse el favor de la aristocracia, fue una de las grandes extravagancias de la vida refinada de la época. Esos inventos evolucionaron a partir de relojes mecánicos, populares en el siglo XVII, que presentaban elaboradas mise-en-scènes de aldeas, o de músicos que marcaban el paso de las horas cobrando súbitamente vida. Hacia finales del siglo XVII, los relojes derivaron en espectáculos en miniatura, llamados mecanismos de relojería, que mostraban historias simples mediante el movimiento mecanizado de cientos de piezas distintas. Muchos de ellos representan temas bíblicos. En 1661, una taberna londinense exhibía una versión del Edén hecha de ese modo. Según un folleto de la época, el mecanismo mostraba el “Paraíso Traducido y Restaurado, en una Representación Sumamente Ingeniosa y Vívida de las Diferentes Criaturas, Plantas, Flores y Otros Vegetales, en Su Pleno Crecimiento, Forma y Color ... Una Representación de la Hermosa Vista que Adán tenía en el Paraíso”. (Cuando en el futuro los robots escriban la historia de su especie, esos cuadros animados servirán perfectamente como mito de la creación).
A principios del siglo XVIII, el foco pasó de recrear el ajetreo de una aldea o un paraíso animados, a construir simulaciones cada vez más realistas de organismos individuales. En la primera mitad del siglo XVIII, el inventor francés Jacques de Vaucanson construyó un famoso autómata llamado el “Pato que digiere”3 que comía cereal, batía las alas y —la pièce de résistance— literalmente defecaba después de comer. Unas décadas más tarde, en 1758, un relojero suizo llamado Pierre Jaquet-Droz viajó a Madrid para presentar ante el rey Fernando VI una selección de objetos, en su mayoría relojes de péndulo o de agua, con pastores que tocaban la flauta, cigüeñas y aves canoras, todos ellos animados —descendientes mecánicos de los dispositivos ingeniosos de Al Jazarí—. La audiencia con el monarca aseguró financieramente a Jaquet-Droz, lo que le permitió emprender un ambicioso período de creación de autómatas en el que aplicó, podría decirse, la ingeniería mecánica más artística e innovadora que el mundo jamás había visto. Su logro supremo, finalizado en 1772, fue “El Escritor”, un niño mecánico compuesto por más de seis mil partes distintas, sentado en un taburete, con una pluma en la mano. El niño podía ser programado para escribir cualquier combinación de palabras empleando hasta cuarenta caracteres. Una vez programado —mediante una serie de levas ocultas en la máquina—, mojaba la pluma en un tintero, la sacudía dos veces y comenzaba a escribir con minuciosa precisión, siguiendo la pluma con la mirada. “El Escritor” no era una computadora en el sentido moderno de la palabra, pero se lo considera, con justa razón, un hito en la historia de las máquinas programables.
-
“El Escritor”, un autómata creado por Pierre Jaquet-Droz en 1772.
En 1776, el hijo de Jaquet-Droz, Henri-Louis, comenzó a presentar El Escritor en Londres, como parte de una exhibición en Covent Garden llamada el Spectacle Mécanique. Inspirado por esas criaturas fantásticas, Merlin empezó a hacer y a acumular autómatas él también. Para mostrar parte de su trabajo, en 1783 abrió el Museo Mecánico de Merlin, prometiendo en un anuncio promocional que “Las Damas y Caballeros que honren a Mr. Merlin con su compañía podrán disfrutar de un TÉ o un CAFÉ a un chelín cada uno”. Como dice Simon Schaffer, Merlin “merodeaba los límites del espectáculo y la ingeniería”, de modo similar a los estudios de efectos especiales de Hollywood, que descienden casi directamente de Merlin y sus contemporáneos.
La inventiva de Merlin lo llevó en muchas direcciones: creó una silla de ruedas autopropulsada, un horno holandés mecánico, una bomba para renovar automáticamente el aire en las salas de hospital, un tablero de naipes con una codificación similar al braille, que permite a las personas ciegas jugar al whist. Incursionó también en el diseño de instrumentos musicales, aunque actualmente se lo conoce más por haber inventado los patines de ruedas. Merlin exhibía algunos de esos objetos en el Museo Mecánico, pero mantenía en su taller, montado en el ático del museo, sus dos máximas creaciones: dos mujeres autómatas en miniatura, de menos de sesenta centímetros de altura. Una de ellas caminaba una distancia de algo más de un metro, sosteniendo un monóculo y haciendo una respetuosa reverencia a los espectadores. La otra era una bailarina que sostenía un pájaro animado.
Las crónicas históricas convencionales normalmente se centran en grandes acontecimientos: batallas libradas, tratados firmados, discursos pronunciados, elecciones ganadas, líderes asesinados. O, por su parte, los libros de texto siguen el largo arco del cambio gradual: el surgimiento de la democracia o la industrialización, o los derechos civiles. Pero a veces la historia es moldeada por encuentros fortuitos, lejos de los pasillos del poder, momentos en los que surge una idea en la mente de alguien y permanece allí durante años, hasta abrirse camino a la etapa mayor del cambio global. Uno de esos encuentros se produce en 1801, cuando una madre lleva a su precoz hijo de ocho años a visitar el museo de Merlin. Su nombre era Charles Babbage.
El viejo empresario percibe algo prometedor en el niño y le ofrece ver el ático para estimular aún más su curiosidad. El niño queda encantado con la mujer que camina. “Los movimientos de sus miembros eran particularmente gráciles”, recordaría muchos años más tarde. Pero es la bailarina la que lo seduce. “Esa dama colocada en pose de un modo totalmente fascinante”—escribe. “Sus ojos estaban llenos de imaginación, y eran irresistibles”.
El encuentro en el ático de Merlin despierta una obsesión en Babbage, una fascinación con los artilugios mecánicos que emulan de manera convincente las sutilezas del comportamiento humano. Se gradúa en matemáticas y astronomía en su juventud, pero mantiene el interés en las máquinas, estudiando los nuevos métodos de producción fabril que brotan por todo el norte industrial de Inglaterra. Casi treinta años después de su visita al museo de Merlin, publica un análisis trascendental de la tecnología industrial: Sobre la economía de la maquinaria y los fabricantes, una obra que, dos décadas más tarde, pasaría a jugar un papel fundamental en El Capital, de Carlos Marx. Más o menos en la misma época, Babbage comienza a esbozar los planos de una máquina de calcular a la que llama la Máquina Diferencial, invento que finalmente lo llevará a diseñar, al cabo de unos años, la Máquina Analítica, considerada hoy la primera computadora programable jamás concebida.
No sabemos si el niño Babbage de ocho años causó a su vez una impresión en Merlin. El empresario murió dos años después de la visita, y su colección de objetos asombrosos —incluido el fascinante autómata— fue vendida a un rival llamado Thomas Weeks, que tenía su propio museo a unas pocas calles, en Great Windmill Street. Weeks nunca exhibió ni a la bailarina ni a la dama que caminaba; permanecieron en su ático juntando telarañas hasta la muerte de Weeks, en 1834. Todo el lote fue puesto en subasta. De alguna forma, luego de todos esos años, Babbage se enteró del remate y compró la bailarina por treinta y cinco libras. Reacondicionó la máquina y la puso en exhibición, muy cerca de la Máquina Diferencial en su mansión de Marleybone. En un sentido, las dos máquinas pertenecían a siglos diferentes: la bailarina era el epítome de la fantasía del período de la Ilustración; la Máquina Diferencial, un augurio de la computación de finales del siglo XX. La bailarina era un objeto bello, un entretenimiento, una tontería. La máquina, como su nombre lo indica, era un asunto más serio: un instrumento de la era del capitalismo industrial y más allá. Pero de acuerdo con el relato del propio Babbage, la pasión por el pensamiento mecánico que lo condujo a la Máquina Diferencial comenzó en aquel momento de seducción en el ático de Merlin, con los “ojos irresistibles” de una máquina que pasaba por humana, por ninguna otra razón que el puro placer de la ilusión en sí.
Deleite es un término rara vez invocado como impulsor de cambios históricos. Habitualmente la historia es vista como una batalla por la supervivencia, por el poder, por la libertad, por la riqueza. A lo sumo, el mundo del juego y el entretenimiento pertenece a los recuadros al margen del relato principal: el botín del progreso, el excedente del que las civilizaciones disfrutan una vez ganadas las campañas por la libertad y la riqueza. Pero imaginemos que uno es un observador de las tendencias sociales y tecnológicas en la segunda mitad del siglo XVIII, y que está tratando de predecir los desarrollos realmente trascendentes que podrían definir los próximos tres siglos. La pluma programable de El escritor de Jaquet-Droz —o la bailarina de Merlin y sus “ojos irresistibles”— serían una pista tan reveladora sobre ese futuro, como cualquier hecho ocurrido en el Parlamento o en un campo de batalla, y presagio del surgimiento del trabajo mecanizado, la revolución digital, la robótica y la inteligencia artificial.
Este libro es una extensa argumentación a favor de ese tipo de pista: una tontería, desestimada por muchos como un entretenimiento vacuo, que resulta una especie de artefacto del futuro. Esta es una historia del juego, una historia de los pasatiempos que los seres humanos han inventado para entretenerse, como un escape de la rutina diaria de la subsistencia. Esta es una historia de lo que hacemos por diversión. Una medida del progreso humano es cuánto tiempo de recreación tenemos muchos de nosotros, y las maneras inmensamente variadas de disfrutarlo. Alguien de hace cinco siglos que viajara en el tiempo hasta hoy se asombraría de ver cuántos inmuebles del mundo moderno están dedicados a parques de diversiones, cafeterías, estadios deportivos, centros comerciales, cines: ambientes específicamente diseñados para entretenernos y deleitarnos. Experiencias que en el pasado estaban casi exclusivamente reservadas a las élites de la sociedad se han vuelto comunes y corrientes para todos, salvo para los miembros más pobres de la sociedad. Una familia típica de clase media de Brasil o de Indonesia da por sentado que puede pasar su tiempo libre escuchando música, maravillándose ante los efectos especiales de las películas de Hollywood, yendo a grandes palacios de consumo a comprar novedades y degustar los sabores de cocinas de todo el mundo. Sin embargo, rara vez nos de tenemos a pensar cómo fue que muchos de esos lujos llegaron a ser una característica de la vida cotidiana.
La historia generalmente se cuenta como una larga lucha por las necesidades —la lucha por la libertad, por la igualdad, por la seguridad, por la autonomía—, no por los lujos. Sin embargo, la historia del placer también importa, porque muchos de aquellos descubrimientos triviales terminaron generando cambios en el terreno de la “Historia seria”. He llamado a este fenómeno el “efecto colibrí”; es decir, el proceso por el cual una innovación en determinado campo pone en marcha transformaciones en otros campos aparentemente no relacionados. El gusto por el café ayudó a crear las instituciones periodísticas modernas; un puñado de tiendas de telas elegantemente decoradas contribuyó a originar la Revolución Industrial.
Cuando las personas crean y comparten experiencias concebidas para deleitar o para asombrar, a menudo terminan transformando la sociedad de maneras más profundas que la gente concentrada en intereses más utilitarios. Debemos mucho del mundo moderno a personas que trataron tenazmente de resolver un problema de orden relevante: cómo construir un motor de combustión interna o cómo fabricar vacunas en grandes cantidades. Pero una parte sorprendente de la modernidad tiene sus raíces en otra clase de actividad: la de gente que dedicó sus días a la magia, a los juguetes, a los juegos, y a otros pasatiempos aparentemente banales. Todo el mundo conoce el viejo adagio “La necesidad es la madre de la invención”, pero si uno hace un test de paternidad a muchas de las ideas o instituciones más importantes del mundo descubrirá, invariablemente, que el esparcimiento y el juego también estuvieron involucrados en la concepción.
Aunque esta exposición tiene su buena cuota de figuras como la de Charles Babbage —europeos acomodados que entretenían con nuevas ideas en sus salones—, esta no es solo una historia del Occidente rico. Uno de los giros argumentales más interesantes en la historia del esparcimiento y del placer consiste en considerar cuántos de los mecanismos o de los materiales se originaron fuera de Europa. Esos fascinantes autómatas de la Casa de la Sabiduría; las hermosas novedades de chintz y calicó (conocido también como percal), importadas de la India; las pelotas de goma que desafían la gravedad, inventadas por los mesoamericanos; el clavo de olor y la nuez moscada, probados por primera vez por los isleños de Indonesia. En muchos sentidos, la historia del juego es la historia del surgimiento de una visión realmente cosmopolita del mundo, un mundo unido por las experiencias compartidas de patear una pelota en un campo o sorber una taza de café. La búsqueda de placer resulta una de las primeras experiencias concretas de coser una tela global de cultura compartida, con muchos de sus hilos más importantes originados fuera de Europa Occidental.
Debería decir desde un principio que esta historia excluye deliberadamente algunos de los placeres más intensos de la vida, entre ellos el sexo y el amor romántico. El sexo ha sido una fuerza central en la historia humana; sin sexo no hay historia humana. Pero el placer del sexo está ligado a impulsos biológicos viscerales. El deseo de conexiones físicas y emocionales con otros seres humanos está impreso en nuestro ADN, por compleja y variable que pueda sea nuestra expresión de ese impulso. Para la especie humana, el sexo es un alimento básico, no un lujo. Esta historia es una descripción de placeres menos utilitarios; hábitos, costumbres y ámbitos que cobran vida por ninguna otra razón manifiesta, salvo por el hecho de que parecen entretener o sorprender. (En un sentido, es una historia que sigue a Brian Eno cuando define la cultura como “todas las cosas que no tenemos que hacer”). Mirar a través de esa lente exige poner un énfasis diferente en el pasado: explorar la historia de las compras como una búsqueda recreativa, en lugar de la “historia del comercio” con mayúsculas; seguir la senda global del comercio de especias, en lugar de la historia más amplia de la producción agrícola y de alimentos. Hay mil libros escritos sobre la historia de las innovaciones que surgieron a partir de nuestros instintos de supervivencia. Este es un libro sobre una clase diferente de innovación: las ideas, tecnologías y espacios sociales nuevos que surgieron de nosotros alguna vez, eludiendo el trabajo forzoso de la subsistencia.
La centralidad puesta en el juego y en el placer no significa que estas historias estén libres de tragedia y de sufrimiento humano. Algunas de las más horrendas épocas de esclavitud y colonización comenzaron con un nuevo gusto o una nueva tela, que dieron lugar a un nuevo mercado y desataron así una cadena de explotación brutal para satisfacer sus demandas. La búsqueda de placer transformó el mundo, pero no siempre para mejor.
En 1772, Samuel Johnson visitó uno de los predecesores del Museo Mecánico de Merlin, un lugar manejado por un ingeniero llamado James Cox, que pasó a ser uno de los mentores de Merlin. Explorar la exposición de Cox era como caminar por las páginas del libro ilustrado de Al Jazarí: las salas estaban llenas de elefantes, pavos reales y cisnes animados, relucientes de joyas. Johnson publicó en el Rambler una reseña de su visita. “A veces puede ocurrir”, escribió, “que grandes esfuerzos de ingenio hayan sido aplicados a frivolidades; pero los mismos principios y recursos pueden aplicarse a propósitos más valiosos, y los movimientos que ponen en marcha máquinas sin otra utilidad que la de provocar el asombro de la ignorancia pueden emplearse para drenar ciénagas o fabricar metales, para ayudar al arquitecto o resguardar al navegante”. En otras palabras, las ingeniosas “frivolidades” de los autómatas a menudo funcionan como una especie de augurio de desarrollos más sustanciales por venir. Ese efecto presagiado es claramente visible en los comentarios surgidos en torno de los grandes autómatas del siglo XVIII: el Escritor, de Jaquet-Droz; el Pato, de Vaucanson; el famoso “Turco Mecánico” que jugaba al ajedrez, diseñado originalmente en la década de 1770 por el inventor húngaro Wolfgang von Kempelen. (El Turco resultó tener menos de logro mecánico, ya que en realidad, quien jugaba el ajedrez era un hombre oculto dentro del autómata). Si bien esas máquinas provocaron asombro y debate en su momento —a finales de la década de 1700 se publicaron varios ensayos tratando de resolver el misterio de las habilidades ajedrecísticas del Turco—, alcanzaron su pico cultural a mediados del siglo XIX, mucho después de que la mayor parte de sus lugares de exposición hubieran desaparecido del negocio.
Los autómatas inspiraron las teorías de Marx sobre el futuro de la clase trabajadora y llevaron a Babbage a su visión profética de la inteligencia mecanizada y plantaron la semilla para el Frankenstein de Mary Shelley. El intento de Edgar Allan Poe de explicar los secretos del Turco Mecánico, es el preparativo para su invención de las historias de detectives. Los autómatas fueron animados por el conocimiento científico y de ingeniería del siglo XVIII, pero desataron esperanzas y miedos de más alcance, que encajaban perfectamente en el siglo XIX. Tanto en su diseño mecánico como en sus implicancias filosóficas, los autómatas fueron adelantados de su tiempo.
Este tipo de fenómeno aparece sistemáticamente a lo largo de la historia de las frivolidades de la humanidad. Los placeres ocultos de la vida con frecuencia nos dan una pista de futuros cambios en la sociedad, ya sea que esos placeres tomen la forma de antiguos banquetes romanos cargados de especias de los cuatro rincones del globo, o de damas londinenses comprando tejidos de calicó a finales del siglo XVII, o de vendedores de feria promocionando extraños aparatos ópticos que crean la ilusión de imágenes en movimiento, o, incluso, de programadores del MIT4 en los años 60, jugando al Spacewar! en su laboratorio de un millón de dólares. Como el juego a menudo implica romper reglas y experimentar con nuevas convenciones, resulta el semillero de muchas innovaciones que con el tiempo se convertirán en formas mucho más sólidas y más significativas. Las instituciones de la sociedad que dominan la historia tradicional —fuerzas políticas, corporaciones, religiones— pueden decirnos bastante sobre el estado actual del orden social. Pero si estamos tratando de deducir qué es lo que viene, a menudo nos convendrá mucho más explorar los márgenes del juego: los pasatiempos, las piezas de curiosidad y las subculturas de los seres humanos que están concibiendo nuevas maneras de divertirnos. “Cada época sueña a la siguiente, la crea en sueños”, escribió el historiador francés Michelet, en 1839. La mayoría de las veces, esos sueños no proceden del mundo adulto del trabajo, de la guerra o del gobierno. Surgen, en cambio, de una clase diferente de espacio: un espacio de asombro y placer donde las reglas “normales” han sido suspendidas, donde la gente es libre de explorar el espontáneo, impredecible e inmensamente creativo trabajo del juego. Descubriremos el futuro allí donde la gente se esté divirtiendo más.
11. “Hijos de Moisés”. [N. del T.]
2. Nacido como Jean-Joseph Merlin. [N. del T.]
3. “Canard Digérateur”, su nombre en francés. [N. del T.]
4. Instituto Tecnológico de Massachusetts. [N. del T.]
Capítulo 1
MODA Y COMPRAS
Las madamas de calicó
El caracol marino Hexaplex trunculus vive en aguas poco profundas y marismas del Mediterráneo, a lo largo de las costas atlánticas, desde Portugal hasta el Sahara Occidental. Para el ojo inexperto, el caracol murex, como también se lo llama, se ve como un molusco corriente, alojado en una concha cónica rodeada por anillos de púas. Hace millones de años, el caracol desarrolló una suerte de arma biológica usada para sedar a la presa y defenderse de los predadores: una secreción oscura que contiene un componente poco común llamado dibromoindigo. Hace casi cuatro mil años, la civilización minoica asentada en las islas del Egeo descubrió que la secreción del caracol murex podía usarse como tintura para crear uno de los tonos menos frecuentes: el color púrpura.
Con el tiempo, la tintura púrpura tomó el nombre de una ciudad del sur de Fenicia, Tiro, donde se la producía en gran cantidad. El procedimiento exacto para fabricar la púrpura de Tiro se desconoce hoy, aunque Plinio el Viejo incluyó una descripción fragmentaria en su Historia Natural. Los intentos modernos de recrear la tintura indican que hacían falta más de diez mil caracoles para producir apenas un gramo de púrpura de Tiro. Pero si las técnicas de producción siguen siendo un misterio, el registro histórico es claro sobre una cosa: la púrpura de Tiro perduró como símbolo de estatus y opulencia, a lo largo de por lo menos mil años. Los senadores romanos lucían cintas de color púrpura de Tiro en sus túnicas; al hijo de uno de los emperadores de Bizancio se le otorgó el sobrenombre de Porfirogeneta —literalmente, “nacido en la púrpura”5. Durante el milenio transcurrido desde la época de los fenicios hasta la caída de Roma, una onza de púrpura de Tiro valía considerablemente más que una onza de oro, lo que empujó inicialmente a los marinos a explorar toda la costa mediterránea en busca de colonias de caracoles murex.
Con el tiempo, sin embargo, el abastecimiento de Hexaplex trunculus proveniente del Mediterráneo ya no pudo seguir el ritmo de la demanda de púrpura de Tiro, y algunos intrépidos marinos fenicios comenzaron a pensar en viajes más ambiciosos en busca del molusco, más allá de las plácidas aguas del mar interior, hacia las grises y turbulentas aguas del Atlántico. Los fenicios ya habían atravesado el Estrecho de Gibraltar para buscar depósitos aluviales de estaño, con sus características embarcaciones de cedro, impulsadas por trece remeros a cada lado, acariciando las costas de España por aguas que, de hecho, pertenecían al Atlántico. Pero fue el caracol murex el que los llevó a enfrentar las imponentes olas y las aguas desconocidas del mar abierto. Se aventuraron a navegar por la costa de África del Norte, donde finalmente descubrieron una abundancia de caracoles marinos que mantendría a la aristocracia envuelta en púrpura hasta bien entrada la Edad Media.
El caracol murex.
El legado de esos viajes va mucho más allá de la simple moda. El pasaje del Mediterráneo al vasto misterio del Atlántico marcó un verdadero punto de inflexión en la historia humana de la exploración. “La hoy comprobada aptitud de los fenicios para navegar por las costas norafricanas sería la llave que abrió el Atlántico para siempre”, escribe Simon Winchester. “El miedo a las grandes aguas desconocidas al otro lado de las Columnas de Hércules rápidamente se disipó”. Pensemos en todos los sentidos en que el mundo sería transformado por embarcaciones salidas de países del Mediterráneo para explorar el Atlántico y más allá. Con el tiempo, esas embarcaciones zarparían en busca de oro, o de libertad religiosa, o de conquistas militares. Pero el primer canto de sirena que los tentó hacia el mar abierto fue un simple color.
El diseño de ropa ha impulsado la innovación tecnológica desde el comienzo mismo de la humanidad. Tijeras, agujas de coser y raspadores para convertir pieles de animales en abrigos protectores están entre los instrumentos paleolíticos más antiguos que se han descubierto. Obviamente, gran parte de esa innovación era de naturaleza utilitaria. Dejando de lado foulards y miriñaques, la mayor parte de las prendas de ropa tienen algún valor funcional, y sin duda alguna nuestros antepasados de hace cincuenta mil años hacían ropa con el explícito fin de mantenerse abrigados y secos, y para protegerse de potenciales amenazas. El hecho de que tanta innovación tecnológica —de las primeras agujas de tejer a los telares de mano y, más tarde, a las máquinas de hilar— haya surgido de la producción textil puede parecer a primera vista más una cuestión de invención por necesidad. Y sin embargo, el registro arqueológico está repleto de ejemplos tempranos de herramientas fabricadas para fines puramente decorativos: un collar de conchas descubierto en la caverna de Sikul, en Israel, fue confeccionado hace más de mil años. Y apenas se convirtieron en fabricantes de herramientas, los humanos comenzaron a hacer alhajas.
Cualquiera sea la mezcla de frivolidad y practicidad que haya impulsado los primeros diseños de vestimenta, la invención de la púrpura de Tiro anunció un giro fundamental hacia el deleite y la sorpresa —un giro, en cierta forma, de la función a la moda—. Nadie necesita el color púrpura. No nos protege de la malaria, ni nos aporta proteínas útiles, ni reduce las posibilidades de morir en el parto. Simplemente se ve bien, sobre todo si uno vive en un mundo donde las prendas color púrpura son raras.
Aquí se podría alegar razonablemente que aquellos fenicios que navegaban en busca de caracoles —y los remeros que los llevaron por primera vez más allá del Estrecho de Gibraltar— estaban motivados por la ganancia económica y no por una asombrosa reacción estética al color púrpura en sí. Esa es, por supuesto, la manera canónica de contar el hecho. Apenas inventaron la moneda, los seres humanos estuvieron de un día para otro dispuestos a embarcarse en proyectos ambiciosos y peligrosos si la recompensa era buena. La gente dejó la seguridad del Mediterráneo porque había dinero en juego —una motivación sin duda poderosa, pero no particularmente esencial.
Podría esgrimirse un argumento comparable con respecto a la importancia del estatus representado por esas prendas de color púrpura. La humanidad se desarrolló dentro de sociedades jerárquicas, y la mayoría de nosotros reconoce que la búsqueda de estatus es un impulsor habitual, aunque a veces lamentable, del comportamiento humano. La aristocracia fenicia quería teñir su ropa en tonalidades de púrpura de Tiro para poder lucir su superioridad respecto de la plebe, y estaba dispuesta a pagar por ese privilegio. Nuevamente, la cadena causal es conocida: si la recompensa es generosa, la gente hará todo lo posible para satisfacer las necesidades de la élite gobernante. Que ese trabajo implique recolectar miles de caracoles puede ser un dato histórico interesante, pero, ¿nos dice realmente algo nuevo sobre las fuerzas profundas que impulsan el cambio histórico?
Con el debido respeto a la navaja de Ockham —principio que indica que las interpretaciones nunca deben multiplicar las causas sin necesidad—, creo que en este caso la historia más sencilla no es correcta, o al menos no incluye la parte más interesante de la explicación. La ganancia de dinero o los símbolos de estatus eran efectos secundarios; la causa primera fue la fijación inicial con el púrpura. Saquemos la respuesta puramente estética a la tintura de Tiro, y toda la cadena de la exploración, invención y ganancia se desarmará. Eso es un patrón recurrente en la historia del juego. Como las cosas atractivas son valiosas, a menudo suscitan la especulación comercial, lo que inaugura y promueve nuevos mercados, tecnologías o exploraciones geográficas. Cuando volvemos la mirada hacia ese proceso, tendemos a hablar de él en términos de dinero y de mercado, o de la vanidad de la élite gobernante como impulsora de nuevas ideas. Pero el dinero tiene sus propios amos, y en muchos casos el amo o el impulso dominante es el apetito humano por la sorpresa, la novedad y la belleza. Cuando uno ahonda y atraviesa las capas arqueológicas de la invención tecnológica, la motivación del lucro, de la conquista y de la búsqueda de estatus, a menudo encuentra un estrato impensado que yace bajo las capas más familiares: el simple placer de una experiencia nueva; en este caso, los conos rojos y azules de nuestra retina registrando un extraño tono híbrido no hallado casi nunca en la naturaleza. En cierta forma, la historia es moldeada en la narración como un relato sobre inventores heroicos o mercados de capital eficientes, o explotaciones brutales. Ese momento inicial de deleite pasa a ser un aditamento, una nota al pie en la narrativa principal.
En ningún relato esa omisión es tan evidente como en la historia que hay detrás de la mayor revolución tecnológica de los tiempos modernos: la revolución industrial.
En las últimas décadas del siglo se hizo visible un nuevo patrón —por primera vez en la historia, podemos decir— en las calles de algunos barrios selectos de Londres: St. James, Ludgate Hill, Bank Junction. En unas pocas calles de la ciudad se concentraba una serie de tiendas, cada una de las cuales ofrecía tentadoras colecciones de telas, alhajas o muebles. Los frentes mostraban escaparates con mercadería expuesta de un modo distinguido y seductor. Los interiores estaban adornados con pilares, espejos, cornisas esculpidas y cortinajes e iluminación sofisticados. Un observador de principios del siglo XVIII las describió como “teatros absolutamente suntuosos”.
Toda esa elegancia teatral estaba pensada para generar una nueva clase de aura alrededor del simple acto de comprar bienes. Anteriormente, en el mismo siglo, galerías de compras como la New Exchange y la Westminster Hall habían creado espacios pletóricos de movimiento, para transacciones comerciales. Pero las nuevas tiendas agregaron una cuota de grandeza y elegancia ante las cuales, en comparación, las galerías parecían atestadas y opresivas. En las galerías, los espacios de venta eran pequeños y casi sin muebles, más cerca de los puestos de las ferias ambulantes o de los vendedores callejeros. Las nuevas tiendas crearon un entorno mucho más suntuoso, como si el consumidor estuviera entrando al salón de un noble, en lugar de estar regateando con un buhonero. De hecho, en una época anterior al surgimiento moderno de la publicidad como oficio, esos diseños de tienda están entre las primeras formas de marketing jamás concebidas. “El diseño seductor de las tiendas buscaba incentivar que los clientes se quedaran y curioseasen, que vieran la compra como una búsqueda sin prisa y una experiencia emocionante”, escribe la historiadora Claire Walsh. “Cuanto más tiempo pasara el cliente en la tienda, más atenta y persuasivamente podía ser atendido, y, en ese sentido, el diseño de la tienda era una parte importante del proceso de venta”. El acto de comprar se convertía en un fin, no solo en un medio.
Tarjeta de promoción de una tienda de Londres, circa 1758.
Para algunos observadores de la época, principalmente hombres, las tiendas eran palacios del engaño, diseñados para hechizar a sus clientes. Al describir las nuevas tiendas de moda de la ciudad de Bath a principios del siglo XVIII, Abbé Prévost se quejaba de que aprovechaban “una especie de encantamiento que ciega a todo el mundo en esos reinos del placer, para vender por su peso en oro fruslerías que uno se avergüenza de haber comprado cuando sale del lugar”. En su estudio de 1727 sobre las prácticas comerciales británicas, El perfecto comerciante inglés [The Complete English Tradesman], Daniel Defoe dedicó un capítulo entero a la nueva práctica de equipar las tiendas con adornos tan lujosos, una costumbre que parece haber desconcertado a Defoe: “Es una costumbre moderna, y totalmente desconocida para nuestros antepasados... hacer desembolsar a un comerciante dos tercios de su fortuna para decorar su tienda... en pintura y dorados, finas estanterías, persianas, puertas de vidrio, marcos y cosas por el estilo”, escribió. “La primera inferencia que se puede extraer de esto necesariamente debe ser que esta época debe tener más tontos que la anterior: porque ciertamente solo a los tontos los encandilan tanto las fachadas y exteriores”.
Defoe finalmente consideró que debía de haber alguna clase de motivo funcional detrás de esas exhibiciones aparentemente excesivas: “Pintar y adornar una tienda parece sugerir en principio que el comerciante tiene un gran stock; de lo contrario, el mundo indica que no montaría semejante espectáculo”. La perplejidad de Defoe es casi conmovedora: uno puede ver su mente trabajando a toda marcha para buscar una explicación lógica a la frivolidad de los estantes y los marcos finos. Desde nuestra perspectiva moderna, podemos ver con claridad que el mensaje encarnado en la decoración suntuosa de una tienda obviamente indicaba algo más que tan solo un gran inventario: creaba un envoltorio de lujo y de moda que elevaba el acto de comprar a una forma de entretenimiento. Los consumidores que afluían a esos nuevos espacios comerciales no estaban ahí solo por los bienes que podían comprar. Estaban ahí por el mundo maravilloso del espacio en sí.
Mientras que la compra de ropa había sido hasta entonces una negociación sencilla y directa, llevada a cabo regateando con vendedores callejeros o de tienda —no diferente de comprar huevos o leche—, ahora la práctica de echar un vistazo y “mirar vidrieras” pasó a ser una experiencia buscada por sí misma. Antes del surgimiento de esas lujosas tiendas londinenses, uno iba al mercado cuando tenía algo específico que comprar. Existían los bazares y los mercados al aire libre, por supuesto, pero les faltaba la pomposa exhibición de los nuevos establecimientos. Esos “teatros absolutamente suntuosos” transformaron el hecho de ir de compras en su propia recompensa. En 1709, una colaboradora del Female Tatler describe el fenómeno —ya universal en el mundo desarrollado— con ojos frescos: “Esta tarde, algunas damas, que tienen una buena opinión sobre mi gusto en ropas, quisieron que las acompañara a Ludgate Hill, lo que considero un agradable entretenimiento, pues una dama puede pasar allí tres o cuatro horas”.
El lenguaje utilizado —“agradable entretenimiento”— no hace plena justicia a la magnitud futura de la transformación que estaba describiendo. Era un cambio sutil, difícil de notar, si uno no era propietario, o cliente, de uno de esos negocios. Para el ojo inexperto, las nuevas tiendas parecían solo una variante menor de los buhoneros y comerciantes que habían vendido mercancías en la ciudad durante cientos de años. De hecho, el cambio fue tan sutil que son muy pocos los registros que se conservan como documento de su ocurrencia. Como muchas de las revoluciones culturales que sobrevendrían, la experiencia moderna de comprar se incorporó lentamente al mundo como una subcultura menor, disfrutada por una minúscula parte de la población e ignorada por la mayoría, hasta que un día la mayoría despertó y vio que había sido profundamente redireccionada por ese nuevo afluente desconocido. De vez en cuando, el arroyo inunda el río.
La falta de registros históricos significó que, hasta hace muy poco, la mayoría de los historiadores culturales dieran por sentado que el nacimiento de la cultura del consumo y los excesos sensuales de los exhibidores de las tiendas había comenzado a finales del siglo XIX, con la invención de los grandes almacenes, tras el primer estallido de la industrialización. Pero, en realidad, esa historia tradicional lo cuenta exactamente al revés: la búsqueda de compras triviales no fue un efecto secundario de la revolución industrial y el surgimiento de la cultura consumista burguesa. En varios aspectos clave, esas sofisticadas tiendas de las calles londinenses ayudaron a generar la revolución industrial. Y eso es porque esos teatros suntuosos fueron diseñados cada vez más para exhibir los estampados brillantes y coloridos de un nuevo material milagroso procedente del otro extremo del mundo: el algodón.
Los arqueólogos creen que la práctica de adaptar la planta Gossypium malvaceae, y producir la tela que hoy llamamos algodón, tiene más de cinco mil años. Es interesante señalar que la manufactura del algodón, mediante el uso de peines y husos primitivos, parece haber sido descubierta, independientemente, en cuatro lugares distintos del mundo más o menos al mismo tiempo: en el valle del Indo del actual Pakistán, en Etiopía, a lo largo de la costa pacífica de América del Sur y en algún lugar de América Central. Al parecer, la utilidad de las fibras de la Gossypium malvaceae se hizo clara para cualquier civilización suficientemente avanzada que habitara en un ecosistema donde la planta creciera de manera natural. Algunas de esas civilizaciones tempranas no lograron inventar la escritura o vehículos con ruedas, pero sí hallaron una forma de convertir las delgadas fibras del algodón en telas suaves y absorbentes.
Hasta el siglo XVII, esas telas eran prácticamente míticas para la mayor parte de los europeos septentrionales, que se vestían con prendas de lana y lino, más gruesas y ásperas. El algodón era tan fantástico que, en el siglo XIV, el caballero y viajero británico John Mandeville hizo una famosa descripción: “Un árbol maravilloso [en la India] que tiene pequeñísimos corderos en las puntas de las ramas. Esas ramas son tan flexibles que se inclinan hasta el suelo para que los corderos puedan alimentarse cuando tienen hambre”.
Pero la textura suave del algodón resultaría ser solo una parte de su atractivo. Tras miles de años de experimentación, los teñidores indios de la costa de Coromandel crearon un elaborado sistema de impregnación de la tela con tinturas de colores vivos, como el dorado y el añil, empleando jugo de limón, orina de cabra, excremento de camello y sales metálicas. En Europa, la mayor parte de las telas teñidas perdían su color tras unos pocos lavados, pero las telas indias —el chintz y el calicó— lo conservaban indefinidamente. Cuando Vasco da Gama volvió a Europa, en 1498, con un cargamento de telas tras su histórica expedición a la India, que sorteó el Cabo de Buena Esperanza, les dio a los europeos la primera imagen real de los diseños vívidos y las texturas casi sensuales del chintz y el calicó.
Trabajadores que estampan y pintan calicó.
Como telas, el chintz y el calicó entraron en los hábitos rutinarios de los europeos por la puerta de la decoración de interiores. A partir del siglo XVII, la gente acomodada de Londres, y de algunas otras ciudades europeas, comenzó a decorar sus salas de estar y boudoirs con telas de calicó de diseños florales o geométricos. Como tela para ropa, el algodón inicialmente era considerado un material demasiado liviano para el clima del norte europeo, sobre todo en invierno. Pero en las últimas décadas de ese siglo, un extraño circuito de retroalimentación comenzó a hacerse sentir entre la élite moderna de la sociedad londinense. Todo el mundo comenzó a ansiar el algodón sobre su cuerpo. Las cortinas fueron cortadas y convertidas en vestidos; los sofás, despojados de su tapiz, para hacer chaquetas o blusas. Y, quizás lo más importante, la ropa interior de algodón, que podía usarse en pleno invierno y protegía la piel de irritaciones, se transformó en un elemento esencial del guardarropas de las damas.
El aumento de interés por las telas indias fue una tremenda bendición para la Compañía de las Indias Orientales, que pasó de importar un cuarto de millón de piezas en 1664, a 1,76 millones veinte años más tarde. (En pleno auge de ese furor, más del 80 % del comercio de la Compañía estaba consagrado al calicó). Pero la noticia no fue tan alentadora para los criadores de ovejas y productores de lana ingleses, que de repente vieron su medio de vida amenazado por una tela importada. El furor por el algodón era tan grande que, en la primera década del siglo siguiente, desencadenó una especie de pánico moral, acompañado por una serie de intervenciones parlamentarias, entre el naciente periodismo. Se publicaron cientos, si no miles, de panfletos y ensayos, muchos de ellos criticando a las “madamas de calicó”, cuyo gusto por el algodón estaba minando la economía británica. “El uso de calicó y lino estampado es un mal con respecto al cuerpo político”, expresó un comentador. El propio Defoe escribió numerosas diatribas sobre lo que consideraba “una enfermedad en el comercio... un contagio que, si no es frenado en su inicio, se extenderá, como la plaga en la ciudad capital, por toda la nación”. Se escribieron poemas, piezas de teatro y canciones populares condenando la propagación del calicó. Una canción, “La balada de Spittle-Fields”, una canción que toma su nombre de un barrio habitado por una alta proporción de tejedores, llevó la difamación pública al extremo: “A nadie se verá / como una ramera más chocante / que una vulgar madama de calicó”. Los tejedores se manifestaron delante del Parlamento y saquearon la casa del vicegobernador de la Compañía de las Indias Orientales. Se puede presumir que en ningún otro momento de la historia humana la ropa interior femenina provocó tanta furia patriótica.
Como respuesta a la indignación, el Parlamento aprobó una serie de leyes proteccionistas, que comenzaron en la década de 1700 por la prohibición de importar calicó teñido, lo que abrió un gran resquicio para que los comerciantes importaran telas de algodón crudo que serían teñidas en las costas británicas. En 1720, el Parlamento tomó la medida más draconiana, de prohibir el calicó por completo a través de “Una Ley para preservar y fomentar la producción de lana y de seda en este Reino, y para más empleo efectivo para los pobres, prohibiéndose el uso de toda tela de calicó estampada, pintada, coloreada o teñida, en vestimenta, decoración doméstica, mobiliario, o de otro modo”.
Telar mecánico de W. G. Taylor.
Irónicamente, el miedo de que las tendencias de la moda femenina pudieran socavar la economía británica dio lugar a exactamente lo contrario. El inmenso valor del comercio del algodón ya había lanzado a una generación de inventores británicos a la búsqueda de herramientas mecánicas que pudiesen producir telas de algodón en masa: empezando por la lanzadera volante de John Kay, patentada en 1733, seguida, décadas más tarde, por el bastidor de hilado (movido por agua) de Richard Arkwright, y luego por la desmotadora de algodón de Eli Whitney, para no mencionar las incontables mejoras a la máquina de vapor, a comienzos del siglo XVIII, muchas de ellas pensadas originalmente para aumentar la producción textil. (Con el tiempo, las máquinas de vapor proporcionarían energía a una amplia variedad de sectores de la producción industrial y el transporte, pero su aplicación inicial estuvo centrada en la minería y en la industria textil). En lugar de achicar la economía británica, las madamas de calicó desencadenaron un período de poderío económico e industrial británico que duraría más de un siglo.
Es indiscutible que el algodón cambió el mundo. La cuestión más interesante es cómo surgió ese intenso apetito por el algodón. La explicación tradicional es que el algodón conquistó Europa gracias a sus virtudes intrínsecas como tejido y a su precio. Pero el historiador John Styles ha demostrado que el algodón no consiguió generar un auténtico mercado masivo sino hasta bien entrado el siglo XIX, y generalmente era más caro que los productos rivales de lana y de lino. Lo que diferenció al algodón no fueron las cuestiones prácticas del costo y el confort sino las tendencias, más etéreas, de la moda. “El triunfo temprano y espectacular del algodón dependió sobre todo de sus cualidades visuales y decorativas a la moda”, escribe Styles. “Donde la apariencia era crucial, el algodón triunfaba. Donde importaba la durabilidad utilitaria, el algodón quedaba a veces rezagado”.