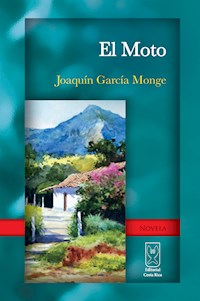
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Joaquín García Monge es considerado el creador de la novela realista costarricense, como se manifiesta en El Moto (1900) y sus otras publicaciones: Las hijas del campo, Abnegación y La mala sombra y otros sucesos. Su obra literaria se ubica dentro del realismo social, tanto en lo referido a los personajes como a la construcción del mundo campesino, con un criticismo que se distancia de la visión idílica, de la identidad unitaria, del imaginario del concho que del país se había venido construyendo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Joaquín García Monge
El Moto
Joaquín García Monge (1881-1958).
Retratado por Juan Manuel Sánchez.Colección: Museo de Arte Costarricense.
I
Era Desamparados por entonces un barrio de gamonales1en su mayor parte, vecindario escaso repartido en unos cuantos caserones sembrados sin orden, aquí o allá. Calles tiradas a cordel únicamente tenía las que formaban el cuadrante de una ermita sucia de forro, con las paredes sin encalar; por lo demás, una red de veredas al través de potreros y cercados, le servía de comunicación con los pueblos limítrofes de Patarrá, Las Cañas (hoy San Juan de Dios), Palo Grande (San Rafael actual) y un camino extenso conducía al viajero a la vecina aldea de San Antonio.
Por obra y gracia de algunos y de común acuerdo con el venerable Cabildo Eclesiástico de San José, el barrio había echado en olvido su primitivo nombre de Dos Cercas para ponerse bajo el patronato de la Virgen de los Desamparados, la cual vivía a la sazón –sin perifollos en la vestidura– en el santuario dicho y ocupaba un altar, sin más adorno que las flores llevadas por sus feligreses.
Nada desamparados anduvieron, por cierto, nuestros abuelos: los maizales y frijolares se iban arriba con un vicio que hoy se pagaríapor verlo –como dicen añejos restos de aquellas generaciones–; los ganados se criaban retozones en las dehesas y anualmente las trojes se llenaban de bote en bote.
La posición topográfica del barrio, magnífica de todo punto: situado a no larga distancia de las montañas que por el Sur y el Este lo rodean, por aquellos días ostentando el lujo de los bosques y hoy desfiguradas por el tijereteo de los cañadulzales, los marcos que señalan la división de potreros y bienes, y por las abras y socolas; sin riesgo de que un viento se viniese revoltoso barriendo habitaciones y sembrados, ni de que un río se botara afuera y de un sorbo se tragase cuanto había.
Ítem más.La sociedad un tanto patriarcal de aquellas gentes, sujetas las voluntades a la del cura don Yanuario Reyes; por hombres de pro, el señor Alcalde y el no menos, respetabilísimo señor Cuartelero –el Juez de Paz de antaño con las prerrogativas del Jefe Político de hogaño–; señorón y medio lo era el maestro de escuela don Frutos y no menos encogollados lo fueron, tanto por su posición holgada, cuanto por el temple de carácter, tres o cuatro ricachos campesinos.
Uno de los cuales era don Soledad Guillén. Su casa, de techumbre empotrada sobre retorcido horconaje y paredes de un relleno macizo de adobes, hallábase situada en un altozano y a pocos pasos de los ríos Damas y Tiribí.
La tarde en que esta historia comienza, vísperas de la Concepción por más señas, era de harto trajín para los habitantes del barrio, pues una costumbre inmemorial los traía en carreras.
La luminaria de don Soledad era de lo más concurrido. Vistoso panorama ofrecía su casa, visitada por un sinnúmero de campesinos, enamorados hasta el tuétano y atraídos por las mozas que afluían por la tranquera de entrada, guapetonas ellas, cual más cual menos airosa, cargando a los cuadriles hojas secas de plátano.
Ínterin, los labriegos, trayendo también su acopio de hojas de caña, aprovechaban las horitas muertas, robadas de cuando en cuando a sus labores diarias, para pescar, ya de un modo ya de otro, un meneo de cabeza, de esos que las novias saben dar tan bien y con esto un relampagueo de pasión.
Don Soledad se descoyuntaba en cumplidos con los señores de más copete, sentados en aquel momento en los toscos escaños del corredor, observando el animado bullicio de la muchachada –según decía el maestro don Frutos– a quien, con sus asomos de regocijo, los ojos se le iban detrás de los rústicos y mozuelas, discípulos de otros años y a los cuales quería como hijos.
La luminaria empezó por fin: los jóvenes de ambos sexos puestos en cuclillas a ambos lados de una vara y con el brío de los dieciocho veranos, amarraban con presteza rollitos de hojas, cruzándose a medias cuartetos almibarados.
De entre aquel puñado de cabezas, salía de rato en rato una carcajada general motivada por las bromas del más atrevidón y la sangre se agolpaba en oleadas a las mejillas de las núbiles labradoras, al escuchar los requiebros de los mancebos.
Aclamado por un: tata-agüelo, tata-agüelo, apareció en la solana un viejecito tembloroso, con su chaqueta de cuero del diablo lustrosa como un espejo, sus pantalones ajustados a unas piernas arqueadas que movía lentamente: era don Soledad.
Enternecido por el recuerdo de tiempos mejores lanzó un grito prolongado, seguido por los de los concurrentes; reventó cuantas bombas y cohetes pudo y acercándose a la luminaria –clavada ya en tierra y con sus hojas tendidas oblicuamente– la aplicó el fuego de un candil.
El abuelito –después de separarse de sus buenos amigos– entraba minutos más tarde a su cuarto y pasándose la palma sudorosa de la mano por sus ojos lacrimosos, concluyó por canturrear:
“Siempre pa la Conceición
ha de haber ceniza en el jugón”.





























