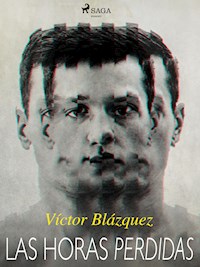Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Podría decirse que esta historia comienza con Yago Arquero viendo «Los Goonies». O tal vez lo hiciera mucho antes, con el sangriento y macabro final de la familia Kostka. Yago Arquero tiene ocho años y un hermano mayor. Los dos van a pasar junto a su madre las vacaciones de verano en un complejo hotelero llamado El Nirvana. Un lugar perfecto para vivir cientos de sueños y correr aventuras, un paraíso donde hacer amigos y crear su propia pandilla de goonies. Pero a veces el paraíso es tan solo la fachada que vela una oscura pesadilla. Yago está a punto de descubrir que bajo la perfección se esconden horrores sin nombre. ¿Por qué una niña escribió en la pared del fondo del armario «No quiero estar aquí»? ¿Y qué es eso que se arrastra por la noche hacia su ventana? Víctor Blázquez nos ofrece una historia conmovedora sobre un niño lleno de imaginación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Blázquez García
El niño que quería ser un goonie
Saga
El niño que quería ser un goonie
Copyright © 2016, 2021 Víctor Blázquez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726858303
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Elia
Un goonie nunca dice muerto
LOS GOONIES
Uno podría preguntarse si esta historia comenzó en el momento en que Yago Arquero pulsó el botón de reproducir de aquella película dirigida por Richard Donner sobre unos niños que salen a buscar un tesoro. Tal vez pudiera decirse que no, que el verdadero inicio está más relacionado con el sangriento y macabro final de la familia Kostka. La realidad, como siempre, esconde muchas más cosas de las que muestra y alguien que buceara de verdad en el pasado podría llegar a descubrir ramificaciones y tentáculos que se extienden mucho más atrás.
Todo depende de quién cuente la historia, de cómo la cuente y de qué decida contar. Porque al final, el cuento le pertenece al narrador.
Llevaban media hora en el coche pero Yago ya estaba aburrido. Su madre iba tarareando las canciones que el reproductor MP3 iba desgranando (siempre en función aleatorio aunque por desgracia era mamá quien cargaba de música el aparato así que el noventa por ciento lo componían grupos pop actuales demasiado ñoños para sus dos hijos y un montón de clásicos que a ellos tampoco les emocionaban demasiado), y Toño ocupaba el asiento de copiloto en absoluto silencio, demasiado ocupado moviendo los dedos a toda velocidad sobre el teclado de su móvil, chateando.
Toño llevaba un par de semanas malhumorado y seco, más o menos desde que Almudena les había contado el plan para esas vacaciones. Desde que se había montado al coche no había dejado de mirar el móvil ni un segundo; no lo había hecho cuando Yago le había preguntado si jugaban a algo, a lo que Toño había contestado con un gruñido, y tampoco cuando Almudena había intentado animarle asegurándole que se lo iban a pasar muy bien, que iban a ser una vacaciones en familia maravillosas (buen intento, mamí, eso es todo lo que un adolescente quiere oír, había pensado Yago con su mejor voz irónica y mental), que Jávea era un sitio precioso, que irían a la playa y, como acto final desesperado, prometiéndole que le dejaría alquilar una moto de agua alguno de los días (y esto era un indicativo tanto de la desesperación de su madre por intentar aplacar la cabezonería de su hijo, pues siempre se había negado de forma rotunda a que sus hijos montasen en una, como del emperramiento de Toño).
Así las cosas, Almudena conduciendo y canturreando el último éxito de Malú y Toño pegado al móvil, Yago se preguntó si su madre era consciente del por qué su hijo mayor se comportaba como un verdadero gilipollas. No era la edad, ni que el plan vacacional no fuera de su agrado. Yago sabía que la razón del mal humor de Toño tenía más que ver con la persona que estaba al otro lado del chat que con cualquier otra cosa. Mamá no era ninguna idiota, aunque a veces se hiciera la tonta, así que debía saber que su hijo mayor estaba enamorado y sufría aquella separación estival de menos de quince días como si le estuvieran arrancando las entrañas. Toño siempre había sido un poco dramático de más.
Almudena hizo girar el volante para tomar la salida de la R4 que llevaba a la AP36. Por esa autopista se hacían casi sesenta kilómetros de más pero aquel tipo de la oficina, el señor Garrido, le había asegurado que era la mejor opción para saltarse los atascos de salida de Madrid que se formaban en la A3.
A Yago no le gustaba el señor Garrido y solo por llevarle la contraria habría insistido en no tomar las autopistas de peaje e ir por la carretera de Valencia aunque hubiera atasco, pero nadie iba a hacerle caso a él en cuestiones de carreteras y conducción, apenas tenía ocho años, así que no había dicho nada. Pero es que no soportaba a aquel hombre; no le gustaban sus manos de dedos hinchados, su traje siempre impoluto, la forma en que miraba a su madre (con algo que alguien más mayor habría identificado de inmediato como lujuria pero que él era muy pequeño para descifrar), ni la forma en la que arqueaba la comisura de los labios cuando se fijaba en él o en Toño, como si en lugar de niños fueran criaturas viscosas y repugnantes. ¿Lo peor de todo? Que el señor Garrido veraneaba en Altea y Yago le había escuchado decirle a su madre que “tendrían que quedar algún día ya que iban a estar a un tiro de piedra”. Por supuesto, Yago no quería que el señor Garrido les enseñara nada en absoluto, antes prefería que le arrancasen las uñas o le hiciesen comer escarabajos vivos. De acuerdo, tal vez Yago también era un poco dramático de más. Pero sobre todo, por encima de todas las cosas, le preocupaba que el señor Garrido quisiera enseñarle cosas a su madre, en solitario, y que ella aceptase y lo tomase como una cita. Yago imaginaba un mundo de pesadilla en el que él tuviera que llamar Papá a aquel hombre y se le revolvían las tripas.
—Mamá, ¿puedo ver una peli en el ordenador?
—Claro, cariño.
Yago sacó el portátil de su madre y se lo colocó sobre las piernas. Dejó a un lado los cascos mientras el sistema operativo arrancaba. Después de que el logotipo de Windows apareciera en la pantalla y apareciera la imagen del escritorio (una fotografía en la que aparecían Toño y él, muy sonrientes y tres años más jóvenes, montados en la lanzadera infantil del parque de atracciones), Yago enchufó los cascos y abrió la carpeta PELIS.
—Te he bajado una que te va a encantar, Yago.
—¿Cuál?
—Los goonies.
Yago buscó el título entre los archivos que le aparecían dentro de aquella carpeta y lo localizó en un par de segundos. Frunció el ceño.
—¿De qué va?
—Te va a gustar, enano —murmuró Toño sin dejar de pulsar teclas en el teléfono.
—Pero, ¿de qué va?
—Tú ponla. No le quites la gracia queriendo saber —insistió Almudena.
En la carpeta de PELIS también estaba la última de Los vengadores. Yago ya la había visto pero no le importaba volver a hacerlo. Sin embargo, esa palabra tan extraña, goonies, se le quedó enganchada en el cerebro. Nunca la había escuchado antes, no sabía lo que significaba (y eso que se le daba bastante bien el inglés, claro que… ¿era una palabra inglesa?), pero tenía una cadencia que invitaba a seguirla. Si solo hubiera sido una recomendación de su madre tal vez habría dudado más, incluso se hubiera lanzado a por los superhéroes sin dedicarle un instante más de su tiempo a valorar la opción, pero Toño había dicho que le iba a gustar y Toño solía acertar con esas cosas.
Con el coche enfilando la AP36 y cuatro horas de viaje por delante, Yago Arquero apretó el botón de reproducir. Tras un momento en negro, el segundero empezó a moverse, la música de Dave Grusin se instaló en la mente del niño y Los goonies abrió esa puerta dentro su corazón que ya abriera en tantos y tantos niños desde que se estrenara en el 85. Una puerta a la imaginación, a la sed de aventuras, a la emoción. Se echó a reír cuando Bocazas tradujo lo que no tenía que traducir a la señora Rosalita, soltó una nueva carcajada cuando Gordi bailó el Supermeneo, se mordió los labios soñando con tesoros piratas cuando descubrieron el mapa en el desván, se estremeció cuando Mamá Fratelli les aseguró que la cena de esa noche sería lengua, y soltó un grito de pánico cuando Sloth hizo su primera aparición.
Ahí sí, Toño separó la vista de la pantalla de su móvil y le miró, murmurando un “eres un cagueta, enano” que Yago ni siquiera escuchó, absolutamente inmerso en la película.
Para cuando la película terminó hacía un rato que habían dejado atrás la AP36 y ya estaban en la carretera de Valencia. El tráfico era fluido aunque se notaba que la gente estaba empezando a irse de vacaciones. Yago se quedó un rato mirando la pantalla mientras los créditos se deslizaban hacia arriba, sin verlos en realidad, soñando con ser parte de aquel grupo de niños y vivir una aventura tan fantástica, perseguir tesoros piratas y descubrir túneles llenos de trampas que solo él y los suyos serían capaces de descifrar. Vencer a los malos y tener un amigo fiel y poderoso como Sloth. Levantar la mano sujetando la espada de un viejo pirata que hubiera surcado los mares aterrorizando a cada barco que se cruzara en su camino, mirar la vieja bandera negra, la calavera y las tibias, y no tener miedo a enfrentarse a los problemas.
Luego, con el corazón aun bombeándole con pasión en el pecho, y la sensación de desear que nunca terminase la aventura, volvió a poner la película desde el principio y la vio entera por segunda vez, tan absorto en ella como lo estaba su hermano en el intercambio de frases y emoticonos que tenía lugar en su teléfono móvil. Probablemente, de hecho, bastante más absorto.
NIRVANA
Eran las dos de la tarde cuando llegaron a Jávea. Habían parado a comprar unos sándwiches antes de tomar el desvío hacia la AP7 en Valencia por lo que no tenían hambre. El ordenador estaba apagado y guardado en su funda y Yago miraba por la ventana viendo pasar el pueblo a su alrededor. Se respiraba el ambiente de sitio playero y Almudena bajó la ventanilla para que pudieran oler el mar. El cielo estaba azul y limpio, sin rastro de nubes, y la temperatura era de casi treinta grados. A Toño se le fueron los ojos detrás de dos chicas con el pelo tan rubio que casi parecía transparente, extranjeras sin duda, que caminaban por la acera ataviadas con un pareo y la parte de arriba de un bikini. Yago les dedicó un segundo de atención antes de perderla en favor del entorno. Parecía un lugar agradable, de casas bajas y colores claros, con mucha presencia de extranjeros y comercios donde los textos no necesariamente aparecían en grande en español.
Pasaron por delante del club de tenis y Almudena les contó que David Ferrer, el famoso tenista, era de allí.
«El famoso tenista», pensó Yago, «como si aparte de Nadal ninguno de nosotros conociera a algún tenista».
Así que supuso que su madre se había quedado con aquel dato anecdótico mientras buscaba información sobre el sitio en el que iban a veranear.
El Nirvana. Ese era el nombre del complejo hotelero en el que su madre había reservado apartamento. Ven a pasar tus vacaciones con nosotros y vuelve a casa transformada en una persona nueva. Eso rezaba la página web, en cuya portada aparecía la fotografía de una piscina digna de vacaciones en el Caribe. Larga, con un par de cascadas en los laterales, zona infantil a un lado y un área separada por un pequeño bordillo en el que los adultos podían estar metidos en el agua y tomando un cóctel junto a una barra de bar. Todo rodeado de una amplia zona de césped con tumbonas y sombrillas donde, en la imagen promocional, se veía a una pareja de mediana edad, estupendos y bellísimos los dos, dios bendiga el Photoshop, disfrutando de maravillosas copas con sombrillita de papel y colores estrambóticos.
Aparte de ser un complejo vacacional de alta categoría, el Nirvana ofrecía a los adultos un tratamiento revitalizante lleno de masajes, circuitos de spa, cremas exfoliantes, velas relajantes y terapias de nombres rocambolescos que, aseguraban, convertirían la estancia en el Nirvana en una experiencia sin igual. De ahí el nombre, mamá, había dicho Toño cuando ella les había enseñado el panfleto. Yago había tenido que mirar en internet un par de horas más tarde para entender que Nirvana en este caso no hacía referencia al grupo de rock, sino a algo parecido al paraíso.
Como fuera, la promesa de una experiencia extraterrenal era la razón por la que Almudena se había decidido por aquel lugar; necesitaba descansar y recargar las pilas más que nada en la vida. Y Yago lo comprendía, lo aceptaba, y después de ver la impresionante piscina de la fotografía (y las imágenes de la zona de juegos que se encontraban en el submenú “galería” de la página web) había pensado que aquellas iban a ser unas vacaciones cojonudas.
Por eso en parte le parecía que Toño estaba siendo demasiado gilipollas. Vale que estuviera enamorado, vale que le fastidiara separarse de su novia (y Yago, a pesar de tener ocho años podía entender el miedo a que esos quince días pudieran agriar una relación debido a la distancia, a fin de cuentas quince días en el universo de un adolescente eran como veinte años en la vida de una persona normal, eso lo había leído en algún sitio, como lo de que los años de perro no son iguales a los años de humano), pero joder, Toño también podía pensar un poco en mamá y no ser tan tocapelotas.
Sus padres se habían divorciado hacía nueve meses. A ninguno de los dos niños les había sorprendido en realidad, los dos últimos años ambos habían escuchado las constantes broncas, gritos y lloros a través de unas paredes que no eran todo lo insonorizadas que deberían ser. En muchas de esas ocasiones, Toño se había tumbado con su hermano en la cama y le había intentado distraer con juegos o historias inventadas. Yago, de hecho, pensaba que aquello les había unido como hermanos más que la sangre que pudieran compartir. Pero sí, finalmente sus padres habían decidido separarse y Almudena había tenido que sobrellevar la carga de criar a sus dos hijos al mismo tiempo que resistía una presión cada vez mayor de la empresa para la que trabajaba (al parecer, esto lo había escuchado Toño en una conversación que su madre había tenido con una vecina y después se lo había contado a Yago: la empresa había tenido pérdidas el año anterior, habían despedido a media plantilla pero seguían queriendo sacar adelante la misma cantidad de trabajo con la mitad de gente y Almudena se había visto obligada a hacer más horas sin esperanza de verlas retribuidas jamás y siempre con la guillotina rozándole el cuello, temiendo que en cualquier momento decidieran que también podían prescindir de ella).
¿Y papá Arquero? Si te he visto no me acuerdo. Pasaba a por ellos un fin de semana al mes, aunque en Abril se había olvidado y había puesto una mala excusa. Yago le quería; porque, cojones, era su padre, pero estaba un poco dolido porque cada vez que le veían su padre sonreía como si la vida fuera maravillosa y él estuviera sobre la cresta de la ola mientras que su madre cada vez tenía más marcadas las ojeras y seguía llorando por las noches cuando creía que no podían oírla.
—Papá se ha echado una novia, enano —le había asegurado Toño en una ocasión—. Tiene veinticinco años y casi parece su hija.
—¿Tendremos que llamarla mamá o hermanita? —había preguntado él intentando ser gracioso.
Toño había torcido el gesto, contrariado, y Yago no había vuelto a bromear sobre el tema.
—Tienes que jurarme que no se lo vas a decir a mamá.
—¿Por?
—Porque lo digo yo, enano —y le había señalado con el índice, amenazador—. ¿Quieres que tenga un motivo más para llorar o qué?
Yago no quería que su madre tuviera más motivos para llorar, así que lo había prometido y no había dicho ni mú. Y en parte por eso ahora le gustaría decirle a Toño que se aguantara un poco y pusiera buena cara, por mamá, y que si no quería pasarlo bien pues que no lo hiciera pero que al menos delante de ella intentara aparentar que sí lo hacía.
Siguiendo las instrucciones del GPS Almudena salió de una rotonda por una calle muy empinada, Travessera de les Cansalades, que estúpidamente a Yago le hizo pensar en lechuga y tomate, y pasaron por delante de multitud de casas y chalets que invitaban a pensar en gente con dinero. El Nirvana estaba a tres kilómetros, alejado del bullicio del centro del pueblo y de la zona de playa, ubicado entre montañas y árboles casi como si quisiera estar escondido, un paisaje que resultaba sencillo relacionar con descansar y disfrutar. La entrada al complejo estaba vallada y un hombre vestido con pantalones cortos blancos y polo del mismo color salió a recibirles cuando se detuvieron ante la garita de entrada. Su piel estaba bronceada, el pelo rubio peinado con raya perfecta al lado derecho, y exhibía una sonrisa agradable.
—Buenos días, ¿son huéspedes o visita?
—Huéspedes —le contestó Almudena, sonriéndole también—. Almudena Villas. Reservé un apartamento doble.
El hombre miró una Tablet (no una libreta, ni un papel, una Tablet ultrafina de última generación que hizo que Toño babeara un poco y que indicaba así de buenas a primeras la clase de sitio en el que estaban entrando. Por primera vez, Yago se preguntó cuánto le habrían costado aquellos quince días a su madre, si le habría cargado parte del gasto a su padre, o si Almudena habría tenido que pedir alguna clase de crédito o ayuda. Acto seguido supuso que no, que su madre no se habría metido en semejante jardín para costearse unas vacaciones a todo tren por mucho que necesitase relajarse y ponerse las pilas para superar el divorcio). El hombre tocó un par de veces la pantalla, deslizó el dedo con la pericia de quien está acostumbrado, y un par de segundos después levantó la vista y volvió a sonreír.
—Aquí la veo. Almudena Villas, apartamento 3, una quincena con tratamiento revitalizante para uno. —se agachó para mirar a través de la ventanilla, primero a Toño y después a Yago—. Vuestra madre va a salir de aquí con la vitalidad de una adolescente, chicos. Y algo me da en la nariz que vosotros lo vais a pasar fantásticamente bien también. Aquí hay muchos chicos de vuestras edades. ¿Cuántos tienes tú, pequeño? ¿Ocho?
—¡Exacto! —exclamó Yago. Aquel tipo le cayó bien de inmediato.
—Tengo buen ojo —dijo sonriente, y luego miró a Toño—. ¿Y tú? ¿Catorce?
—Quince.
—¡Uy, maldita sea, he quedado en entredicho! —ladeó la cabeza y volvió a centrar la atención en Almudena—. Su apartamento está siguiendo esta carretera unos trescientos metros, a la derecha. —Sacó una tarjeta blanca y brillante del bolsillo de la camisa—. La llave. Si necesitan más copias pueden pedirlas en recepción. —Señaló al edificio más alto del complejo, a la izquierda, una casona de tosca grisácea y tejado anaranjado, grandes ventanales y tres pisos de altura—. La piscina está al lado así que imagino que la vais a conocer pronto.
—Esta misma tarde —aseguró Yago desde el asiento trasero, entre emocionado y ansioso por salir del coche de una vez, embutirse el bañador y lanzarse al agua.
—También hay pistas de tenis y pádel, una zona de juegos, un campo de futbol siete y una explanada donde los críos juegan y a veces algunas familias hacen picnic. Aquí en el Nirvana vais a encontrar todo lo necesario para disfrutar de vuestras vacaciones. No seré yo quien os diga que no visitéis el pueblo, pero ya lo veréis, en unos días no vais a querer marcharos de aquí nunca más. ¿Os gusta el cine, chicos?
—¡Sí! —exclamó Yago, mientras Toño asentía con menos emoción que la expresada por su hermano pequeño.
—En la explanada montamos un pequeño cine de verano para los residentes. Os va a encantar. —Les guiñó el ojo y después se puso en pie—. Como le he dicho, señorita Villas, a unos trescientos metros a la derecha, apartamento 3. Avisaré a recepción de su llegada y el señor Curtis pasará a saludarles y darles la bienvenida en persona.
—Muchísimas gracias.
—Es un placer. ¡Pasadlo bien!
La barrera se levantó y Almudena enfiló la carretera principal del complejo. Una pareja de ancianos que paseaba por el césped que bordeaba la carretera sacudió la mano, saludándoles. Yago alcanzó a ver la piscina junto al edificio principal y más allá la explanada que había mencionado el tipo tan amable de la garita. Había un grupo de chicos jugando con una pelota de fútbol en el césped, y le pareció ver también a un grupo de niños más pequeños correteando por allí, persiguiéndose entre ellos. Más allá, al fondo, una enorme pantalla blanca colocada junto a la valla y rodeada por un par de torres de altavoces. Y Yago, que aún tenía la melodía resonando en la cabeza, y al que la idea de ver una película tumbado en el césped mientras el cielo se llenaba de estrellas le parecía algo romántico y apasionante, pensó que ver Los Goonies en aquella pantalla, en aquel cine de verano, sería la cosa más genial que podría pasarle en la vida.
—¿Qué? —preguntó Almudena—. ¿Tiene buena pinta o no?
—Está genial, má —aseguró Yago, que casi no podía contener las ganas de salir y empezar a explorarlo todo. Como haría un goonie.
—Mola —dijo Toño en el mismo momento en que el móvil le vibraba en la mano y le robaba la atención, devolviéndosela a la conversación del chat.
—Espero que no te pases los quince días mirando el teléfono, cariño.
—Sí, mamá… —murmuró Toño.
Yago estaba seguro de que ni siquiera había oído lo que le habían dicho.
El coche se detuvo junto al apartamento y los tres abrieron las puertas al mismo tiempo. Almudena salió del coche estirando los brazos por encima de la cabeza y arqueando la espalda. Toño lo hizo mirando el teléfono. Yago saltó a la acera, mirando con ganas hacia el edificio principal y pensando ya en el chapuzón que quería darse cuanto antes. Almudena abrió el maletero y les pidió ayuda para meter las cosas en la casa. Yago corrió hasta allí, sacó una de las maletas menos pesadas y antes de empezar a moverse su vista bailó hacia el lado contrario y se encontró con el apartamento 6, a unos cincuenta metros de donde estaban ellos. Había un coche aparcado junto a la puerta y una familia sacando las cosas del maletero tal y como estaban haciendo ellos. En ese caso eran papá, mamá, hijo mayor (más mayor que Toño, de hecho) e hija menor; y fue ella quien se robó la atención de Yago casi con la misma absorción como lo había hecho la película durante el viaje. La niña debía tener diez años, era delgada y llevaba un vestido de verano que parecía flotar en el aire. Llevaba el pelo, de un color rojo apagado, recogido en dos trenzas y tenía uno de esos rostros dulces y redondos que podrían aparecer en cualquier anuncio de televisión, con unos ojos grandes y verdosos y una sonrisa…
Toño empujó a su hermano y Yago tropezó con la maleta y estuvo a un tris de caer al suelo.
—Ponte un babero, enano, que se te está empapando la camiseta.
—¿Eres tonto o qué te pasa? —preguntó él, revolviéndose y sintiendo que se le encendían las mejillas por la vergüenza—. ¡No me empujes!
—Anda, enano, que poco más y se te pone tiesa aquí mismo.
—Gilipollas.
—¡Esa boca! —exclamó Almudena—. ¡Tengamos la fiesta en paz, chicos! ¡Vamos!
Yago volvió a mirar hacia el apartamento 6, con los ojos rabiosos y a punto de llorar. Alcanzó a ver que la niña del pelo de fuego miraba en su dirección pero giraba la cabeza antes de cruzarse con su mirada. Yago apretó los puños, molesto con su hermano por haberle ridiculizado de esa manera, y tiró de la maleta para entrar en el apartamento. Aprovechó cuando Almudena salió a por otra de las maletas para empujar con fuerza a Toño.
—Eres un capullo.
—Anda, enano, no te enfades que ha sido una broma.
—Pues no ha tenido gracia.
Pero Toño se estaba riendo, como si todo aquello no fuera con él. Porque no iba con él, claro. Yago refunfuñó algo y volvió a salir del apartamento, sin apenas dedicarle una mirada a aquel lugar que iba a ser su hogar durante los próximos quince días. Parpadeó cuando el sol le dio en la cara y tardó un momento en adaptarse de nuevo a la claridad del día. Su madre estaba de pie junto al coche y había un hombre a su lado, vestido con aquellos pantalones y polo de manga corta y color blanco purísimo que parecía ser el uniforme oficial de los empleados del Nirvana. No más de cincuenta años, piel tostada por el sol, ojos oscuros pero de expresión amable, pelo corto y de un blanco un par de tonos más sucio que su uniforme.
—¿Su hijo?
—El pequeño —confirmó Almudena, haciéndole un gesto a Yago para que se acercara—. Ven, Yago, saluda al señor Curtis.
—Hola.
—Hola, chico. Soy Damian Curtis —se presentó el hombre, con un deje de acento inglés pero una pronunciación bastante correcta—. Soy el director del Nirvana y es nuestra costumbre dar la bienvenida en persona a todos nuestros huéspedes. Estoy seguro de que vais a pasar unos días estupendos.
—Seguro que sí —confirmó Almudena, mucho más sonriente de lo que Yago la había visto en los últimos nueve meses. Razón de más para pensar que de verdad necesitaba aquellas vacaciones—. Mire, este es Toño, mi hijo mayor.
El señor Curtis le estrechó la mano a Toño. Yago sintió una punzada de envidia, a él nadie le había estrechado la mano.
—No quiero molestarles mucho mientras se acomodan en el apartamento, solo deciros que cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra disposición. Podéis acudir a mí o a cualquiera de los empleados del Nirvana y os atenderán de la mejor manera posible. —El hombre destilaba amabilidad y buen trato y tenía una de esas sonrisas contagiosas, como el tipo de la garita—. Señorita Villas, he visto que usted ha cogido el paquete revitalizador así que, cuando hayan terminado de acomodarse pásese por recepción y le indicarán todas las actividades que podrá usted disfrutar, cuándo y cómo. —Miró el reloj que llevaba en la muñeca, un modelo caro y brillante—. Si se pasa antes de las cinco podría disfrutar de su primer masaje esta misma tarde.
—Pues lo haré —aseguró ella—. Un masaje después de cuatro horas y pico de coche me vendría muy bien.
—Perfecto. Encantado de conocerles, entonces.
—Lo mismo digo.
El señor Curtis les dedicó una sonrisa y siguió adelante, en dirección a la familia del apartamento 6. Yago buscó a la niña pelirroja pero no la encontró, debía estar dentro de la casa. Entonces Almudena le puso en las manos un par de bolsas y él las llevó al interior del apartamento resoplando como si le pesaran un montón, aunque no era para tanto.
—¡Mamá!
Toño bufaba alrededor de Almudena y ella intentaba escapar de su asedio moviéndose de un lado para otro y manteniéndose ocupada: abría los muebles de la cocina para habituarse a su contenido, sacaba un vaso, lo llenaba de agua y bebía. Yago esperaba junto a la puerta de salida, en bañador y chanclas, con una toalla bajo el brazo. Sabía que no debía meterse en medio de aquella historia porque en cualquier momento su madre iba a estallar; podía verlo en su cara, tenía la expresión de cuando estaba a punto de perder la paciencia.
«Mierda, Toño, cállate de una vez».
—¿Así van a ser todas la vacaciones? —preguntó Toño—. ¿Cómo se supone que me voy a divertir tanto como se supone que iba a hacerlo si soy el canguro del enano?
—Toño, es tu hermano.
—Pero tiene siete años menos que yo, no puedo hacer mi vida con él pegado a mi espalda.
—Toño, es una tarde —Almudena empezaba a perder el control y aquella frase le había salido en un tono algo más chillón de lo debido—. Ya oíste al señor Curtis, si paso antes de las cinco me atienden y puedo empezar el tratamiento…
—Solo respóndeme eso, mamá. ¿Quién va a cuidar a Yago el resto de los días?
—¡Es tu hermano, Toño!
Ahí estaba, eso era un grito. Por alguna razón, Toño se contuvo y decidió no seguir adelante con sus protestas y Almudena recuperó el control de sí misma, respiró hondo un par de veces, y le sacudió el pelo a su hijo mayor.
—Esta tarde, ¿vale, cariño? Cuida de tu hermano hoy y ya veremos los próximos días. Vamos a intentar pasarlo todos bien, ¿de acuerdo?
—De acuerdo —contestó Toño en un tono glacial que su madre decidió ignorar.
Almudena le dio un beso en la frente y salió al recibidor con un bolso de lona colgando del brazo derecho. Al pasar junto a Yago le dedicó una sonrisa cansada y le guiñó un ojo. Después salió del apartamento y se hizo el silencio. Yago no se atrevía a moverse del recibidor, casi le parecía que podía captar el mal humor de Toño en la cocina.
—Ya tienes puesto el bañador, ¿verdad?
—Sí.
Toño se acercó a él. Por un momento Yago pensó que lo pagaría con él y le daría un pellizco o algo así, pero Toño se limitó a cruzar los brazos sobre el pecho y escrutarle con solemnidad.
—Baja otra toalla para mí, enano.
—Ve tú a por ella.
—No jodas, enano, que bastante cruz es tener que cargar contigo.
Yago se mordió las ganas de contestar y corrió al piso de arriba a por otra toalla. Lo único que quería era llegar de una vez a la piscina y lanzarse al agua. Si obedeciendo las tonterías de Toño conseguía avanzar más deprisa, que así fuera.
La primera vez se lanzó de cabeza, sin dudas de ningún tipo. Lanzó la toalla a un lado, hacia la hamaca en la que Toño estaba empezando a aposentase, dejó las chanclas de cualquier manera y corrió hacia el borde. El agua estaba en su punto justo, ni caliente ni demasiado fría. Cuando volvió a la superficie lo hizo pensando que aquella era la mejor piscina del planeta. La mejor piscina en la que había estado jamás. Aquel lugar, entero, tenía todos los puntos para convertirse en el número uno de cualquier lista positiva que hiciera de ahí en adelante.
Yago había leído en internet que la palabra Nirvana era una especie de sinónimo de paraíso. No sabía si eso era cierto o no, pero desde luego a él le parecía una verdad como un templo.
Nadó de un lado a otro. Salió y volvió a zambullirse al estilo bomba. Intentaba llamar la atención de su hermano pero este estaba demasiado ocupado con el teléfono móvil. Por el amor de dios, si los teléfonos le volvían a uno tan idiota, Yago se prometió a sí mismo no comprarse nunca uno. Se lanzó una docena de veces más desde el borde, empezó a jugar a intentar llegar hasta el fondo y tocarlo, después a llegar y sentarse, luego a tumbarse boca arriba y mirar hacia la superficie y el cielo más allá, distorsionados por el movimiento del agua. Se preguntó qué le pasaría a su hermano si de un día para otro internet y los satélites de comunicación se estropeaban y dejaban de funcionar. Muchas veces su madre les decía, como queriendo adoctrinarles, que veinticinco años antes todo eso que ellos daban por hecho ni siquiera existía. Yago no alcanzaba a comprender cómo hablaba la gente entonces. Para él, era la prehistoria.
—¿Vas a meterte en algún momento? Está buenísima.
Yago se había acercado hasta las tumbonas y miraba a su hermano con esa mezcla de amor fraternal y desesperación por ser aceptado que todos los hermanos pequeños muestran en algún momento.
—Estoy en medio de una conversación —aseguró, levantando el móvil para que Yago lo viera—. Cuando acabe me baño.
—A este paso cuando te bañes será invierno ya.
—No tengo prisa, enano. Vamos a estar aquí quince días, por si no te has enterado.
—Anda, venga—le suplicó—. ¡Vamos a jugar a algo!
—Yago, que voy en un rato, ¿vale?
—Sí, se nota que tienes ganas… —murmuró él, algo dolido—. Si quieres irte al apartamento, vete. No se lo diré a mamá y yo puedo cuidarme solo.
—Mamá ha dicho que tengo que vigilarte así que eso haré. Además, eres tan tonto que eres capaz de ahogarte en la piscina de los pequeños y luego me caería la bronca a…
Llegó a terminar la frase pero el volumen de su voz decayó hasta casi desaparecer. Unas risas hicieron que los dos hermanos se girasen hacia la barra de bar decorada como si fuera una choza hawaiana donde un grupo de chicos y chicas, de entre dieciocho y veinte años, charlaban y pedían copas. Todos parecían sacados de La Moraleja o de algún club de campo para clases sociales adineradas. Los chicos vestían con pantalones de marca de colores pastel, mocasines todos ellos, camisas de manga corta de lino o polos con el caballo en el pecho, uno de ellos adornaba el conjunto con un jersey anudado sobre los hombros, un par con gafas de sol, todos ellos repeinados y perfectos; ellas lucían cuerpos delgados y bronceados, largas melenas sueltas o recogidas en sencillas pero efectivas coletas, vestidito marinero o pantalón de vestir y camisola suelta, anillos, pulseras, pendientes de perla, sonrisas de ortodoncia milimétrica. Y entre ellos, sirviendo las copas con una destreza que casi parecía sobrenatural, una preciosa chica rubia, con el pelo corto por encima de los hombros, de sonrisa fina y ojos del color de la melaza, con las mejillas cargadas de pecas y vestida con el sencillo polo blanco que era uniforme del Nirvana, y una falda corta que recordaba a las que suelen llevar las tenistas. Todos en aquel grupo eran estupendos, con sus cuerpos de gimnasio y dinero, pero aquella chica rubia, que en realidad no pertenecía al grupo, destacaba por encima de cualquiera de ellos. Era más natural, más guapa, más atractiva. Y Toño se quedó mirándola con la boca abierta y la mano en la que sujetaba el teléfono fue perdiendo fuerza como si lo que estuviera hablando a través del aparato hubiera dejado de tener importancia.
—¡Eh, ponte el babero que estás empapando la camiseta! —exclamó Yago soltándole un empellón en el brazo.
El teléfono resbaló de la mano de Toño y cayó sobre la tumbona (y menos mal que fue así o lo más probable hubiera sido que Toño asesinara a su hermano lenta y dolorosamente), Yago se echó a reír con la sensación de victoria de quien sabe que acaba de devolver una pulla de la mejor de las maneras, y Toño enrojeció al darse cuenta de que aquella preciosidad rubia le miraba durante unos segundos antes de bajar la vista hacia las bebidas que estaba sirviendo y esbozaba una sonrisa. Las mejillas de Toño enrojecieron, en parte por la vergüenza del momento pero también por la furia que le provocaba ser humillado por su hermano.
Yago presintió que la había cagado y echó a correr hacia el agua. Toño le persiguió y Yago no tuvo más remedio que lanzarse al agua de cabeza, esperando que allí terminara todo. Pero Toño no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Se lanzó detrás de él, y aunque Yago intentó huir dando brazadas y pataleando a toda velocidad, entre carcajadas, todo hay que decirlo, Toño no tardó en alcanzarle. Mientras su hermano mayor le hacía aguadillas (un pelín más largas de lo hermanamente recomendable), Yago reía sin parar. Luego Toño miró hacia la barra y vio al grupo de pijos pasando el rato bajo una de las sombrillas, ocupando varias tumbonas y riéndose en voz alta como si el mundo fuera suyo. A la chica rubia no fue capaz de encontrarla, a pesar de mirar en todas direcciones con la esperanza de hacerlo, aunque fuera solo echarle un vistazo más. Al final asumió que habría regresado a la recepción o a cualquiera que fuera su puesto en aquel enorme complejo hotelero, y con ese pensamiento le sobrevino otro que le sorprendió un poco: culpabilidad. La chica rubia le había hecho olvidar durante un momento que existía Ainhoa, se había imaginado a sí mismo con ella e incluso había pensado, en aquel ínfimo momento en que se había quedado sin habla al verla, en lo mucho que le gustaría rozar aquella piel y besar esos labios.
—No me vas a olvidar, ¿verdad?
—Claro que no —había prometido él, absolutamente comprometido con aquello—. No podría olvidarte ni aunque quisiera.
—¿Y si conoces a otra y te enamoras de ella?
Y él no había querido decirle que aquello era imposible a pesar de que lo pensaba con esa seguridad que tienen los adolescentes para afirmar sus pensamientos como si estuvieran escritos en rocas milenarias. No quiso decirle que sentía un nudo en el estómago, que pensar en no verla durante quince días le partía el alma y el corazón, que odiaba a su madre por haber propuesto aquellas vacaciones y que, si por él fuera, se quedaría con ella todos los días, se iría a vivir con ella ya, se casarían y empezarían a planear el resto de sus vidas.
—Solo serán quince días —le dijo en cambio—, y los voy a pasar escribiéndote a cada momento, echándote de menos y pensando en ti cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día.
Aquello le había parecido muy romántico a Ainhoa y le había abrazado con fuerza mientras le comía los labios con ansia. Él se había dejado hacer y había correspondido. Se prometieron el uno al otro que hablarían todos los días, que no dejarían que esos quince días les separasen, que no mirarían a otros y que a la vuelta seguirían queriéndose tanto o más.
Y él… no había tardado ni un día en incumplir su promesa.
«Ha sido una tontería», se dijo, más porque necesitaba convencerse que porque lo pensara de veras. «He visto a una chica preciosa y me he quedado prendado un momento, es natural. Estar a dieta no te impide ver el menú. Sigo queriendo a Ainhoa con todo mi ser, ella es mi media naranja, mi alma gemela, mi todo».
Si lo hubiera dicho en voz alta, lo más seguro era que Yago le hubiera preguntado a quién trataba de convencer: a quien fuera que le escuchara o a sí mismo.
Durante un rato, no demasiado largo, fueron dos hermanos jugando juntos en la piscina del hotel. Habían llegado más personas (sobre todo parejas, pero también algún niño más pequeño que ellos, incluido uno para el que la vida consistía en llorar sin parar y patalear cuando su padre intentaba llevarle al agua). Luego Toño quiso regresar al teléfono móvil y a la conversación con Ainhoa y Yago volvió a quedarse solo.
No quería salir del agua así que buceó de un lado a otro, retándose primero a hacer un largo entero y después a intentar doblar esa distancia; pero siempre se quedaba sin aire cuando iba a mitad del segundo largo. Desplegó su imaginación y decidió que estaba dentro de esa película que había visto en el coche, él era un goonie y si querían superar las trampas piratas y alcanzar el tesoro iban a depender de él. Se sumergió y buceó hasta el fondo, tocó dos azulejos y en su mente se abrió una compuerta que les permitía cruzar a la siguiente sala. Allí no sería todo tan fácil.
—Tendrás que tirarte dando una voltereta —le dijo Mikey—. Rápido, antes de que aparezcan los Fratelli.
Yago se dio prisa. Subió al bordillo empujándose con las manos y volvió a lanzarse al agua dando una voltereta. ¡Lo había conseguido! Mikey y Data estaban orgullosos pero… ¡Los Fratelli les alcanzaban y les capturaban! Uno de ellos ató las manos de Yago a la espalda, él se agarró los dedos para simular que las bridas le impedían separar los brazos, y después le lanzaron al agua de nuevo, riéndose porque él moriría ahogado. Yago se empujó con los pies debajo del agua, las manos a la espalda, hasta que llegó a las escaleras. Una vez más, había superado la prueba.
Como todo niño que juega solo, llegó el momento en que empezó a resultar aburrido. Salió de la piscina y se acercó a la tumbona donde estaba su hermano, sin molestarse en coger una toalla para secarse. Hacía un estupendo día de verano y el sol se ocuparía de eso.
—Voy a comprar gominolas.
—Mmmm…
Yago cogió un par de monedas y corrió hasta la barra del bar. En un lateral había un expositor con chucherías, no demasiada variedad pero suficiente. Atendiendo a los clientes había un hombre joven, Yago le calculó unos treinta años, que fue cogiendo cada pieza que el niño señalaba y metiéndolas en una pequeña bolsa de plástico.
Mientras se comía una con forma de fresa, Yago decidió explorar el entorno. Se acercó hasta las pistas de tenis y se quedó unos minutos viendo como dos hombres de mediana edad golpeaban la bola de un lado al otro de la pista. La fresa dio paso a una dentadura con colmillos afilados y Yago dejó atrás las pistas de tenis y se acercó al campo de futbol siete. Seis chicos mayores estaban utilizando medio campo y al menos un par de ellos parecían bastante buenos. Mientras les miraba, uno de ellos regateó al portero y marcó gol. El chico que hacía de portero empezó a maldecir y el goleador le palmeó la espalda y le dijo algo que Yago no alcanzó a oír pero que hizo que los dos estallaran en carcajadas.
Metió la mano en la bolsa de plástico y miró hacia la explanada de césped. Al fondo se veía la pantalla del cine de verano. Una vez más, pensó que sería grandioso que proyectaran Los goonies. Aunque cualquier otra película le valía. Tenía ganas de que llegara esa noche y tumbarse allí a ver cualquier cosa. Estaba pensando en eso cuando volvió a verla, paseando por donde el público del cine de verano se sentaría cuando empezara la película, con su vestidito de verano y su pelo rojo como el fuego. El corazón traqueteó en su pecho antes de acelerar, de forma casi imperceptible, el ritmo de sus latidos.
Antes de que pudiera dar un paso en su dirección (si es que se atrevía a hacerlo), alguien le arrebató de un tirón la bolsa de gominolas. Yago se giró, molesto, y se dio de bruces contra dos chicos de expresiones embrutecidas y ojos pequeños y maliciosos.
—Dame una, Dani.
—Espera, cojones, que aún no he cogido yo.
—Son mías —murmuró Yago, con apenas un hilo de voz.
Estaba claro que aquellos dos eran los típicos matones de colegio. Debían tener su edad, como mucho un año más, pero eran media cabeza más altos que él y tenían brazos musculosos donde él solo tenía palos de aspecto frágil. Los dos eran morenos y se parecían, aunque no demasiado. El de la derecha, Dani, tenía una cicatriz en forma de media luna en la frente. Llevaba una camiseta del Real Madrid y un bañador tipo bermuda. El de la izquierda tenía los ojos pequeños, los labios gruesos y torcidos en una permanente mueca de desprecio, y llevaba una camiseta negra que se le pegaba al cuerpo por el calor.
—Que me des una, maldito seas.
El de la izquierda le quitó la bolsa a Dani pero este consiguió sacar una gominola con forma de botella de cocacola en el último segundo. Yago les miraba sin atreverse a protestar, sintiendo que la rabia de ser ninguneado bullía en su interior pero convencido de que no podía hacer nada para detenerles.
Dani se llevó la chuchería a la boca y miró hacia la explanada. Por el movimiento de sus ojos, Yago supo que había localizado a la niña pelirroja y a punto estuvo de repetir lo único que les había dicho. Es mía.
—Vente, Chucky.
El matón de la izquierda, que revolvía en la bolsa de gominolas en busca de una mora roja, levantó la cabeza y siguió con la mirada el movimiento de su compañero, que ya había empezado a andar hacia la explanada. Yago quería gritarle que no diera un paso más, ponerse delante de ellos y clamar al cielo aquello de No podrás pasar. En su mente, una vocecilla insistía en hacer del momento algo más humillante todavía y le repetía una y otra vez que un goonie jamás se dejaría mangonear de esa manera.
Quién tuviera el cinturón de artilugios de Data.
Pero Yago esperó en silencio. Chucky alcanzó la mora roja y se la metió en la boca; luego le lanzó la bolsa a Yago y corrió para alcanzar a su colega de fechorías. Y él se quedó allí, apretando los dientes para evitar llorar, con el cuerpo lleno de rabia e impotencia. Les miró, y le resultó sencillo imaginar que corría hacia ellos y les lanzaba una patada voladora a la espalda (patada que probablemente en la realidad hubiera salido bastante peor de lo que él visualizaba). No lo hizo, por supuesto, porque aunque en su mente era capaz de luchar como el mejor guerrero cinematográfico jamás imaginado, en la vida real Yago no le había dado nunca un puñetazo a nada ni nadie. Los dirigidos al brazo de Toño no contaban.
Chucky y Dani cruzaron la explanada e interceptaron a la chica pelirroja. Desde donde estaba era imposible que él pudiera escuchar lo que decían pero estaba seguro de que estaban siendo súper amables y de que ella estaría encantada de que alguien le prestara atención. Y así, amigos, es como se pierden los trenes.
—Veo que has conocido a los hermanos.
Yago se sobresaltó y se giró hacia la voz que había sonado a su espalda.
—Perdón, no quería asustarte…
Levantó las manos a modo de disculpa; era un chico regordete, de los que lo tienen todo para cruzar por la vida escolar en modalidad calvario avanzado. A veces, incluso un poco más allá. Aparte de sus kilos de más, el chico llevaba unas gafas que resultaban un poco demasiado grandes para su cara, la piel de la cara demasiado pálida y los mofletes de un permanente color rosáceo. Llevaba puesto un bañador de Cars que le hacía parecer infantil y una camiseta roja con una frase estampada: PLAY FOR YOURSELF.
—No pasa nada —aseguró Yago—. Estaba despistado.
—Sí, tendría que haber tenido más cuidado antes de hablarte.
—No, en serio, no pasa nada.
—Son unos capullos —murmuró el chico regordete señalando con la barbilla hacia la explanada.
Y en ese instante, tal vez fue la forma en que lo dijo, tal vez fuera otra cosa, aquel chico le cayó bien de inmediato. Yago supo, y no tendía a equivocarse con esas cosas, que serían amigos desde ese momento.
—¿También te han tocado las narices a ti?
—Todo el rato. —se encogió de hombros con resignación—. Pero es fácil meterse conmigo, soy un niño gordo y siempre es la misma historia. Bolita, albondiguilla, croqueta. Ni siquiera son originales.
Yago soltó una carcajada de la que se arrepintió al instante.
—Perdona. Yo no… no quería… o sea, yo…
—No pasa nada, lo entiendo.
—No, no, no. Te lo juro, que no me estaba riendo de ti, me ha hecho gracia eso, que dijeras que ni siquiera son originales. A mí no me va lo de reírme de los demás, te lo juro. —Para demostrarlo, Yago juntó el índice y el pulgar formando un círculo y dio un beso en la punta de los dedos—. Me llamo Yago. ¿Tú?
—Iker.
—¿Cómo Casillas?
Iker hizo rodar los ojos hasta ponerlos en blanco y se encogió de hombros.
—Como Casonas, según el feo.
—A mí me han parecido los dos bastante feos —aseguró Yago.
—En realidad no son hermanos, son primos —recalcó Iker—, pero yo les llamo Los hermanos. Y el que se hace llamar Chucky se llama Carlos. Supongo que se cree que el nombre le queda muy molón, pero yo creo que le viene al pelo lo del muñeco diabólico.
—¿Eh?
—¿No has visto esa peli? ¿La del muñeco diabólico?
Yago negó con la cabeza.
—Pero he visto alguna foto.
—Pues el muñeco se llama Chucky.
Iker se rascó la nariz, un gesto que Yago le vería hacer a menudo. Tenía un par de heridas resecas, del tipo que suelen salir con las alergias primaverales, en las comisuras de la nariz. Estaba claro que le molestaban.
—¿De dónde eres?
—De Madrid. ¿Y tú?
—Vivo en Pozuelo —respondió Iker—. ¿Cuántos años tienes?
—Ocho.
—Yo también. Esos dos idiotas tienen diez y nueve años.
—¿Les conoces ya de antes o qué?
—Llevo dos días aquí y ellos llegaron la misma noche que nosotros. Yo creía que esto iba a ser un paraíso y aparecieron ellos y empezaron a tocarme las narices.
—¿Por qué no se lo dices a tus padres?
—Porque mi padre piensa que tengo que ser fuerte y encarar yo mismo los problemas —masculló Iker, con un deje de ira—. A mí lo que me parece es que pasa como de la mierda. Y mi madre está demasiado ocupada con sus masajes y sus circuitos de spa y sus noches de cartas.
—Mi madre también se ha apuntado a un circuito de esos. Ha empezado hoy.
—Pues tío, son como una secta. Ahí dentro están un montón de mujeres que se ponen a cotorrear de cualquier cosa, se hacen híper amigas y después salen y quieren hacer un montón de vida social. Ya verás, ya.