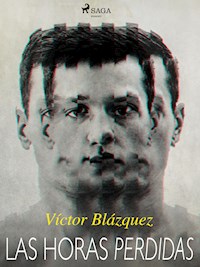
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nicolás celebra su cumpleaños con su mujer, su hija y algunos amigos. Es una noche especial, pero en cierto modo, aunque él no lo sepa, es también la última noche… La última noche en la que verá a su mujer. Cuando despierta al día siguiente lo hace al lado de una extraña a la que no ha visto jamás, pero que jura ser su mujer. Su físico y su rostro han cambiado, sin embargo, su comportamiento es el mismo. Y cada día, a partir de entonces, la mujer junto a la que despierta es distinta a la del día anterior. Nicolás tendrá que descubrir qué está sucediéndole: ¿está pasando algo más grande de lo que alcanza a comprender o está perdiendo de una vez por todas la cabeza?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Blázquez García
Las horas perdidas
Saga
Las horas perdidas
Copyright © 2015, 2021 Víctor Blázquez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726858280
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mi madre, una vez más, por haber hecho de mí quien soy hoy.
A mi mujer, Cristina, por iluminar mi camino.
A mis hijos, Kike y Nacho, por fabricar una sonrisa permanente en mi alma.
A Vicka, por inspirar este proyecto.
LAS HORAS PERDIDAS
La última noche
— ¿Y bien?
Me encojo de hombros simulando no tener nada que decir. Sé que Raquel no desistirá hasta obtener una respuesta. Se planta delante de mi, cubriendo todo mi campo visual, relegando los restos de mi fiesta de cumpleaños a un segundo plano. Sus ojos son dos pozos verdes en los cuales podría perderme, me atraen con fuerza magnética, dos imanes puros y devotos.
Sonrío, concediéndole el gusto.
—Vale, tenías razón.
—Por supuesto que tenía razón. —Ella se jacta, sonriente y divertida. Me encanta la forma en que se le arruga la nariz cuando se ríe, como achica los ojos y eleva un par de grados el mentón. Su pelo, rizado y rubio, se mueve detrás de ella con la coordinación de las olas del mar—. Pero quiero que lo admitas.
—¿El qué? —pregunto. Me gusta hacerla rabiar.
—Ya sabes el qué —responde, mordiéndose el labio inferior. Es obvio que conoce mi juego igual que yo conozco el suyo. Somos competidores en una partida de póker en la que ambos tenemos más que claras las cartas del otro. No importa, sigue siendo placentero jugar a estas cosas con ella.
—Vale, lo admito –contesto simulando renuencia, resoplando como si me costara una barbaridad decirlo. La verdad es que no me importa, ella tenía razón, como siempre. —Soy un cabezota.
—Lo eres, Nicolás —asegura resaltando mi nombre completo de la forma en que lo hace cuando está enfadada o quiere simular que lo está. En esta ocasión, por suerte, se trata de la segunda opción. Después me planta un rápido beso en la mejilla, me guiña el ojo y se adentra en el salón.
Apuro lo que queda de cerveza en el vaso de plástico que tengo en la mano y respiro hondo. Es una noche cálida y agradable y el aire huele a limpio y puro, con cierto aroma a las rosas que han florecido unas semanas atrás. La verdad es que me lo he pasado muy bien y me merezco todos los rapapolvos que ella quiera echarme. A fin de cuentas, me he pasado toda la semana protestando ante su idea de organizar una barbacoa para celebrar mi cumpleaños. Que si no sé encender una barbacoa y va a ser un lío, que si resultan un engorro porque tardan mucho en hacerse, que si tal, que si cual. Pobres excusas derivadas de la vagancia de imaginarme teniendo que hacerme cargo. No sé si todas las mujeres poseen ese don, pero Raquel siempre acaba teniendo la razón.
Álvaro está de pie junto a la barbacoa. Las ascuas están perdiendo el color blanquecino. Es cuestión de tiempo que terminen de apagarse.
—¿Cómo se siente entrando en el mundo del cuatro? —me pregunta, acercándose.
—Es aterrador. Empiezo a tener crisis ya –bromeo. —Creo que mañana iré a comprarme un deportivo o algo.
—Cada día que pasas estás más viejo, mamón.
—Cuidado con lo que dices, chaval, que en unos meses me pillas.
—Siempre me queda pensar que cuando yo cumpla cuarenta tú tendrás cuarenta y medio y seguirás siendo más viejo.
Giro la cabeza hacia la puerta corredera del salón y alzo la voz.
—¡Cariño! ¿Por qué invitamos a este imbécil?
—¿Qué imbécil? —me pregunta la voz de Raquel. Por el volumen al que nos llega su grito calculo que está en la cocina, o tal vez en el baño del recibidor.
—¡Álvaro!
—¡En teoría es tu amigo! —me responde ella, asomándose desde el salón y encogiéndose de hombros—. Ya sabes que a mí ni siquiera me cae bien.
—Cariño, por favor, recuérdame que mañana le tachemos de la lista, ¿vale?
—Por supuesto.
Me giro de nuevo hacia él; se está riendo y negando con la cabeza al mismo tiempo.
—Sois una pareja la mar de gilipollas— dice.
—Ya sabes que yo soy medio retrasado —respondo, dándome unos golpecitos en la sien que suenan a metal.
—Retrasado entero, diría yo. Chicos, ha sido una fiesta estupenda —dice—, y la carne estaba muy buena. ¿Queréis que os ayude a recoger?
—Ni de coña —responde Raquel—. Nosotros nos encargamos. Esto en un plis lo tenemos todo en la cocina.
Álvaro se niega a marcharse dejándonos de esa manera y termina recogiendo los vasos y platos con restos de comida pese a las negativas de mi mujer. Ella le pega un puñetazo amable en el brazo pero teniendo en cuenta el volumen y musculatura de ese brazo podría golpearle con el doble de fuerza y Álvaro no lo sentiría. Siempre le ha gustado cuidarse y le obsesiona el ejercicio físico. Entrena todos los días en el gimnasio y además le gusta llevar camisetas ajustadas que resaltan sus músculos y parecen a punto de estallar.
Miro a mi alrededor. El rosal que plantó Raquel hace unos años en la esquina del jardín ha florecido y sus flores son explosiones rojas en medio del verde de la enredadera que cubre el muro y delimita el jardín. El efecto es precioso y la sombra que crea en esa zona del jardín se ha convertido en propiedad absoluta de Mafalda, nuestra labradora retriever. El césped está recién cortado y los pivotes de luz situados cada dos metros junto al muro son más que suficiente. No es un jardín muy grande, apenas unos diez metros cuadrados, pero son un remanso de paz, un oasis en medio de la jungla que es la vida.
Álvaro ha sido el último y cuando se va, la casa nos cubre con su manto de silencio, casi como si nos recriminara el jaleo que hemos montado durante toda la tarde y parte de la noche las casi veinte personas que han venido a celebrar mi entrada en la cuarta década de mi vida. Raquel está tirando los restos de comida a la basura. Siempre coge los platos con apenas dos dedos, buscando el área más limpia, y retira la comida con un tenedor. Me acerco y abrazo su cintura, apretándome contra ella.
Me siente y noto como mueve la pelvis para ajustarse a mí. Con suavidad, deja el plato y el tenedor sobre la mesa y se gira. Es un poco más baja que yo y sus ojos quedan a la altura de mi nariz. Tiene la cabeza levantada y me mira. Su mano derecha explora mi cintura y se introduce sinuosa entre mi piel y el pantalón.
—¿Estás contento? —me pregunta, mordiéndose una vez más el labio inferior. Está claro, los años que llevamos juntos le permiten conocerme y saben cómo jugar sobre seguro.
—Es mi cumpleaños y aún estoy esperando mi regalo –gruño como si estuviera fastidiado.
—¿No es suficiente el reloj que te he comprado?
—Por supuesto, es muy bonito, pero ya sabes que soy una persona más espiritual que material. Y mi espíritu también quiere un regalo.
Ella suelta una carcajada. Su mano termina de introducirse bajo mis calzoncillos y acaricia mi miembro, listo para la batalla ya. Ella gime, juguetona, y me besa. Sus labios son suaves y su lengua húmeda se introduce entre los míos para explorar el interior de mi boca. Contrataco con mi lengua y mantenemos un pequeño duelo en tierra de nadie. Me acaricia la cara con la otra mano; por supuesto, es el lado izquierdo de mi rostro. Sé que es inconsciente, pero ella nunca se acerca al lado derecho. No me importa, a mí tampoco me gusta.
—¿Subimos? —me pregunta.
Como si hiciera falta una respuesta. La cogería en volandas si tuviera la misma fuerza que Álvaro en los brazos, pero soy más bien tirillas y me tengo que conformar con empujarla suavemente para que suba delante de mí. Le pellizco el trasero y ella se ríe y acelera. Llegamos al segundo piso y nos metemos en el dormitorio. Cerramos la puerta y tengo la prudencia de echar el cerrojo. Luego volvemos a fundirnos en un beso húmedo y cálido y nuestras manos trabajan con la prisa de un mecánico de fórmula 1, le quito la camiseta, ella desabrocha los botones de mi camisa, me peleo con su sostén, que al final cae al suelo y le hace compañía al resto de la ropa, ella suelta mi cinturón con un sonido que parece un latigazo, y empujamos los pantalones al suelo. Finalmente la empujo hacia la cama y recorro con la boca su cuerpo desnudo mientras desciendo hacia el néctar de su entrepierna. Con un par de dedos deslizo sus bragas por sus piernas y las lanzo hacia atrás. Su olor me inunda, dulce centro de azúcar, y ella gime cuando lo cubro con mi boca. Ha pasado el tiempo pero el sexo sigue siendo fascinante entre nosotros, cada día más intenso, siempre compenetrado, éxtasis cercano a la gloria. Vuelvo a subir y me introduzco en ella. Nado desnudo en su oleaje. Sus piernas se enganchan en mi espalda y su boca entreabierta ahoga gemidos en mi cuello. Nos dirigimos juntos al súmmum.
Bajo de nuevo, vestido apenas con los pantalones del pijama y seguido en todo momento por Mafalda, y enciendo la luz de la cocina. El objetivo principal de esta excursión es beber un vaso de agua, pero al ver los restos del naufragio esparcidos por la cocina decido ponerme a recoger. Abro el lavavajillas y voy metiendo en su interior los cubiertos y platos, tiro los vasos de plástico al cubo destinado a los envases, le regalo a Mafalda un trozo de carne frío que ella engulle casi sin saborear y paso una bayeta por la encimera. Cuando termino me quedo un momento junto a la puerta, como admirando mi obra de arte. Satisfecho, pulso el interruptor y hundo la cocina en la oscuridad. Me estoy dando la vuelta para regresar cuando escucho una llave introduciéndose en la cerradura.
El pequeño diablillo sobre mi hombro izquierdo me pide quedarme quieto y lanzar un grito cuando la puerta se abra. Si la que estuviera a punto de entrar fuera Raquel sé que lo habría hecho. A ella no le gusta nada pero a mí me encanta asustarla. Normalmente luego me insulta durante unos minutos, a veces me lanza algún bofetón al pecho, y siempre gruñe cuando ve que no puedo parar de reír.
Sin embargo, uno tiene otro tipo de consideraciones con los hijos. Enciendo la luz y espero a que la puerta se abra. No deja de sorprenderme lo mayor que está. Tiene dieciséis años pero Silvia es ya toda una mujer. Ha heredado los ojos de su madre, aunque su pelo es más oscuro, de un castaño que tira al miel, imagino que porque el rubio de Raquel está mezclado con mi pelo negro espacio sideral. Es preciosa, y no porque sea mi hija. Mide casi un metro ochenta, tiene una buena figura, un rostro dulce y esos ojos verdes que estoy seguro que atraen a los chicos como un dulce a las moscas.
Unos ojos que me hacen desear tener una escopeta para saludar a sus pretendientes. Supongo que todos los padres nos sentimos un poco así cuando los cromosomas de nuestra prole resultan ser XX.
—Hola papá.
—¿Te lo has pasado bien?
—Yo sí. ¿Y tú? ¿Qué tal la barbacoa?
—Logré encenderla –digo, y saco músculo con el brazo derecho—. Tu papi chulo es todo un machoman. –Sonrío al ver cómo ella suspira y calla ese pensamiento tan de hijo que no está seguro de si su padre es idiota o simplemente un ser vergonzoso al que hay que soportar y punto—. Nah, ha estado muy bien.
—Me alegro –asegura, y me da un beso en la mejilla.
Me llega una lejana vaharada de alcohol. El instinto paterno y protector quiere protestar pero no me parece justo. A su edad yo también me emborrachaba, y ni siquiera se acerca a las que yo me agarraba, habrá bebido apenas un par de copas. Pero es mi hija. Supongo que es mi sino vivir sumido en el terror y la bruma de la preocupación. Vale la pena por momentos como éste, cuando ella se inclina y me da un cariñoso beso en la mejilla. Son pequeños tesoros que la vida nos entrega.
—Pues nada, enhorabuena por tu entrada en los cuarenta.
—Gracias, cariño. Cada día estás más cerca de heredar.
—Qué idiota eres –dice con un deje de escándalo en la voz. Lo acompaña de un golpe en mi hombro y yo le guiño el ojo con una sonrisa ancha como la del gato de Cheshire.
—Un idiota cuarentón pero con cierto atractivo. Y capaz de encender barbacoas a la primera. No se lo digas a mamá pero creo que eso lo va a petar cuando lo añada a mi información personal de meetic.
—Me subo a dormir –me responde, meneando la cabeza. Es cierto, no tengo remedio.
—Yo también.
Le doy un beso y subo las escaleras de nuevo. Cuando entro en la habitación Raquel está dormida, de lado y con las piernas encogidas como suele ser habitual. Podría quedarme mirando la serenidad de su rostro durante toda la vida. Con cuidado, para no despertarla, me tumbo a su lado y apoyo la mano sobre su pierna.
Me quedo un par de minutos mirando su espalda y su pelo, oliendo el aroma a lavanda que desprende, pensando en lo mucho que la quiero, en lo feliz que me hace estar con ella, en lo bien que me siento y en mis cuarenta años. Luego, en algún momento, mis párpados empiezan a cerrarse y acaban ganando la batalla con facilidad. Me deslizo en los brazos de Morfeo.
Día primero
Estoy en el centro. Mi mano agarra la soga con fuerza y la siento rugosa contra la palma de mi mano. El viento agita mi ropa y me obliga a mantener los ojos entrecerrados. Bajo mis pies, la madera cruje. El puente colgante se balancea sobre lo que parece una caída eterna y la madera está cediendo. Lo sé con absoluta certeza. Miro hacia atrás y me pregunto si tendré tiempo de regresar a la orilla del precipicio, allí donde mis pies puedan volver a pisar tierra firme. Mis piernas se niegan a moverse, son como losas, tan pesadas que requeriría la fuerza de un gigante para caminar; no entienden que dependo de ellas. Mi cuerpo quiere moverse pero los pies no se separan de la madera. Me pregunto si estarán pegados. Me agarro la pierna derecha con las dos manos y tiro de ella. Quiero salir de ahí. El crujido de la madera golpea mis tímpanos con brutalidad y siento la soga deshilachándose. Miro hacia abajo, hacia la caída sobre la que me cierno. Quiero gritar, al menos, pero de mi boca abierta no sale sonido alguno.
Luego el puente cede y yo caigo. Mis brazos se agitan en busca de asideros, parezco un extraño pájaro incapaz de volar pero intentándolo con toda su alma. La tierra, que parecía estar muy abajo, se acerca a toda velocidad hacia mí. Es inminente el impacto y me pregunto si estallaré en pequeños trozos como una sandía o si permaneceré de una pieza pero mis huesos y mis órganos se destrozarán con el golpe, licuándose. El suelo cada vez más cerca. Apenas faltan unos segundos y pienso: Cuidado, Nico. En la cabeza no.
Abro los ojos de golpe al tiempo que mi cuerpo se estremece, anticipando el impacto del sueño que no llega a producirse. Estoy en la cama, sano y salvo, y vuelvo a cerrar los ojos mientras mi respiración regresa a la normalidad, en el pecho aún palpita la angustia de la caída y la certeza de la muerte inminente. El olor a lavanda del champú que suele utilizar Raquel me llega apagado pero claro.
Me doy cuenta de la pulsación, lejana como si fuera algo que le ocurre a otra persona, que siento en la parte derecha de la cabeza, justo encima de la oreja. Suspiro, esperando que no sea uno de esos días. Ni siquiera es molesto, es cierto, pero me conozco lo suficiente como para saber que lo que ahora parece un cosquilleo puede convertirse en un huracán en cuestión de minutos. La propensión a la cefalea provoca temor en las víctimas, entre las que me encuentro, y la previsión, a veces, es el único arma de que disponemos.
Vuelvo a abrir los ojos, pensando en levantarme y bajar a la cocina a por un ibuprofeno. Con un poco de suerte bastará con eso.
Me quedo mirando hacia delante con el ceño fruncido, sin procesar aun lo que estoy viendo. Por un momento me pregunto si sigo dormido, si he soñado que me despertaba pero es apenas un ejercicio metalingüístico de mi cerebro. El detalle del dolor de cabeza es sublime, en ese caso, un disparo de credibilidad.
Uno puede preguntarse si está dormido cuantas veces quiera pero siempre hay un punto en el que sabe a ciencia cierta, por más extraño que sea lo que tenga delante, que sabe que está despierto. Tomo conciencia de mi cuerpo, del tacto de la sábana sobre mis piernas, de la lejana pulsación que aún siento en la azotea de mi cuerpo, de la sequedad de la boca. Estoy despierto, sí, y la cabeza que reposa en la almohada junto a mí, dándome la espalda, tiene el pelo negro.
Negro como el espacio sideral.
Me incorporo de golpe, el corazón golpeando por dentro con fuerza y acelerado. La sábana sale despedida y cae al suelo. La mujer tendida en la cama donde debería estar Raquel lleva el pijama de mi esposa, el mismo pantalón corto y medio transparente que parece de seda, blanco con costura verde, y la camiseta de tirantes de Hello Kitty desgastada. Ella se gira, sobresaltada, y al verme abre los ojos. Presiento temor en su mirada al clavarse en la mía. Imagino que mi expresión condiciona parte de ese temor.
—¿Qué pasa? —me pregunta.
—¿Quién coño eres? —pregunto, retrocediendo para levantarme. Estoy a punto de tropezar con la sábana y mi espalda choca contra la pared.
Ella tuerce el gesto, perpleja, y se incorpora hasta quedar sentada. Se frota los ojos con el dorso de la mano.
—¿Qué dices, cariño?
—Que quién coño eres, ¿Dónde está mi mujer?
Ahora frunce el ceño, añadiendo sorpresa a la preocupación que ya cruzaba su rostro. Levanta una ceja en un gesto que reconozco como propio de Raquel, el que suele poner cuando intenta adivinar si estoy diciendo la verdad o no.
—No sé de qué estás hablando, Nico.
—¿Cómo coño…? —Cierro la boca al percibir otros detalles. Lleva el anillo de casada en el dedo y la pulsera de Pandora que le regalé las pasadas navidades en la muñeca. Miro sus ojos, marrones y desconocidos. Durante un momento, ninguno de los dos dice nada. Finalmente, ella hace un pequeño movimiento de avance y yo retrocedo hacia el lateral, mi brazo choca contra la cómoda. Me entra la risa, no puedo evitarlo. Empiezo a reírme y miro alrededor, escrutando las paredes y el techo. Cuando mi mirada regresa a ella, en su expresión ya no hay sorpresa. Tal vez preocupación, aunque me cuesta asegurarlo. Soy capaz de leer a Raquel como a un libro abierto, y de saber lo que está pensando con tan sólo fijarme en sus ojos y en las líneas de su expresión, pero es debido a los casi veinte años de convivencia que llevamos juntos. Sin embargo, aunque pueda apostar a que es preocupación lo que hay en el rostro de esa extraña, esos rasgos me son ajenos—. Por un momento me has engañado del todo —añado.
—¿De qué hablas, cariño? —cauta, como quien le habla a un tipo en el borde de una cornisa amenazando con saltar al vacío.
—Esto es una broma, ¿no? Para la tele, supongo. ¿Dónde habéis metido las cámaras? —vuelvo a mirar alrededor, buscando, no sé, pequeñas marcas en la pared, objetos desconocidos en la mesita de noche, cualquier cosa.— Con las nuevas tecnologías a saber dónde sois capaces de esconderlas. Hace poco vi un reportaje sobre cámaras espía, de las que se usan para grabar a la niñera, por ejemplo, y las hay tan pequeñas que se ocultan en paquetes de chicle, en latas de refresco, en botones de camisa… así que imagino que puede estar en cualquier parte, el despertador puede estar grabándome sin que me de cuenta, o tal vez la lámpara, cualquier cosa. —Me doy cuenta de que mi corazón no es el único que se ha acelerado con la sorpresa. Escupo las palabras como si fuera una metralleta lanzando una ráfaga de balas. Me detengo y respiro hondo.
La mujer sentada en la cama con el pijama, el anillo y la pulsera de Raquel me mira con una mezcla de preocupación y esa clase de mirada que se le dedica al mendigo borracho que balbucea incoherencias sobre el fin del mundo agarrado a un cartón de vino tinto en mitad de la calle.
Suelta una carcajada nerviosa y extiende los brazos, como preguntándome qué demonios estoy diciendo. Le guiño el ojo y agito el dedo índice. Que sí, que me habéis pillado, muy gracioso. Cruzo por delante de la cama y abro el cuarto de baño, asomándome al interior. Está vacío. Me giro para mirar a la mujer de nuevo.
—¿Dónde está escondida Raquel?
—¿Qué dices, Nico? —replica ella, medio riéndose medio asustada.
No me molesto en responder a eso. Caminando con zancadas largas abro la puerta del dormitorio y bajo las escaleras al trote, pensando que Raquel estará abajo con el equipo de producción del programa que sea. Y me está bien empleado, después de años de gastarle bromas y darle sustos y ponerle videos en youtube de programas japoneses de bromas de cámara oculta. Me está bien merecido. Y joder, eso se lo tengo que valorar, qué susto me he llevado al despertar. A mi espalda escucho los pasos acelerados de la mujer, siguiéndome, y la oigo preguntar una vez más que si estoy bien y qué me pasa. Meneo la cabeza, riéndome con resignación. Es una actriz interpretando su papel hasta el final, tal vez recibiendo órdenes del realizador instándola a buscar una confrontación más. Carnaza de televisión en la que me niego a caer. Cruzo la puerta de la cocina como un tornado y me detengo de golpe al ver que no hay nadie allí. Los pasos descalzos de la mujer se detienen junto al umbral. Giro sobre mis talones y la miro. Me observa con cautela, pero también con algo de miedo y de incomprensión. Como actriz he de reconocer que es buena.
—Vale, ¿Dónde están? ¿Fuera?
—Nico, me estás asustando —dice, acercándose y agarrándome de la muñeca con suavidad—. ¿Qué pasa? Habla conmigo…
Sacudo el brazo, tal vez más enérgico de lo que pretendo porque ella retrocede un paso. Como para marcar los límites, yo también retrocedo hasta que mi cintura se encuentra con la encimera.
—Oye, yo entiendo que es vuestro trabajo, pero ya está, os he cazado, y lo bueno si breve, dos veces bueno. Ha tenido gracia, supongo que me descojonaré de mí mismo cuando me vea en la tele, pero ya basta.
Percibo un temblor en su labio cuando se lo muerde. Dios santo. Un escalofrío me recorre la espalda. El trabajo de imitación es perfecto. Si la mujer se pareciera realmente a Raquel podría incluso tener dudas. La forma de moverse de esta mujer, sus gestos, las pequeñas manías como meterse detrás de la oreja el mechón de pelo rebelde.
—Cariño, me estás asustando.
Suspiro, tratando de concentrarme y apartar de mi mente los nervios que aún palpitan en mi pecho desde que en el sueño el puente colgante se desintegrara y me dejara caer al vacío.
—Vale, venga, jugaré a esto.
—¿A qué? —su voz se rompe y sus ojos se humedecen. Me mira sin comprenderme, consumida por la preocupación.
Me mantengo en mis trece. Sé que está actuando, y aunque esa desesperación que ha asomado a su voz prácticamente me incita a abrazarla y reconfortarla, sé que no es más que una extraña buscando que pique y dude y les de un par de imágenes divertidas. No me van a ganar por ahí, pero les daré otra cosa. Algo que sé que alarmará a Raquel. Mi pequeña forma de devolverle la pelota y saborear la venganza.
—Si de verdad eres Raquel… ¿Dónde es el sitio más extraño en el que hemos hecho el amor?
La mujer morena levanta las cejas por la sorpresa y yo sonrío victorioso. Puedo imaginarme a Raquel, donde quiera que esté, escuchando con unos cascos y reprimiendo risitas divertidas hasta ahora, llevándose la mano al pecho y abriendo la boca por la sorpresa. El dulce sabor de la victoria, cariño. Airearé el tipo de cosas que te harán desear no haberme puesto a prueba nunca. El que ríe el último ríe mejor.
—¿Te refieres a la del Corte Inglés? —pregunta entonces la mujer morena que sigue mirándome con la expresión de quien tiene delante a un loco.
Soy yo el que cierra la boca. Es a mí al que la sorpresa golpea con la contundencia de un tren de mercancías. No puedo creer que Raquel haya sido capaz de contar ese tipo de cosas, ni siquiera para cazarme en algo como esto. Raquel siempre ha sido una mujer muy sexual, y nuestra vida íntima es plena y vibrante, pero no es algo de lo que le guste hablar. Lo hace, si yo la pincho, pero se pone nerviosa. A veces lo utilizo en su contra, cuando quiero molestarla, como aquella vez que asistimos a una boda de unos amigos y ella se había pasado toda la tarde metiéndose conmigo por la forma en que mi camisa se hinchaba y me quedaba pequeña. Me reservé, aguanté como un campeón todas sus pullas inofensivas, algunas incluso me hicieron reír, pero no le devolví ninguna. Hasta que llegamos al convite y nos mezclamos entre la gente y cogimos una cerveza cada uno y un par de pinchos de entre las bandejas que los camareros paseaban entre los asistentes. Entonces acerqué mi boca a su oído y le susurré:
—Hay que ver cuántas tonterías dices con la misma boca con la que luego me comes la polla.
Ella se había llevado el vaso a los labios y de la sorpresa escupió lo que tenía en la boca como un surtidor. Si no manchó a nadie fue suerte absoluta. Varias personas se giraron a mirar y yo retrocedí un poco, exhibiendo mi mejor sonrisa pícara y deleitándome en la forma en que sus mejillas se tornaron del color de un tomate maduro. La oí balbucear una disculpa a la gente que tenía alrededor y luego se giró hacia mí, con la mirada asesina que utilizaba para condenarme al infierno.
—Pero que soez eres —me susurró, aún muerta de vergüenza—. Y bestia, además.
—Pero si te gusta, no lo niegues. Te encanta hacerlo.
Puedo jurar ante cualquier poder superior que el guantazo que me soltó en el hombro me picó durante casi un minuto. Adoraba escandalizarla con comentarios de ese calibre porque me encantaba la expresión que aparecía en su rostro. Y por todo ello, me cuesta creer que Raquel haya sido capaz de sentarse a explicarle ese tipo de intimidades a la mujer que tengo delante, por mucho que creyera que tenía que involucrarse en el papel.
—Te excitaste cuando me estaba probando aquella falda —murmura ella, avanzando un par de pasos hacia mí—, y me tocaste, y sabes que no puedo resistirme cuando me tocas de esa manera…
—Para —digo—. Esto no tiene ninguna gracia.
—Cuando salimos del probador, la dependienta nos lanzaba miraditas, con gesto de enfado. —La veo fruncir el ceño y los labios en un mohín reprobatorio, el mismo gesto con que nos castigó aquella dependienta, y otro escalofrío me recorre la espalda—. Y cuando nos íbamos a ir le dijiste “volveremos otro día, ha sido un placer” —sonríe—. No podíamos aguantar la risa cuando salíamos de allí, como si fuéramos adolescentes en celo.
La mujer ha llegado hasta mí y levanta una mano para acariciarme, en un gesto cariñoso muy propio de Raquel, deslizando el dorso de la mano por mi mejilla izquierda.
—No puedo creer que Raquel te haya contado eso —susurro.
—Pero Nico… Yo soy Raquel. Me estás asustan…
—Tú no eres Raquel. Deja de decir eso.
—Nico, cariño…
—¡Tu no eres mi mujer! —grito, y lanzo un puñetazo hacia la encimera. Mi mano golpea una bandeja y los tres platos que hay sobre ella caen al suelo y se hacen añicos con gran estruendo. Ella retrocede, abriendo mucho los ojos, aterrorizada; se lleva las manos al pecho y grita. Yo me quedo quieto, mirando los trozos blancos de porcelana diseminados por el suelo. Tengo la respiración agitada y sueno como un toro de lidia antes de cargar contra el torero. Y la pulsación en mi sien derecha empieza a ser molesta. Me recuerdo que tengo que tomar un ibuprofeno antes de que vaya a más o me pasaré el resto de la tarde tumbado en la cama, a oscuras, incapaz siquiera de pensar.
Al levantar la vista descubro a Silvia en el umbral de la puerta. Está mirando el destrozo que hay en el suelo y al mirarme percibo su miedo. Pero no está asustada de mí.
—¿Os estáis peleando?
La mujer se acerca a ella y ambas se abrazan. El rostro de Silvia no muestra ninguna extrañeza cuando la mujer le acaricia la cabeza con suavidad, en un gesto tan amoroso como universal.
—No, mi vida, estábamos hablando una tontería y papá ha tirado la bandeja. Ha sido más ruido que otra cosa.
Siento la mirada de Silvia como un puñal atravesándome la carne, horadando en mi interior en busca de la verdad. Estoy tan sorprendido por lo que veo que temo que mi expresión me haga parecer idiota.
—¿Seguro, mamá?
Y entonces me echo a reír y las dos me miran con idénticas expresiones de sorpresa.
—Ok, chicas, ha sido impresionante. Sois las dos unas actrices cojonudas. Me has sorprendido, Silvia.
Meneando la cabeza y aun riéndome cruzo la cocina y paso junto a ellas. Oigo a Silvia preguntarle a esa mujer de qué estoy hablando.
—Nico —oigo que me llama la desconocida que se hace pasar por mi mujer—. Nico, ¿Por qué no…?
Me detengo en el salón, tan repentinamente que ella deja de hablar al verme hacerlo, extrañada. Alargo la mano hacia el marco de fotos que hay sobre el pequeño mueble bar de madera. Cuando lo levanto lo hago despacio, mi brazo es un apéndice lejano que parece moverse en gravedad cero, casi como si perteneciera a otra persona. Miro la fotografía y abro la boca, sorprendido.
Hace año y medio le regalamos a Silvia un viaje a París, un fin de semana familiar que le hizo mucha ilusión. Por alguna razón, a Silvia siempre le había llamado la atención la Torre Eiffel. En París visitaron el Louvre, Notre Damme, el Sagrado Corazón, la Ópera, los campos Elíseos… y Silvia se mostró fascinada como una turista más. Sin embargo, cuando fuimos a la Torre, su rostro casi se transformó. Creo que nunca podré olvidar la forma en que se iluminó su mirada al contemplar la estructura de hierro pudelado en persona, su excitación al entrar en el ascensor que nos llevó hasta la parte superior, la fascinación con la que observó cada detalle. Fue algo místico, y cuando estábamos allí arriba saqué la cámara y le pedí a otro turista que nos hiciera una fotografía a los tres. Siempre me ha encantado esa imagen. Silvia se encuentra entre nosotros, sonriendo con una felicidad que resulta contagiosa. Raquel y yo salimos sonriendo, pero es apenas una mueca al lado de la expresión que tiene nuestra hija.
Sin embargo, la imagen que tengo delante ahora no es esa fotografía. A la izquierda estoy yo, con esa sonrisilla de mirar al pajarito, el ojo derecho ligeramente más cerrado que el izquierdo, como si me hubiera cazado la imagen en el momento exacto antes de guiñar el ojo. A mi lado, con esa explosión de alegría en el rostro, está Silvia. A la derecha aparece la mujer morena que me mira desde el marco de la puerta asegurando ser Raquel. Su expresión en la fotografía hace que me estremezca. Es tan exacta a la postura y gesticulación que muestra Raquel en la original que resulta incluso aterrador.
Levanto la imagen y se la muestro. A las dos, porque Silvia se encuentra detrás de la mujer.
—¿Qué es esto? ¿Photoshop?
Ambas me miran con cautela pero es Silvia quien contesta.
—Papá, nos hicimos esa foto cuando fuimos a París…
Parpadeo, extrañado, y después intento esbozar la mejor de mis sonrisas. Imagino que lo que aparece en mis labios es apenas una mueca.
—Voy a cambiarme —digo, dejando la fotografía con suavidad sobre el mueble chino.





























