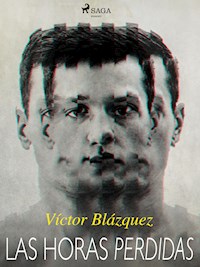Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Fragmentos» es una recopilación de relatos de Víctor Blázquez, algunos de ellos inéditos, entre los que se encuentran: «Trigo limpio», un thriller actual de secuestros, robos y conversaciones sobre aviones; «La piel de la laguna», la historia de una mujer que regresa a su hogar y descubre que su pueblo ha sido arrasado y su hermano pequeño ha desaparecido; «La caravana del whisky», un cuento que narra el robo del dinero de la caravana y el proceso para descubrir al culpable entre cinco posibles sospechosos; «Amor es dolor», donde un alcohólico recuerda a su primer amor, una chica a la que culpó de todos sus males; o «Hazle siempre caso a tu madre», el cual ya fue publicado en 2013 por la editorial Universo en la antología de relatos de horror «Leyendas urbanas». Esta es solo una pequeña muestra del enorme potencial imaginativo de un autor que ha repetido en numerosas ocasiones que «la ficción es y será mi única realidad».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Blázquez García
Fragmentos
Saga
Fragmentos
Copyright © 2018, 2021 Víctor Blázquez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726858273
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
GULA
Érase una vez un hombre llamado Angus Carter que, por motivos laborales, y a sus treinta y tres años, viajó desde Londres hasta Camboya en avión. Durante el vuelo, y gracias a que la empresa había pagado, obviamente, un billete en primera clase, le sirvieron la cena en una bandeja de plástico. Lasaña y pescado hervido con patatas panaderas. Angus, que siempre había sido de buen comer, devoró las pequeñas porciones y preguntó si podía repetir.
Graduado con matrícula de honor en Economía y Dirección de Empresas, Angus fue contratado por una gran multinacional dos días después de cumplir veinticuatro años. Ambicioso y constante, se dedicó a cumplir con su trabajo y a dar siempre el doble de lo que le pedían. Su primer ascenso le llegó un año después y le situó en la órbita de los que cobran tres ceros precedidos de un cuatro. Nada mal para haberse graduado hacía doce meses. Aquello fue el primer escalón de una subida meteórica. Se casó con una abogada tan exitosa como él, tan ambiciosa como él, puede que más, y tan dispuesta a apuñalar compañeros con tal de llegar más alto como él. A ninguno de los dos le interesaba realmente el otro, puede que Angus sintiera deseo en ocasiones y ella siempre se ocupaba de satisfacerle, pero en esencia lo suyo era una unión de poder.
Volvamos a Camboya, donde Angus fue recibido por el consejero delegado de la compañía con la que su empresa quería fusionarse. Tuvieron una primera reunión ese mismo día, para conocerse y declarar los puntos que abordarían a lo largo de la semana, y cuando terminaron, el consejero delegado, un camboyano de nombre impronunciable, le preguntó si tenía hambre.
—Yo siempre tengo hambre —aseguró Angus.
Algo que era verdad, dicho sea de paso. Angus era un tipo hambriento en sentido figurado: de poder, de sensaciones, de dinero, de control. El consejero delegado le presentó a uno de sus empleados, otro camboyano de nombre impronunciable, y le dijo a Angus que sería su guía durante los días que durase la estancia en su país. Pídale lo que sea, le aseguró, porque él conoce esta ciudad mejor que nadie y le ofrecerá lo que desee.
Lo primero que Angus deseó fue sexo. Le explicó al guía que le habían contado que en Camboya uno podía encontrar cosas que no podía encontrar en Europa. Cosas que se encontraban ligeramente, esa es la palabra que el bueno de Angus utilizó, en el filo de lo moral. El guía asintió, comprendiendo, y cumplió las expectativas de Angus. Ni cuestionó, ni le miró de forma desagradable. Ni siquiera pestañeó al ver que Angus se mordía el labio con emoción cuando la madamme, una camboyana que se presentó con un nombre impronunciable, le enseñó el catálogo de chicas. Todas jóvenes, demasiado, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Antes de meterse en la habitación con olor a velas aromáticas y sábanas de papel, le dedicó una mirada al impertérrito guía y entendió que él no debía ser ni el primero ni el último hombre de negocios europeo que solicitaba aquel tipo de tratamientos.
Las reuniones funcionaron como la seda, como si siguieran el guion escrito por Angus. Todos los puntos que él necesitaba tratar y dejar aclarados antes de volver a Londres fueron puliéndose y equilibrándose hacia su lado de la balanza a lo largo de la semana. La vida era perfecta y le sonreía. En Londres tenía una muy buena vida y todos los lujos que un hombre pudiera desear. Hay que tener en cuenta que después de aquel primer ascenso que recibió a los veinticinco años le habían seguido unos cuantos más, y que de aquella órbita de los tres ceros con un cuatro delante había saltado a números aún más suculentos. Y por las noches, durante los seis siguientes días, dilapidó una importante cantidad de dinero, una nadería para su cuenta corriente, en realidad, y disfrutó de aquellos pequeños placeres que Camboya podía ofrecerle.
La última noche, después de vaciarse, le dijo al guía que tenía hambre. Cuando el hombre le preguntó qué quería comer Angus dudó un instante antes de contestar.
—Sorpréndeme. Algo que no haya comido nunca.
El guía asintió, impertérrito como si su cara fuera de cera, y le guio hasta un pequeño restaurante que olía a aceite y fritura, de paredes sucias y clientela más sucia aún que le miraron con curiosidad, y tal vez algo de odio, cuando él cruzó el pasillo siguiendo a su guía. Sus zapatos de piel hacían un peculiar sonido al pisar las baldosas, pegajosas y mugrientas, y su traje de dos piezas de Armani desentonaba tanto como un Ferrari en una convención de autocaravanas. Esperó a un lado mientras el guía se entendía con el viejo que regentaba aquel cuchitril. Había comprobado de primera mano que sabía cumplir con las expectativas, así que, si pensaba que en aquel lugar Angus iba a comer algo magnífico, él estaba dispuesto a concederle el beneficio de la duda.
El plato que le sirvieron, no más de diez minutos más tarde, era un trozo de carne ennegrecida que olía como si antes de cocinarlo hubiera estado nadando en aguas fecales. Ahí, Angus miró a su acompañante y levantó una ceja. El otro hombre le devolvió una mirada tan neutral como lo era el resto de su cara. Angus dudó, estuvo tentado de rechazar el plato con amabilidad y largarse al hotel a pedir un buen bistec con patatas. Pero luego se dijo que, al menos, debía probarlo y comprobar si su sabor era tan desagradable como su olor. Hundió el cuchillo en la carne y le sorprendió comprobar que era muy tierna. Pinchó el pedazo con el tenedor y lo levantó para llevárselo a la boca.
La palabra delicioso se quedó corta en su vocabulario. Aquello le pareció la octava maravilla del mundo. Un placer para todos los sentidos, que casi le pareció que despertaban con una descarga eléctrica. Magia en su boca. El cielo. El paraíso.
De camino al hotel, donde pasaría la última noche antes de tomar un vuelo a la mañana siguiente para volver a casa, se animó a preguntarle al guía qué era lo que había comido.
—Estaba delicioso, eso que vaya por delante.
La respuesta, sin embargo, le revolvió el estómago. Le hizo querer vomitar. O abalanzarse sobre aquel hombre para estrangularle. Aunque no estaba seguro de si hablaba en serio o se estaba burlando de él, puesto que su expresión seguía tan seria como siempre.
Carne humana.
Intentó vomitar en el hotel. Nunca había sabido cómo hacerlo (aquello de meterse los dedos en la garganta no iba con él) y no fue esa noche la excepción. Más tarde cayó en la cuenta de que, aunque fuera verdad que había cenado carne humana, aquello no era ni de lejos lo más inmoral que había llevado a cabo en los últimos siete días. Y se fue a dormir.
Durante el viaje de regreso siguió pensando en aquello. Recordó el infinito placer que había sentido al masticar, la explosión de sabor que le había anegado el paladar. Incluso se le puso dura al rememorar aquel momento. En un acto impulsivo decidió enviarle un correo a su guía y preguntarle por la receta. Pensó, emocionado, que tal vez podría repetirla con carne de ternera. A fin de cuentas, la carne era carne y eran los condimentos los que proporcionaban el sabor.
No funcionó.
Siguió la receta al pie de la letra, compró la mejor carne de ternera que el carnicero pudo ofrecerle, pero el plato resultante ni siquiera le resultó agradable y acabó yéndose a la basura. Y se obsesionó. Se convenció a sí mismo de que necesitaba volver a probar aquel plato, sentir aquello que le había maravillado en aquel restaurante repugnante. Pasaba las horas pensando en ello, intentando rememorar el sabor, la emoción, el orgasmo para los sentidos. Descuidó su trabajo, su higiene personal, su vida en general. Empezó a planear un viaje de regreso a Camboya. Pensaba que podía conseguir días en el trabajo y excusarse ante su mujer con cualquier historia que inventaría en el momento. Tenía dinero de sobra para pagárselo y ni siquiera se notaría demasiado en la cuenta. Valía la pena hacerlo.
Los planes nunca salen como uno quiere. Un error en un informe que él había pasado por alto, cosa que antes jamás le habría ocurrido, degeneró en una crisis económica para la empresa de la que le hicieron directamente responsable. En honor a todo lo que había luchado y conseguido para la empresa, decidieron darle una segunda oportunidad, aunque en aquel momento aquello le importaba bastante poco. Ahora tenía en mente otra cosa, siempre, a todas horas, cada segundo, y se sentía incapaz de concentrarse en los montones de papeles que esperaban aprobación sobre su mesa. Su inmediato superior concluyó aquella charla con un y por dios, Angus, sea lo que sea lo que estás pasando, soluciónalo cuanto antes; este no eres tú, mírate en un espejo, Angus. Ya ni siquiera te conozco.
Que curiosamente, fue lo mismo que Cindy le dijo esa misma noche. Mientras ella gritaba en el salón, Angus se miró en el espejo del recibidor y lo que vio fue a un hombre despeinado, con ojeras y la piel de un color cetrino, el traje arrugado y el nudo de la corbata torcido. Ya no te conozco, Angus, y creo que será mejor que rompamos antes de que sea demasiado tarde para que los dos rehagamos nuestras vidas. Lo que, evidentemente, quería decir que ella ya tenía planificado su siguiente paso, tal vez incluso que llevara planificándolo, a buen entendedor pocas palabras bastan, un tiempo. A Angus no le preocupaba que hubiera otro hombre en su vida, sabía que era lo más probable, igual que para él había muchas mujeres más, de pago y de no pago.
Cindy se acercó a él. En su rostro había una mueca de desprecio. La misma que aparecía en sus labios cuando se le acercaba un mendigo o un negro.
—No sé qué te pasó en Camboya pero desde que volviste de ese viaje has iniciado una senda de autodestrucción, Angus. No puedo permitir que me arrastres contigo.
Angus asintió, por varias razones. Primero, porque lo entendía. Segundo, porque era verdad que había cambiado en Camboya. Tomó conciencia de ello, admitió que tenía un verdadero problema desde que había vuelto a Europa, y decidió que debería tomar al toro por los cuernos si quería solucionarlo y recomponer su vida. Se hizo a un lado para dejarla pasar. Ella había hecho las maletas y ahora la estaban esperando junto a la puerta. Cindy cruzó por delante de él y Angus estiró el brazo para coger el brillante pisapapeles de aluminio que la empresa le había regalado después de que cerrara aquel contrato millonario con una petrolera americana el año anterior. Lo levantó hasta que sus brazos no dieron más de sí y lo dejó caer sobre la cabeza de Cindy con todas sus fuerzas. El crujido fue espantoso y sonó como una inmensa rama al partirse. Ella se desplomó y él se quedó de pie mirando su cuerpo y el charco de sangre que iba formándose alrededor de su cuello.
Luego arrastró el cuerpo hasta la cocina y preparó los ingredientes.
Se dio el banquete de su vida.
Guardó las sobras en tuppers.
Volvió a comer un par de horas más tarde.
Se despertó en mitad de la noche, hinchado de placer y satisfecho, pero necesitando volver a comer. Como un yonki que lo único que quiere es volar de nuevo. Una y otra vez hasta que estuvo seguro de que una cucharada más le haría explotar.
El cuerpo le duró menos de una semana y para entonces ya no podía parar. Comía de forma metódica y constante, sin pausa, inconsciente de que su cuerpo no estaba tolerando aquella ingesta sin control. No le importaba porque era más feliz de lo que había sido nunca. Y en cuanto se metió el último pedazo en la boca, con la grasa del caldo resbalando por la barbilla y los ojos inyectados en sangre, varios kilos más gordo de lo que había estado durante aquella catártica estancia en Camboya, empezó a planificar su siguiente comida. A quién engañaría y cómo.
Tenía hambre. Y no era en sentido figurado.
PRIMERA PARTE TRIGO LIMPIO
MÚSICA, UNA FURGONETA Y UNA FINCA AISLADA
1
La aguja recorría el disco de vinilo, por los altavoces surgía la voz profunda de Leonard Cohen y, gracias al sofisticado sistema de sonido que Darío hizo instalar el verano anterior, la música podía escucharse en toda la casa. Para un amante de la música como Darío Ballester, eso era perfecto. Entraba en el salón nada más despertarse, colocaba un vinilo en el tocadiscos (siempre vinilos, porque todo el mundo sabe que el vinilo suena mejor y captura la esencia de la música en todo su esplendor, los CD son un invento del diablo y básicamente la punta de lanza que nos ha guiado hasta donde estamos hoy, con cosas terribles como el reguetón y el techno. Si pudiera, Darío se haría instalar un tocadiscos en el coche, pero como no puede, se ha rendido a la tecnología y lleva conectado un mp3 con tropecientas canciones que le pidió a su hija que grabara en aquel aparato. Un aparato blasfemo, si le preguntan a él. Otra cosa es que además de blasfemo sea útil. Para el coche, lo es, y Darío puede ser tiquismiquis cuando la cosa se refiere a la música, pero es un hombre práctico también), y después iniciaba su rutina matinal moviéndose con libertad por la casa sin perder ni un solo acorde.
Se afeitaba, se duchaba, se vestía, desayunaba y se preparaba al ritmo de la música. Tarareaba a menudo, en algunas ocasiones incluso canturreaba en voz baja. Era, como ya se ha comentado, una verdadera maravilla. Para él, claro. Su hija Elia no opinaba lo mismo. Ella bien podría dormir media hora más que su padre, pero por mucho que intentaba quedarse en la cama, la música hacía que abriera los ojos y ya no podía volver a conciliar el sueño. Si todavía fuera buena música, pues tendría un pase, pero todo eran rollos antiguos. Los discos de su padre estaban todos llenos de viejas glorias, cantantes y grupos que ella no dudaba que fueran buenos en su época y llenaran estadios y portadas de revista, pero que estaban desfasados. Leonard Cohen le parecía el colmo del aburrimiento, con esa voz que parecía que se había fumado siete cajas de cigarrillos antes de entrar al estudio de grabación. Los Beatles tenían un pase. Elvis era el equivalente musical a comprarse un seiscientos y meterse en un circuito de Fórmula 1. Los Rolling eran unos ancianos que intentaban ir de rockeros. Janis Joplin, Bruce Springsteen, David Bowie, Stevie Wonder y Marvin Gaye le resultaban cansinos y aburridos. Por más que había intentado modernizar los gustos musicales de su padre, lo único que había conseguido era que él protestara sobre el devenir de la música actual y el desastre al que estaba abocada la raza humana si seguían por ese camino.
En ese incipiente día de finales de mayo, Darío bajó las escaleras mientras mascullaba un improperio al notar la suave vibración en la muñeca. La pantalla de su reloj le mostró que era Tobías Fernández el que estaba llamándole. Suspiró, dando por perdida la canción que estaba sonando en ese momento, y se ajustó el manos libres en la oreja derecha.
—Dime que no son los chinos.
—Son los chinos —respondió la voz de Tobías al otro lado de la línea telefónica. Se le notaba cansado, como si no hubiera pegado ojo en toda la noche, cosa que era bastante probable.
—Qué tocapelotas son. —Darío entró en la cocina, rodeó la isleta central y abrió la nevera para buscar una botella de zumo de naranja—. Hay que intentar venderles el proyecto sea como sea, no podemos dejar escapar esta oportunidad.
—Ya lo sé, ya lo sé. —Tobías debía estar manipulando algunos papeles porque se escuchaba el roce de las páginas entremezclado con su voz.
—Podemos negociar precio, por supuesto, pero hay que forzar la fecha de entrega. Si nos acortan, estamos jodidos.
—Pues están presionando con todas sus fuerzas —aseguró Tobías—. Están jugando a volvernos locos, no tengo un solo interlocutor, a lo largo de la noche he hablado con cinco o seis personas diferentes, les explico lo mismo una y otra vez, cada uno de ellos expone un argumento diferente…
Darío escuchaba la diatriba del otro hombre sin dejar de moverse. Bebió un vaso entero de zumo y dejó el vaso en el lavavajillas, se acercó al recibidor y se miró en el espejo para asegurarse de que el nudo de la corbata estaba bien puesto. El reflejo de un movimiento a su espalda le hizo girarse a tiempo de ver a Elia entrando en la cocina, y fue tras ella.
Elia tenía dieciocho años y, aunque Darío era capaz de percibir algunos de sus rasgos en ella, lo cierto era que había sacado la mayor parte de su madre. No era orgullo de padre, que también; lo cierto es que era una niña guapísima. El pelo rubio y brillante lo llevaba en ese momento recogido en una bonita trenza. Tenía unos ojos verdes que parecían dos piedras preciosas, una nariz delicada, unos labios finos que solían curvarse en una sonrisa dulce. Era uno de esos rostros que podrían estar en cualquier catálogo de modelos si ese hubiera sido su deseo. Además, era alta, delgada y estaba en forma.
En ese momento iba vestida con unas mallas deportivas y un top que le dejaba el ombligo al aire. De pie junto a la encimera, tenía la pierna izquierda levantada hacia atrás y se agarraba el tobillo con una mano para estirar. En el brazo derecho llevaba una funda en la que había otro de aquellos aparatitos del demonio. Los auriculares le colgaban del cuello.
—Que no te cuenten milongas, Toby. —Al escuchar la voz de su padre, Elia giró el cuello para mirarle y le dedicó una sonrisa a modo de saludo—. Estos son unos listos. —Tocó un botón en el auricular para silenciar el micrófono—. Buenos días, cariño. ¿Vas a salir a correr?
—Han cancelado la clase de la mañana, así que voy a aprovechar.
—Perfecto. ¿Mamá sigue en la cama?
—Es increíble que pueda seguir durmiendo con este tío gruñendo. —Levantó un dedo hacia el techo, en una crítica clara a la música que sonaba.
—Usa tapones, cariño —admitió Darío, y luego volvió a activar el micrófono—. No, no, eso lo tiene que diseñar Ángel. De hecho, tendría que haberlo entregado ayer. Llámale y cágate en sus muertos. Sí, sí, te espero…
Elia liberó su pierna y empezó a estirar los brazos por encima de la cabeza. Darío se acercó a la nevera, la abrió y volvió a sacar la botella de zumo. Abducido por la cavernosa voz de Cohen (dijera lo que dijera su hija, aquello era atemporal), desenroscó la botella y se la llevó a los labios. Se detuvo un instante antes de dar un trago.
—Ni una palabra de esto a tu madre.
—Mis labios están sellados, papá.
—Me corta los huevos si se lo dices.
—Seamos compañeros de crimen —murmuró ella con el tono de quien está contándole un secreto a otro, o conspirando. Le quitó la botella y bebió un trago largo antes de devolvérsela—. Ea, ya está. Tu secreto está a salvo conmigo. Si caes tú, yo caería contigo.
Darío sonrió mientras bebía. Luego volvió a taparla y la devolvió a la nevera. Antes de salir de la cocina, le dio un beso en la mejilla a su hija.
—Que tengas un buen día.
—Espera, que salgo contigo.
Darío, con su traje de Armani impoluto, camisa azul de sastre con sus iniciales bordadas y corbata de Benson & Clegg, salió de la casa acompañado por su hija, vestida con mallas de Oysho y top de Le Boxeur des rues. Hacía una temperatura ideal, una mañana de mayo que auguraba un verano cada vez más próximo.
Mientras abría la puerta del Cayenne aparcado en el camino de entrada, la voz de Tobías regresó a su oído.
—La madre que lo parió —dijo Darío en respuesta—. Joder, hay que tenerlo listo a mediodía, ni un minuto más tarde. Si no se lo mostramos a los chinos van a seguir mareando la perdiz porque saben que tienen la sartén por el mango.
—¡Adiós, papi!
Darío levantó la mano a modo de despedida, pero Elia ya no lo vio. Se había colocado los cascos y empezado a trotar hacia la calle. Sin dejar de hablar, Darío se subió al coche y arrancó el motor.
2
Correr le resultaba relajante. Era una de sus actividades favoritas porque le permitía dejar libre su mente, no pensar en nada y concentrarse únicamente en mantener la respiración controlada. De la misma manera en que su padre se abstraía con la música de viejos que insistía en poner a todas horas, ella se desconectaba de su propio cuerpo mientras corría. Ajena a todo cuanto ocurría a su alrededor, disfrutando del ejercicio, del viento en su rostro, de la música de verdad, del discurrir inconexo de algunos pensamientos que rozaban su mente como susurros en la oscuridad y a los que ella no permitía el paso del todo.
Aquel era su momento. Solo ella y el camino.
3
En la curva que rodea el parque había una caseta del servicio eléctrico de la ciudad en la que grafiteros habían dejado su marca en cientos de ocasiones creando un mosaico de colores y dibujos sobre dibujos. Apoyado en la pared un hombre de tez oscura, bigote espeso, malencarado apuraba un cigarro. Vestía un mono azul oscuro y en la cabeza tenía lo que a primera vista cualquiera podría confundir con un gorro y que en realidad era un pasamontañas.
Enfrente de él, aparcada junto a la acera, había una furgoneta blanca. La puerta lateral estaba abierta. En el interior, sentado y retorciendo las manos sobre las rodillas, un chico joven vestido con el mismo mono azul oscuro y con un pasamontañas colocado sobre la cabeza de la misma manera en que lo llevaba el tipo del bigote.
No hablaban entre ellos. De hecho, ni siquiera se miraban. El joven se llamaba Álvaro; solo fijándose en la forma en que retorcía los dedos y tamborileaba con el pie sobre el suelo, podía uno llegar a entender que estaba nervioso. Su rostro estaba retorcido de preocupación, además. Fuera, en el exterior, el hombre del bigote escupió entre los dientes. Parecía relajado y sereno. Con la punta de la bota escarbó un pequeño hoyo en el suelo.
El hombre levantó la cabeza a tiempo de ver que a unos quinientos metros, donde comenzaba la curva, Elia Ballester cruzaba la carretera al trote y se colocaba en la acera que llevaba directamente a donde se encontraban ellos. Arrojó el cigarro a un lado y silbó para llamar la atención de Álvaro. Luego, se deslizó hacia la esquina de la caseta hasta quedar oculto.
Dentro de la furgoneta, Álvaro tragó saliva, realmente compungido. Notaba una bola de angustia en la garganta y otra aún más grande oprimiéndole el pecho y casi impidiéndole respirar. Con gesto de resignación, se bajó el pasamontañas para cubrir su cara. Lo único que quedaba a la vista entonces eran sus ojos.
Desde su posición en el lateral de la caseta, el hombre que se hacía llamar Martín (y Álvaro habría apostado su brazo derecho a que ese no era su verdadero nombre) miró alrededor para comprobar que no había nadie a la vista. El espejo lateral de la furgoneta estaba colocado de tal manera que le permitía visualizar la calle desde donde se encontraba. Elia se acercaba.
Levantó la mano para que Álvaro pudiera verla. Cinco dedos extendidos. Esbozó una sonrisa torva y cruel. Su lengua se deslizó sobre los dientes frontales.
Álvaro apretó los puños y respiró hondo.
Martín bajó un dedo, dejando cuatro arriba. Elia seguía acercándose, ajena a su presencia, con la mirada perdida en el frente, la trenza agitándose de un lado a otro a su espalda. Martín bajó otro dedo. Tres. Un segundo más, otro dedo abajo. Dos. Al mismo tiempo, con la otra mano deslizó el pasamontañas para cubrir su rostro. Último dedo. Uno.
En el momento en que Elia pasaba por delante de la furgoneta, Martín se abalanzó sobre ella desde el lateral del edificio. La embestida fue brutal y del golpe, la chica salió despedida hacia el interior del vehículo, sin apenas tener tiempo para coger aire, mucho menos para gritar. Cayó entre los brazos de Álvaro, que cerró los brazos como una fuerte tenaza alrededor de los de ella. Los ojos de Elia se abrieron, de puro terror, al comprender lo que estaba pasando, al descubrir a las dos figuras enfundadas en pasamontañas y monos de trabajo que ahora se cernían sobre ella. Martín saltó al interior de la furgoneta y cerró la puerta a su espalda. Elia abrió la boca para gritar, pero Álvaro le metió un pañuelo a la fuerza, provocando que se atragantara y tuviera ganas de toser. Se revolvió, sacudió las piernas en un vano intento por golpear a alguno de aquellos hombres, liberarse y escapar. Martín levantó el puño por encima de su cabeza y lo dejó caer con todas sus fuerzas. El golpe en la sien sonó como un coco al caer al suelo. Al instante, Elia se quedó inmóvil y desmadejada como una muñeca.
—Coser y cantar, chaval.
Álvaro miró a Martín y asintió, sin decir nada. El hombre se quitó el pasamontañas y lo tiró a un lado mientras cruzaba hacia el asiento del conductor. Se pasó la lengua por los dientes y las encías y se aseguró de que nadie estaba mirando en dirección a la furgoneta. Metió las llaves en el contacto y las hizo girar.
—Átala. Si se despierta, le arreas, ¿me oyes?
Álvaro volvió a asentir. Miraba fijamente a Elia, que parecía estar durmiendo. Tenía la boca entreabierta y alcanzaba a verle la punta brillante y húmeda de la lengua.
El motor de la furgoneta cobró vida, Martín giró el volante y se incorporó a la carretera.
4
La casa estaba situada al final de un pedregoso y polvoriento camino de tierra. El entorno era bonito, pues estaba rodeado de árboles, y en otros tiempos debió ser un buen refugio en el que aislarse una temporada, veranear alejados del mundanal ruido o retirarse buscando un sitio en el que poder meditar. Así de aislada estaba la finca. Sin embargo, los buenos tiempos de aquel lugar eran algo del pasado. La extensión que debía corresponder al jardín y al huerto que bordeaba la casa estaba descuidado, el césped largo e irregular se entremezclaba con calvas del terreno donde solo había barro o tierra reseca. El aspecto de la casa dejaba bastante claro que hacía bastante tiempo que nadie dedicaba su esfuerzo en mantenerla. La pintura exterior estaba sucia y desconchada, las maderas de ventanas y puertas se mantenían en su sitio más por suerte que por otra razón, y algunos de los cristales estaban rotos y cubiertos con trozos de plástico.
La furgoneta blanca se acercó traqueteando por el camino, dejando a su paso una nube de polvo. Se detuvo en un lateral, bajo la sombra de un árbol frondoso y peligrosamente inclinado a un lado.
La puerta del conductor se abrió y Martín bajó de un salto. Estiró los brazos por encima de la cabeza, arqueó la espalda y luego escupió entre los dientes. Antes de abrir la puerta lateral echó un vistazo alrededor. No hay nadie, por supuesto, pero en su mente siempre estaba presente el dicho. Más vale prevenir que curar. Luego volvió a ponerse el pasamontañas y abrió.
Álvaro bajó de la furgoneta. Su actitud corporal demostraba que se encontraba incómodo o a disgusto. Entre los dos, tiraron de las piernas de Elia para arrastrar su cuerpo hacia el borde. Los cables del reproductor de MP3 tintinearon contra el suelo. Martín los agarró y tiró de ellos, desenganchándolos del aparato. Luego los dejó caer al suelo sin ningún cuidado. Cogió a la chica por las axilas y Álvaro hizo lo mismo por los tobillos. La levantaron a pulso y avanzaron hacia la puerta de la casa. Al llegar, Martín se vio obligado a hacer cabriolas para sujetar a la chica con solo una mano y rebuscar en su bolsillo hasta encontrar las llaves.
La puerta se abrió con un chirrido digno de una buena película de terror.
Elia gimió y movió la cabeza, demasiado aturdida como para llegar a abrir los ojos.
Martín empujó la puerta con una pierna y entraron.
5
El interior de la casa también había visto días mejores. Desde luego, hace mucho tiempo que nadie la utilizaba para nada. El polvo parecía el principal habitante, lo inundaba todo. Los muebles estaban desvencijados, algunos de ellos cubiertos con sábanas amarillentas, las paredes lucían manchas de humedad, desconchones y alguna grieta que hacía temer por la fiabilidad de la estructura. El aspecto, en general, era de viejo y en desuso.
Martín y Álvaro llevaron a Elia por un pasillo y comenzaron a subir las escaleras. Ambos resollaban por el esfuerzo. A medio camino, Elia abrió los ojos de golpe y cobró conciencia de lo que estaba ocurriendo. Chilló, al menos todo lo que el pañuelo que seguía teniendo metido en la boca le permitió, y revolvió el cuerpo en un intento por liberarse. Alvaro chocó contra la barandilla y soltó un bufido. Su pie resbaló hasta el escalón siguiente y estuvo a punto de perder el equilibrio y caer rodando. Martín agarró a Elia del cuello con violencia, la levantó en volandas y la estrelló contra la pared.
—Nadie puede oírte aquí, niña. ¿Me escuchas?
Con los ojos muy abiertos y el rostro demudado por el pánico, Elia asintió.
—Esto puede ir de dos formas, niña —continuó Martín, acercando su rostro encapuchado al de ella—. O bien, o mal. Está en tu mano decidir cómo quieres que sea, ¿queda claro?
Elia asintió de nuevo, todo lo que la mano que apretaba su cuello le permitió hacerlo. Muy despacio, Martín aflojó la presa y se separó de ella. Al instante, la presión pudo con Elia, se le inundaron los ojos y empezó a sollozar. Martín señaló hacia el piso de arriba y le hizo un gesto con la cabeza para que se pusiera en marcha. Elia dudó un instante, entre lágrimas. Llegó a mirar hacia abajo, como si valorara la opción de echar a correr y tratar de escapar. Álvaro se interponía en su camino, bloqueando la ruta de escape. Martín chasqueó la lengua, negando así que aquella fuera una opción a tener en cuenta.
A regañadientes, Elia comenzó a subir las escaleras. La madera crujió a su paso. Al llegar al rellano de arriba, Martín la empujó con suavidad hacia una de las puertas, situada al fondo. Elia avanzó hacia ella, se detuvo y agarró el manillar. Todo su cuerpo le gritaba que no lo hiciera, tenía la sensación de estar dirigiéndose hacia su propia perdición, pero, ¿qué otra cosa podía hacer?
La puerta se abrió y dejó a la vista una habitación aséptica. Apenas había un colchón en el suelo, una argolla en la pared y una cadena anclada a la argolla y que terminaba en otra argolla abierta.
—Por favor… —logró suplicar con un hilo de voz angustioso.
—O bien o mal, niña. Tú decides.
El sollozo dio paso al verdadero llanto, que se entremezcló con hipidos de angustia. Elia avanzó hasta el colchón y la cadena. Martín le agarró el brazo derecho y colocó la argolla abierta alrededor de su muñeca. Después la cerró, con un chasquido, y comprobó que no pudiera zafarse de ella.
—Por favor, no me hagan daño.
Martín se quedó mirándola.
—¿Qué clase de monstruos crees que somos, niña? No tenemos intención de hacerte daño. Tampoco es que dependa de nosotros, claro. Aquí todos estamos atados de pies y manos.
Martín estiró la mano y rozó con los nudillos la mejilla de Elia, que se encogió y dio un paso atrás, entre asustada y asqueada. Martín dejó que sus ojos recorrieran el cuerpo de la adolescente y se detuvo unos segundos a la altura de su pecho, presionado por el top deportivo. Dejó que su mano descendiera despacio, los nudillos rozando el cuello, luego el omoplato, y se detuvo en la parte superior del top. Luego, sin ningún cuidado, le agarró un pecho y lo estrujó.
En ese momento, Álvaro dio un paso hacia delante y empujó con fuerza a Martín, apartándole de la chica con brusquedad.
—¿Qué coño haces? ¡No la toques!
Al mismo tiempo que Martín trastabillaba hacia la pared, sin llegar a caer, Elia abrió los ojos de par en par y giró la cabeza hacia el segundo secuestrador.
—¿Álvaro?
Durante un instante, los tres se quedaron en silencio, observándose unos a otros y sin poder moverse. Se podía palpar la tensión. Entonces, Martín empezó a reírse. Muy lentamente, Álvaro se giró para mirar a Elia y se levantó el pasamontañas, descubriendo su rostro.
—Elia, puedo expli…
—Tira, chaval. —Martín le empujó con suavidad en dirección a la puerta de la habitación—. Ahora sí que la has cagado de lo lindo.
Siguió riéndose mientras empujaba a Álvaro fuera de la habitación. Elia les siguió con la mirada, aterrorizada, confusa, con las lágrimas desbordándose de sus ojos.
SEGUNDA PARTE
AVIONES, NARCOS Y UN DISPARO
1
Al volante del coche iba Alex. Cuarenta años, aspecto de niño bien que ha estudiado administración de empresas y tiene una cuenta bancaria solvente, bien peinado con la raya al un lado, vestido con pantalones de color gris y camisa Slim fit de Hugo Boss. En el asiento del copiloto, con la mirada perdida al otro lado de la ventana, se encontraba Barde, algo más joven que su compañero, nariz larga y labios anchos que le daban aspecto de no ser demasiado espabilado, con el pelo cortado al estilo futbolista de moda, vestido con vaqueros y camisa de manga corta.
—El caso —estaba diciendo Alex—, es que su cumpleaños es la semana que viene y no tengo ni pajolera idea de qué regalarle. Quiero que sea algo bonito, que demuestre cosas, ya sabes, y que la haga pensar que yo soy su hombre. ¿Sabes lo que te digo?
—Que demuestre, ¿el qué? —preguntó Barde. Se giró para mirar a su compañero, que tenía la vista fija en el tráfico de la ciudad.
Alex dudó un momento, como si hablar de esas cosas no fuera con su personalidad.
—Que la quiero, yo que sé. No tengo ni idea, unas rosas, un perfume caro, una caja de bombones. Algo así.
—Es una bailarina de striptease, no creo que le vayan esas cosas.
—¿Por qué no? Es una mujer, igualmente.
Barde hizo un gesto con los labios, como si aquello lo cambiara todo.
—Bueno, ya —dijo—, pero hay mujeres y mujeres, ¿no? A algunas les gustan esas cosas y a otras no. Yo conocí una vez a una chica que lo que le gustaba era utilizar arneses. Los tenía de todos los colores y tipos posibles, y te aseguro que nunca has imaginado que pueda existir tanta variedad en cuestión de arneses.
—¿Arneses? —Alex le miró una fracción de segundo, con el ceño fruncido por la confusión—. ¿De… de montaña?
—¿De montaña? ¿Qué montaña?
—¿Qué arneses, tío? —preguntó Alex—. ¿De qué estás hablando?
—Arneses, coño —replicó Barde, como si resultara tan evidente que la pregunta fuera ofensiva—. Ya sabes, con una polla colgando por delante.
—¿Con una polla? —Alex parpadeó y sacudió la cabeza—. Y tú conocías a esa chica. O sea, era tu amiga.
—Follamiga. Ahora que existe esa palabra, se puede utilizar, ¿sabes? Antes no había manera de describirlo, era un follón.
—Follam… —Alex volvió a sacudir la cabeza, estupefacto—. ¿Te acostabas con una fan de los arneses?
—Sí, claro, es lo que tiene la parte de follar.
Alex se apretó el puente de la nariz con dos dedos, como si le costara siquiera imaginar que algo así fuera posible.
—Vale, tío, no necesito saber más. Ari no colecciona arneses, ¿vale?
—Que tú sepas —aseguró Barde—. ¿Se lo has preguntado?
—No, no se lo he preguntado. Uno no pregunta ese tipo de cosas, Barde.
—Pues entonces, no lo sabes.
—No le voy a regalar un arnés, joder —masculló Alex—. Deja de hablar de arneses, quiero algo bonito, algo que indique que yo soy el tipo perfecto para ella.
—Y por eso piensas en regalos de enfermo de hospital.
—¿Qué?
—Flores, bombones, un perfume. Se supone que quieres conquistar su corazón, no felicitarla por haber superado un apendicitis.
Alex resopló, pero lo cierto era que no tenía respuesta para eso.
—Joder, ¿y entonces qué propones?
—Yo que sé —replicó Barde. Se encogió de hombros—. Yo no la conozco.
—No importa, dame alguna idea, algo que tú le regalarías a una mujer a la que quieras conquistar. Que no tenga que ver con pollas de goma, por favor.
Barde se rascó la mejilla, pensativo.
—¡Oh, ya lo sé! Ahora se llevan las experiencias reales.
Alex arrugó el entrecejo una vez más. Para él, era como si Barde viviera en otro plano astral y él no fuese capaz de entender la mitad de las cosas que decía.
—¿Experiencias reales? ¿Hay experiencias que no son reales?
—Experiencias de verdad, tío. Te lo aseguro, es lo que se lleva. Son lo más, lo petan en estos momentos.
—¿Lo petan?
—Sí, tío.
—¿Qué coño quiere decir que lo petan? ¿Quién habla así, Barde? ¿Cuántos años tienes? ¿Doce?
—Treinta y cinco. Si hacemos caso a mi abuela, muy bien llevados, además.
—Ya sé qué tienes treinta y cinco años —bufó Alex, exasperado—. Era una pregunta retórica.
—Lo petan significa…
—¡Ya sé qué significa! —Alex golpeó el volante con la palma de la mano derecha.
—Pero has preguntado.
—¡Ya sé que…! —Respiró hondo, en un intento de calmarse y recobrar la compostura—. ¿Qué es una experiencia real, Barde?
—Es lo más. Es como un juego donde tú eres el protagonista, y entonces te sueltan en una misión y tienes que cumplirla. Por ejemplo, las hay de zombis.
—De zombis…
—Sí, sí. Van por todo el pueblo donde sea la experiencia, a veces es un polígono, o una fábrica abandonada, hay muchas localizaciones distintas. Van maquillados y todo y tú tienes que escaparte para que no te conviertan.
—Y tú, de forma genuina y convencido de lo que dices, crees que si le regalas eso a una mujer hecha y derecha, es la mejor manera de demostrarle que estás enamorado y vas en serio.
—Si a mí me lo regalasen, yo lo pensaría —aseguró Barde.
—Pero tú ni eres mujer ni eres normal.
Barde le dedicó una mirada de desprecio.
—Igual es que tú eres un coñazo de tío. Regálale un perfume, que vas a ser mazo original.
—Mazo… en serio, ¿cuántos años tienes?
—Treinta y cinco. Según mi abuela, muy bien llevados.
—Era una pregunta retórica. —Acompañó a la frase de un suspiro de resignación.
—No hace falta que uses palabras cultas para demostrar que sabes más que yo —replicó Barde, en un tono que mostraba que estaba ofendido—. No fui a la universidad, pero me defiendo bastante bien, que lo sepas. No soy ningún idiota.
—Claro que no.
—Claro que no —convino Barde.
—¿Sabes lo que significa retórica?
—No.
—Es cuando alguien te hace una pregunta para la que no espera ninguna respuesta porque esta es obvia —explicó Alex. Señaló hacia arriba a través del parabrisas—. Por ejemplo, si yo te digo, ¿acaso está volando ese avión? Yo ya sé que sí, tú sabes que sí, no espero que me respondas.
Barde siguió la dirección del dedo de Alex y miró el avión que surcaba el cielo dejando tras de sí una estela blanca.
—¿Y entonces para qué lo preguntas?
—Pues no tengo ni puta idea, la verdad. Vamos a cambiar de tema, anda.
Barde seguía mirando el avión, con una expresión indescifrable en los ojos. La de esos genios que en las películas se enfrentan a un problema colosal cuya respuesta parece estar alejada de la mente del común de los mortales.
—¿Sabes una cosa que me preocupa de verdad?
Alex le dedicó una mirada.
—No. ¿Qué te preocupa de verdad?
—¿Has ido alguna vez al baño en un avión?
Alex dudó, como si esperase que la pregunta pudiera ser una trampa.
—Sí.
—Vale, tío. —Barde se giró hacia él y gesticuló con las manos mientras hablaba—. Tú meas ahí, luego tiras de la cadena y eso hace flussss y se traga todo y desaparece. Y entonces, ¿qué hacen? Lo sueltan, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí tan tranquilos y si alguien ha ido a mear en ese avión ahora, su pis nos caería encima, ¿no?
Alex aprovechó que acababa de parar en un semáforo para mirar a Barde, con la boca abierta y gesto de no entender nada de nada. Con gesto de pensar que su compañero tenía algún tipo de tara mental.
—Y eso es lo que te preocupa.
—Bueno. —Barde se encogió de hombros—. Supongo que se desintegra antes de caer. Desde cien metros de altura no cae un chorrito sin disolverse, claro.
—Cien metros… —Alex asintió. El coche de atrás hizo sonar el claxon y Alex levantó la mano en un gesto de disculpa antes de arrancar el coche de nuevo—. Los aviones vuelan bastante más alto. Diez mil metros, o así.
Barde soltó una carcajada.
—Estoy hablando de aviones —aseguró, como si Alex fuera demasiado tonto y tuviera que pronunciar despacio para que le entrara en la mollera—, no de aviones espaciales. Diez mil metros, dice.
Alex abrió la boca para responder, pero se lo pensó mejor.
—Entonces —continuó Barde—, ¿qué opinas? ¿Estamos viviendo tan tranquilos ajenos a que nos cae pis desintegrado de cualquier capullo que mea en un avión?
—Sinceramente, es un tema tan profundo que escapa a mi comprensión.
—Qué asco, en realidad.
—Y esto es lo que te preocupa —murmuró Alex—. Quiero decir, estás de camino a casa de un imbécil que pretende ir de listo con el jefe, llevas una pistola en la cintura y lo que te preocupa a ti es el pis desintegrado.
—Y la caca —añadió Barde.
—Y la caca —repitió Alex, en el tono de quien está demasiado viejo para enfrentarse a según qué cosas—. ¿No te gustan las experiencias reales? ¿No son las que lo petan ahora mismo y molan mazo? Pues aquí tienes, te sueltan en el mundo real y te dan una misión que tú tienes que cumplir. Yo lo llamo trabajo. ¿Estás preparado?
Barde se dio un golpecito en el pecho con dos dedos.
—Siempre.
2
El coche, un SUV de Toyota pintado de negro, se detuvo delante de un taller de motocicletas cerrado. Alex y Barde bajaron del coche y se acercaron a la puerta. Alex miró a su alrededor mientras Barde llamaba con los nudillos.
—¿Y si no está? —preguntó Barde.