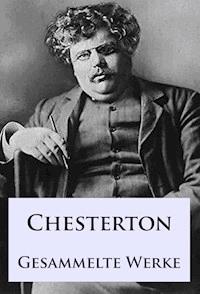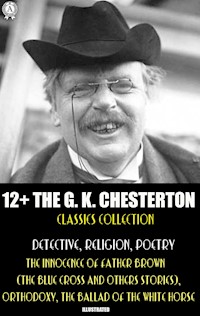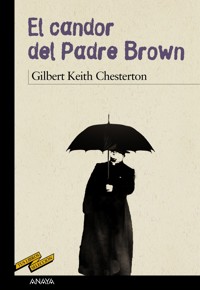9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Krimi
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
El conjunto de los relatos del padre Brown, escrito a lo largo de más de veinte años, constituye quizá la obra más popular de Chesterton. El simpático cura-detective que los protagoniza resuelve en ellos, armado únicamente con su paraguas, su inocencia y su sabiduría, intrincados casos gracias a un conocimiento sencillo a la par que profundo de la naturaleza humana. Frente a la destrucción sistemática de la razón, propia del escepticismo y el relativismo de la Europa de inicios del siglo XX, Chesterton crea este singular personaje --basado en su amigo el sacerdote irlandés John O'Connor y que es ya parte del imaginario de la cultura inglesa junto a otras figuras detectivescas como Sherlock Holmes o Hercules Poirot-- para mostrar que sólo una mirada sincera y que reconozca el misterio que la realidad encierra es capaz de salvaguardar la razón. Además de los cinco relatos ampliamente conocidos, el presente volumen incluye otros tres que no aparecieron en las ediciones originales: El caso Donnington, publicado en The Premier Magazine, La vampiresa del pueblo, aparecido en Strand Magazine y probablemente el primer relato de una nueva colección, y La máscara de Midas, texto en el que Chesterton estaba trabajando cuando le sobrevino su enfermedad final en 1936.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1853
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Literaria
5
Serie dirigida por Guadalupe Arbona
G. K. Chesterton
El padre Brown
Relatos completos
Introducción de Carlos García Rubio
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2017
Traducción: Alfonso Reyes (La inocencia del padre Brown)
Alfonso Nadal (La sabiduría del padre Brown)
Isabel Abelló de Lamarca (La incredulidad del padre Brown y El secreto del padre Brown)
F. González Taujis (El escándalo del padre Brown)
Carlos García Rubio (La vampiresa del pueblo)
Guillermo Díaz Pintos (El caso Donnington)
José Rafael Hernández Arias (La máscara de Midas), traducción cedida por Valdemar
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Literaria nº 5
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-9055-828-7
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
INTRODUCCIÓN
«Paseando calle abajo por Fleet Street, puede uno toparse cualquier día con una forma cuya enormidad oculta el cielo. Grandes rizos surgen por debajo del sombrero flexible de ala ancha; una capa, que podría ser un legado de Portos, ondea junto a su esqueleto colosal. Se detiene a leer el libro que sostiene en las manos en mitad de la calzada y derrama por el aire una cascada de risas que va descendiendo desde las notas más altas hasta la media voz. Levanta la vista, se ajusta los quevedos, observa que no está en un taxi, se acuerda de que debería coger uno, se da la vuelta y lo llama a voces. El vehículo se hunde bajo una carga inusual y se aleja rodando pesadamente. Lleva a Gilbert Keith Chesterton.
El señor Chesterton es la figura más insigne del panorama literario de Londres. Es como un ser procedente de un cuento de hadas, una leyenda en persona, un superviviente de la niñez del mundo… Es un caminante de la eternidad, que se detiene en la posada de la vida, se calienta junto al fuego y hace que las vigas del techo resuenen con sus alegres carcajadas».
Así describe el periodista A.G. Gardiner a su colega G.K. Chesterton, autor de los relatos del padre Brown que presentamos en este volumen. Podríamos enumerar datos sobre su vida: que nació en Kensington (Inglaterra) en 1874; que desde pequeño amaba las discusiones y los debates, primero con su hermano Cecil y más tarde con sus compañeros de escuela; que comenzó trabajando en una editorial y posteriormente pasó a trabajar como articulista y ensayista en diversos periódicos hasta su muerte; que escribió y publicó con notable éxito una ingente cantidad de libros de todos los géneros. Sería decir algo sobre él y, sin embargo, no entender casi nada. Porque lo que más llama la atención al indagar en la biografía de este escritor inglés son algunos rasgos de su personalidad que van a estar siempre presentes en su vida y que van a modelar el estilo de todos sus escritos: el amor por la realidad y la defensa apasionada y casi obstinada de la razón y del sentido común. Son estos rasgos los que van a caracterizar también al pequeño cura de Essex que es el protagonista de los relatos que componen el libro que tenemos entre las manos.
Con la ironía que le caracteriza comienza Chesterton su Autobiografía, escrita en 1936 —el último año de su vida—, y lo hace dejando claro, frente al reduccionismo de una razón cientificista que sólo admite como cierto lo que puede demostrarse empíricamente, su punto de partida: «Con esa reverencia y credulidad ciega que me son tan características, cuando de la tradición y de la mera autoridad de mis mayores se trata, me he tragado —sin rechistar y casi supersticiosamente— un cuento que no me fue posible comprobar a tiempo, a la luz de la experiencia del propio juicio. Me hallo, por tanto, firmemente convencido de que nací el 29 de mayo de 1874, en Campden Hill (Kensington) y fui bautizado con arreglo al ritual de la Iglesia anglicana en el pequeño templo de San Jorge, frente por frente a la gran torre de los Waterworks que dominaba esa altura». En esta «amplitud» de la razón, que admite certezas morales igual de verdaderas que las certezas matemáticas —y que nos permiten no dudar del día en que nacimos— está la clave del pensamiento chestertoniano y de su defensa apasionada de un sentido común cargado de razones. En uno de sus ensayos explica que «…en esta frase ‘la mentalidad común’, venimos a topar con otro error corriente. Cuando se habla de lo común, suele entenderse ahora lo inferior, y cuando hablamos de sentido común, un sentido inferior: el sentido o mentalidad del mero vulgo. Y no hay nada de eso. El sentido común significa el sentido compartido por todos los artistas y héroes, pues si no, no sería común; o, en otro caso, tal sentido no sería muy común. Llamamos común al atributo en que participan el santo y el pecador, el filósofo y el sandio… Algo existe en cada cual que hace querer a los niños, temer la muerte y disfrutar con el sol». El hombre se descubre con una naturaleza determinada que él no decide ni modela, sino que tiene su forma propia, sus reglas propias, que debe respetarse a riesgo de perder la propia humanidad (porque ¿qué es más humano, querer a los niños u odiarlos?). En esta fidelidad a la realidad se halla todo el secreto de la alegría y el amor a la razón que se respiran en cada una de las páginas de las obras y de la vida de Chesterton. Veamos cómo lo describe él en este bellísimo pasaje de uno de sus últimos ensayos: «Detrás de nuestras vidas hay un abismo de luz, más cegador e insondable que cualquier abismo de oscuridad: es el abismo de la actualidad, de la existencia, del hecho de que las cosas son verdaderas y de que nosotros somos increíblemente, y a veces incrédulamente, reales. Es el hecho fundamental del ser contra el no ser: es inimaginable, pero no podemos dejar de imaginárnoslo, aunque algunas veces no lo imaginemos ni, muy especialmente, lo agradezcamos. Quien haya comprendido esta realidad sabrá que preponderará hasta lo infinito sobre toda recusación de la negación, y que debajo de todo cuanto pudiera negarse existe un subconsciente que es en realidad de gratitud».
Podemos rastrear en su juventud esta admiración por la existencia de las cosas, esta opción por el ser, tal como nos lo cuenta él mismo en su Autobiografía: «Después de haber permanecido algún tiempo en los abismos del pesimismo contemporáneo, tuve un fuerte impulso interior para rebelarme, para desalojar aquel íncubo o descartar semejante pesadilla. Pero como estaba luchando todavía conmigo mismo, a solas, y encontraba poca ayuda en la filosofía y ninguna en la religión, inventé una teoría mística rudimentaria y pésima, que era propiamente mía. Y es, en sustancia, lo que sigue: que incluso la mera existencia reducida a sus límites más primarios, era lo suficientemente extraordinaria como para ser estimulante. Cualquier cosa era magnífica comparándola con la nada. Incluso si la luz del día era un sueño, era soñar despierto; no era una pesadilla». Y esta posición quedará aún más clara en una de sus primeras poesías:
«Te doy gracias, Señor, por las piedras de la calle,
te doy gracias por los carros de heno de allá lejos
y por las casas construidas y en construcción
que me pasan volando cuando camino a zancadas.
Pero sobre todo, por el vendaval que siento en la nariz
como si tu propia nariz estuviera cerca».
El agradecimiento que nace del descubrimiento del ser llenará sus creaciones de esa alegría y frescura tan humanas que sorprenden inevitablemente a quien se acerca por primera vez a la obra de Chesterton. Prueba de que esta frescura nace de la observación apasionada e insistente de los hechos es este fragmento de uno de sus ensayos: «En resumen, lo que los críticos denominarían romanticismo es de hecho la única forma de realismo. Es también la única forma de racionalismo. Cuanto más utilice el hombre la razón para analizar la realidad, más se dará cuenta de que ésta permanece siempre más o menos igual… Si una chica real tiene un romance real, estará experimentando algo muy antiguo pero no algo rancio. Si coge una flor de un rosal auténtico, sostendrá en la mano un símbolo muy viejo, pero una rosa muy reciente. Mientras el hombre pueda aclarar sus ideas para ver las cosas reales tal y como son, podrá percibir su importancia permanente, pero si deja que la moda actual y los usos estéticos del momento confundan su mente, nada logrará entender excepto que es como una lámina de una caja de bombones… Mientras razone sobre personas reales, podrá observar que son románticas de verdad, pero si cavila sobre imágenes, poesías o estilos decorativos, se dará cuenta de que el estilo romántico es un estilo falso o anticuado y contemplará a los individuos únicamente como si fueran copias de imágenes. Las personas reales, por el contrario, no son imitaciones, sólo son ellas mismas y siempre lo serán. Las rosas siguen siendo radiantes y misteriosas, aunque los papeles baratos que cubren las paredes estén salpicados de capullos que parecen pepitas. Enamorarse sigue siendo algo radiante y misterioso, aun cuando resulte muy poco convincente escuchar por milésima vez una canción o una máxima sorpresa del día de san Valentín. Entender este hecho es vivir en un mundo de hechos. Pensar continuamente en la banalidad de los papeles de pared baratos y en las canciones de San Valentín es vivir en un mundo de ficciones».
Pero no solo sus obras participan de este torrente de vitalidad. Quien se adentre en la vida de Chesterton (en cuyo caso recomiendo la excelente biografía de Joseph Pearce[1]) descubrirá que toda ella está impregnada por esta pasión: su familia, los amigos que le rodean, las discusiones que mantiene con las personalidades más influyentes de su época dentro del clima de escepticismo y relativismo predominante, la relación con su mujer, su conversión al cristianismo… Un ejemplo claro puede encontrarse en la carta preciosa que escribe a la que será su mujer, Frances, la noche en que se han prometido:
«Perdonarás, estoy seguro, al tan recientemente nombrado Emperador de la Creación, por haber tenido tanto que hacer esta noche antes de tener tiempo para hacer lo único que merece la pena. (…) Aunque un solo vistazo permite imaginar más bien poco, he descubierto que en realidad hasta hoy mi vida ha transcurrido en la penumbra más intensa… Intrínsecamente hablando, ha sido una vida muy alegre, pero lo cierto es que nunca he sabido lo que significa ser feliz hasta esta noche. Ser feliz no es estar pagado de uno mismo, en absoluto, ni estar tranquilo o satisfecho como lo estaba yo hasta hoy. La felicidad trae consigo no ya la paz, sino una espada; te sacude como el jugador agita los dados al lanzarlos; te deja sin habla, te nubla la vista. La felicidad es más fuerte que uno mismo y notas palpablemente cómo te pone el pie encima del cuello. (…) No creo exagerar al decir que jamás en mi vida te he contemplado sin pensar que te había subestimado anteriormente. Con todo, hoy ha ocurrido algo fuera de lo normal: has ascendido siete cielos de una carrera. (…) Me invade una gran sensación de inutilidad, es un sentimiento maravilloso que me hace cantar y bailar, aunque técnicamente con bastante poca gracia. Hasta mañana, ¡por supuesto! Deberías sentirte inclinada a rechazarme y te ruego que lo hagas; no logro imaginar por qué no lo haces, pero supongo que tú sabes lo que haces mejor que yo».
La propuesta de Chesterton, lejos de ser ingenua, está llena de razones, y esto es lo que le va a permitir poder enfrentarse abiertamente a toda opinión o ideología que reduzca algún aspecto de la realidad: en sus artículos removerá el cielo y la tierra sin dejar de interesarse por un solo ápice del mundo que le rodea. De este interés nacerá su fama de polemista incansable, en permanente litigio con los intelectuales de la época, con los que entablará desde sus columnas en los periódicos verdaderas luchas de ingenio, para regocijo y admiración de los lectores. Alguno de esos intelectuales y periodistas llegarán a ser grandes amigos suyos, como Bernard Shaw; otros, vapuleados por su fina ironía y su contundente razonar, enemigos acérrimos. Las iniciales G.K.C. se convertirán en la Inglaterra de principios de siglo en una cita diaria con la sorpresa: en sus manos aparentes causas perdidas aparecerán cargadas de razones: defenderá el matrimonio como la cosa más romántica de este mundo, la digestión como algo cargado de poesía o el saltar la tapia del vecino como la aventura más emocionante que se puede pensar, y lo hará con razones reales. Las famosas paradojas chestertonianas no son un ejercicio de demagogia sino la defensa de algo absolutamente real y razonable. En uno de sus libros dirá: «Nada hay que yo desdeñe tan sinceramente como la ligera sofistería; y acaso sea un bien para mí que generalmente se me achaque defecto tan despreciable. Porque no conozco nada más despreciable que una mera paradoja, una mera defensa ingeniosa de lo que no admite defensa… Nunca en mi vida he lanzado una afirmación simplemente porque me pareciera divertida». La paradoja para Chesterton no esconde una contradicción, sino una razón profunda.
El respeto de G.K.C. por la razón le conduce, casi inevitablemente, al Misterio. La existencia de las cosas tiene inscrita su referencia a Dios. El aspecto religioso en Chesterton está presente desde el inicio de su pensamiento, porque para él la realidad es signo de un misterio, el misterio de su ser, de su existir. A un periodista que le echa en cara que sus artículos se hayan torcido hacia temas religiosos le contestará: «No puedo eludir el tema de Dios. Tanto si se habla de los cerdos como de la teoría del binomio, está usted hablando de Él. Si resultara que el cristianismo es la verdad, es decir, si su Dios es el verdadero Dios del universo, su defensa implicaría entonces hablar de todas y cada una de las cosas. Es posible que suponiendo que el cristianismo sea falso las cosas sean irrelevantes; ahora bien, nada puede ser irrelevante en el supuesto de que el cristianismo sea verdadero. Los zulúes, la jardinería, las carnicerías, los manicomios, las criadas y la Revolución francesa, no sólo pueden tener que ver con el Dios cristiano, sino que pueden estar relacionados con Él, si Él vive y reina».
La conversión de Chesterton al catolicismo en el año 1922 es, en parte, consecuencia de su fidelidad a la razón y a la realidad. En este sentido es interesante observar cómo su conversión fue para muchos un testimonio claro de que la fe católica y la razón no estaban reñidas, sino que una era la culminación de la otra. Frente a la objeción de algunos periodistas que, enterados de su ingreso en la Iglesia católica, lamentaron profundamente que uno de los defensores más brillantes de la razón hubiese prescindido de ella al convertirse, Chesterton insistirá: «Si se refiere a que nos las tragamos (las cuestiones de doctrina del catolicismo) sin pensar sobre ellas, sepa usted que los católicos las meditan mucho más que cualquiera en este confuso mundo moderno… Precisamente porque la mayoría de los no católicos no piensan, enseguida se arman un lío con ideas contradictorias como que Jesús era bueno y humilde pero alardeaba falsamente de ser Dios; o que Dios se hizo hombre para guiar a los hombres hasta el final de los tiempos, y después murió sin dejarles un indicio de cómo podían averiguar cuál sería Su decisión en la primera disputa que surgiese; o que creyendo alternativamente que Él no era Dios sino un simple campesino de Galilea sin embargo estemos obligados a someternos a sus paradojas más sorprendentes sobre la paz en lugar de a sus palabras más claras relativas al matrimonio. Pensar significa pensar relacionando. Si pensara que el credo católico es falso, dejaría de ser católico. Pero como cuanto más pienso en él, más verdadero me parece, no se me presenta dilema alguno; en mi opinión no existe la menor relación entre meditar sobre algo y dudar de ello».
Y este rasgo se observa más explícitamente aún en las respuestas a las preguntas que un periodista le formula en una entrevista para un semanario inglés:
«1. ¿Es usted cristiano?: Ciertamente.
2. ¿Qué entiende usted por cristianismo?: Creer que cierto ser humano a quien llamamos Cristo tiene con respecto a cierto ser sobrehumano al que llamamos Dios una relación única y trascendental que denominamos filial.
3. ¿En qué cree usted?: En una cantidad de cosas. Creo que el señor Blatchford es un hombre honrado, por ejemplo. Y también (aunque con menos firmeza) que hay un lugar llamado Japón. Si se refiere a cuáles son mis creencias en materia religiosa, le diré que creo en lo que he declarado anteriormente (respuesta número 2) y en un gran número de dogmas espirituales, que van desde el dogma espiritual que estipula que el hombre es la imagen de Dios hasta el de que todos los hombres somos iguales y que no se debería estrangular a los bebés.
4. ¿Por qué cree usted?: Porque percibo que la vida es lógica y viable con estas creencias, e ilógica e inviable sin ellas».
En uno de sus libros más fascinantes, Ortodoxia, Chesterton describe su conversión como «la historia de un piloto inglés que, habiendo calculado mal su derrotero, descubrió nada menos que la antigua Inglaterra, bajo la impresión de que era una ignorada isla del mar del Sur». Él, creyendo ensayar alguna herejía que respetase profundamente su razón y su sentido común, se encontró con que su herejía era la ortodoxia. El siguiente párrafo insiste en este itinerario personal:
«Por ejemplo, hay una influencia que crece cada día con más fuerza, que jamás ha sido mencionada en la prensa y que es ininteligible incluso para los que tienen una mentalidad periodística. Y consiste en la vuelta de la filosofía tomista, la vuelta de una filosofía que, comparada con las paradojas de Kant, Hegel y los pragmáticos, es la filosofía del sentido común. La religión de Roma es, en sentido estricto, la única religión racionalista. Las otras religiones no son racionalistas sino relativistas; afirman que la razón es relativa en sí misma y que no es fidedigna; declaran que el ser es solo el devenir y que el tiempo no es sino un tiempo de transición; en el campo de las matemáticas amañan asteriscos para decir que dos y dos son cinco y en el terreno de la metafísica y de la ética aseguran que hay un bien por encima del bien y del mal. En lugar del materialista que sostenía que el alma no existe, vamos a tener un nuevo místico que dice que lo que no existe es el cuerpo. Con todas estas cosas de por medio, el regreso de la escolástica supondrá sencillamente el regreso del hombre cuerdo… Pero decir que no existe el dolor, ni la materia, ni el mal, o que no hay diferencia alguna entre el hombre y la bestia o incluso entre una cosa y otra distinta, es tratar desesperadamente de destruir toda experiencia y sentido de la realidad; en cuanto deje de ser la última moda, hartará más y más al hombre que se volverá, una vez más, en busca de algo que dé forma a un caos semejante y se adapte a las dimensiones de la mente humana».
En este sentido es interesante acudir al grupo de amigos que rodearon a Chesterton en su vida: su hermano Cecil, los escritores Bernard Shaw, Hilarie Belloc y Maurice Baring, o el sacerdote irlandés John O’Connor. Todos ellos testimonian la misma pasión por la realidad. De su hermano Cecil nos cuenta Chesterton que «… se unió a la Iglesia católica romana después de haber mantenido durante algún tiempo una posición anglocatólica. Y con respecto a este asunto en general, es significativo… que le divirtieran y enojaran de forma característica aquellos sentimentales, hostiles o amistosos, que creían que se sentía atraído por el ritual, la música y la emoción espiritual… Les decía, un poco para dejarles con la boca abierta, que se había convertido porque sólo Roma era capaz de satisfacer la razón. Naturalmente, los bienintencionados preferían imaginar mil explicaciones complicadas y retorcidas, al igual que había ocurrido con Newman y una infinidad de personas, en vez de pensar que si un hombre obviamente sincero creía en algo era porque pensaba que era verdad». De su amigo, el escritor católico Hilarie Belloc, con el que compartía su pasión por todo, incluyendo el buen comer y el buen beber (el escritor H.G. Wells, amigo común de ambos, afirmaba que «Chesterton y Belloc han envuelto el catolicismo con una especie de halo tabernario») nos dice: «Cuando le conocí, Belloc había comentado al amigo que nos presentó que estaba en baja forma. Para él estar en baja forma era, y es, tener una admiración y una gracia muy superiores a los de cualquier otro que esté en buena forma. Habló toda la noche y dejó tras de sí una estela reluciente de cosas buenas… Aportó a nuestros sueños un apetito romano de realidad y de poner a actuar la razón; cuando se acercó a la puerta, el olor del peligro entró con él». Siempre destacará del padre O’Connor la sorpresa que le supuso el gran conocimiento que demostraba tener del lado más misterioso de la naturaleza humana. De Maurice Baring extraemos un pasaje de la carta que le escribió a Chesterton al enterarse de su conversión: «Espacio y libertad: eso es lo que experimenté cuando me convertí al catolicismo, y de eso es de lo que he sido más consciente desde entonces. En fin, Gilbert, lo que tengo que decir es lo que creo haber dicho ya, no hace mucho tiempo, en un libro impreso: que fui recibido en la Iglesia en 1909, la víspera de la Candelaria, y que acaso sea el único acto de toda mi vida del que estoy seguro de no haberme arrepentido». En resumen: sorprende, al hablar de Chesterton y sus amigos, encontrar siempre las mismas palabras repetidas una y otra vez: razón, libertad, realidad, pasión… Alrededor de ellos la vida bulle: la fundación de varios periódicos o la creación de un partido político defendiendo una tercera vía frente al capitalismo y el comunismo son una buena prueba de ello. No existe nada en la realidad que esté fuera de sus intereses.
Este «apetito romano de realidad y de poner a actuar la razón» se va a traducir en Chesterton, sobre todo, en su defensa del sentido común y de una razón razonable, contrarios al escepticismo y el relativismo predominantes a comienzos del siglo XX en la cultura europea. Según el escritor inglés, la modernidad, en nombre de una exaltación total de la razón, prescinde del dato de la realidad poniendo en duda un hecho que amenaza su omnipotencia. Intentando explicar todo, la razón debe prescindir de una realidad que no se deja atrapar totalmente, ya que siempre permanece el misterio de su origen, de su ser. La razón moderna, dice Chesterton, tratando de cruzar el mar infinito de la realidad, lo hace finito, y el resultado es el agotamiento mental; tratando de eliminar el misterio y entenderlo todo, se destruye a sí misma. «La modestia se ha alejado del órgano de la ambición, y ahora parece aplicarse decididamente al de la convicción, para el cual no estaba destinada. El hombre está hecho para dudar de sí mismo, no para dudar de la verdad, y hoy se han invertido los términos. Hoy lo que los hombres afirman es aquella parte de sí mismos que nunca debieran afirmar: su propio yo, su interesante persona; y aquella de que no debieran dudar es de la que dudan: la Razón Divina». La razón, abandonada a su suerte, acaba por destruirse a sí misma. «¡En todas partes la misma torpeza y blasfemia, las gentes que confiesan poderse estar equivocando! No daréis un paso sin encontrarlas. A diario topamos con gentes que ponen en duda el valor de sus propias opiniones que equivale a no tener opiniones. Corremos el riesgo de concebir una raza humana de tanta modestia intelectual, que no se atreva a creer ni en las tablas de la aritmética». El problema es claro: «No he querido atacar la autoridad legítima de la razón; en el fondo, más bien la quería defender, porque no hay duda de que necesita defensa. La humanidad moderna, toda ella, está en verdadera pugna con la razón. Y ya la torre está bamboleándose». En otro lugar escribe que, cuando un hombre «en un refinado escepticismo abandona una doctrina tras otra, cuando se niega a adherirse a un sistema, cuando dice que posee definiciones sentadas, cuando afirma que no cree en una finalidad, cuando, ante su propia imaginación, posa como Dios, no sosteniendo forma ni credo, pero divagando sobre todos, entonces, por ese mismo proceso, se va hundiendo lentamente hacia atrás en la indeterminación de los animales errantes y en la inconsciencia del campo. Los árboles no alientan dogmas. Los nabos son singularmente tolerantes». Y en otro momento añade: «El mal de la noción moderna del progreso mental es que siempre guarda relación con las ideas de romper lazos, borra fronteras, da de lado dogmas. Pero si ha de haber ese desarrollo mental, tiene que envolver el desarrollo en convicciones más y más definidas, en más y más dogmas. El cerebro humano es una máquina para llegar a conclusiones; si no puede llegar a ellas, es porque está mohoso. Cuando se nos habla de que un hombre es demasiado listo para creer, se nos está hablando de algo que casi tiene el carácter de contradicción en las propias palabras. Es lo mismo que si se nos dijera que un clavo es demasiado bueno para fijar una alfombra o un cerrojo demasiado fuerte para cerrar una puerta».
Frente a esta destrucción sistemática de la razón, Chesterton descubre en la aceptación del misterio que la realidad porta la única posibilidad de salvaguardarla. Esta aceptación proviene de mirar a la realidad tal y como es, de mirar a los hechos con sinceridad. Es conmovedora, en este sentido, la carta de contestación que el escritor envía a una adolescente amiga suya que le preguntaba acerca de ciertas dudas que le atormentan: «Mira, no se te ocurra hacer caso de las malas interpretaciones de los que te consideran santa o hipócrita. Piensa en tus viejos amigos, que sabemos que no eres ni lo uno ni lo otro. Los amigos son hechos, como también es un hecho todo lo bueno que tú nos has dado… Conque anímate hasta que nos reunamos, porque de momento sólo te voy a decir una cosa más: hablas de la fe, pues créeme, la fe también es un hecho y está relacionada con hechos. Yo sé razonar al menos tan bien como los que te dicen lo contrario y me extrañaría que quede alguna duda por ahí que yo no haya albergado, examinado y disipado. Yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en las otras cosas extraordinarias que decimos en esa oración. Y mi fe es tanto mayor cuanto más contemplo la experiencia humana. Cuando te digo ‘que Dios te bendiga, mi querida niña’ dudo tan poco de Él como de ti». En la conversión de Chesterton al catolicismo el camino de la fe coincide con el de la experiencia.
Todos estos rasgos están presentes en el personaje del padre Brown, al que pasamos a presentar. Chesterton, junto a su mujer Frances, conocieron al Padre John O’Connor en unas vacaciones. Era un sacerdote irlandés, cura de la iglesia de St. Anne de Keighley. Chesterton recuerda el encuentro así: «Había ido a dar una conferencia a Keighley, en los moors de West Riding, y había pernoctado allí con uno de los ciudadanos destacados de aquella pequeña ciudad industrial, el cual había reunido a un grupo de amigos de la localidad a quienes consideraba aptos, supongo, para demostrar su paciencia con un conferenciante, entre ellos el cura de la Iglesia católica, un hombre pequeño con cara agradable y expresión de gnomo. Me llamó la atención el tacto y la gracia que demostraba, alternando con aquella compañía tan de Yorkshire y tan protestante, y pronto descubrí que ellos, a su manera ruda, habían llegado a apreciarlo considerándolo como un tipo interesante… Me gustó mucho el sacerdote, pero si me hubiera dicho que diez años más tarde sería yo un misionero mormón en alguna isla de caníbales, no me hubiera sorprendido más que la idea de que quince años después haría con él mi confesión general y sería recibido en la Iglesia que él servía. A la mañana siguiente fuimos juntos a Keighley Gate, el gran muro de los moors que separa Keighley de Wharfedale, pues iba a visitar a unos amigos de Ilkley; y después de unas horas de conversación en los moors presenté un amigo nuevo a los amigos antiguos, terminando mi trayecto. Se quedó a almorzar, se quedó a tomar el té, se quedó a comer; no estoy seguro de que, ante la insistencia de la hospitalidad ofrecida, no se quedase a dormir, y en ocasiones posteriores se quedó allí muchas noches y días; y fue allí donde nos encontrábamos más a menudo». También su mujer Frances recuerda el encuentro en su diario: «Ha venido a vernos el padre O’Connor. Es encantador. Es tan juvenil, tan listo, tan joven, tan mayor… Tiene un encanto especial difícil de definir. Se ayuda muy eficazmente de las manos para expresarse y, aun así, no da la impresión de ser afectado o teatral. Me maravilla que lleve esa vida tranquila de párroco de Keighley cuando parece tan deslumbrante».
El sacerdote irlandés le servirá de modelo original y de inspiración para crear al Padre Brown, el sacerdote detective que es el protagonista de estos relatos. Chesterton se inspiró en él en cierto aspecto físico pero sobre todo en el psicológico, en su sagacidad de hombre de mundo disfrazada de inocencia. Como dice Pearce en su biografía: «Lo que ocurrió fue que el padre O’Connor le había asombrado por el gran conocimiento que demostraba tener del lado más misterioso de la naturaleza humana, conocimiento adquirido como resultado directo de su vida sacerdotal. La paradoja de sabiduría inocente supuso una copiosa fuente para la imaginación de Chesterton. Después de la sorprendente conversación llegaron a una casa en donde tuvo lugar un episodio que acrecentó la imaginación de Chesterton. Dos de los invitados, estudiantes de Cambridge, estaban hablando del clero desde un punto de vista despreciativo, afirmando que “está encerrado en una especie de claustro y nada sabe acerca de la verdadera maldad del mundo”. A Chesterton, “que todavía se estremecía con los terribles datos prácticos” contra los cuales le había prevenido el sacerdote, el comentario le pareció de “una ironía colosal y abrumadora y casi soltó la carcajada en el salón”. En aquel momento cayó en la cuenta de que en comparación con el padre O’Connor, los dos caballeros de Cambridge “del sólido satanismo sabían tan poco como dos bebés en el mismo cochecito”. Entonces llegó la hora de la inspiración: “Y surgió en mi mente la vaga idea de dedicar a un fin artístico estos cómicos despropósitos que eran, al propio tiempo, trágicos, y construir una comedia en la que un sacerdote aparentaría no saber nada, conociendo, en el fondo, el crimen mejor que los criminales. Puse esta idea esencial en un cuento ligero e improbable, llamado La cruz azul, continuándolo a través de las series interminables de cuentos con que he afligido al mundo. En resumen, me permitía la seria libertad de tomar a mi amigo y darle unos cuantos golpes, deformando su sombrero y su paraguas, desordenando su ropa, modelando su rostro inteligente en una expresión llena de fatuidad y, en general, disfrazando al Padre O’Connor de Padre Brown’».
Los cinco libros de los relatos del padre Brown, escritos a lo largo de más de veinte años y que comenzaron apareciendo por separado en una revista mensual, se ganaron inmediatamente el afecto de los lectores, afecto y popularidad que han perdurado hasta el presente. El simpático cura de Essex con su paraguas, su inocencia y su sabiduría forma parte ya del imaginario de la cultura inglesa, junto a otras figuras detectivescas como Sherlock Holmes o Hércules Poirot. Además de dichos títulos, el presente volumen incluye tres relatos no incorporados en las ediciones originales: El caso Donnington, que Chesterton publica en The Premier Magazine respondiendo a la invitación de Max Pemberton de resolver el caso planteado por él en la misma revista en 1914: La vampiresa del pueblo, aparecido en Strand Magazine en 1936 y probablemente el primer relato de una nueva recopilación, y La máscara de Midas, encontrado en un cajón de la mesa de su secretaria y en el que Chesterton estaba trabajando cuando le sobrevino su enfermedad final en 1936.
A modo de síntesis y para terminar, escuchemos al propio Chesterton en Ortodoxia reflexionar sobre la clave que se esconde detrás de esa mezcla paradójica entre sabiduría e inocencia que constituye el secreto del padre Brown: «Todo el secreto del misticismo consiste en esto: todo puede entenderlo el hombre, pero sólo mediante aquello que no puede entender. El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo, y todo lo vuelve confuso, misterioso. El místico, en cambio, consiente en que algo sea misterioso, para que todo lo demás resulte explicable». O la razón admite que en la realidad hay un misterio que la sobrepasa o es incapaz de comprenderse a sí misma y al mundo. «El misticismo (es decir, aceptar el misterio de la realidad) es el secreto de la cordura. Mientras haya misterio habrá salud; destruir el misterio y ver nacer las tendencias morbosas, todo es uno (…) Hay un objeto natural, el único que no nos es dado mirar de frente, y es precisamente aquel a cuya luz contemplamos todos los demás. El misticismo, como el sol, todo lo aclara, al fuego de su invisibilidad victoriosa. El intelectualismo puro (es decir, la razón que es juez, medida y criterio de las cosas) no es más que un espejismo, un claro de luna; luz sin calor, luz secundaria, reflejo de un mundo muerto… El trascendentalismo a cuyo calor vivimos todos, ocupa por mucho la posición que ocupa en los cielos nuestro sol. Lo sentimos en la conciencia con una especie de confusión espléndida, como algo deslumbrador e informe, lumbre y borrón a un tiempo mismo. En cambio, el cerco de la luna es tan claro como inequívoco, tan periódico e inevitable como el círculo de Euclides sobre el encerado del escolar. En verdad, la luna es más razonable, sí. Y es también la madre de los lunáticos, a quienes ha dado su nombre».
Dejamos aquí al lector, en el andén que espera al tren que lleva a nuestro héroe hacia Londres y hacia su primer caso, La cruz azul, un tren que nos descubrirá crímenes espeluznantes, misterios aparentemente irresolubles, secretos inconfesables, imágenes que quedarán grabadas para siempre, como cuadros de vivos colores, en nuestra retina y nuestra alma. Y junto a todo ello, paseando casi de puntillas, la diminuta figura de un sacerdote católico con aspecto simplón que, pese a su apariencia, será la clave de bóveda de todos los enigmas.
Carlos García Rubio
LA INOCENCIA DEL PADRE BROWN (1911)
La cruz azul
Bajo la cinta de plata de la mañana y sobre el brillante reflejo verde del mar, el barco llegó a la costa de Harwich y soltó, como enjambre de moscas, un montón de gente entre el cual ni se distinguía ni deseaba hacerse notar el hombre cuyos pasos vamos a seguir.
Nada en él era extraordinario, salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje y la seriedad oficial de su rostro. Vestía una chaqueta gris pálido, un chaleco blanco, y llevaba un sombrero de paja con una cinta de color azul grisáceo. Su rostro, delgado, resultaba trigueño, y se prolongaba en una barba negra y corta que le daba un aire español y hacía echar de menos la gorguera isabelina. Fumaba un cigarrillo con la parsimonia del hombre desocupado. Nada hacía presumir que aquella chaqueta ocultaba una pistola cargada, que en aquel chaleco blanco se escondía una placa de policía, que aquel sombrero de paja encubría una de las cabezas más brillantes de Europa. Porque aquel hombre era nada menos que Valentin, jefe de la Policía parisiense, y el más famoso investigador del mundo. Venía de Bruselas a Londres para emprender la captura más importante del siglo.
Flambeau estaba en Inglaterra. La policía de tres países había seguido la pista al delincuente de Gante a Bruselas, y de Bruselas a Holanda; y se sospechaba que trataría de ocultarse en Londres, aprovechando el trastorno que por entonces causaba en aquella ciudad la celebración del Congreso Eucarístico. No sería difícil que adoptara, para viajar, el disfraz de eclesiástico menor, o persona relacionada con el Congreso. Pero Valentin no sabía nada a ciencia cierta. Sobre Flambeau nadie sabía nada a ciencia cierta.
Hace muchos años que este coloso del crimen desapareció súbitamente, tras haber tenido al mundo en vilo; y a su muerte, como a la muerte de Rolando, puede decirse que hubo un gran descanso en la tierra. Pero en sus mejores días —es decir, en sus peores días—, Flambeau era una figura tan famosa internacionalmente como el káiser. Casi diariamente los periódicos de la mañana anunciaban que había logrado escapar a las consecuencias de un delito extraordinario cometiendo otro peor. Era un gascón de estatura gigantesca y gran acometividad física. Sobre sus arranques de vigoroso temperamento se contaban las cosas más brutales: un día cogió al juez de instrucción y lo puso cabeza abajo «para despejarle la mente»; otro día corrió por la calle de Rivoli con un policía bajo cada brazo. Hay que hacerle justicia y decir que esta fantástica fuerza física normalmente la empleaba en ocasiones como las descritas que, aunque poco decentes, no eran sanguinarias; sus delitos eran siempre hurtos ingeniosos y de alta categoría. Pero cada uno de sus robos merecería historia aparte, y podría considerarse como una especie inédita de pecado. Fue él quien lanzó el negocio de la Gran Compañía Tirolesa de Londres, sin contar con una sola lechería, una sola vaca, un solo carro o una gota de leche, aunque sí con algunos miles de suscriptores. A éstos los servía con el sencillísimo procedimiento de acercar a sus puertas los botes que los lecheros dejaban junto a las puertas de los vecinos. Fue él quien mantuvo una estrecha y misteriosa correspondencia con una joven, cuyas cartas eran invariablemente interceptadas valiéndose del procedimiento extraordinario de sacar fotografías infinitamente pequeñas de las cartas en los portaobjetos del microscopio. Pero la mayor parte de sus hazañas se distinguía por una sencillez abrumadora. Cuentan que una vez repintó, aprovechándose de la soledad de la noche, todos los números de una calle, con el solo fin de hacer caer en una trampa a un forastero.
No cabe duda de que él es el inventor de un buzón portátil, que solía poner en las bocacalles de los quietos suburbios, por si los transeúntes distraídos depositaban algún giro postal. Últimamente se había revelado como acróbata formidable; a pesar de su gigantesca mole, era capaz de saltar como un saltamontes y de esconderse en la copa de los árboles como un mono. Por todo lo cual el gran Valentin, cuando recibió la orden de buscar a Flambeau, comprendió muy bien que sus aventuras no acabarían en el momento de descubrirlo.
¿Y cómo arreglárselas para descubrirlo? Sobre este punto las ideas del gran Valentin estaban todavía en proceso de fijación.
Algo había que Flambeau no podía ocultar, a despecho de todo su arte para disfrazarse, y este algo era su enorme estatura. Valentin estaba, pues, decidido, en cuanto cayera bajo su mirada vivaz alguna vendedora de frutas de desmedida talla, o un granadero corpulento, o una duquesa medianamente desproporcionada, a arrestarlos al punto. Pero en todo el tren no había topado con nadie que tuviera trazas de ser un Flambeau disfrazado, a menos que los gatos pudieran ser jirafas disfrazadas.
Respecto a los viajeros que habían venido en su mismo barco, estaba completamente tranquilo. Y respecto a la gente que había subido al tren en Harwich o en otras estaciones, no eran más de seis. Uno era un empleado de ferrocarril —pequeño él—, que se dirigía al punto terminal de la línea. Dos estaciones más allá habían recogido a tres verduleras graciosas y pequeñitas, a una señora viuda —diminuta— que procedía de una pequeña ciudad de Essex, y a un sacerdote católico romano —muy bajo también— que procedía de un pueblecito de Essex.
Al examinar al último viajero, Valentin renunció a descubrir a su hombre, y casi se echó a reír: el curita era la esencia misma de aquellos insulsos habitantes de la zona oriental; tenía una cara redonda, como un budín de Norfolk, unos ojos tan vacíos como el mar del Norte, y era portador de varios paquetitos de papel de estraza que no acertaba a juntar. Sin duda el Congreso Eucarístico había sacado de su estancamiento local a muchas criaturas semejantes, tan ciegas e ineptas como topos desenterrados. Valentin era un escéptico del más genuino estilo francés, y no sentía amor por el clero. Pero sí podía sentir compasión, y aquel triste cura bien podía provocar lástima en cualquier alma. Llevaba un paraguas enorme, usado ya, que a cada rato se le caía. Al parecer, no podía distinguir, entre los dos extremos de su billete, cuál era el de ida y cuál el de vuelta. A todo el mundo le contaba, con una monstruosa candidez, que tenía que andar con mucho cuidado porque entre sus paquetes de papel traía un objeto de plata de ley con piedras azules. Esta curiosa mezcolanza de vulgaridad —condición de Essex— y santa simplicidad divirtieron mucho al francés, hasta la estación de Stratford, donde el cura logró bajarse, quién sabe cómo, con todos sus paquetes a cuestas, aunque todavía tuvo que regresar por su paraguas. Cuando lo vio volver, Valentin, en un rapto de buena intención, le aconsejó que, en adelante, no anduviera contando a todo el mundo lo del objeto de plata que llevaba.
Pero Valentin, cuando hablaba con alguien parecía estar tratando de descubrir a otro. A todos, ricos y pobres, hombres o mujeres, los miraba atentamente, calculando si medirían los seis pies; porque el hombre a quien buscaba medía cuatro pulgadas más.
Se apeó en la calle de Liverpool, completamente seguro de que, hasta allí, el criminal no se le había escapado. Se dirigió a Scotland Yard para regularizar su situación y pedir ayuda en caso necesario; después encendió otro cigarrillo y empezó a pasear por las calles de Londres. Al pasar la plaza de Victoria se detuvo de pronto. Era una plaza elegante, tranquila, muy típica de Londres, llena de accidental tranquilidad. Las casas grandes y espaciosas que la rodeaban tenían aire, a la vez, de riqueza y soledad; el pradito verde que había en el centro parecía tan desierto como una verde isla del Pacífico. De las cuatro calles que circundaban la plaza, una era mucho más alta que las otras, como para formar un estrado, y estaba rota por uno de esos admirables disparates de Londres: un restaurante que parecía extraviado en aquel sitio y venido del barrio de Soho. Era un objeto absurdo y atractivo, lleno de tiestos con plantas enanas y visillos listados de blanco y amarillo limón. Estaba muy por encima de la calle, y, según los modos de construir habituales en Londres, un vuelo de escalones subía desde la vía hasta la puerta principal, casi como una escalera de incendios sobre la ventana de un primer piso. Valentin se detuvo, fumando, frente a los visillos listados, y se quedó un rato contemplándolos.
Lo más increíble de los milagros está en que acontezcan. A veces se juntan las nubes del cielo para formar el extraño contorno de un ojo humano; a veces, en el fondo de un paisaje equívoco, un árbol asume la elaborada figura de un signo de interrogación. Yo mismo he visto estas cosas hace pocos días. Nelson muere en el instante de la victoria, y un hombre llamado Williams da la casualidad de que asesina un día a otro llamado Williamson; suena como una especie de infanticidio. En suma, la vida posee cierto elemento de coincidencia fantástica, que la gente acostumbrada a contar sólo con lo prosaico nunca percibe. Como lo expresa muy bien la paradoja de Poe, la prudencia debiera contar siempre con lo imprevisto.
Arístides Valentin era profundamente francés, y la inteligencia francesa es, especial y únicamente, inteligencia. Valentin no era «una máquina pensante», insensata frase, hija del fatalismo y el materialismo modernos. La máquina solamente es máquina, por cuanto no puede pensar. Pero él era un hombre pensante y, al mismo tiempo, un hombre claro. Todos sus éxitos, tan admirables que parecían cosa de magia, se debían a la lógica, a ese razonamiento francés claro y lleno de sentido común. Los franceses electrizan al mundo, no lanzando una paradoja, sino realizando una evidencia. Y la realizan hasta el extremo que puede verse por la Revolución francesa. Pero, por lo mismo que Valentin entendía el uso de la razón, palpaba sus limitaciones. Sólo el ignorante en motorismo puede hablar de motores sin petróleo; sólo el ignorante en cosas de la razón puede creer que se razone sin sólidos e indisputables fundamentales principios. Y en este caso no había sólidos fundamentales principios. A Flambeau le habían perdido la pista en Harwich, y, si estaba en Londres, podría ser cualquiera, desde un gigantesco embaucador en los arrabales de Wimbledon hasta un gigantesco toast-master del hotel Metropole. Cuando sólo contaba con noticias tan vagas, Valentin solía tomar un camino y un método que le eran propios.
En casos como éste, se abandonaba a lo imprevisto. En casos como éste, cuando no era posible seguir un proceso racional, seguía, fría y cuidadosamente, el proceso de lo irracional. En vez de ir a los lugares más indicados —bancos, puestos de policía, sitios de reunión—, Valentin acudía sistemáticamente a los menos indicados: llamaba a las casas vacías, se metía por las calles sin salida, recorría todas las callejas bloqueadas de escombros, se dejaba ir por todas las transversales que le alejaban inútilmente de las arterias céntricas. Y defendía muy lógicamente este procedimiento absurdo. Decía que, de tener alguna pista, nada hubiera sido peor que aquello; pero, a falta de toda noticia, aquello era lo mejor, porque había al menos probabilidades de que la misma extravagancia que había llamado la atención del perseguidor hubiera impresionado antes al perseguido. El hombre tiene que empezar sus investigaciones por algún sitio, y lo mejor era empezar donde otro hombre pudo detenerse. El aspecto de aquella escalinata, la misma quietud y curiosidad del restaurante, en fin, todo aquello conmovió la romántica imaginación del policía y le sugirió la idea de probar fortuna. Subió las gradas y, sentándose en una mesa junto a la ventana, pidió una taza de café solo.
Aún no había almorzado. Sobre la mesa, los restos de otros desayunos le recordaron su apetito; pidió un huevo escalfado, y procedió, pensativo, a endulzar su café, sin olvidar ni un momento a Flambeau. Recordó cómo Flambeau había escapado en una ocasión gracias a unas tijeras de uñas, y en otra gracias a un incendio; otra vez, so pretexto de pagar por una carta sin franquear, y otra, poniendo a unos a ver por el telescopio un cometa que iba a destruir el mundo. Pensó, con razón, que su cerebro de detective y el del criminal eran igualmente buenos. Pero también se daba cuenta de su propia desventaja: «El criminal —pensaba sonriendo— es el artista creador, mientras que el detective es sólo el crítico». Y levantó lentamente su taza de café hasta los labios... pero la separó al instante: le había puesto sal en vez de azúcar.
Examinó el objeto en que le habían servido la sal: era un azucarero, tan inequívocamente destinado al azúcar como lo está la botella de champán para el champán. No entendía cómo habían podido traerle sal. Buscó por allí algún azucarero ortodoxo...; sí, allí había dos saleros llenos. Tal vez reservaban alguna sorpresa. Probó su contenido: era azúcar. Entonces levantó la vista en derredor con aire de interés, buscando algunas otras huellas de aquel singular gusto artístico que llevaba a poner el azúcar en los saleros y la sal en los azucareros. Salvo un manchón de líquido oscuro derramado sobre una de las paredes empapeladas de blanco, todo lo demás aparecía limpio, agradable, normal. Pulsó el timbre. Cuando el camarero acudió presuroso, despeinado y algo torpe todavía a aquella hora de la mañana, el detective —que no carecía de gusto por las bromas sencillas— le pidió que probara el azúcar y dijera si aquello estaba a la altura de la reputación de la casa. El resultado fue que el camarero bostezó y acabó de despertarse.
—¿Y todas las mañanas gastan ustedes a sus clientes esta inocentada? —preguntó Valentin—. ¿No les resulta nunca cansada la bromita de cambiar la sal por el azúcar?
El camarero, cuando acabó de entender la ironía, le aseguró, tartamudeando, que no era tal la intención del establecimiento, que aquello era una equivocación inexplicable. Cogió el azucarero y lo examinó, y lo mismo hizo con el salero, manifestando un creciente asombro. Finalmente pidió excusas precipitadamente, se alejó corriendo y volvió pocos segundos después acompañado del propietario. El propietario examinó los dos recipientes y también se manifestó muy asombrado.
De pronto, el camarero soltó un chorro inarticulado de palabras.
—Yo creo —dijo tartamudeando— que fueron esos dos sacerdotes.
—¿Qué sacerdotes?
—Esos que arrojaron la sopa a la pared —dijo el empleado.
—¿Que arrojaron la sopa a la pared? —preguntó Valentin, figurándose que aquélla era alguna singular metáfora italiana.
—Sí, sí —dijo el empleado con mucha animación, señalando la mancha oscura que se veía sobre el papel blanco—; la arrojaron allí, a la pared.
Valentin miró con aire de curiosidad al propietario. Éste satisfizo su curiosidad con el siguiente relato:
—Sí, caballero, ésa es la verdad, aunque no creo que tenga ninguna relación con lo de la sal y el azúcar. Dos sacerdotes vinieron muy temprano, en cuanto abrimos, y pidieron una sopa. Parecían gente muy tranquila y respetable. Uno de ellos pagó la cuenta y salió. El otro, que era más pausado en sus movimientos, estuvo algunos minutos recogiendo sus cosas, y al rato salió también. Pero antes de hacerlo tomó deliberadamente la taza (no se la había bebido toda) y arrojó la sopa a la pared. Yo y el camarero estábamos en el interior; así que apenas pudimos llegar a tiempo para ver la mancha en el muro y el salón ya completamente desierto. No es un daño muy grande, pero es una gran desvergüenza. Aunque quise alcanzar a los dos hombres, ya estaban muy lejos. Sólo pude advertir que doblaban la esquina de la calle Carstairs.
El policía se había levantado, puesto el sombrero y empuñado el bastón. En la completa oscuridad en que se movía, estaba decidido a seguir el único indicio anormal que se le ofrecía; y el caso era, en efecto, bastante anormal. Pagó, cerró de golpe, tras de sí, la puerta de cristales y pronto había doblado también la esquina de la calle.
Por fortuna, aun en los instantes más febriles, conservaba bien abiertos los ojos. Algo le llamó la atención frente a una tienda, y al instante retrocedió unos pasos para observarlo. La tienda era un almacén popular de comestibles y frutas, y al aire libre estaban expuestos algunos artículos con sus nombres y precios, entre los cuales destacaban un montón de naranjas y un montón de nueces. Sobre el montón de nueces había un tarjetón que ponía, con letras azules: «Naranjas finas de Tánger, dos por un penique». Y sobre las naranjas, una inscripción semejante e igualmente exacta decía: «Nueces finas del Brasil, a cuatro la libra». Valentin, considerando los dos tarjetones, pensó que aquella forma de humor no le era desconocida, por su experiencia de hacía un rato. Llamó la atención del frutero sobre el caso. El frutero, con su carota bermeja y su aire estúpido, miró a uno y otro lado de la calle como preguntándose la causa de aquella confusión. Y, sin decir nada, colocó cada letrero en su sitio. El policía, apoyado con elegancia en su bastón, siguió examinando la tienda. Al fin exclamó:
—Perdone usted, señor mío, mi indiscreción: quisiera hacerle a usted una pregunta referente a la psicología experimental y a la asociación de ideas.
El caribermejo comerciante lo miró de un modo amenazador. El detective, blandiendo el bastoncillo en el aire, continuó alegremente:
—¿Qué hay de común entre dos anuncios mal colocados en una frutería y el sombrero de teja de alguien que ha venido a Londres a pasar un día de fiesta? O, para ser más claro: ¿qué relación mística existe entre estas nueces, anunciadas como naranjas, y la idea de dos clérigos, uno muy alto y otro muy pequeño?
Los ojos del tendero parecieron salírsele de la cabeza como los de un caracol.
Por un instante se diría que iba a arrojarse sobre el extranjero. Al fin exclamó, iracundo:
—No sé lo que tendrá usted que ver con ellos, pero si son amigos de usted, dígales de mi parte que les voy a romper la cabeza, aunque sean párrocos, como vuelvan a tirarme mis manzanas.
—¿De veras? —preguntó el detective con mucho interés—. ¿Le tiraron a usted las manzanas?
—Como que uno de ellos —repuso el enfurecido frutero— las echó a rodar por la calle. De buena gana lo hubiera cogido, pero tuve que entretenerme en arreglar el montón.
—¿Y hacia dónde se encaminaron los párrocos?
—Por la segunda calle a mano izquierda, y después cruzaron la plaza.
—Gracias —dijo Valentin, y desapareció como por encanto.
A las dos calles se encontró con un guardia, y le dijo:
—Oiga usted, guardia, un asunto urgente: ¿ha visto usted pasar a dos clérigos con sombrero de teja?
El guardia trató de recordar.
—Sí, señor, los he visto. Por cierto, que uno de ellos me pareció ebrio: estaba en mitad de la calle como atontado...
—¿Por qué calle se fueron? —le interrumpió Valentin.
—Tomaron uno de aquellos autobuses amarillos que van a Hampstead.
Valentin exhibió su tarjeta oficial y dijo precipitadamente:
—Llame usted a dos de los suyos para que vengan conmigo en persecución de esos hombres.
Y cruzó la calle con una energía tan contagiosa, que el pesado guardia empezó a moverse también con obediente agilidad. Antes de dos minutos, un inspector y un hombre con traje de paisano se unieron al detective francés.
—¿Qué se ofrece, caballero? —comenzó el inspector, con una sonrisa de importancia.
Valentin señaló con el bastón.
—Ya se lo diré a usted cuando estemos en aquel autobús —contestó, escurriéndose y abriéndose paso por entre el tráfico de la calle.
Cuando los tres, jadeantes, se encontraron en los asientos del piso superior del amarillo vehículo, el inspector dijo:
—Iríamos cuatro veces más deprisa en un taxi.
—Es verdad —le contestó el jefe plácidamente—, siempre que supiéramos adónde íbamos.
—Pues ¿adónde quiere usted que vayamos? —le replicó el otro, asombrado.
Valentin, con aire ceñudo, continuó fumando en silencio unos segundos, y después, apartando el cigarrillo, dijo:
—Si usted sabe lo que va a hacer un hombre, adelántesele. Pero si usted quiere descubrir lo que hace, vaya detrás de él. Extravíese donde él se extravía, deténgase cuando él se detenga, y viaje tan lentamente como él. Entonces verá usted lo mismo que ha visto él y podrá usted adivinar sus acciones y obrar en consecuencia. Lo único que podemos hacer es tener los ojos bien abiertos para descubrir cualquier objeto extravagante.
—¿Qué clase de objeto extravagante?
—Cualquiera —contestó Valentin, y se hundió en un obstinado mutismo.
El autobús amarillo recorría las carreteras del norte. El tiempo transcurría, inacabable. El gran detective no podía dar más explicaciones, y acaso sus ayudantes empezaban a sentir una creciente y silenciosa desconfianza. Acaso también empezaban a experimentar un apetito creciente y silencioso, porque la hora del almuerzo había pasado ya, y las inmensas carreteras de los suburbios parecían alargarse cada vez más, como las piezas de un infernal telescopio. Era aquél uno de esos viajes en que el hombre no puede menos de sentir que se va acercando al término del universo, aunque poco después se da cuenta de que simplemente ha llegado a la entrada del parque de Tufnell. Londres se deshacía ahora en miserables tabernas y en repelentes andrajos de ciudad, y más allá volvía a renacer en calles altas y deslumbrantes y hoteles opulentos. Parecía aquél un viaje a través de trece ciudades consecutivas. El crepúsculo invernal comenzaba ya a vislumbrarse —amenazador— frente a ellos; pero el detective parisiense seguía sentado sin hablar, mirando a todas partes, sin perderse ningún detalle de las calles que ante él se sucedían. Ya habían dejado atrás Camden Town y los policías iban medio dormidos. De pronto, Valentin se levantó y, poniendo una mano sobre el hombro de cada uno de sus ayudantes, dio orden de parar. Los ayudantes dieron un salto.
Bajaron por la escalerilla a la calle, sin saber por qué motivo los había hecho bajar. Miraron a su alrededor, como tratando de averiguar la razón, y Valentin les señaló triunfalmente una ventana que había a la izquierda, en un café suntuoso lleno de adornos dorados. Aquél era el departamento reservado a las comidas de lujo y había un letrero que decía: «Restaurante». La ventana, como todas las demás de la fachada, tenía una vidriera escarchada y ornamentada. Pero en medio de la vidriera había una rotura grande, negra, como una estrella en el hielo.
—Al fin hemos dado con un indicio —dijo Valentin, blandiendo el bastón—. Aquella vidriera rota...
—¿Qué vidriera? ¿Qué indicio? —preguntó el inspector—. ¿Qué prueba tenemos para suponer que eso sea obra de ellos?
Valentin casi rompió con rabia su bastón de bambú.
—¿Pues no pide pruebas este hombre, Dios mío? —exclamó—. Claro que hay veinte probabilidades contra una de que no tenga nada que ver con ellos. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿No ve usted que debemos seguir la más mínima sospecha, o bien renunciar e irnos a casa a dormir tranquilamente?
Empujó la puerta del café, seguido de sus ayudantes, y pronto se encontraron todos sentados ante un almuerzotan tardío como anhelado. De tiempo en tiempo echaban una mirada a la vidriera rota, pero no por eso veían más claro el asunto.
Al pagar la cuenta, Valentin le dijo al camarero:
—Veo que se ha roto esa vidriera, ¿eh?
—Sí, señor —dijo éste, muy preocupado con darle el cambio, sin hacer mucho caso.
Valentin, en silencio, añadió una propina considerable. Ante esto el camarero se volvió de repente comunicativo:
—Sí, señor; una cosa increíble.
—¿De veras? Cuéntenos usted cómo fue —dijo el detective, como sin darle mucha importancia.
—Verá usted: entraron dos curas, dos párrocos forasteros de esos que andan ahora por aquí. Pidieron alguna cosilla de comer, comieron muy quietecitos, uno de ellos pagó y salió. El otro iba a salir también, cuando yo advertí que me habían pagado el triple de lo debido. «Oiga usted —le dije al tipo, que ya iba hacia la puerta—, me han pagado ustedes más de la cuenta». «¿Ah, sí?» —me contestó con mucha indiferencia—. «Sí», le dije, y le enseñé la nota. Bueno: lo que pasó es inexplicable.
—¿Por qué?
—Porque yo hubiera jurado por la Sagrada Biblia que había escrito en la nota cuatro chelines, y me encontré ahora con la cifra de catorce chelines.
—¿Y después? —dijo Valentin lentamente, pero con los ojos llameantes.
—Después, el párroco que estaba en la puerta me dijo muy tranquilamente: «Lamento enredarle a usted sus cuentas; pero es que voy a pagar por la vidriera». «¿Qué vidriera?» «La que ahora mismo voy a romper»; y descargó allí el paraguas.
Los tres lanzaron una exclamación de asombro, y el inspector preguntó en voz baja:
—¿Se trata de locos escapados del manicomio?
El camarero continuó, complaciéndose manifiestamente en su extravagante relato:
—Me quedé tan espantado que no supe qué hacer. El párroco se reunió con su compañero y doblaron por aquella esquina. Y después se dirigieron tan deprisa hacia la calle Bullock, que no pude darles alcance aunque eché a correr tras ellos.
—¡A la calle Bullock! —ordenó el detective.