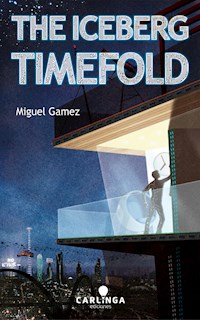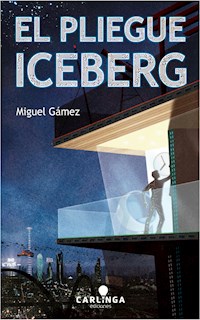
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlinga Ediciones
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
¿Qué se esconde en el cerebro de Lazarus Davids? Un concepto global de ingeniería sostenible que proveerá a la Tierra de un nuevo sistema circulatorio, un medio de transporte total capaz de viajar a cien mil kilómetros por hora. Sin embargo, lejos de su compromiso con una humanidad obsesionada con el tiempo, lo que realmente se oculta en su cabeza es un cúmulo de desesperación, aunque también de esperanza. En su periplo a través de un tiempo y un espacio relativos, salva el pellejo y a la vez muda la piel para convertirse en un hombre sin identidad, un ser por encima del bien y del mal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
EL PLIEGUE ICEBERG
Por Miguel Gámez
Carlinga Ediciones
www.carlingaediciones.com
Por la presente edición: ©2014, Carlinga Ediciones S.L.
ISBN 978-84-942225-2-8
El Pliegue Iceberg
Miguel Gámez
Editor: José Núñez
Maquetador: Sonia Gallardo
Ilustrador: Miguel Gámez
Síguenos en twitter: @CarlingaEd
Primera edición: Julio, 2014.
Carlinga Ediciones se reserva todos los derechos sobre esta obra. No obstante nada te impide compartir esta obra con otras personas, por supuesto, y nada podemos hacer para evitarlo. Sin embargo, si el libro te ha gustado, crees que merece la pena y que el autor debe ser compensado recomiéndales a tus amigos que lo compren. Al fin y al cabo, no es que tenga un precio exageradamente alto, ¿verdad?
1. Corazas de grafino
El edificio principal de la institución penitenciaria no dejaba lugar a dudas sobre su identidad. Era una mole de hormigón visto, de escaso atractivo arquitectónico, que saludó al sol de la mañana con un gruñido casi audible entre bandadas de gaviotas y cuervos esporádicos. Tras la lluvia, sus graznidos resonaban en el interior de una construcción casi vacía que, ociosa, parecía protestar por su mala suerte con los ecos de las aves carroñeras revolviéndole las tripas.
Una torre vigía se erigía en el centro, aún desafiante a los fenómenos atmosféricos más extremos, con alguno de los cristales resquebrajados y varias de las balizas de señalización fundidas.
El quirófano de la penitenciaría, por el contrario, se mantenía activo. A decir verdad, sólo había abierto sus puertas en horario restringido debido al conflicto de las corazas de grafino. Dos policías custodiaban la puerta como esculturas hieráticas mientras el cirujano del turno de servicios mínimos, ataviado con la habitual bata verde, iba preparando meticulosamente el instrumental para la intervención.
Con un tic nervioso comprobaba una y otra vez los estragos del tiempo alrededor de sus ojos, reflejados en la pantalla del transfer en forma de bolsas oscuras y arrugas junto a los párpados. A sus treinta y dos años se sentía viejo, agotado y aburrido de la vida.
—¿Es usted zurdo o diestro? —preguntó de manera rutinaria y sin mucho interés.
—Diestro.
—Entonces empezaremos por el brazo izquierdo, ¿de acuerdo? —indicó el facultativo—. Abra y cierre la mano izquierda como si estuviera estrujando una pelota anti-estrés, ¿sabe cómo le digo?
El convicto imitó el movimiento y, tras unos segundos, el escáner neurológico emitió un leve sonido de confirmación.
El cirujano se rascó por encima de la bata. El bordado blanco con las siglas PHS siempre le hacía cosquillas en el pecho y se quedó mirando aquellas tres letras al emprender la parte más rutinaria del trabajo. Seguro de lo que hacía, se dejó llevar por sus propios pensamientos con las iniciales del Servicio Planetario de Salud en el subconsciente.
El colectivo al que pertenecía, como parte del PHS, exigía más formación en desarrollo de programas informáticos para su propio beneficio. Ahí se había iniciado el conflicto de intereses que los había llevado a la huelga.
Los huelguistas pretendían que dicha formación fuera sufragada por sus ministerios, que habían visto cómo la implantación del grafino en la sociedad de consumo estaba provocando una desbandada general hacia el sector privado. Una vez adquiridos los conocimientos y la experiencia, los funcionarios huían hacia las grandes empresas multinacionales.
Los programadores, en cambio, no tenían la necesidad de formarse en medicina o cirugía para dejarse tentar por las grandes sumas de dinero que se estaban repartiendo desde que las corazas de plástico conductivo venían usándose en aplicaciones civiles y comerciales.
El problema, según lo veían los cirujanos, era que ellos se especializaban en disciplinas extremadamente costosas en un mundo en el que el tiempo era más importante, si cabe, que el capital. Promediaban ocho años de estudios extenuantes que no todos podían terminar sin una beca.
Por otra parte, dichas ayudas se habían convertido en una moderna forma de esclavitud, hipotecando el tiempo de los beneficiarios con menos recursos y así evitando la fuga de cerebros a las compañías privadas.
—¿Ha visto qué rápido?
El habitual paternalismo médico-paciente exasperó al preso.
—No se preocupe —protestó con amarga ironía—, tengo dos largos años por delante para cumplir condena, así que no hay prisa.
—¿Dos años? —se sorprendió el cirujano del penal—. Eso no es nada, a mí me quedan aún cuatro para liquidar la beca que me tiene atado a este trabajo tan apasionante.
—Al menos sus ataduras no son físicas, como las mías.
—¿Se refiere a la coraza? No crea nada de lo que le han contado —rebatió el cirujano con cierto aire de superioridad—. Tiene asignado un nivel CON-4, que es una condena con bastante libertad de movimientos. Lo comprobará en un instante.
El facultativo ajustó el transfer neurológico y comenzó la descarga de datos hacia el brazo recubierto de plástico conductivo del preso. Éste empezó a sentir al instante como si su extremidad ya no fuera suya.
El programador informático que había desarrollado la idea de recluir presos dentro de corazas plásticas sólo tenía diecisiete años. Se hacía llamar Chester y había amasado una inmensa fortuna con su programa de habilitación de presos. Él y su equipo eran la envidia de todo el colectivo médico; y habían vaciado las cárceles.
Sin embargo, no todos los delincuentes acababan dentro de un traje. Los condenados a penas mayores eran, por lo general, hibernados. Los que habían cometido pequeños delitos eran retenidos en cárceles con juicios exprés y puestos en libertad al cabo de pocos días con una multa.
Para todos los demás, Chester había creado la aplicación CON en base a tres conceptos.
El primero hacía referencia a los convictos que, una vez juzgados, debían cumplir condena sujetos a cinco grados de control del comportamiento. Con ese propósito había desarrollado una tecnología de inducción artificial del movimiento basada en el control de la sinapsis celular del sistema nervioso.
El segundo tenía que ver con la propiedad más útil del grafino, un nuevo material conductor de un átomo de espesor, duro como el diamante y con la apariencia de una inofensiva lámina de acetato. Era plástico, pero a la vez permitía la corriente por su estructura de red cristalina. Al estar microperforado y en semicontacto con la piel humana, la electroquímica molecular del cuerpo se podía alterar con un exoesqueleto biónico.
El tercer concepto se refería al mismo control de la conducta, y todo el poder judicial se había mostrado favorable a su implantación. De hecho, la última reforma del código penal ya hacía mención explícita a dicha manipulación del comportamiento, tal y como se había redactado en el texto legal, «por medios tecnológicos que no dañaran o interfirieran en la salud o la moral del condenado».
—Hay cinco tipos distintos de condena, y cada nivel depende de la gravedad del delito —había declarado Chester en su presentación a la prensa—. Es como los niveles de emergencia en el estado de defensa del Poder Armado de los Estados Unificados de Norteamérica, los famosos DEF CON.
Chester y su grupo de trabajo se habían visto envueltos en ciertas controversias ideológicas frente a grupos naturalistas y anti-tecnología.
—Del mismo modo —terminó el genio informático con una de aquellas frases populistas—, nuestra sociedad también necesita defenderse de los delincuentes cuando es necesario.
Condenados al control de la conducta gracias a la conductividad de una coraza de plástico. «Niñato pretencioso», pensó el cirujano mientras continuaba con su trabajo, mal retribuido y dilapidado por los intereses del préstamo universitario.
Un programador informático como Chester invertía apenas dos años de su vida en hacerse con un sueldo extravagante sin siquiera comprometerse con un código deontológico. Un día podía firmar una aplicación en apariencia altruista que, instalada en la memoria de la coraza, permitiera caminar a un tetrapléjico. El esqueleto externo controlaría sus funciones orgánicas y le permitiría hacer una vida normal. Al día siguiente, el mismo programador firmaría una descarga gratuita para hacer gimnasia sin esfuerzo; y en ambos casos se haría rico.
Lo que jamás firmaría sería el juramento hipocrático, aunque practicar deporte de élite con un traje de grafino pudiera ser contraproducente para la salud y las autoridades sanitarias, en última instancia, tuvieran que hacerse cargo de las consecuencias de un cuerpo maltratado por el ejercicio forzoso.
—Es una sensación extraña, ¿verdad? —rio el cirujano de manera impostada, pulsando con un punzón electrónico las articulaciones en el codo del condenado—, dicen que es como si se le hubiera dormido a uno el brazo —añadió, confirmando cada medición en la pantalla táctil del transfer—. Intente levantarlo a media altura y abra la mano, por favor.
El preso hizo lo indicado sin oponer resistencia, con un movimiento sorprendentemente natural.
—Ahora —continuó—, gire la cabeza hacia la derecha y cierre los ojos.
Por primera vez, el preso fue consciente de los graznidos de las aves en el exterior del edificio y del silencio sepulcral que les rodeaba dentro del quirófano. Una sensación de vacío interior lo sobrecogió.
El cirujano de la penitenciaría volvió a rascarse el pectoral izquierdo con fruición, abrió un cajón, sacó una pelota anti-estrés que guardaba al fondo y la lanzó hacia la mano abierta del preso, que la atrapó con un movimiento calculado al milímetro.
—Ahora puede volver a mirar —dijo el cirujano.
Cuando el convicto abrió los ojos y observó su propia mano, abriéndose y cerrándose en torno a la pelota de espuma, supo que aquel garfio artificial no sería su verdadera mano durante dos largos años y empezó a comprender en qué iba a consistir su condena.
—Enhorabuena, señor Kerapan —leyó el médico especialista en el título del archivo desplegado en la pantalla, cerrando la primera fase de la intervención—, su brazo izquierdo tiene un gradiente cien por cien compatible con la coraza de grafino. Pasemos, si le parece, al brazo derecho.
Fergus Kerapan llevaba esperando casi treinta minutos a su abogado. Intentó consolarse con la idea de que su tiempo ya no era suyo, y, gracias a aquel nuevo razonamiento, su condena se redujo en media hora. Su vida había dado un vuelco demasiado importante como para seguir obsesionado, como el resto del mundo, con el tiempo. En realidad, no era él quien tenía prisa.
Mientras permanecía sentado, esperando, los amplios pasillos de los juzgados amplificaban el bullicio habitual de la multitud de usuarios que los recorrían en todas direcciones. Sus siluetas deformadas se reflejaban en los suelos y las paredes, recubiertos de piedra travertina pulida, brillante como un espejo.
Cada paso le recordaba la determinación de quien podía disfrutar de su propia libertad, que resonaba en su cabeza como en una ruidosa progresión geométrica, inundando el silencio con irritantes taconeos, en ocasiones ensordecedores.
—Buenas tardes, Señor Kerapan. Mi nombre es Marie Clichy.
Fergus Kerapan miró a la joven con una mezcla de sorpresa y descrédito. Parecía una de aquellas chicas “customizadas”: sin acentos, sin defectos y sin escrúpulos. Ni siquiera le había ofrecido un apretón de manos.