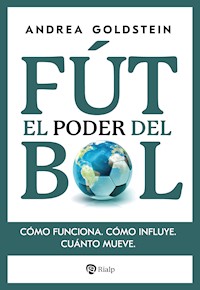
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Fuera de Colección
- Sprache: Spanisch
El fútbol es uno de los deportes más practicados y seguidos en el mundo. Genera intereses. En los últimos 30 años, el beautiful game ha experimentado una profunda transformación, con nuevos protagonistas dentro y fuera del campo, reglas económicas en constante evolución, competiciones globales que reflejan la nueva distribución de la riqueza entre las naciones, y valores políticos que se han hecho explícitos en el simbolismo del fútbol como herramienta de poder. ¿Cuánto fútbol hay en el fútbol del siglo XXI? ¿Quién tiene las llaves del poder? ¿Por qué invertir tanto dinero en una actividad que parece estructuralmente deficitaria? ¿Cómo puede un deporte que despierta sentimientos nacionalistas ser al mismo tiempo un claro ejemplo de multilateralismo? ¿Qué escenarios son imaginables en un mundo cada día más digital?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANDREA GOLDSTEIN
EL PODER DEL FÚTBOL
Cómo funciona. Cómo influye. Cuánto mueve.
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Il potere del pallone
© 2022 by Societè editrice il Mulino
© 2023 de la traducción española realizada por Andrea Goldsteinby EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-6409-5
ISBN (versión digital): 978-84-321-6410-1
ISBN (versión bajo demanda): 978-84-321-6411-8
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. ¿DE QUÉ HABLAR CUANDO HABLAMOS DE FÚTBOL?
1. LOS ACTORES COLECTIVOS
Los clubes
Las selecciones nacionales
Las federaciones
Federaciones continentales y nacionales
2. LOS ACTORES INDIVIDUALES
Los jugadores
Los entrenadores
Los dueños
Los agentes
Los árbitros
Los fanáticos
Los patrocinadores
3. LAS COMPETICIONES DE CLUBES
Los campeonatos
Las copas nacionales
La Liga de Campeones
La Copa Libertadores
4. CUANDO SALEN AL CAMPO LAS SELECCIONES NACIONALES
La Copa del Mundo
Los campeonatos continentales
El fútbol femenino
5. LOS LUGARES
Los estadios
La prensa y la radio
La televisión
El digital
6. LAS ZONAS OSCURAS
La violencia
La salud
Las apuestas
La integración y el racismo
La homofobia
Los saldos financieros
TRADUCCIÓN DE LOS ACRÓNIMOS PRINCIPALES
PARA PROFUNDIZAR
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
INTRODUCCIÓN. ¿DE QUÉ HABLAR CUANDO HABLAMOS DE FÚTBOL?
Si el Barcelona, quizás el equipo más exitoso de los últimos 20 años, es més que un club —como dice su eslogan—, no hay duda de que el fútbol es mucho más que un juego en el que 22 individuos en pantalón corto corren detrás de una pelota con el objetivo de lanzarla a la portería con cualquier parte del cuerpo excepto manos y brazos (si están distantes del torso). Nada nuevo, obviamente, en esta afirmación: corría el año 1938 cuando, en Homo Ludens, Johan Huizinga abogó por la centralidad del juego —y, por lo tanto, también del deporte— para el desarrollo de la civilización. Es difícil ser más elocuente que el historiador brasileño Hilário Franco Júnior: «El fútbol expresa, repiensa y reconstruye la sociedad, a su manera, con sus herramientas. Como forma de canalizar eficientemente las esperanzas y las frustraciones de la sociedad, el fútbol despierta emociones y pasiones tan envolventes e intensas que claramente lo hacen diferente de cualquier otro evento contemporáneo».
En los últimos 30 años en los que se centra este libro, la importancia no-deportiva del fútbol ha crecido exponencialmente. Como señaló recientemente el Gobierno británico, «en todo el país, los clubes de fútbol son un pilar de las comunidades locales. Representan y se sienten un punto focal, pero también tienen un inmenso impacto social y sanitario [...] además de generar valor económico y territorial a través del empleo, los ingresos y el turismo. De esto se deduce que se deben activar políticas públicas para salvaguardar a los clubes, en beneficio tanto de los aficionados como de los consumidores y habitantes. [...] Como juego nacional, el fútbol ocupa una posición cultural única y preservar un sistema meritocrático justo a lo largo de toda la pirámide produce en sí mismo beneficios de política pública».
Local, por supuesto, pero el fútbol, que siempre ha traspasado fronteras, se ha vuelto aún más global desde el principio de los años noventa, cuando tanto la realidad de la economía, la política, la sociedad, la cultura y el deporte, como sus representaciones simbólicas se han envuelto en retórica y práctica de liberalización, integración y privatización. Y de todas estas transformaciones, el fútbol ha sido espejo y emblema. Fue en 1992 cuando nació la English Premier League, que pronto se convirtió en el modelo de referencia para la transición del juego de actividad deportiva y recreativa en la esfera pública con secundarias repercusiones económicas, a negocio de entretenimiento cada día más privado en todos los aspectos, pero todavía con una fuerte dimensión deportiva. En 1995, la sentencia Bosman del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó la gratuidad de las transferencias de los jugadores al final de sus contratos, es decir, sin la obligación de compensar al último club al que estaban vinculados contractualmente. El fallo también abolió cualquier limitación en el número de extranjeros que un equipo podía alinear, provocando una aceleración brutal en la migración de jugadores a Europa occidental, principalmente latinoamericanos, pero también africanos y de la Europa del Este, en aquel entonces todavía fuera de la Unión Europea. Con el nuevo siglo llegó el momento de Asia: saltó a la fama primero como mercado —con la organización del Mundial de 2002 en Corea y Japón—, luego como fuente de nuevos flujos financieros —especialmente chinos, para patrocinios y adquisición de clubes— y en perspectiva también como protagonista de las competiciones. La tecnología obviamente ha jugado su papel: los satélites e Internet han hecho posible multiplicar la audiencia casi de manera infinita y, por lo tanto, valorizar el trabajo de las superestrellas del fútbol, pero también de los agentes (los que antes se llamaban procuradores) encima de sus remuneraciones.
El enfoque adoptado en este libro es comparativo, multidisciplinario y se basa en una base estadística. El fútbol es esencialmente un fenómeno social que requiere un esfuerzo de historización y contextualización, al que puede contribuir una comprensión de los datos que emergen de su práctica. No se trata de suscribir plenamente el enfoque cada vez más cuantitativo popularizado por Soccernomics (el libro de Stefan Szymanski y Simon Kuper que analiza el fútbol a través de los esquemas de la economía y la econometría) que, en sus formas más extremas, que no son las de los autores, corre el riesgo de “robotizar” el fútbol, reduciéndolo a una experiencia herméticamente sellada, mientras que, en realidad, se compone de rituales y símbolos colectivos.
El fútbol es una realidad compleja, sobre todo por su naturaleza política. Ha demostrado ser una herramienta poderosa para conquistar, ejercer y aumentar el poder. A título de ejemplo se dan los casos de empresarios muy ricos que han construido su imagen política en dos direcciones: la proximidad a la gente común, demostrada por compartir pasiones idénticas a pesar de las diferencias de ingresos, y la promesa de hacer que su país sobresalga en el mundo con la misma competencia demostrada en los negocios y los estadios. Este fue el caso de Silvio Berlusconi cuando “bajó al campo” en enero de 1994, o con la utilización que Mauricio Macri hizo de los triunfos nacionales e internacionales del Boca Juniors, del que fue presidente en 1995-2005, para conquistar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2007 y la Casa Rosada en 2015. Un caso bastante embarazoso por su oportunismo lo protagonizó Sebastián Piñera, fanático notorio de la Católica, el equipo burgués-conservador de Santiago de Chile, cuando decidió hacerse con el club rival, Colo-Colo, con una hinchada mucho más popular. Más lineal es la parábola de Moïse Katumbi, el magnate del cobre que invirtió parte de su fortuna en el Tout Puissant Mazembe, llevando al equipo de Lubumbashi al tope del fútbol africano y luego tratando de explotar la notoriedad adquirida y la gratitud de los aficionados para convertirse en presidente de la República Democrática del Congo (sin éxito, tal vez porque se vio obligado a hacer campaña desde el exilio en Bruselas).
Luego están las estrellas de la pelota que han demostrado la misma habilidad en política, como George Weah, presidente de Liberia, o Romário, pasando de la favela de Jacarezinho al Senado —sin olvidar a O Rei, que en Brasil fue ministro de Deportes—. Otros tienen que conformarse con leyendas urbanas, como aquella según la cual Recip Erdoğan brilló en el Kasımpaşa, el equipo del distrito de Estambul donde creció, cuando en realidad el futuro presidente turco solo había sido un ardiente aficionado. Es casi conmovedor pensar en David Cameron, que probablemente en Heatherdown, Eton y Oxford nunca tuvo un balón redondo en las manos, pero que tuvo que someterse al suplicio del hincha acérrimo, al confundir el Aston Villa y el West Ham cuando se le preguntó cuál era su equipo favorito.
El entrelazamiento fútbol-política adopta formas muy variadas. En la campaña electoral británica de 2019 abundaron las promesas: los conservadores prometieron invertir más de 500 millones de libras en el fútbol amateur y construir campos capaces de soportar los rigores del invierno; los laboristas se comprometieron a reservar a los aficionados por lo menos dos asientos en la junta de directores de cada equipo profesional. Casi nadie se acuerda de la visita de Estado de Xi Jinping al Reino Unido en 2015, pero millones de personas saben que tuvo tiempo para visitar las instalaciones deportivas del Manchester City. El gobierno húngaro, además de construir el principal centro de formación del país en la aldea natal de Viktor Orbán, asignó 50 millones de euros a equipos de las minorías húngaras en Eslovaquia, Transilvania y Voivodina.
Y si alguien ve en estas anécdotas la prueba de que el fútbol es el opio del pueblo, mejor advertirle que incluso esta narrativa es obsoleta: Noam Chomsky, por mencionar solo un caso, ha escrito cosas más originales que «la prensa deportiva sirve para distraer a la gente de las cosas realmente importantes». Para lucirse con citas sofisticadas, Dmitry Shostakovich es mejor: «Un estadio de fútbol es, en la Unión Soviética, el único lugar donde puedes estar no solo a favor de algo, ¡sino también en contra!». Antônio Salazar, que odiaba al fútbol casi tanto como al fado, temía que los partidos del campeonato portugués pudieran ser en ocasiones un lugar para protestar contra el Estado Nuevo, y tuvo fuertes dudas de autorizar la publicación del periódico A Bola. En Brasil, el orgullo de todo un pueblo por los cinco títulos de la selección y la esperanza de que la Copa del Mundo 2014 —que jugaba como local— fuera la del Hexacampeão no fueron suficientes para proteger a la presidenta Dilma Rousseff de una salva de abucheos en el partido inaugural. A Matteo Salvini, que cuando era ministro del Interior disertaba sobre el Milan, el entonces entrenador rossonero, Gennaro Gattuso, le aconsejó ocuparse de lo suyo: «Si tiene tiempo para pensar en el fútbol quiere decir que pasamos un mal momento».
También son muchas las consideraciones económicas que aseguran que los 90 minutos de un partido tienen un valor que va mucho más allá del simple resultado: alrededor de las grandes competiciones jugadas por equipos nacionales y clubes y seguidas por miles de millones de personas en todo el mundo, así como en torno a los contratos y actividades de muchos otros protagonistas menores, circulan impresionantes cantidades de dinero de los más diversos orígenes. Sin olvidar obviamente el tamaño de los negocios: solamente las ligas europeas facturan tanto como la Major League Baseball (MLB), la National Hockey League (NHL) y la National Football League (NFL) juntas.
Con el fútbol generalmente se pierde dinero, pero ser parte de la propiedad de un club es un privilegio para quienes lo hacen como socios/abonados (el modelo Barça /Real Madrid y de los equipos argentinos y brasileños, así como, con algunas variaciones, del Bayern), monarcas absolutos del Golfo (PSG y Manchester City), oligarcas rusos (Chelsea hasta la guerra de Ucrania en el 2022, y Monaco), multimillonarios estadounidenses (Manchester United, Liverpool y Roma) o chinos (Inter). Sin olvidar otras tipologías: equipos que pertenecen a grandes empresas europeas (este es el caso de Juventus y Bayer Leverkusen, más recientemente del Zenit ruso) o fondos de inversión y private equity estadounidenses (Milan). El resultado ha sido que la entrada para ingresar al club muy exclusivo de dueños de clubes de fútbol cuesta cada vez más, a la imagen de otros deportes profesionales. Algunos equipos son sociedades anónimas que cotizan en bolsa, pero el espectro de la insolvencia está a la vuelta de la esquina (una experiencia experimentada por 62 equipos ingleses en los últimos 30 años), lo que demuestra la muy arriesgada naturaleza del negocio. Mejor quizás comprarse una liga entera, y los derechos televisivos asociados, o al menos parte de ella, como ha hecho el fondo CVC Capital Partners con la LaLiga española y la Ligue 1 francesa.
Dinámicas parecidas afectan a otros deportes: pensemos en la entrada del capital estadounidense en NZ Rugby (y por lo tanto también en los famosos All Black), o el proyecto del fondo soberano saudí de crear un nuevo circuito de golf que compita con el PGA Tour. Incluso la explosión en el precio de los equipos no afecta únicamente al fútbol: el récord para una franquicia en los Estados Unidos fue establecido en 2022 por los Denver Broncos en el fútbol americano (4600 millones de dólares).
El fútbol conmueve y une. Uno de los muchos ejemplos en este sentido fueron los sollozos de Christian Jeanpierre, veterano relator de TF1, en Wembley el 17 de noviembre de 2015, conmovido por el abrazo, tan lleno de significados, entre jugadores franceses e ingleses en el momento de los himnos nacionales, cuatro días después de la matanza del Bataclan. Sin embargo, empujada al extremo, la pasión patriótica puede irse de las manos. Un ejemplo de ello ocurrió el 13 de mayo de 1990. El derbi serbocroata entre la Crvena Zvezda de Belgrado y el Dinamo Zagreb, partido decisivo para la definición del campeonato yugoslavo, se convirtió en el primer acto de la guerra que acabó con la existencia de Yugoslavia, así como con la vida de decenas de miles de víctimas inocentes.
Si el fútbol ha sido global desde sus orígenes, difundido a las colonias y socios comerciales por los británicos que pronto fueron derrotados en el deporte que habían codificado, en las últimas décadas ha estado impregnado de hiperglobalización y turbocapitalismo. Las (falsas) camisetas (generalmente hechas en China) de Messi y Cristiano Ronaldo sobre los hombros de inmigrantes africanos que llegan exhaustos a Lampedusa o que son explotados en los invernaderos frutales del Ejido, así como los syndicates de la mafia china que gestionan los circuitos de apuestas en Asia y orientan ilegalmente los resultados de los partidos en Europa, o los intermediarios que traían trabajadores nepaleses a Qatar para construir los estadios de la Copa del Mundo, son una cara de la moneda. La otra son las dinastías industriales como los Agnelli/Elkan, los fondos de inversión estadounidenses o los nouveaux riches rusos y del Golfo, que como se mencionó son propietarios de los grandes clubes. O la utilización de las tecnologías de la información para optimizar la gestión de los recursos, ya sean las piernas de los jugadores, el espacio dentro de los estadios o los datos de quienes asisten a ellos, y más en general de los aficionados, lo que aumenta el precio de las entradas o las inversiones en patrocinios.
Un error recurrente es creer que hubo una época dorada en que el fútbol tuvo sus propias reglas, mientras que hoy se habría convertido en la prerrogativa de plutócratas y funcionarios sin alma y tal vez incluso sin rostro. De hecho, la intervención regulatoria ha sido y sigue siendo fundamental: Brasil, por mencionar solo un caso, ha tenido las leyes Zico (1993) y Pelé (1998), que regulaban la relación entre los organismos deportivos y el mercado, el “Estatuto de defensa del aficionado” (2003) promovido por Lula, la ley Timemania (2006) para reestructurar la deuda, y en 2015 el “Programa de modernización de la gestión y responsabilidad fiscal del fútbol brasileño” (PROFUT). Es cierto, sin embargo, que los circuitos en los que se toman las decisiones más importantes son enrarecidos y opacos. A Jõao Havelange, durante 24 años al frente de la FIFA (Féderation Internationale de Football Association), le encantaba recordar que había estado con Boris Yeltsin dos veces en el Kremlin, que Juan Pablo II le había concedido audiencia en tres ocasiones y que a cada visita a Arabia Saudita era normal que fuera recibido por el monarca. El poder de la pelota hizo de Nicolas Sarkozy un visitante frecuente del Estadio de los Príncipes en París, donde podía mostrarse simultáneamente como un hombre normal frente a miles de espectadores presentes en las gradas (y millones de teleespectadores lejanos) y discutir informalmente en las tribunas VIP con personalidades influyentes de diversa naturaleza. Son pocos los consejos de administración alemanes que puedan rivalizar en términos de pedigrí con el del Bayern, que entre sus nueve miembros (todos estrictamente hombres) cuenta con el expresidente de Baviera, el CEO de Audi y altos directivos de Allianz, Adidas, Deutsche Telekom y Unicredit.
Al igual que con las otras manifestaciones de la globalización, la pelota también ha creado ganadores y perdedores, generando oportunidades para algunos al mismo tiempo que crecientes desigualdades. El fútbol necesita su “ejército industrial de reserva” marxiano, compuesto principalmente por brasileños y africanos, que apuestan en su destreza para salir de la miseria y, en cambio, a menudo terminan sufriendo abusos de todo tipo en las ligas menores, desde el no pago de sus salarios hasta el hambre real. Consideraciones similares se aplican a los trabajadores pakistaníes que cosen pelotas en Sialkot: 40 millones al año, el 70 % del mercado mundial, incluidos las de cada Copa del Mundo desde 1982, excepto en 2010 cuando fueron chinas. Aplicando parámetros occidentales es legítimo definirlos explotados, pero hay que reconocer que, aún ganando un salario equivalente a una parte irrisoria del precio de venta de la pelota, tienen oportunidades de progreso socioeconómico mucho más concretas que la generación anterior.
Menos dramática, aunque tal vez no para los aficionados, es la bolarización: la creciente polarización de las ligas nacionales entre los equipos más ricos y exitosos y los demás, forzados al papel de meros espectadores, y la disminución de la intensidad de la competencia (el llamado competitive balance). La suspensión de la actividad competitiva durante el COVID-19, además de provocar una crisis económico-financiera sin precedentes, ha puesto de manifiesto la fragilidad de un modelo de gestión en el que los costos y las deudas están fuera de control. En el ecosistema polifacético del fútbol, han aparecido nuevos actores financieros, en particular fondos de private equity, que tienen intereses y experiencia para impulsar la transformación del modelo de negocio. Todo esto aceleró el proyecto de creación de la Superliga europea. Con el apoyo financiero de J. P. Morgan, propuso adoptar el modelo de los campeonatos americanos, en los que los participantes son siempre los mismos (no clubes, sino franquicias, que gozan de cierta libertad para cambiar de ciudad), sin la espada de Damocles del descenso. En la otra orilla del Atlántico, el tope salarial y el reclutamiento de jóvenes atletas procedentes del deporte universitario, que permite a los equipos más débiles elegir a los mejores, aseguran, al menos en teoría, un alto grado de competitive balance.
¿Cómo no compartir la angustia de los presidentes de equipos como el Real Madrid y la Juve, que después de invertir cientos de millones en nuevas estrellas, se ven obligados cada año a enfrentarse al Huelva y al Gijón, o al Spezia y el Salernitana (con todo respeto), e incluso a traslados a ciudades inaccesibles para los aviones privados? ¿Enfrentando el riesgo de perder, o de ver a las estrellas antes mencionadas víctimas de lesiones? Las reacciones contra la Superliga europea de los aficionados pudo sorprender a aquellos que temían que las raíces locales de los clubes se hubieran perdido para siempre en un mundo tan global. Como decía una pancarta de los aficionados del Chelsea: «Queremos nuestras noches frías en Stoke», refiriéndose a uno de los partidos de visitante más difíciles del fútbol inglés.
De cara al futuro, en su dictamen emitido en diciembre de 2022, el abogado general de la Unión Europea rechazó la denuncia presentada por el Barça, la Juventus y el Real Madrid contra la FIFA y la UEFA, acusadas de abusar de su posición dominante y eludir la competencia y las normas del mercado único. El letrado dio la razón a la UEFA cuando no reconoció la creación de la Superliga y amenazó a sus participantes con expulsarlos de sus competiciones. Incluso si el fallo que emitirán los magistrados del Tribunal de Justicia en 2023 no tiene por qué ser igual a la opinión del abogado general, los dos suelen coincidir en un 80 % de ocasiones. Sin embargo, no es difícil predecir que el proyecto resucitará pronto y que, con algunos ajustes sustanciales y, sobre todo, de forma, será adoptado.
Globalización no significa necesariamente convergencia y homologación, especialmente porque toda la historia del fútbol se basa, desde finales del siglo XIX y mucho más que para cualquier otro deporte de equipo, en formas de hibridación. Eric Hobsbawm veía en los atletas de alto nivel la expresión más cristalina de las tradiciones, valores y creencias de una nación. Brasil era famoso por el jogo bonito hecho de improvisación; Holanda debía su fama al totaalvoetbal que bien reflejaba una sociedad simultáneamente desinhibida y trabajadora; Italia por el catenaccio que, al revés, se adaptaba a una sociedad todavía inhibida por las tradiciones; el estilo de la Unión Soviética de Valeri Lobanovsky fue llamado “científico-marxista” (con razón para el primer término, ya que el técnico ucraniano fue un pionero en el uso de la estadística, más cuestionable el segundo). Estos estilos estaban intrínsecamente ligados a factores sociopolíticos, culturales y de identidad. En Football mulato, publicado en 1938 en el Diario de Pernambuco, Gilberto Freyre se jactó de «las cualidades de autodeterminación, voluntad, astucia, ligereza y, al mismo tiempo, de espontaneidad individual» de la Verde-Amarela. Que es verdad que estaban bien presentes en Pelé y Rivelino, en Tostão y Carlos Alberto. Después del retiro de esa generación, Brasil tardó 24 años en llegar nuevamente a la final y lo hizo con un fútbol tecnocrático, en el que la inspiración de Romário o Ronaldo en la delantera contaba menos que la aptitud de Dunga y Gilberto Silva en la defensa.
Para los vecinos argentinos, nada es tan importante como la gambeta, el amague, símbolo de virtuosismo que desplaza al oponente y da particular satisfacción cuando el individualismo latino parece burlarse de la organización colectiva de los nórdicos. Durante años, sin embargo, la Albiceleste fracasó estrepitosamente en la escena internacional y esto desató una larga diatriba que fue mucho más allá de la cuestión del fútbol. Los que defendían el modelo tradicional del estilo criollo del pibe cultivado futbolísticamente en los campos de tierra batida se enfrentaban con los que pensaban en cambio que solo una rápida adopción del método científico, hecho de físico y táctica, podría llevar a Argentina al nivel de las principales naciones europeas. Los modernistas consideraban a los nativistas parte del problema, pero para los segundos el juego de los primeros era puro antifútbol. Detrás de una disputa que puede aparecer digna de las mejores tertulias de bar, Eduardo Archetti vio el contraste entre una visión existencialista del fútbol como búsqueda de una perfección mitificada y otra, pragmática, hecha de la capacidad de adaptar el estilo de juego al contexto. Eduardo Galeano se definía a sí mismo como un «mendigo del buen juego» y cuando lo encontraba agradecía «al cielo y no le importaba qué club o equipo nacional se lo estaba ofreciendo». Pero es probable que pocos aficionados, incluidos los intelectuales de la Rive Gauche, estén en desacuerdo con Luiz Felipe Scolari, el entrenador de la selección brasileña: «Jugar magníficamente y perder es horrible y cualquiera que diga lo contrario es un idiota».
Un espectáculo que atrae a más espectadores que cualquier otra forma de entretenimiento, no solo deportivo, y apasiona a los reyes como a los trabajadores, así como a intelectuales refinados y celebridades trash, el beautiful game a su vez ha inspirado la creación artística. Los ejemplos son innumerables, desde Mi primer gol de Carlos Gardel, hasta Maradona de Emir Kusturica y Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino, pasando por Rainer Fassbinder, que en el Matrimonio de María Braun rinde homenaje al inesperado triunfo alemán en 1954. Por otro lado, François Truffaut, en Los 400 golpes, toma el fútbol a ejemplo de los horrores que los adultos infligen a los niños, Federico Fellini, “a riesgo de ser linchado”, confesó nunca haber visto un partido y Jorge Luis Borges calificó el Mundial de 1978 organizado por la dictadura argentina como una “calamidad nacional”. El fútbol incluso ha hecho famosas a esposas y novias (WAG) como Victoria Beckham o Wanda Nara.
Este libro. Estas páginas analizan a los protagonistas del beautiful game —jugadores y entrenadores, directivos y árbitros, comentaristas e intermediarios—; sus instituciones —clubes y nacionales, federaciones y competiciones—; los lugares donde se goza de su magia —estadios y periódicos, medios audiovisuales y metaversos—; los temas críticos que lo rodean —violencia y corrupción, homofobia y apuestas, dopaje y finanzas alegres— y los muchos desafíos que tendrá que enfrentar para que siga siendo el espectáculo más hermoso del mundo.
Este libro es una versión revisada y actualizada del texto italiano original; no existiría sin el trabajo minucioso de Ruth Zagalsky y la ayuda de Daniel Díaz-Fuentes, Marcelo Olarreaga y Andrés Solimano. Soy el único responsable del contenido final.
Los derechos de autor del libro serán donados a la Fundación Pupi, que trabaja desde hace 20 años en el barrio “La Traza” de Remedios de Escalada, partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
1.LOS ACTORES COLECTIVOS
EL FÚTBOL ES UN DEPORTE de equipo y, por lo tanto, los clubes y las selecciones nacionales son sus principales protagonistas. Pero detrás de esta afirmación general se encuentran profundas diferencias en los valores que los equipos —ya sean clubes o nacionales— transmiten, en su forma de jugar, en la naturaleza de su propiedad, así como en las relaciones que desarrollan con las comunidades que los rodean.
LOS CLUBES
El lema del Futbol Club Barcelona mencionado al principio de este libro nos recuerda que, tanto hoy como a mediados del siglo xix, los equipos locales siguen siendo los principales protagonistas del fútbol, incluido el fútbol internacional. Son capaces de despertar esas emociones primordiales —de identificación y pertenencia a una comunidad— que los equipos nacionales —tal vez también porque juegan grandes competiciones solo cada dos años y no varias veces a la semana— no logran provocar, a pesar de las impresionantes audiencias televisivas. También es por esta razón que los aficionados (conocidos como hinchas en el Río de la Plata) de un club están dispuestos a celebrar, ciertamente con tristeza, incluso los fracasos, mientras que para el equipo nacional se puede pasar en pocas horas de la pasión absoluta (Italia-Alemania 4-3 en el Azteca el 17 de junio de 1970) al lanzamiento de los tomates (Brasil-Italia 4-1 en el mismo estadio el 21 de junio de 1970). Simon Kuper lo sintetizó bien cuando escribió sobre el PSG: «Como con cualquier equipo que realmente le importa a la gente, la historia del club refleja la del lugar que representa».
Los orígenes de los clubes se remontan a mediados del siglo XIX





























