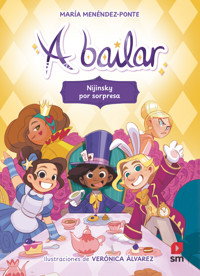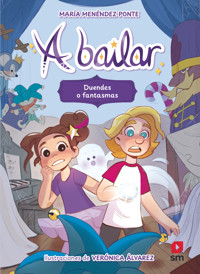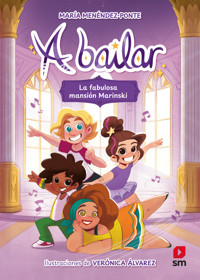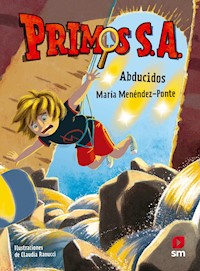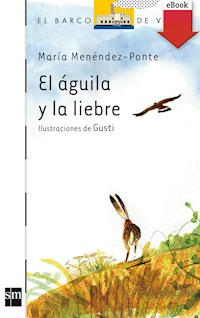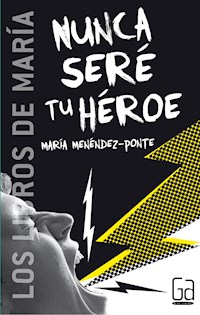Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Bruslí debería estar muerto y no lo está. A pesar de ello, este joven se encuentra en el infierno. Su vida cada vez está más fuera de control y él apenas se reconoce en el espejo: problemas con las drogas, con la policía...en algún lugar debe de haber un atisbo de esperanza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARÍAMENÉNDEZ-PONTE
EL POSO AMARGO DEL CAFÉ
Ediciones SM
Madrid
Dirección editorial: Elsa Aguiar
Coordinación editorial: Gabriel Brandariz
Diseño de la colección: Estudio SM
© MaríaMenénedezPonte, 2006
© Ediciones SM, 2006, 2010
Impresores, 15
Urbanización Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.grupo-sm.com
ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 902 12 13 23
Fax: 902 24 12 22
e-mail: [email protected]
ISBN versión digital: 978-84-675-3861-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Al auténtico Bruslí
1. Secretos indescifrables
Tendría que estar muerto y no lo estoy. Pero a pesar de no estarlo, me encuentro en el infierno. Como si la estatua del Ángel caído, que nos mostró mi padre a mi hermano y a mí en uno de nuestros paseos por el Retiro, se hubiese salido por fin con la suya: «Te reconozco, tú eres de los míos, un rebelde sin causa, algún día terminarás en el infierno, como yo», me decía siempre que pasábamos por su lado. A mí me daba un cague que no veas, y es que hasta físicamente me encontraba parecido con ese tal Lucifer que un buen día decidió desobedecer a Dios y pasar de ángel a demonio. Mi hermano, en cambio, se identificaba con la estatua de Alfonso XII que está en lo alto del estanque de las barcas, dominándolo todo desde su caballo. Decía que de mayor iba a ser rey como él y que le harían una estatua haciendo taekwondo en vez de a caballo. A veces tengo la impresión de que esas estatuas han predeterminado nuestras vidas. Por supuesto, mi hermano no ha llegado a ser rey, pero sí que ha triunfado como modelo; ahí está el tío inmortalizado en numerosas revistas y con poses más chulas que las del propio Alfonso XII. Y además ha ganado una medalla en taekwondo. Es un crack, no como yo, que soy un mierda. En lo único que pienso es en meterme y meterme, ya desde la mañana. No sé cómo mi hermano me aguanta todavía. Claro que cualquier día de estos se hartará y me abandonará, igual que nuestra madre. ¡Qué putada! Con lo que me hubiese gustado tener una familia normal. Pero el único recuerdo que tengo de mis padres juntos es el de mi padre agarrando a mi madre por los brazos, forcejeando con ella y a continuación tirándola por la ventana. No sé por qué esas imágenes tan terribles se empeñan en pasar cientos de veces por mi cabeza, siempre a cámara lenta. Yo intento detenerlas para tratar de comprender lo que estaba ocurriendo allí, pero las imágenes se suceden como en una secuencia, mudas, sin gritos ni palabras, aunque supongo que los habría. Y yo también estoy allí, mudo, como un espectador de piedra, aterrado por lo que mis ojos están viendo, sin entender nada, sin poder hacer nada por evitar todo aquello. Tenía tres años y mi hermano dos, aunque él no está dentro de aquella pesadilla, menos mal. Después tengo una laguna, porque lo siguiente que recuerdo es a mi padre en el portal pegándole a mi madre con una silla, y yo llorando. No entendía qué podía haber hecho mi madre para merecer semejante paliza.
«Papá, no la pegues, no la pegues, no la pegues...»
No oigo los gritos de mi madre ni las voces de mi padre, solo mi llanto y el eco de mi voz suplicante. Supongo que acudirían los vecinos ante semejante alboroto, pero tampoco lo recuerdo. La violencia de la propia situación junto con el terror que sentía en ese momento han borrado todo lo demás.
En el siguiente plano los policías se llevan a mi padre en un coche. Yo estoy ahí, frente a él, mirándolo, tratando de entender qué me quiere decir a través del cristal, contemplando sobrecogido e impotente sus ojos suplicantes. Pero el coche coge velocidad y yo me quedo sin saber qué era eso tan importante que mi padre quería decirme. Sé que él tenía una razón para haber hecho lo que hizo, pero me quedé sin saberla. Mi vida está llena de secretos terribles sin descifrar.
De nuevo aparezco en casa, en la cocina. Allí está la taza del café que se acababa de beber mi padre antes de que aquella horrible escena hubiese tenido lugar, prácticamente vacía, apenas queda un culito. Me lo bebo como si aquel café fuese la pócima mágica que pudiera aportarme un poco de luz sobre lo que acababa de suceder o quizá porque era lo único que me quedaba de mi padre y me resistía a que me abandonase de aquella manera. Porque yo sé que mi padre, al contrario que mi madre, me quería; a su manera, pero me quería. Y que si no hubiese sido por el maldito caballo, hubiese sido un buen padre. Pero todavía conservo en mi boca el sabor amargo de aquellos posos de café, y es que en ellos está escrita mi vida. La historia de mucha gente se escribe en libros, linajes, escudos, palacios, castillos o tumbas; la mía está escrita en aquellos posos. Y por eso necesito meterme el maldito perico, para borrarlos. Y la droga hace que cada día descienda un poco más en mi camino hacia el infierno. ¡Qué putada!
No sé cómo fue la caída de Lucifer, pero la mía es lenta, agonizante. Algunos días, como hoy, tengo conciencia de ella y me aterra ver el desecho en que me he convertido: apenas me reconozco en ese tipo esquelético y abandonado que descubro cada vez que me miro en el espejo, capaz de cualquier barbaridad; en cambio, otros tengo la sensación de flotar en el vacío como esas águilas ratoneras que vuelan a merced del viento con las alas extendidas.
Joder, doy asco. Ya nada me divierte: ni meterme, ni hacer fechorías de las nuestras, ni ponerme morado de comer… como cuando iba con Poli y los otros. Sin él no es lo mismo, nada me divierte. ¡Qué putada! Me he quedado más solo que las ratas. Gordini se ha ido definitivamente con su madre y el Perchas se ha acomodado a ser el chulo de una tía mayor que le paga todos sus caprichos. Vaya mierda. Ahora si robo es para poder pillar, pero me raya mazo, como lo del trapicheo. Hay días que me meto incluso el perico que me dan para vender.
–Hoy sin ir más lejos, ¿verdad, Bruslí? Estás en un lío de los gordos.
–Deja de darme la chapa, Bruce Lee, estoy hasta los huevos. Siempre ahí, metiendo el dedo en la llaga, tocándome la moral.
–Sí, ya sé que te fastidia que sea tu conciencia y que te recuerde las cosas, pero ¿qué quieres?, tu cerebro es un colador por culpa de ese maldito polvo que te metes por la nariz. Y hoy no puedes evadirte como haces siempre, lo sabes muy bien: dentro de dos horas tendrás que enfrentarte a Walter y decirle que te has vuelto a meter los veinte gramos que te dio para vender. Y esta vez no se apiadará de ti, eres reincidente.
–No me da miedo, vejestorio.
–Un día te van a meter un tiro entre ceja y ceja.
–¿Y qué? Eso no me asusta, ya lo sabes.
–Pero sí te asusta ver en lo que te has convertido; eso sí te asusta, Bruslí, no lo niegues.
–¡Que te pires, tío!
–Te has convertido en un mentiroso, en un alcohólico, en un cocainómano. Venderías a tu hermano por un gramo. Eres escoria.
–¡Cállate, cabrón o...!
–¿O qué? No me dirás que vas a hacerme un vándal porque me da la risa, si no te tienes de pie. Mira tu cuerpo, es una ruina, una auténtica ruina. No tienes fuerzas ni para levantarte de ahí.
–¿Ah, no? Pues mira si me levanto, ¿lo ves, Bruce? Ahí te quedas, mamón, que yo me largo.
Deambulo por calles poco transitadas esperando la oportunidad de encontrar un incauto al que mangarle el coche. Me reventaba admitir que el viejo Bruce pudiera tener razón, pero la realidad es que estaba en un apuro de los gordos. No podía presentarme de nuevo ante Walter y pedirle otra oportunidad. No me quedaba más remedio que trincar un coche e ir hasta una de las discotecas de Getafe a robarle droga a algún camello, ya que allí no me conocen.
Por fin encuentro al típico pringado que no tiene ni media hostia, tan en las nubes que ni siquiera siente que me acerco a él peligrosamente. Por eso se lleva un buen susto al sentir el filo de mi navaja en su cuello. La verdad es que me jode un montón tener que amenazar a alguien con un arma, con Poli nunca utilizábamos la fuerza, pero es un caso de vida o muerte. Esta vez Walter no se iba a andar con tonterías, me daría una paliza hasta dejarme medio muerto, o a lo mejor era capaz de descerrajarme un tiro allí mismo.
Inmediatamente, sin mediar palabra, el incauto pichón deja caer las llaves del coche en mi mano con pulso tembloroso. Sé que lo tengo en mi poder, sin embargo no me siento bien por ello. Es un pobre hombre con una chaqueta de cuadros y pelo engominado, que seguramente estará haciendo alguna gestión de trabajo. Pero no puedo permitirme el lujo de compadecerme de él, se trata de salvar mi pellejo, mala suerte. Rápidamente me subo al coche y arranco ante su mirada incrédula, como si le costara asimilar lo que le acaba de suceder.
Conduzco un rato como un auténtico zombi, hasta que me doy cuenta de que llevo encendido un piloto rojo. Es el de la gasolina. Con las prisas, ni se me ha ocurrido comprobar cuánta había. Poli me habría llamado de todo. ¿Llevaría mucho tiempo encendido? Desde luego estaba fijo.
–¡Joder, qué puntería! Mira que ir a robar un coche en reserva...
Salgo a la M30 con la esperanza de encontrar una gasolinera, a ver si me iba a quedar tirado, lo que me faltaba. Pero esta vez la suerte me favorece y veo anunciada una a quinientos metros. Me limpio el sudor que me chorrea por la cara y pongo el intermitente en cuanto estoy a cien metros de ella. ¡Uf! Me meto por fin y me sitúo estratégicamente en el surtidor más alejado de la caja. Mientras enchufo la manguera, pienso en la cara que se le va a quedar al pringado que está cobrando cuando vea que me largo sin pagar, no sabe que de nada le va a servir tomar el número de la matrícula, porque es un coche robado. En otro tiempo esto nos habría servido de diversión, pero ya nada me divierte. Con Poli y los otros sí me hubiese reído.
Estoy enroscando la tapa del depósito, cuando un coche de los verdes se detiene a repostar. ¡Qué puntería, chaval! Con esto sí que no contaba, menudo día llevo, ¡vaya mierda de horóscopo que me ha tocado hoy!
Disimuladamente me voy andando hasta el servicio y espero allí un buen rato hasta que calculo que han podido marcharse. Efectivamente, al salir, veo que ya no está el coche. Así que, ya más tranquilo, me meto en el mío y arranco. Entonces oigo gritar al de la gasolinera.
–¡Eh, tú, que no has pagado!
–Gracias por recordármelo, pringao –digo metiéndome a toda velocidad por el carril de incorporación a la autovía.
Claro que no he hecho más que incorporarme, cuando oigo la sirena de los verdes detrás y su voz por megafonía:
–Échese a un lado y detenga su vehículo.
¡Qué putada! Pero ¿no se habían ido? ¡Los muy cabrones! Seguro que estaban escondidos. Si hubiese sido Poli, habría acelerado y los habría dejado con dos palmos de narices, pero yo no soy un conductor tan experto como él y además últimamente no tengo buenos reflejos, así que en seguida me empujan al arcén y me rodean con las pistolas.
–¿Así que robando gasolina, no? A ver, los papeles del coche y el permiso de conducir.
–No... no... lo llevo encima...
Si supieran que ni siquiera lo tengo. En este momento se me pasa por la cabeza jugármela y volver a arrancar el coche, pero, antes de que pueda hacer nada, uno de los dos ya me ha abierto la puerta y ha cogido de la guantera los papeles del coche.
–¿A nombre de quién está el coche?
–Es de mi tío...
–De tu tío, ¿verdad? ¿A quién pretendes engañar? Lo has robado, mamarracho, andando a comisaría, estás detenido.
–¿Y esta navaja? –dice el otro cacheándome–. ¿A quién pensabas atracar?
–La tengo para pelarme las naranjas, me gustan mucho las naranjas, siempre estoy comiendo alguna...
–¡Y encima vacilón! Mira, chaval, mejor te estás calladito y guardas tu verborrea para el juez.
¡Qué putada, otra vez detenido! Todo esto ya lo había vivido y era una auténtica pesadilla: volver a dejar mis pertenencias en la entrada de la comisaría, volver a dar mis datos, volver a ser interrogado, volver a estampar mi huella, volver a coger aquella manta llena de pulgas y aquella colchoneta que olía a meado que echaba para atrás… Eso sí, el miedo no era el mismo de aquella primera vez…
2. ¡Vienen los maderos!
Al oír la sirena miré a Poli angustiado y él exclamó:
–¡Joder, los maderos! Alguien ha dado el chivatazo, tío. ¡Vámonos rápido, que ya están aquí!
–No tenemos tiempo para escapar, Poli, nos pillan seguro.
–¡Venga, Bruslí, con lo que tú corres! Cada uno en una dirección.
–¿Y los otros?
–Están en el parque, no sospecharán de ellos.
Eché a correr a la velocidad que mis piernas me lo permitían, escuchando la sirena de la policía cada vez más cerca. Estaba empapado en sudor y sentía que mi pecho y mi garganta estaban a punto de reventar por los trallazos del corazón, pero si paraba, me pillaban fijo. Iba medio a ciegas, apenas veía los lugares por donde corría, y además desconocía la zona. Finalmente me detuve unos segundos dudando hacia dónde tirar si a derecha o izquierda. Durante esos instantes me sentí paralizado por el miedo, a pesar de que sabía que tenía que tomar rápido una decisión, ya que el tiempo jugaba en mi contra.
¡Qué putada, una calle sin salida! Desesperado, busqué algún escondrijo...
–¡Vamos, chaval, las manos arriba! Y quietecito o te meto un tiro.
El sudor me caía a chorros y sentía unas terribles ganas de mear. Era la primera vez que tenía enfrente a un madero apuntándome con una pistola, y tengo que decir que no se parecía en nada a las escenas que ves en las series de televisión, porque aquí te falta la mitad del plano, que eres tú mismo. Y el pánico es tan intenso que te bloquea los sentidos, y lo único que aciertas a ver es la pistola y los ojos del policía. ¿Sería capaz de apretar el gatillo? Si lo hiciera, yo estaría muerto y no habría testigos, así de fácil.
Me quedé tan quieto que ni siquiera tenía conciencia de respirar, ahogándome con los latidos de mi propio pulso en la garganta. Y mi corazón parecía una bomba hidráulica. Bum-bum, bum-bum, bum-bum… Y me temblaban tanto las piernas que dudaba fueran a sostenerme por mucho más tiempo. Más que una escena a cámara lenta era un plano fijo, una pesadilla que no acababa. Jamás podré olvidar la cara de ese madero apuntándome con la pistola, yo estaba totalmente empapado, como si estuviera debajo de la ducha. ¿Cómo podía sudar más que durante la carrera que me había echado? Era un sudor frío que me hacía tiritar como cuando de pequeño me estaba tres horas dentro de la piscina.
–Así que os gustó la tienda y volvisteis, ¿no? ¿No tuvisteis bastante con el atraco de la semana pasada? –gritó dándome de hostias.
–Es la primera vez que vengo, se lo juro por mi madre, que está muerta.
–¡De los disgustos que le has dado!, ¿verdad, cabrón?
–No, ella nos abandonó a mí y a mi hermano cuando éramos pequeños, se lo juro.
–Deja de jurar, chaval, que tu juramento tiene muy poco valor, y esas patrañas las reservas para el juez, que me conozco muy bien a los tipejos como tú, sois todos iguales: en cuanto os trincan, os meáis en los pantalones y decís lo que sea con tal de salir libres. ¿Qué edad tienes?
–Dieciséis.
–Y esa es otra, todos sois menores, hay que joderse. ¿Pero a quién quieres engañar, chaval? –dijo soltándome una colleja con la mano que tenía libre y cacheándome a continuación–. A ver, ¿llevas el carné encima?
–No... no... lo llevo… Llame a mi educador si quiere; vivo en la residencia de San Fernando, ¿la conoce?
–Bueno, vamos, andando al coche.
En ese momento llegó el otro policía solo, con cara de mala leche, y yo me alegré de que al menos Poli hubiera podido escapar.
–Dice que tiene dieciséis años, pero no lleva el carné encima –le informó a su compañero.
–En cuanto los detienes, todos se quitan años.
–Según dice, vive en el San Fernando.
–Bueno, pues lo llevamos a comisaría y desde allí llamamos para comprobarlo. Pero setenta y dos horas encerrado no te las va a quitar nadie, chaval –se dirigió a mí con rabia–, a ver si te sirve de escarmiento. ¿Y tus amiguitos qué, te han dejado solo?
Esa era una de las tácticas que utilizaban, la de ponernos a los unos contra los otros para que cantásemos, ya Poli me lo había advertido, pero yo no era ningún chivato.
–¿Y ahora qué, te ha comido la lengua el gato? ¿Cuántos estabais en esto?
–¿No oyes? Mi compañero te está preguntando cuántos sois.
Si creían que me iban a sacar algo, iban listos, porque no pensaba soltar prenda.
–Mira, chaval, no te pongas gallito, porque tenemos las huellas de tus compañeros y el coche que habéis robado, así que no les va a ser fácil salir de esta. En cambio, si tú colaboras, podría favorecerte.
¡Y una mierda! A ver si se creían que era un niño de teta. En cuanto llamaran a mi educador, vendría a sacarme, porque era la primera vez que me trincaban y además no nos habían pillado con nada encima. Por mucho que me pegaran, no iba a soltar nada.
–La cárcel no es como un castigo del colegio, ya verás lo que te espera.
Y ahora la táctica del miedo. Pues no les iba a funcionar. Sabía que me retendrían unas horas y en seguida llamarían a la resi para comprobar que lo que les había dicho era verdad; se creían que me chupaba el dedo. Eso fue lo que hicieron con el Rata cuando lo pillaron intentando robar una máquina de juegos. Ni siquiera me llegarían a meter en el calabozo.
En la comisaría me tomaron las huellas. ¡Qué putada! Eso me impresionó bastante, era como tener un carné de delincuente. Ahí estaba, fichado de por vida. Me parecía como si me hubiesen estampado esa palabra en la frente. Y yo no era un delincuente o, al menos, no quería serlo. Yo sólo iba con Poli y los otros porque eran mis amigos, los únicos que tenía, los únicos que verdaderamente se preocupaban por mí, que me ayudaban cuando estaba en apuros. Y porque a esa edad te gusta llevar ropa chula, de marca. ¿De dónde iba a sacar la pasta para comprármela? Yo no tenía unos padres que me la regalasen, ni trabajo. Quería ligar, convencer a las pibas de que era un tío guay. Pero no acabar como mi padre, un yonqui que se pasaba el día entrando y saliendo de la cárcel. Siempre he tenido la sensación de no pertenecer al mundo que me ha tocado en suerte, pero uno no puede elegir la familia en la que nace. ¡Qué putada! ¿Por qué todos los demás chavales tenían unos padres que les compraban cosas, aunque fuera de vez en cuando, y yo no? Este mundo es una puta mierda. Me pasé un montón de años buscando a mi madre en todas las señoras que veía: ¿sería esa rubia del vestido de flores, o la morena que estaba comprando una barra de pan, o la pelirroja que esperaba el autobús? Siempre con la emoción contenida, con un nudo en el estómago, porque en cualquier momento alguna de ellas se volvería hacia mí y me diría: ¡Julito, hijo mío, cómo has crecido, qué guapo estás! Luego me llevaría a una tienda de chucherías y me inflaría a comprar cosas. Y luego a una de ropa. Y luego a una juguetería...
–A ver, chaval, ¿no me has oído? Coges ahí una manta y una colchoneta y te vienes conmigo.
–¿No va a venir mi educador? No pueden encerrarme sin que él venga a buscarme, soy menor.
–Eso se lo dices mañana al juez.
¿Cómo que al juez? ¿Qué comedia era todo aquello? ¿A qué jugaban esos tipos? Seguro que lo hacían para meterme miedo en el cuerpo y que me chivara de mis amigos, pero yo no soy ningún soplón. Y ellos se iban a enterar, les iba a caer un puro de la releche, porque estaban actuando de manera ilegal, no me podían encerrar así, sin más.
–Quiero que venga mi educador, tengo mis derechos.
–Mira, chaval, lo mejor que puedes hacer es estarte calladito, que bastante has hecho ya por esta noche.
La colchoneta, aparte de estar rellena de serrín, apestaba a meos y la manta estaba repleta de pulgas. ¡Qué asco! Pero estaba visto que allí de nada servía protestar. El calabozo era un auténtico zulo, sin ventana, las paredes sucias y desconchadas, rezumando humedad, y por todo mobiliario un saliente de cemento a modo de cama. Hasta las cloacas donde viven las ratas eran mejores que aquello.
Cuando el policía cerró la puerta, me derrumbé. ¿Qué hacía yo allí? Yo no pertenecía a ese lugar, esa mierda de vida no era para mí.
Los desconchados de la pared, contemplados a través de las lágrimas, eran como los recuerdos de mi vida; recuerdos que siempre he tratado de borrar de mi mente y que no sé por qué narices ahora se empeñaban en aparecer en aquel lugar tan cutre.
3. El zulo
Me despertó el sonido de la llave en la cerradura, un chirrido estridente, y a continuación un golpe seco. Intenté despegar los ojos, que, como es habitual en mí por la mañana, se resistían a abrirse; siempre he sido nocturno y me ha costado madrugar. La luz mortecina de la bombilla que colgaba del techo y la toma de conciencia del horrible lugar en el que había pasado la noche tampoco favorecían mi despertar. A lo mejor solo eran las tres de la mañana y me despertaban porque ya había venido Braulio a llevarme a la resi. Ese pensamiento me animó a sentarme en el catre, apartar con asco la manta pulguera y frotarme los ojos para que se abrieran de una vez por todas.
Estaba a punto de levantarme, cuando el guardián dejó una bandeja de latón encima del catre y se dio media vuelta dispuesto a marcharse.
–¡Eh, qué pasa! ¿Por qué me dejas aquí? ¿No habéis llamado a mi educador?
–Yo no sé nada, sólo he venido a traerte el desayuno –masculló.
–¡Joder, no podéis hacerme esto! Tengo mis derechos.
–¿Ah, sí? –ironizó–. También el resto de los ciudadanos los tienen, pero eso a ti te la suda. Os creéis que solo cuentan vuestros derechos, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente a la que vosotros robáis? ¿Acaso ellos no tienen derechos?
–¿Cuánto tiempo vais a tenerme encerrado aquí?
–Mañana se lo preguntas al juez, a ver cuánto tiempo te va a caer de condena.
¿Mañana? ¿Iban a tenerme todo el día encerrado en ese zulo, con el olor a meo del colchón y comido por las pulgas? Joder, qué putada. ¿Qué habría pasado? ¿No habrían llamado a Braulio? Si era su obligación llamarlo, no podían saltarse las leyes a la torera. Es verdad que yo las había incumplido, pero por eso me habían encerrado. En cambio, ellos se supone que están dentro de la legalidad, ¿o no? ¿Y si le habían comido el tarro a Braulio para que me dejara las setenta y dos horas como escarmiento? Pero él no haría eso, él siempre sacaba a todos los chavales de los líos en los que se metían. A mí mismo me había sacado de más de uno. ¿Por qué no ahora? Es verdad que últimamente estaba harto de mí, decía que ya no era el mismo de antes, que me habían cambiado las malas compañías, y me había amenazado mil veces con echarme de la resi, pero no lo iba a hacer, porque sabe que sería peor, que, una vez en la calle, me echaría a perder del todo. ¡Qué putada!, no podía entender qué había pasado.
El puñetazo que di en la colchoneta hizo que se tambaleara el café con leche. Bueno, café por llamarle algo, que más bien parecía agua residual que otra cosa. Aun así me lo bebí, lo mismo que el brick de zumo, y me comí las cinco galletas que me habían traído, porque tenía hambre, siempre tenía hambre; Poli solía decir que tenía un agujero en el estómago y por ahí se me perdía todo lo que engullía. Luego, sentí unas ganas enormes de mear. No esperarían que me lo hiciera en el colchón, aunque por como olía...
–¡Guardia, guardia! Oiga, que tengo ganas de mear, ábrame la puerta.
–No armes tanto escándalo, chico, que ya te he oído. Y ojo con intentar nada, ¿eh?, que te estoy vigilando.
Una vez que alivié mi vejiga, comprendí que el día iba a ser eterno. Al salir le pregunté:
–¿Qué hora es?
–Las seis de la tarde –respondió riéndose.
¡Qué capullo! No me quería decir la hora para que aún se me hiciera más largo el día.
Al entrar de nuevo en aquel zulo, me dio un bajón de moral. ¿Qué diablos iba a hacer durante todo el día para no volverme loco? Sin tele, sin música, sin Play Station, sin móvil. Me tumbé de nuevo en el catre con la intención de volverme a dormir. Al menos durmiendo se me pasaría más rápido el tiempo. Pero por vez primera, al cerrar los ojos, el sueño no acudió a mí. Me empecé a poner nervioso, necesitaba fumarme un cigarro o, mejor aún, meterme una raya de coca.
Para apaciguarme, decidí hacer taekwondo. Primero un calentamiento, a ver si llegaba a los cincuenta abdominales. ¡Uf, cómo me costaba! Estaba de un enclenque... Once, doce... Hacía un huevo de tiempo que no aparecía por el gimnasio. Mi hermano no paraba de recordármelo y de darme recados de parte del entrenador, siempre me estaba diciendo que poca gente tiene mis cualidades naturales para este deporte. Desde pequeñito me gustaban las artes marciales, por eso empezaron a llamarme Bruslí, y a mi hermano, Vandán, nuestros ídolos; y es que nos pasábamos el día imitándolos, haciendo llaves, pero últimamente no sabía qué diablos me pasaba, tenía una galbana que no podía con ella. Todos los días me hacía el propósito de volver a entrenar, pero a la hora de la verdad me rajaba, prefería ir con Poli y los demás. Era como si mi cuerpo se negase a hacer todo aquello que le pedía la cabeza. Porque mi cabeza estaba llena de sueños y de proyectos, pero luego...
–¡Kia! Vamos, Bruce Lee, te reto a una pelea. ¡En guardia! Te voy a hacer papilla. Me falta un poco de entrenamiento, pero...
–Cállate y guarda toda tu energía, que se te va por la boca, chico. ¿A esto le llamas falta de entrenamiento? Tienes menos bríos que un muñeco con las pilas gastadas. ¡Vamos, hombre, estira la pierna! ¡Así, con fuerza!
–¡Aaaagh! ¿Qué te ha parecido este dolio?
–¿Pero tú qué haces: ballet o taekwondo?
– Espera y verás. Te voy a meter un vándal que lo flipas... ¡Kiaaaaa!
–¡Pero, chaval, tú estás mal de la olla o qué! –exclamó enfadado el guardia entrando en el zulo y observándome con suspicacia– ¿Con quién estás hablando? ¿Y qué son esos gritos que das y esas patadas en la puerta? ¿Necesitas un «calmante»? Porque ahora mismo te doy uno que te deja nuevo, ¿eh?
–Sólo estoy haciendo un poco de ejercicio.
–Pues sin gritos ni patadas. ¡No te digo el Van Damme este!
–Yo soy Bruslí, Vandán es mi hermano.
–Y encima con guasa, ¡vaya con el chaval! De modo que tienes ganas de cachondearte de mí, ¿eh? –dijo dándome una colleja– A ver, ¿tienes ganas?
–No... no... es que mis amigos me llaman Bruslí, en serio. Algún día voy a ser cinturón negro.
–Pues aquí procura estar tranquilito, ¿eh, Bruslí?
–¿A usted le gustan las artes marciales?
–Mira, chaval, cierra el pico de una vez, que yo no estoy aquí de comparsa. Si te aburres, otro día te lo piensas mejor antes de robar. Y lo dicho, nada de gritos ni de ruidos extraños, o te llevo a la cámara de las torturas –me amenazó volviendo a cerrar la puerta.
–¿Has oído Bruce Lee?, nada de gritos.
–Vamos, chico, pelea como un hombre y déjate de mariconadas, que no resistes ni un asalto. ¿En dónde te enseñan esas maneras de bailarín? ¿Lo ves? Has vuelto a fallar. La fuerza no está en tu cuerpo, sino en tu mente.
–Ya lo sé, el entrenador me lo dice siempre, que tengo que trabajar más el control mental. Pero es que me cuesta concentrarme, también me pasaba con los estudios, ¿sabes? Mis ideas se parecen a las moscas, no paran ni dos segundos en el mismo sitio y así es difícil seguir un razonamiento, a veces me quedo en blanco. No sé por qué me pasa esto, a lo mejor es porque soy muy nervioso, vamos, digo yo. A ver si no me ocurre mañana delante del juez, tengo que convencerlo de que me deje libre. Podría ensayar contigo, ¿no, Bruce Lee? Vamos, haz tú de juez. ¿Qué crees que me va a preguntar?
–¿Estaba usted a la una de la mañana en el lugar de los hechos?
–Sí, pero yo no robé nada, señor juez, se lo juro. Alguien había forzado la puerta y yo pasé por ahí en ese momento...
–¿A la una de la mañana? ¿Adónde iba?
–Bueno... me gusta esa tienda... me gusta ver el escaparate de esa tienda... es que... tiene ropa muy chula. Pero los made... digo los po... policías no me encontraron nada, porque no robé nada.
–Porque no te dio tiempo, pero forzasteis la puerta, y la semana pasada tus amiguitos y tú os llevasteis un buen botín, ¿a que sí?
–No... era la primera vez que pisaba esa tienda, se lo juro.
–¿No acabas de decir que te gustaba ver el escaparate de esa tienda? ¿En qué quedamos?
–Bueno sí, pero... ¡Joder, Bruce Lee! ¿Ves cómo me bloqueo?
–¿Cómo puedes ser tan estúpido como para volver a la misma tienda en la que habéis robado la semana anterior? ¿Y si han encontrado tus huellas?
–¡Qué putada, es verdad! No había caído en eso. Yo ya se lo dije a Poli, que era una temeridad, pero ya sabes cómo está de loco, necesita retos cada vez más difíciles.
–¿Y si Poli se tira de un puente, tú también? ¿Por qué te dejas arrastrar por él?
–Poli es mi amigo, es un tío guay, y en esa tienda hay ropa muy chula: cazadoras de cuero de marca, de esas que te valen muy caro. A las chicas les gusta verte con ellas, se liga mazo. Pero en realidad lo hago por Poli, porque mola estar con él, es un tío legal y todos le admiran: te protege, es muy generoso y te ríes un huevo con él.
–Pero ahora estás llorando.
–Ya lo sé, joder. Me había hecho fuerte, como mi hermano, y ahora... no sé qué me pasa. Es que no quiero estar aquí dentro, Bruce, esto es una puta mierda, yo no quiero acabar como mi padre, yo soy un buen chico. Le diré al juez que si hay huellas mías es porque había estado en la tienda justo ese día, mirando, nada más que mirando. ¿Es que acaso está prohibido mirar? Él verá que no soy como el Rata, que es un mal hablado. Yo le hablaré con respeto, de usted. Le llamaré Excelentísimo o Ilustrísimo. ¿Qué es más de los dos? Di, Bruce.
–¿A los jueces no se les llama Señoría?
–¡Coño, es verdad!, tienes razón, Bruce, es Señoría, lo dijo el Perchas el otro día. Él nos estuvo contando su experiencia de un día que le detuvieron, no veas el morro que le echó, si es que tiene una labia... En cambio, yo me bloqueo. Y eso que mis amigos dicen que hablo con palabras muy cultas, que no me pegan. Las aprendí en una familia con la que fui a pasar un verano, la madre me dio clases una temporada. Con ella conseguí aprobar las cuatro que me quedaron en sexto, pero fue porque me explicaba las cosas de una manera diferente, Bruce, también me enseñó a lavarme los dientes después de las comidas. Me gustaría tener una familia como esa, mola mazo. Ese verano engordé once kilos en dos meses, no veas cómo comía, sobre todo en las barbacoas que hacían. Un día llegué a zamparme cinco hamburguesas, cuatro montaditos de lomo, dos de chorizo, un chuletón y no sé cuántos pasteles, lo menos una docena. Y luego helado, Bruce. Tuve que pasarme una hora echado porque me dolía la barriga un montón. En cambio ahora me duele de hambre. A ver si viene Braulio de una puta vez, ya le vale.
4. Reincidente
–Ahora te acuerdas de tu primera vez en el calabozo, ¿no, Bruslí? Pues haberte acordado antes. ¿De qué te sirve ahora? Te dije que eras reincidente y que te iba a caer una buena. ¿No te lo dije?
El viejo Bruce en seguida aprovecha mis momentos de debilidad para darme el coñazo y comerme la moral, es un tocahuevos.
–Qué listo eres, ¿eh, vejestorio? Pues a ver si me dices cómo salir de aquí, que me interesa mucho más.
–¿Salir, dices? Pero qué iluso. Esto solo va a ser el aperitivo de lo que te espera. Esta vez la has cagado pero bien, Bruslí: sabes que has cumplido los dieciocho y no te vas a librar de la trena.
–¡Venga, hombre! ¿Por cuatro mil pelas de gasolina?
–¿Ya no te acuerdas del coche? Era robado, chaval. Y además eres reincidente. Y espera a que no hayan encontrado tus huellas en alguna de las joyerías o en la tienda de los ordenadores, porque entonces sí que te va a caer una buena.
–Joder, cierra el pico de una maldita vez, estoy harto de tus sermones. Lo único que necesito es perico.
–Pues míralo por el lado bueno: si consigues pasar el mono, podría ser el inicio de una nueva vida. ¿O piensas seguir el mismo camino que tu padre? A él no le habría gustado verte así ¿Te has olvidado de sus recomendaciones? No estás cumpliendo su última voluntad.
–Ya lo sé, joder, ¿te crees que no lo sé? Soy una basura. Todo lo que toco lo enmierdo, pero te juro que voy a cambiar, Bruce. Te juro que jamás volveré a entrar aquí, tío, tienes que ayudarme.