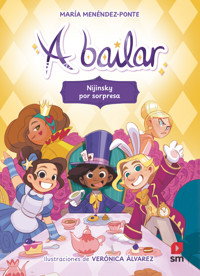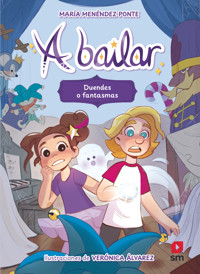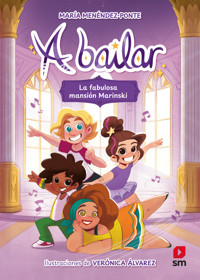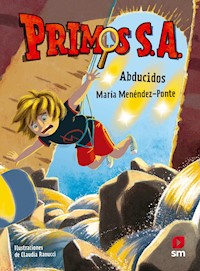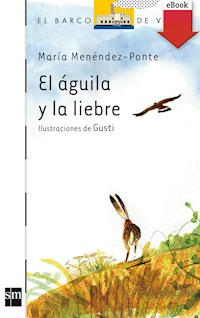Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Los libros de…
- Sprache: Spanisch
Samuel, familia del Sumo Sacerdote Anás, va regularmente a Cafarnaún de vacaciones, aunque vive en Jerusalén; es en esta ciudad donde se reencuentra con Judit, antigua compañera de juegos, de la que se enamora. Ellos son de clanes religiosos diferentes y solo las enseñanzas de Jesús de Nazaret, al que Samuel ha conocido en Cafarnaún, podrán servir de ayuda para superar todos los obstáculos. ¿Puede un encuentro cambiar una vida? Novela en la que se pone de manifiesto la fuerza del amor como motor para superar las dificultades vitales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SI LO DICTA EL CORAZÓN
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE
A Joaquín García de Dios, un gran maestro.
Y mi agradecimiento a José Luis Cortés,
por el cariño con que leyó la novela en sus comienzos
y por sus acertados comentarios.
Contenido
Portadilla
Dedicatoria
1 Encuentro en el pozo
2 Incidente en la sinagoga
3 El baño
4 La fiesta de Pentecostés
5 La caravana
6 La boda
7 El criado del centurión
8 Conversación con el rabino
9 El sermón de la montaña
10 El acoso
11 Un fariseo pone a prueba a Jesús
12 La cabeza del Bautista
13 La hija de Jairo
14 Encuentro con Jesús
15 La peregrinación
16 La fiesta de las Tiendas
17 En casa de un fariseo
18 La mujer adúltera
19 Un mundo oscuro
20 Una resurrección sonada
21 ¡Cuánta hipocresía!
22 La conspiración
23 La entrega
24 La crucifixión
25 Moribundo
26 Una noticia inesperada
27 De nuevo en Cafarnaún
28 Judit
29 El anillo
30 Otro chantaje
31 No andéis preocupados
32 Repudiada
33 Magdala
34 La carta
Créditos
1
ENCUENTRO EN EL POZO
En la hora séptima del solsticio de verano, el sol era abrasador. Al andar, había que hacerlo procurando que el polvo del camino no entrara en contacto con los pies para no quemarse, aunque resultaba inevitable que se colara entre las sandalias. Samuel se dirigía hacia la hacienda de su primo Leví buscando la sombra de los sicómoros. Constantemente tenía que secarse el sudor que le resbalaba por la frente y el cuello formando diminutos riachuelos, pero pronto llegaría al pozo y podría beber y refrescarse.
A lo lejos, vio la figura de una joven que también iba hacia allí con un cántaro en el hombro. Pero, desde donde estaba, no podía reconocerla. Solo cuando estuvo cerca de ella, se dio cuenta de que era Judit. ¡Cuánto había cambiado en estos dos años en que no se habían visto! Ya no era la niña morenita y flaca que solía retarlo con mirada desafiante, sino una joven bellísima cuya presencia le resultaba turbadora.
Sus enormes ojos color ámbar destacaban en su tez canela como dos lámparas en la noche. Apenas los contempló, tuvo que desviar la mirada hacia el agua del pozo, tal fue el aturdimiento que le produjo. En ese momento le vino a la cabeza la ocasión en que ella le había tomado el pelo y él la había insultado llamándola «hija del pecado». Lo había hecho sin pensar, fruto de la ofuscación, porque lo habíaescuchado a menudo en su casa, aunque no acertaba a comprenderlo: el pecado era impuro, oscuro y vergonzoso, no tenía nada que ver con Judit, que era bonita, alegre y transparente. Sin embargo, nunca se había atrevido a preguntar a su padre cuál era el motivo de que la llamaran así; había cosas que los niños no debían preguntar nunca. Y aquellas crueles palabras se le habían clavado dentro como si el herrero se las hubiera grabado a fuego en su corazón. Hubiera querido tragárselas en el mismo instante en que salieron de su boca, pero el mal ya estaba hecho; le bastaron los ojos de Judit para darse cuenta del dolor tan intenso que le había infligido. Encima había reaccionado de la manera más cobarde, corriendo a refugiarse en la hacienda de sus abuelos maternos, donde pasaba todos los veranos. Judit había estado tres días sin salir de su casa, pero, cuando lo hizo, supo por su sonrisa que lo había perdonado.
Y ahora, cuando menos lo necesitaba, ese penoso recuerdo se empeñaba en regresar a su cabeza con una terca nitidez. Samuel se sentía desconcertado, no sabía si dirigirse o no a ella. Ya no eran unos niños, y no estaba bien visto que los hombres abordaran a las mujeres en la calle. Así que optó por sacar el agua del pozo con la polea y llenarle el cántaro.
–¿Has venido para quedarte todo el verano? –le preguntó ella, saltándose la costumbre que a él le habían enseñado a guardar en su familia.
Samuel levantó los ojos y pudo ver que sus mejillas se arrebolaban, tiñéndose del color de las granadas. Su rubor demostraba que tampoco ella se sentía cómoda con el atrevimiento que había mostrado al hablarle.
–Sí, hemos venido para la fiesta de Pentecostés y nos quedaremos todo el verano, hasta la fiesta de las Tiendas –le respondió, temeroso de que pudiera escuchar su corazón golpeándole el pecho; parecía el pollino de su abuelo dando coces contra la aldaba del corral.
–Anda, bebe agua y refréscate antes de que cojas una insolación –le aconsejó ella mientras se agachaba a recoger su cántaro para volver a ponérselo en el hombro.
–Espera, que te ayudo – él trató de adelantarse a su movimiento.
Pero su torpeza provocó que a ella se le resbalara el manto de la cabeza; este cayó al suelo y dejó al descubierto una melena que parecía un campo de trigo ondeando con la brisa.
–Lo… lo… siento –balbuceó, y se agachó a recogerlo a la vez que ella, de manera que sus manos se rozaron.
Tal fue su turbación que sintió una serie de espasmos en el pecho y una oleada de fuego se derramó por todo su cuerpo. Jamás había sentido nada parecido. Ella tomó el manto, le sonrió y volvió a cubrir con él su abundante cabellera, no sin antes esparcir un olor a pan recién hecho que casi le hizo perder el sentido.
Para cuando quiso reaccionar, ella ya había cogido el cántaro, se lo había colocado en el hombro y empezaba a alejarse en dirección a su casa, como una visión inalcanzable que se desdibujaba a cada paso.
A pesar del agua fría que bebió y derramó por su cabeza, no consiguió apaciguar el fuego interno que lo invadía, ni la profunda emoción que triscaba en su interior como el cabritillo que acude por vez primera a los pastos. Samuel se puso de nuevo en camino, pero ya no era el mismo que unos instantes atrás, y ello le perturbó el ánimo. ¿Por qué la presencia de Judit lo había alterado de semejante manera? Nada tenía que ver con la alegría que había sentido otros veranos al verla, la misma que le daba encontrarse con su primo, por quien sentía un gran cariño; pero esto era otra cosa, un sentimiento incontrolable, una tempestad en medio del mar.
Con estos pensamientos, prosiguió su camino hasta que la voz de su primo, gritando su nombre, lo sacó de su ensimismamiento, y los dos corrieron, cada uno al encuentro del otro. Sin embargo, cuando se vieron frente a frente, apenas se reconocieron.
–¡Cómo has crecido! –exclamó Leví, impresionado.
Samuel le sacaba casi una cabeza; en cambio, su primo tenía una complexión más fuerte que él y los rasgos de su cara eran prácticamente los de un hombre; incluso le había crecido una barba tan negra y rizada como su cabello.
–¡Y tú estás hecho un toro, te sienta bien el campo!
Dicho esto, y una vez superado el desconcierto inicial –dos años sin verse eran mucho tiempo en esa edad de cambios–, los dos se estrecharon en un cálido abrazo.
–¡Cuánto me alegro de que hayas podido venir, Samuel! ¡Tienes que contarme tantas cosas! ¿Qué tal está tu madre?
–Por fin está bien. Un médico venido de Egipto consiguió curarle las hemorragias. Y pasar el verano en Cafarnaún la pondrá más fuerte: el aire del campo hace milagros. Yo también estaba deseando venir, aquí se respira libertad.
–¿Libertad? –se extrañó su primo.
–Tú no lo puedes entender, porque siempre has vivido en contacto con la naturaleza, pero es una sensación que te estalla por dentro y que no sientes en Jerusalén, donde todo es más reglado, más formal, más artificial.
–Cuéntame cosas de allí. Me han dicho que te han prometido con una muchacha de una familia muy hacendada. ¿Cómo es?
Samuel sintió un pinchazo de remordimiento. No había vuelto a acordarse de Rebeca desde el día en que fueron presentados para los esponsales, poco antes de emprender el viaje; en cambio, no podía quitarse de la cabeza su encuentro con Judit. Se sentía preso de ella, invadido por su aroma a pan recién hecho, mecido por la caricia de su pelo, obnubilado por el roce de su mano.
–Pues… es alta y espigada… y poco habladora.
–Mejor. ¿Para qué quieres una mujer que esté todo el día dándole a la lengua? Y sus ojos, ¿de qué color son?
Samuel trataba de borrar inútilmente los de Judit, dos luces color ámbar que no conseguía apagar en su memoria.
–Pues… oscuros, igual que su cabello.
–¡Qué emocionante!
Pero a Samuel no le producía ninguna emoción, solo indiferencia; así que trató de desviar la atención de su primo.
–¿Y tú? ¿Has conocido ya a la que será tu esposa? Tengo entendido que te casarás el año que viene, después de la fiesta de las Trompetas. ¿Cómo es la novia?
Leví sonrió abiertamente; era un joven transparente, y su mirada hablaba por él.
–Es como una manzana roja y apetitosa que te grita desde el árbol: «¡Cómeme!». Tiene una gran frescura y lozanía. Se llama Raquel.
Samuel sintió envidia sana de que los sentimientos de su primo coincidieran con la voluntad de sus padres de desposarlo con una muchacha que le agradaba, ya que en su caso no era así. Él, al contrario que Leví, no tenía ninguna gana de que llegara el fatídico día de su casamiento; lo sentía como una losa en sus espaldas, y esta conversación le entristecía, pues no hacía sino recordarle algo que trataba de olvidar. Le hubiera gustado comentar con su primo su encuentro en el pozo para que él le contara más cosas sobre Judit, pero habría sido una descortesía por su parte chafar su legítima alegría.
–Es la tercera de seis hijas. Figúrate, con la sexta su padre se hará rico, ¡con tantas dotes! –se rió.
Su primo era un bromista y arrancó una sonrisa a Samuel. A continuación le dio una palmada en la espalda.
–¡Estoy tan contento de que hayas podido venir para la boda de mi hermana! No sería lo mismo sin ti. Nos divertiremos juntos en el banquete, y podrás conocer a la que será mi esposa, que es prima del prometido de Esther. Además, no conoces Caná; es una bonita aldea, te gustará, ya lo verás.
Pero Samuel, a pesar de los esfuerzos por participar de la alegría de su primo, estaba ausente, lejos de allí, concretamente en el pozo. Menos mal que Leví, embargado por su propio contento, no era consciente de su zozobra.
Cuando entraron en el patio central de la casa, a Samuel le sorprendió su tamaño. En su recuerdo lo hacía mayor, pero seguramente sería su altura lo que le daba una nueva perspectiva. Por un instante, la familiaridad de los olores lo devolvió a los tiempos felices en que su primo y él recorrían los campos sin otra preocupación que jugar y bromear. Pero esto, lejos de animarlo, hizo que su corazón se encogiera un poco más, quizá porque era más consciente que nunca de que había abandonado definitivamente esa época alegre y despreocupada que habían sido los veranos de su infancia para entrar en otra mucho más compleja y turbulenta.
En medio del patio, que era de planta rectangular, había una higuera. A la izquierda quedaba el horno de leña, donde las mujeres estaban cociendo el pan. Su aroma penetró en sus fosas nasales y volvió a traerle el recuerdo de Judit como una suave y envolvente caricia. Para disimular su aturdimiento, le dijo a su primo:
–No veo a tu madre.
–Supongo que se encuentra en sus aposentos o en el gineceo; está en esos días del mes en que las mujeres son impuras.
Los judíos tenían unas costumbres muy rígidas sobre lo puro y lo impuro, y una de ellas era que las mujeres no podían tocar los alimentos los días que tenían el periodo, ni durante cuarenta días después de dar a luz. También el semen derramado hacía impuro todo aquello sobre lo que caía: la túnica, la cama, la carne… El Levítico, uno de los libros de la Torah, contenía todas esas leyes. Samuel se había quedado muy impresionado al estudiarlo, por la minuciosidad y precisión con que estaban detalladas. En el capítulo once había un listado completísimo de los animales que eran impuros y lo que ocurría si tocabas alguno muerto, lo mismo que si se contaminaba alguna de las vasijas con las que se cocinaban los alimentos; el doce hablaba de la purificación de la mujer después del parto; el trece y el catorce, de la impureza de la lepra y de todos los pasos a seguir si en el cuerpo apareciera alguna llaga, mancha o hinchazón; el quince, sobre las impurezas físicas; y el diecisiete, sobre el modo de matar y cocinar los animales. A Samuel le parecían exageradas muchas de estas reglas: por ejemplo, que un médico fuera considerado impuro por tocar a los enfermos, o que un sacerdote no pudiera tocar un cadáver para no contaminarse. Pero esas reticencias le creaban malestar de conciencia, porque suponían ir en contra de la Ley de Dios.
Samuel saludó a Sara, la mujer de Marcos, el mayor de sus primos, y a su prima Esther, que estaba en vísperas de su boda, lo cual le produjo una gran impresión: no imaginaba a su prima casada, pues, a pesar de sus catorce años, le parecía una niña todavía, quizá por su constitución tan menuda. Luego se dejó conducir por Leví a la sala de baños para quitarse el polvo de las sandalias antes de comer, una norma fundamental de los judíos.
Una vez dentro, los dos se desnudaron y permanecieron un buen rato dentro de la alberca sin dejar de charlar. Se estaba bien allí. Por suerte para ellos, en la época de la recolección la comida se hacía algo más tarde que de costumbre, ya que se aprovechaba la hora de más calor para descansar del trabajo. Samuel se sintió tan relajado que, durante un silencio de su primo, se atrevió a sacar el tema que le oprimía el pecho como el yugo a los bueyes.
–¿Sabes a quién me he encontrado en el pozo? –comentó intentando darle un tono casual, sin importancia.
–¿A Ruth?
Samuel negó con la cabeza.
–¿A Josué? –volvió a negar–. ¿A Dina? ¿A Rubén?
–A Judit –respondió él antes de que su primo nombrara a todos los vecinos y parentela.
Y nada más pronunciar su nombre, volvió a sentir una oleada de calor en el pecho. Menos mal que estaban dentro del agua y pudo disimular la turbación que le produjo, o bien su primo no supo captarla.
–¿A la hija del pecado? –se rió él.
–Por favor, no me recuerdes ese incidente tan desafortunado –le rogó Samuel.
–Solo eras un crío. Además, no dijiste nada que no fuera cierto: es hija de una adúltera.
–Eso no es verdad.
–¿Ah, no? ¿Y cómo llamas a alguien cuando de sus cinco hijos solo tres son de su marido?
–¿Cómo lo sabes?
–Porque aquí se sabe todo, es un sitio pequeño.
–En todo caso, Judit no tiene la culpa de lo que haya podido hacer su madre.
–Los hijos heredan el pecado de los padres y, por tanto, son impuros: lo dice la Torah. Mira, si no, los ciegos o los paralíticos de nacimiento. ¿Acaso no son la consecuencia del pecado de sus padres?
Samuel se quedó pensativo. No le parecía justo que los hijos cargaran con la culpa de los padres, y mucho menos Judit, la antítesis del pecado. Pero se calló porque no tenía argumentos para contradecir a su primo; solo el dictado de su corazón.
2
INCIDENTE EN LA SINAGOGA
Samuel llevaba dos días evitando volver a encontrarse con Judit. Pensaba que, al no verla, disminuiría el deseo que crecía en su interior como una semilla de mostaza. Pero no solo no lo había conseguido, sino que su obsesión por ella se había acrecentado. Por eso, cuando el sabbath la vio entrar en la sinagoga, su corazón dio un vuelco y empezó a latir desenfrenadamente. Ella se sentó donde estaban las mujeres –un lugar inferior al de los hombres–, pero aun así Samuel temió que todos los que se encontraban cerca de él pudieran oír la incontenible furia de sus latidos, semejante a la de los tambores de los ejércitos antes de invadir una ciudad. Su mirada temerosa se cruzó entonces con la de un hombre al que nunca antes había visto en Cafarnaún. Tenía unos ojos serenos y penetrantes a la vez, que, sin saber por qué, lo tranquilizaron, proporcionándole al instante una gran paz interior.
A continuación, su padre, con la autoridad que le daba ser sacerdote del Templo, señaló a uno que tenía una mano paralizada y se dirigió altivamente a aquel hombre preguntándole:
–¿Crees que es lícito curar en sábado?
Samuel se sorprendió ante semejante pregunta. ¿Quién era ese hombre para que su padre lo increpara de aquella manera? Conocía bien a su progenitor, y por su mirada sabía que estaba conteniéndose para no explotar en un furibundo ataque de ira.
El hombre, sin perder la calma, respondió:
–Supongamos que uno de vosotros tiene una oveja y un sábado se le cae en un hoyo. ¿Acaso no la sacará de allí? Pues ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! –Samuel observó que a su padre se le había hinchado la vena del cuello y parecía a punto de estallar–. Por tanto –continuó el extraño sin alterarse lo más mínimo por ese detalle que a cualquier otro le habría hecho palidecer–, está permitido hacer el bien en sábado.
Luego, aquel hombre se acercó al de la mano paralítica y le dijo con autoridad, como desafiando a su padre:
–Extiende la mano.
Él la extendió y al instante quedó curada, tan sana como la otra. Samuel no podía dar crédito a lo que acababa de presenciar, tan impresionado se había quedado. Había oído hablar de quirománticos y curanderos poseídos por el demonio, pero nunca había visto a nadie curar de aquella manera.
Inmediatamente, su padre y los escribas y fariseos que había en la sinagoga se pusieron a murmurar con gran alteración; pero el hombre que había obrado el prodigio salió rápidamente de allí y desapareció sin que pudieran recriminarle lo que había hecho ni acusarlo de nada. Después continuaron con las lecturas y los salmos propios del día santo por excelencia.
Samuel esperó a llegar a la casa de su abuelo para abordar a su padre.
–Padre, ¿quién era ese hombre que curó al de la mano enferma?
–Un loco llamado Jesús, que expulsa demonios con el poder de Belcebú, jefe de los mismos –respondió visiblemente alterado: se veía que era un tema que le molestaba profundamente.
Sin embargo, a Samuel no le había dado la impresión de ser ningún loco relacionado con las fuerzas del mal, sino alguien que, por el contrario, emanaba una bondad y una entereza que no parecían de este mundo. Por supuesto, se calló su opinión: no quería incidir en un tema que irritaba a su padre en exceso. Seguramente tendría razón para juzgarlo con tanta dureza, ya que había sido sumo sacerdote y pertenecía al Sanedrín, un consejo formado por setenta y un representantes de los ancianos, notables y escribas, que se encargaba de todos los asuntos relacionados con la religión y la justicia; ellos movían los hilos de la vida política.
Samuel decidió olvidar el incidente y, con el permiso de su padre, se fue a pasear con su primo Leví. Pero, en lugar de hacerlo por las calles, como era habitual entre los jóvenes, que así podían lucir sus mejores túnicas después del acto religioso en la sinagoga, prefirió ir por el campo, dentro de los límites permitidos en el sabbath, pues, saturado como estaba de la vida en la ciudad, esto tenía para él más encanto.
Por el camino iban contándose las novedades, felices de estar juntos de nuevo. Pero, inevitablemente, pronto salió a relucir el incidente de la sinagoga, pues a Samuel le había impresionado vivamente. Por contra, le pareció que a su primo no le había impactado tanto como a él.
–¿Conocías tú a ese tal Jesús? –le preguntó.
–Sí, es amigo de Simón, ahora apodado Pedro, y de su hermano Andrés, los pescadores. También van con él los hijos del Zebedeo, y Felipe, y Natanael, y Tomás, el gemelo, ¿te acuerdas de él? –Samuel asintió con la cabeza–, y Santiago, el hijo de Alfeo, y Judas Tadeo, y Simón el fanático y Judas Iscariote, el zelota.
–¿Y tú crees que, siendo amigo de esos, expulsa a los demonios con el poder de Belcebú?
–También anda con pecadores y prostitutas. Según he escuchado, entre sus discípulos está un tocayo mío, al que ahora llaman Mateo, que era recaudador de impuestos, y ya sabes la mala fama que tienen.
–Pues a mí me parece que tenía sentido lo que dijo en la sinagoga.
Su primo se escandalizó de sus palabras.
–Curar en sábado va contra la Ley de Moisés, ya oíste a tu padre. Y digo yo que él sabrá más de las Escrituras, siendo sacerdote, que el hijo de un carpintero de Nazaret, ¿no crees?
Samuel no encontró palabras con las que replicarle, ya que su único argumento era lo que su corazón le dictaba por mero impulso, y eso lo asustó. Por alguna razón que desconocía, no era capaz de olvidar la profunda mirada con la que aquel hombre había tranquilizado su agitado estado de ánimo, y no paraba de darle vueltas.
La campanilla de un leproso lo sacó de su ensimismamiento. Los leprosos estaban obligados a hacerla sonar para advertir a quien se acercase, ya que los judíos consideraban la lepra como una enfermedad enviada por Dios, y la Ley prohibía acercarse a ellos; por eso vivían en cuevas, apartados de todo el mundo.
–Vamos a desviarnos un poco del camino –le aconsejó Leví–, no sea que nos contagie.
Y se habían salido de él cuando vieron cómo el leproso empezaba a correr en pos de ellos con los brazos en alto. Ambos se quedaron paralizados de miedo: ese comportamiento no era normal en un leproso. ¿Estaría loco, o endemoniado? ¿Y si los tocaba y los contagiaba? Samuel miró hacia atrás buscando algún sitio en el que ponerse a salvo de él, y entonces descubrió a Jesús, que caminaba en su misma dirección junto con otros hombres. En su cara no había ningún signo de temor, ni tampoco en su comportamiento. Aparentaba una gran serenidad. En cambio, sus amigos, al igual que ellos, parecían escandalizados por la actitud del leproso.
Según se iba acercando, los dos primos notaron las articulaciones rígidas y se intercambiaron una mirada que expresaba todo el miedo que sentían en ese momento ante una situación que los desbordaba. Era un miedo cerval, ubicado en su cogote, y desde allí se desparramaba al resto del cuerpo. Instintivamente se juntaron uno contra el otro intentando protegerse del algún modo. Pero respiraron aliviados cuando vieron que pasaba de largo por delante de ellos y continuaba corriendo hacia Jesús.
Sin embargo, al llegar donde él estaba, se tiró a sus pies gritando:
–¡Maestro, si tú quieres, puedes curarme!
Samuel se maravilló de la mirada tan compasiva que se dibujó en el rostro de Jesús, y se acordó de la que le había dedicado a él en la sinagoga, que lo había serenado en el acto. ¿Cómo era que aquel hombre no tuviese miedo de que el leproso pudiera contagiarlo? ¿Podía venirle esa pasmosa serenidad de Belcebú, como había sugerido su padre? Luego contempló con asombro cómo extendía su mano sobre él y le decía:
–Sí, lo quiero. Quedas curado.
Pero mucho más asombroso todavía fue constatar cómo las llagas desaparecieron inmediatamente del rostro del leproso. Samuel y Leví fueron testigos de que en su cara únicamente quedaron las marcas de la enfermedad. A continuación, Jesús advirtió al leproso:
–Ojo con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote para que atestigüe que estás curado, y lleva la ofrenda de la curación establecida por la Ley de Moisés.
Sin embargo, el leproso estaba tan feliz que se lo iba contando a todo el que se encontraba por el camino. Samuel, después de presenciar aquel portentoso milagro, el segundo del día, se quedó tan profundamente impactado que le sugirió a Leví que se acercaran a hablar con él.
–¡Tú estás loco! Como se entere tu padre de que has hablado con Jesús, se pondrá furioso, y con razón –le amonestó–. ¿Acaso no viste lo que hizo con el leproso?
–Lo curó, lo mismo que al de la sinagoga –le respondió Samuel.
No entendía cómo su primo no sentía las mismas ganas que él de conocer mejor al hombre que obraba esos prodigios.
–Pero ¿no te das cuenta de que le puso la mano encima y está impuro? ¿Acaso quieres contagiarte de su impureza?
–Es milagroso que le haya curado la lepra de ese modo. Ya viste que no utilizó ningún ritual nigromántico ni evocó a Belcebú. Y tampoco es médico, puesto que no le mueven intereses económicos. ¿No crees que podría ser un profeta?
–¿Has perdido la razón? ¿No ves que lo curó en sábado, que es el día del Señor? ¿Es que no oíste lo que dijeron los escribas y los fariseos en la sinagoga? Por no mencionar la opinión que tiene tu padre de él.
Samuel sabía que su primo tenía razón, pero, por algún motivo que no alcanzaba a comprender, una fuerza interior le impelía a defender a ese hombre.
–Quizá le hayan contado cosas que no se corresponden con la realidad; hay gente muy maledicente. Si tú vieras la de intrigas que se cuecen en torno a la corte que rodea a mi abuelo Anás…
–Mira, no sé cómo será allí, pero aquí todo el mundo se conoce y mucha gente murmura de él. Es un loco. Por lo visto va diciendo por ahí que el Espíritu del Señor le ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres y la libertad a los cautivos, y para dar la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Yo no sé si lo que hace es o no con el poder de Belcebú, pero desde luego no está bien de la cabeza; en eso le doy la razón a tu padre.
Samuel meditaba las palabras de Leví y seguía sin encontrar un argumento suficientemente sólido que pudiera echar por tierra esa idea que él tenía de Jesús, pero, en todo caso, no le parecía ningún loco. ¿Por qué no podía ser un profeta como Elías o Eliseo, que curaban en virtud del Espíritu de Dios?
Una vez en casa de su abuelo, los dos primos procedieron a lavarse las manos y los pies. Esther y la madre de Samuel se los lavaban a su marido, al abuelo y a los tíos, en tanto que la madre de Leví y la mujer de Marcos lo hacían con los invitados, y les ungían los pies con perfumes, pues era costumbre que las mujeres realizaran esta tarea. El lavatorio de pies y manos era un ritual obligado antes del almuerzo, pero los sábados se hacía con una mayor ceremonia, ya que, al no tener que ir a trabajar, la comida era mucho más relajada que la del resto de la semana, y la sobremesa solía prolongarse hasta la caída de la tarde, cuando aparecían las primeras estrellas.
A continuación, se sentaron en unos almohadones en torno a la mesa, y el abuelo pidió al padre de Samuel que realizara la bendición de los alimentos y las oraciones de acción de gracias. Luego, él mismo fue poniendo sobre el pan ácimo pedazos del pollo asado en la víspera –ya que en el sabbath no se podía cocinar– y repartiéndolo entre los comensales, mientras su mujer escanciaba el vino en las copas. En el centro de la mesa había vasijas de distintos tamaños con lentejas, mantequilla, queso, higos y frutos secos, y en medio, una que contenía la salsa en la que podían mojar el pan por turnos.
Al finalizar la comida, las mujeres se retiraron al gineceo mientras los hombres permanecían charlando en uno de los patios de la hacienda. Fue entonces cuando volvió a salir el tema de Jesús.
–¿Quién se cree que es ese iluminado para venir a abolir la Ley de Moisés? –declaró el padre de Samuel, exaltándose de nuevo.
–Pretende ir más allá de los preceptos que nos dio el profeta por mandato de Dios –respondió uno de los invitados–. Dice que si llevas una ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene una queja contra ti, debes dejar la ofrenda para ir a reconciliarte primero con tu hermano.
–Y además pretende abolir la ley del talión: «ojo por ojo, diente por diente» –añadió enardecido el padre de Leví–. Va diciendo por ahí que si alguien te da un bofetón en la mejilla derecha, debes ofrecerle también la izquierda.
–Y también dice que hay que amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen –intervino otro de los comensales, escandalizado.
–Y encima tiene el valor de llamarnos hipócritas a los fariseos y ridiculizarnos delante del pueblo porque oramos de pie en las sinagogas o damos limosna en las calles para que nos vea la gente –se enervó el invitado que había hablado en primer lugar.
Samuel los escuchaba atónito, lanzando miradas suplicantes a su primo para que no relatara el incidente ocurrido con Jesús, pues, aunque estaba seguro de que omitiría su conversación para no delatarlo, prefería que no mencionara el tema. Después de todo lo que acababa de escuchar, estaba inquieto, confundido, con remordimiento de conciencia. Quizá se había precipitado al pensar que ese hombre era un profeta, basándose únicamente en los prodigios que había contemplado; bien podía ser un taumaturgo como tantos otros. Al fin y al cabo, lo acababa de conocer y todavía le quedaba mucho por aprender en la sinagoga, en tanto que su padre y los fariseos eran profundamente religiosos y conocían a fondo la Ley de Moisés. No podían estar todos equivocados.
La ceremonia del havdalá,también llamada de laseparación, celebrada al final de la tarde, le procuró cierta paz interior. En ella se alababa al Señor por la generosidad de haber otorgado el sabbath para su deleite y haber efectuado las separaciones necesarias en el universo, de modo que cada cosa tenga su lugar y su tiempo, haciendo ese día para el gozo del alma y otros seis para dedicarse al trabajo diario. Luego, cuando su abuelo encendió una lámpara con doble mecha para resaltar el contraste entre la luz y las tinieblas, Samuel se hizo el firme propósito de olvidarse de Judit, así como de ese tal Jesús, y concentrar su pensamiento únicamente en Rebeca. El olor de las especias aromáticas que invadió sus fosas nasales le ayudaría a ello, ya que tenía por misión consolarlos del vacío que se sentía al finalizar el día festivo. Y permanecería con él durante los siguientes días, recordándole el sabbath pasado y brindándole la esperanza para el próximo.
Por último, su abuelo llenó una copa de vino hasta el borde, símbolo bíblico de la abundancia de Dios, a la vez que entonaba el salmo 23:
Jehová es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma…
Samuel sentía que cada uno de los versos penetraba en su corazón sombrío, dotándolo de fuerza para llevar a cabo su decisión.
… Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte…
Un escalofrío le recorrió la espalda. Definitivamente, debía apartarse de ese tal Jesús y no volver a pensar que podía ser un profeta.
… No temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo;
tu vara y tu cayado me infundirán aliento…
Nunca ese salmo había cobrado tanto sentido como en ese momento, en que su plácida y confortable vida se tambaleaba como una barca en medio de una tempestad del mar de Galilea.
… Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores…
El recuerdo de Jesús le nubló la mente. Tenía razón su primo: había actuado impulsivamente expresando el deseo de acercarse a aquel falso profeta que no había hecho más que llenar su cabeza de dudas.
… Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando…
Contempló el vino que había rebosado la copa derramándose en el plato sobre el que estaba colocada.
… Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
Y en su casa moraré por largos días.
Samuel suspiró hondamente, convencido de su fortaleza. Ignoraba los acontecimientos que le sobrevendrían los próximos días.
3
EL BAÑO
Samuel pasó unos días en la hacienda de su tío, ayudando en las labores de la siega del trigo que precedían a la fiesta de Pentecostés, la cual se celebraba cincuenta días después de la Pascua para dar gracias a Dios por la cosecha recogida. El trabajo duro del campo le ayudaba a no pensar en Judit durante el día, aunque por las noches su imagen acudía inevitablemente a su mente, perturbándolo y llenándolo de remordimientos. A pesar del cansancio acumulado, le costaba conciliar el sueño, y daba vueltas y más vueltas sin poderse dormir. Necesitaba sacar ese peso de su cabeza compartiendo sus inquietudes con alguien, o no podría descansar. Por eso, al tercer día, amparado por la oscuridad de la noche, le confesó a su primo su zozobra.
–Oye, Leví, creo que me he enamorado –le soltó de sopetón, asombrado por haber formulado en voz alta algo que ni siquiera se había atrevido a pensar en sus noches de insomnio.
–¿Quieres decir que piensas mucho en Rebeca? También a mí me ocurre con Raquel –se le iluminó la cara a la luz de la luna–. Estoy deseando que llegue el día de la boda de Esther para volver a verla.
–Es que no es en ella en quien pienso, sino en Judit.
–¿En Judit? –preguntó en un tono más alto del que correspondía a esa hora de la noche.
–Chiiist, baja la voz, no vayan a oírnos. Verás, desde el día en que la vi en el pozo, no puedo quitármela de la cabeza. Y te aseguro que no es por no haberlo intentado.
–¿Ves como es hija del pecado? Te ha embaucado igual que hace su madre; es una encantadora de hombres.
–Pero ella no hizo nada que fuera más allá de lo permitido.
–No importa, lo lleva escrito en la frente, como los leprosos en la piel.
–Es un sentimiento muy fuerte, Leví. Su sola imagen hace que mi cuerpo arda como en un incendio.
–Porque es la viva imagen del pecado, y eso que te ocurre no es más que un anticipo de las llamas del infierno.
Su primo, lejos de aliviar sus remordimientos, los avivó como quien atiza el fuego. Sin embargo, Samuel insistió:
–Pero lo que yo siento cuando pienso en ella no es malo; es un calor muy dulce que me invade y… siento ganas de tenerla a mi lado y abrazarla y… bueno, ya sabes, me provoca una excitación que no puedo controlar.
–Te habrá hecho algún hechizo. ¿No te daría nada a beber?
–Únicamente bebí agua del pozo.
–Seguro que le hizo algún ensalmo.
La frente de Samuel se arrugó como un campo recién surcado.
–¿Y qué puedo hacer?
–Olvidarte de ella.
–¿No te he dicho que ya lo he intentado? –sus palabras denotaban desesperanza.
–¿Por qué no piensas en Rebeca?
–Apenas me acuerdo de cómo es. A decir verdad, no me produjo ninguna emoción especial conocerla.
–Seguro que eso vendrá después, cuando yazgas con ella.
–Pero con Judit no he necesitado yacer: me bastó mirarla a los ojos, y desde entonces no puedo quitármela de la cabeza. Es como si el herrero me hubiese grabado su imagen a fuego.
–Tus padres nunca aceptarían ese matrimonio.
–Lo sé, por eso te lo cuento a ti; debes guardarme el secreto.
–No temas, sabes que lo haré. Y no te preocupes tanto; tengo el convencimiento de que en unos días te habrás olvidado de ella, ya lo verás. Es el hecho de que se haya transformado en una mujer tan bella lo que te ha impactado, pero es algo pasajero, sé lo que me digo.
Samuel sintió un pinchazo de celos en el estómago.
–¿También a ti te ocurrió?
–Sí, pero solo hasta que vi a Raquel. Cuando tú vuelvas a ver a Rebeca, comprenderás que fue una tontería, que ella será la dueña de tu corazón.
Esto último tranquilizó un poco a Samuel. Quizá su primo tuviera razón: a lo mejor lo que él creía un gran amor solo era el impacto que le había producido la transformación de Judit en esos dos años que había dejado de verla.
Esa noche durmió mejor y, si bien soñó con ella, al día siguiente se sentía más animado, más ligero. Así que, antes de regresar a casa de sus abuelos para la preparación de la fiesta, decidió ir a darse un baño en el río Jordán, como solían hacer su primo y él otros veranos en los días que apretaba el calor. Había una pequeña ensenada oculta por los árboles que les servía de playa, donde solían retozar lanzándose al río desde un tronco que sobrevolaba el agua.
Samuel corrió alegre entre los árboles, sintiéndose niño de nuevo y aspirando los aromas de esa zona del campo que le resultaban tan familiares: el pino, el romero, el tomillo, la hierba fresca, la menta… Ese lugar le traía muy gratos recuerdos, y notaba que su pecho se ensanchaba con cada una de sus zancadas. Sin embargo, a pocos metros del río, algo le hizo pararse en seco: una túnica de algodón color añil extendida cuidadosamente sobre unos arbustos de lavanda. Su corazón, acelerado por la carrera, daba la impresión de salírsele del pecho, los latidos eran como los aldabonazos en la puerta de madera maciza con férreos herrajes del palacio de su abuelo Anás. Y es que esa túnica no era otra que la de Judit; podría reconocerla entre cientos de ellas.
Cuando alzó la cabeza, lo que vio lo dejó petrificado; allí, a pocos metros de él, estaba ella completamente desnuda, y las gotas de agua resbalaban por su piel mojada produciendo destellos, como si su cuerpo estuviera adornado por cientos de brillantes. Esa visión casi celestial lo paralizó por completo; no podía apartar la vista y tampoco echar a correr, a pesar de que sabía que debía hacerlo si no quería que ella lo descubriera. Pero una extraña fuerza lo mantenía aferrado a la tierra como si tuviera raíces. Sentía la boca seca y los brazos y las piernas tan rígidos como los troncos de los árboles. En cualquier momento, Judit se volvería hacia donde él se encontraba e iría a recoger su ropa. Entonces pensaría que la había estado espiando, y no se lo perdonaría. Samuel volvió a acordarse de la fatídica frase que había pronunciado aquel día: «Eres hija del pecado», y fue como si le hubieran apretado algún resorte, porque sus pies empezaron a correr de nuevo huyendo entre los árboles, tratando de pisar siempre hierba que amortiguara cualquier posible ruido.
Llegó a la hacienda de su abuelo empapado en sudor, sin saber qué caminos había recorrido, sacudido por una fiebre desconocida. Su madre se asustó al verlo llegar en tal estado; lo acostó en una esterilla en la habitación más fresca de la casa y le aplicó un paño empapado en agua fría en la frente mientras él deliraba. Luego, el chico cayó en un profundo sueño. Durmió medio día y toda la noche, y despertó a la mañana siguiente con la sensación de haber sido rescatado de un extraño sueño en el que la realidad de lo vivido quedaba difuminada. Sentía su cuerpo tan débil como si saliera de una larga enfermedad. ¿Cómo reaccionaría cuando volviera a ver a Judit? ¿Lo habría visto ella huyendo entre los árboles? Dentro de poco sería la fiesta de Pentecostés y todos los jóvenes se reunirían para la comida. ¿Cómo podría volver a mirarla a los ojos después de haberla contemplado desnuda?
4
LA FIESTA DE PENTECOSTÉS
El día de la fiesta de Pentecostés, muy de mañana, toda la familia de Samuel se dirigió, junto con el resto de los vecinos, a ofrecer a Dios los primeros frutos recogidos de la cosecha. El padre, por su condición de sacerdote del Templo, era quien dirigía la ceremonia, esperando a la gente en el altar construido para tal ocasión. La comitiva iba encabezada por un buey con los cuernos recubiertos de oro y una guirnalda de olivo sobre la testuz, y los niños lo precedían haciendo sonar sus flautas. El abuelo y el tío llevaban las dos roscas de ocho litros de flor de harina, cocidas con levadura tal como prescribía el Levítico, y los demás miembros de la familia portaban al hombro distintos cestos con los frutos recogidos: higos, granadas, almendras, olivas, sandías, melones y manzanas, así como diversos vegetales. Allí los recibía el sacerdote con las siguientes palabras:
–Hermanos, habitantes de Cafarnaún, bienvenidos seáis.
Luego, cada uno presentaba su cesto haciendo una declaración en la que daba las gracias a la bondad de Dios para con los israelitas; excepto los niños, las mujeres y los que tenían alguna minusvalía, que únicamente entregaban la ofrenda sin decir nada. De ese modo renovaban la alianza que el Señor había hecho con su pueblo. El sacerdote recitaba un salmo de la Torah colocando sus manos debajo del cesto y, a continuación, la persona en cuestión colocaba su ofrenda al lado del altar, se postraba ante él y se marchaba.