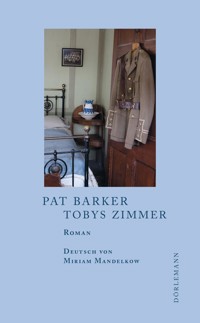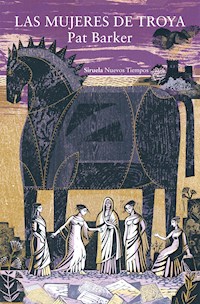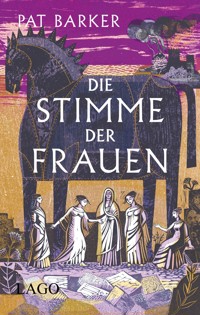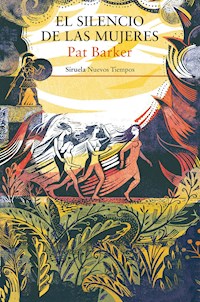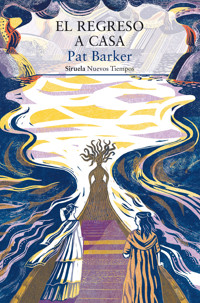
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Finalista del Premio Runciman 2025 de la Liga Anglo-Helénica Tras diez sangrientos años, la guerra ha terminado. Troya es solo un montón de ruinas humeantes, y los victoriosos griegos llenan sus barcos con los frutos del saqueo. Entre ellos, las mujeres capturadas, como la profetisa Casandra —ahora concubina del rey Agamenón y asediada por funestas visiones— y su doncella Ritsa. Mientras, la reina Clitemnestra, esposa de Agamenón, espera en Micenas el regreso de la flota. Con el corazón destrozado por la decisión de su marido de sacrificar a los dioses a su hija Ifigenia, ha pasado una larga década tramando su venganza. La única certeza es que el anhelado regreso a casa cambiará para siempre el destino de todos. «En su emocionante narración, Barker evoca un mundo teñido por el dolor de madres e hijas. El palacio de Agamenón es el material de las pesadillas, un mundo de sospechas y miedo, plagado de fantasmas de inocentes».Paula Hawkins
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edición en formato digital: enero de 2025
Título original: The Voyage Home
En cubierta: ilustración © Sarah Young
© Pat Barker, 2024
© De la traducción, Victoria León
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 979-13-87688-58-5
Conversión a formato digital: María Belloso
En memoria de Alice Stott
1
Ella tenía los ojos amarillos. A veces, sobre todo a la luz de las velas, no parecían siquiera unos ojos humanos. Calcas, el sacerdote, dijo una vez que le recordaban a los de una cabra: que tenían la misma mirada insensible propia del sacrificio. Yo nunca la vi así. A mí me recordaba a un pigargo, un ave muy común en la costa donde crecí; los marineros lo llaman «el águila de los ojos iluminados por el sol». Y sus ojos son bellos, pero no hacen olvidar ni su pico brutal ni sus garras, tan afiladas como para arrancar la carne aún viva del hueso. No, yo nunca la vi como una víctima, pero es que la conocía mejor que la mayoría de la gente. Yo era su esclava personal o, para usar el vulgar término que se emplea entre los propios esclavos, su recogepedos. Y odiaba serlo.
Aquel día, el día que al fin abandonamos el campamento griego y zarpamos rumbo a «casa», yo estaba de verdad harta de ella porque me había tenido despierta media noche con sus plegarias, si es que a aquello se le podía llamar plegaria. A mí me sonaba más bien a una bronca de matrimonio. Apolo no decía gran cosa, en realidad, nada que yo pudiera oír. Ella decía: «¿A casa? ¿A casa?», una y otra vez, como si fuera el peor exabrupto de su vocabulario. Y yo sabía lo que quería decir, porque cualquiera que fuese el inimaginable lugar al que nuestros captores nos estaban llevando, desde luego no sería nuestro hogar. El hogar, para mí, había sido una casita blanca en la ladera de un monte con un jardín trasero tan empinado que tenía que hacer escalones para cultivar mis hierbas. Me encantaba aquel jardín. Había cabras en lo alto y el tintineo de los cencerros amenizaba mis días. Para Casandra, el hogar había sido primero un palacio y luego un templo, uno y otro ahora en ruinas, como mi casa; un infortunio compartido que quizá tendría que habernos unido más de lo que nos unió.
Dejé a Casandra con el carro y el equipaje y rodeé la cabaña por última vez para comprobar que no nos dejábamos nada, o más bien que ella no se dejaba nada. Yo no tenía qué poder dejarme. Los suelos de madera resultaban ásperos al pisar porque la arena ya había empezado a invadirlos. Barrerla todas las mañanas solía ser uno de mis trabajos, pero los últimos días no me había molestado en hacerlo. ¿Para qué? Pronto la arena estaría en todas partes, amontonada en los rincones, atascando las puertas, y después de eso empezarían las tormentas del invierno y aparecerían grietas en las paredes, ampollas en la pintura y madera deformada hasta que solo quedaran unas pocas estacas dispersas en una playa que se habría tragado todo lo demás. Había una amarga satisfacción en saber que las ruinas de los palacios y templos de mármol de Troya soportarían los siglos mientras que en apenas unos años el campamento griego se desvanecería sin dejar rastro.
Estar a solas de esa forma, incluso unos instantes, era un lujo. Durante los últimos dos meses compartí la cabaña con Casandra, que se hallaba en un estado de «frenesí divino» cuando llegó, con la ropa hecha jirones y la falda ensangrentada y manchada de semen. Nadie que la hubiera visto en aquellos primeros días lo olvidaría nunca. Sosteniendo dos antorchas encendidas por encima de la cabeza, daba vueltas por la cabaña atestada, con el pelo y la falda volando mientras gritaba: «¡Vamos, levantad! ¿Qué os pasa a todas? ¡Danzad!». Su madre y sus hermanas se encogían al verla. «Vamos, ¿qué os pasa?». Al llegar a ese punto, empezaba a patear las espinillas de su madre. «¡Vamos, danzad! ¡DANZAD!». Entonces Hécuba, desesperada por calmar a su hija enloquecida, movía los viejos y escamosos pies de un lado a otro. Otro momento de horror en la vida de la anciana reina, el de ver a su hija reducida a aquello: a una patética criatura con baba en la barbilla y guirnaldas de flores marchitas colgándole del cuello.
—¡Vamos! ¡Danzad todas en mi boda, todas!
¿Qué boda? Como las demás mujeres del campamento, Casandra se enfrentaba al horizonte de una vida de esclavitud. Ni su cuna real ni su estatus de alta sacerdotisa de Apolo bastarían para salvarla. Como todas las demás allí, como su misma madre, había dejado de ser alguien importante; en realidad, incluso había dejado de ser alguien. Era algo, porque eso es una esclava, y no solo a los ojos de la gente, de aquellos que la poseen, la usan o abusan de ella, sino aún peor que eso. Te conviertes en algo incluso para ti misma. Hace falta un espíritu fuerte, una mente fuerte, para resistirse a que te arranquen tu vieja identidad. A la mayoría nos faltan. Y, sin embargo, allí estaba Casandra, loca de atar, suponiendo que la mitad de las historias que se contaban sobre ella fueran ciertas, y profetizando que estaba a punto de convertirse en la esposa de un gran rey.
—¡Regocijaos!
Todas tenían que regocijarse con ella no porque fuera a desposarse con el hombre más rico y poderoso del mundo griego, sino porque aquel matrimonio lo conduciría directamente a la muerte. «Miradlo desfilar triunfalmente sobre cadáveres de niños, rey de reyes, señor de señores… —decía—. Y, sin embargo, ese héroe, ese dios mortal, morirá como un cerdo ensartado en un matadero». Su propia muerte carecía de importancia. Ella, coronada de laureles, se sumiría en la oscuridad después de hacer lo que sus hermanos, pese a su fuerza y su coraje, no lograron hacer: igualar la cabeza de Agamenón con el lodo.
Perturbada. No recuerdo que nadie dijera la palabra, pero es que no hacía falta. Sus hermanas intercambiaban miradas de compasión, aunque me fijé en que ninguna trataba de consolarla. Incluso rodeada de las mujeres de su propia familia, estaba del todo sola. Y no era exactamente que la despreciaran, sino que nadie creía sus profecías; de hecho, nadie escuchaba una sola palabra que dijera.
Pero entonces, y eso fue tan inesperado como el resplandor de un relámpago en un radiante cielo azul, Agamenón la escogió como premio. Yo estaba allí. Sentí la oleada de sorpresa, incluso de consternación, que se extendió por la arena. Después, cuando la muchedumbre se dispersaba, oí hablar a un par de soldados griegos:
—Joder, yo no querría eso en mi cama.
—No, no se atrevería uno a quedarse dormido.
—¿Tú la has visto con las antorchas? A punto ha estado de prenderle fuego a todo.
—Bueno, supongo que, si no les queda otra solución, la atarán a la cama.
Resultó que no se equivocaron demasiado. Por su propia seguridad, la tuvieron encerrada, y yo fui el alma afortunada que enviaron a cuidar de ella. Los gritos, los delirios, los escupitajos y los meados siguieron igual que antes, pero a puerta cerrada. Yo seguía el ejemplo de sus hermanas e ignoraba sus berridos, cosa que no es fácil cuando te están chillando al oído en plena madrugada. Pero lo que no podía ignorar era su obsesión con el fuego. Me vigilaba de continuo, esperando a que me durmiera para salir de la cabaña y coger las antorchas de los candeleros que jalonaban el camino. Cuando me despertaba, me encontraba la puerta de par en par, por donde entraba la corriente de aire frío de la noche, y a Casandra fuera, en el sendero, describiendo grandes arcos de llamas sobre su cabeza con las antorchas. Sin duda, en su pobre mente enloquecida, eran las antorchas de Himeneo que guían a la novia virgen hasta su lecho nupcial.
Hora tras hora, me quedaba despierta, con la mirada fija en el techo, temiendo incluso cerrar los ojos por si me dormía. «Frenesí divino», lo llamaban, pero para mí, que tenía que vigilarla cada minuto que pasaba despierta, peinarle el pelo, lavarle la cara, cambiarle los paños ensangrentados, pues ni siquiera eso era capaz de hacerlo por sí misma, no tenía nada de «divino». Cuando al fin empezaba a calmarse, cuando ya no se paseaba durante horas lanzando escupitajos y arañando el aire con los dedos, cuando se sentaba en la cama y aceptaba un vaso de agua fría después de dormir quince horas seguidas, yo estaba destrozada. Más cerca del colapso físico y mental de lo que haya estado jamás. Pero también llena de curiosidad. A pesar de las semanas de obligada intimidad, yo sentía que no conocía a esa mujer en absoluto, y quería conocerla.
Por desgracia, casi todo lo que averigüé de ella desde entonces me ha repelido. Y ella, por su parte, en la medida en que se ha molestado en reparar algo en mí, me ha correspondido con desagrado. La he visto en sus peores momentos, incluso babeando en sábanas empapadas de orina. Y podremos vestirlo de lo que nos parezca mejor, pero la simple realidad es que he visto demasiado. He llegado a saber demasiado. A veces, creo que incluso le resultaba difícil estar conmigo en la misma habitación.
—¿Ritsa? ¡RITSA!
Allí estaba ella. Era el último vistazo a la cabaña vacía, un bendito último momento de paz, y luego tendría que irme.
—¿Qué has estado haciendo?
Estaba junto a un carro cargado con sus pertenencias, un buen montón; lo que no estaba mal para una mujer que llegó al campamento sin nada más que sus harapos.
Le tendí la mano.
—He encontrado tus pendientes.
Se llevó la mano a los lóbulos.
—Ah, no me explico cómo se quedaron atrás.
Eran unos buenos pendientes: aros de oro macizo, un regalo de Agamenón. Sabrá Dios de las orejas de qué muchacha los habrían arrancado.
Casandra no me dio las gracias. La vi subir al carro junto al carretero y luego, con un chasquido de riendas, se pusieron en marcha, mientras yo tenía que ir andando detrás cargando con la bolsa con ropas «especiales». No tenía la menor idea de lo que habría en ellas de especial; aquella bolsa la había llenado ella misma. Lo que sabía es que era pesada, inexplicablemente pesada si todo lo que contenía eran ropas. También llevaba su estuche de joyas con los distintos regalos que le había hecho Agamenón, incluido un hermoso collar de plata con ópalos de fuego. Y tenía mis propios motivos para desear que aquello estuviera a salvo.
Así que allí iba, caminando cansadamente detrás del carro, con un horizonte por delante de culos cagados y rabos en movimiento. ¿De verdad había caído tan bajo? Sí…, la única respuesta posible. Yo era la recogepedos de Casandra y, las cosas como son, nadie querría que pusiera eso en su lápida. Yo tampoco. Y no es que sea probable que yo vaya a tener una, una lápida, quiero decir, o ni siquiera una tumba. En el campamento, los cuerpos de las mujeres que morían se arrojaban desde los acantilados o se añadían, como haces de leña, podría decirse, a la pira funeraria de algún guerrero. He perdido la cuenta del número de buenas mujeres que he visto dejar este mundo de esa manera.
Al final del trayecto, el carretero frenó a los bueyes porque continuar habría supuesto arriesgarse a que las ruedas quedaran atascadas en la arena suelta. Luego bajó del carro, se dirigió a la parte de atrás, consideró el número y el tamaño de los bultos de Casandra, suspiró ruidosamente y fue en busca de ayuda. Casandra no pareció darse cuenta; como yo, tenía la mirada perdida en la bahía.
Durante los últimos días, desde que el viento cambió de dirección, el puerto se había ido llenando de cargueros marrones y barrigudos que se hundían en el agua atestados con el botín de la arruinada Troya, y subían y bajaban por las olas como en una charca de patos enfadados. Los rodeaban los negros y picudos barcos de guerra que esperaban para escoltarlos en el viaje de regreso.
Más cerca de donde yo me encontraba, las sombras de las nubes se perseguían por la arena húmeda. Empequeñecidos por la inmensidad del mar y el cielo, había grupos de soldados griegos alrededor, algunos cantando todavía la estúpida canción con la que llevaban semanas: ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos A CASA! A casa. ¿Y qué sería de nosotras, las mujeres de Troya y de sus ciudades cercanas? Había muchas en la playa, centenares; algunas de las que llevaban niñas pequeñas cogidas de la mano estarían llorando la pérdida de sus hijos varones. Lo que estábamos presenciando en aquella playa era la destrucción deliberada de un pueblo.
Las largas filas iban avanzando paso a paso. Las que iban delante eran apremiadas con pinchazos del extremo romo de las lanzas a entrar en el mar y trepar por las escaleras de cuerda que colgaban de los laterales panzudos de los barcos. Yo observaba su avanzar indeciso y no veía comodidad en parte alguna. Parecía el final de todo. Era el final. Y, entonces, de repente, una de las mujeres empezó a cantar, aunque tardé un rato en identificarla. Una mujer mayor, pasada la edad fértil, decidió cantar no una canción de desafío, sino de pérdida. Un lamento, pero un lamento más estoico que autocompasivo. Ella puso voz a aquellos centenares de mujeres silenciosas. No siempre se necesita la esperanza; a veces basta con ver reconocido y compartido tu dolor.
Casandra dijo:
—¿Crees que va a volver?
Supongo que se refería al carretero. Un minuto después, saltó del carro y echó a andar hacia la playa con la vista al frente, sin desviarla a derecha ni a izquierda, como un joven soldado impaciente por que empiece la batalla. Con la pesada bolsa a cuestas, avancé tambaleándome y tropezando detrás de ella. Llegando a la orilla, vi que un pequeño grupo se había reunido para decirme adiós. Eran mujeres de otros recintos cuyos reyes aún no estaban preparados para zarpar, y entre ellas se contaba mi más íntima amiga, Briseida, que ya me había localizado y, a pesar de su vientre de preñada, saltaba como loca gritándome «¡buena suerte!» y haciendo todo lo que podía por animarme a avanzar hacia mi nueva vida. Pero yo no quería una nueva vida, quería que me devolvieran la antigua. Y no me refiero a mi existencia anterior como mujer libre en Lirneso; hacía mucho que había aceptado esa pérdida. No, yo solo quería unos meses más en el campamento griego, porque entonces aún podría tenerla a ella, y podría ayudarla en el parto de su hijo. Me quedé largo rato mirando intensamente a aquel grupo de amigas, pero sobre todo a ella, intentando fijar aquella última imagen suya en mi mente para tener algo a lo que acudir en las horas más oscuras de la noche, cuando el tiempo, simplemente, deja de pasar.
Pero entonces Casandra dijo en un tono algo remilgado y mandón:
—Vamos, Ritsa, no te entretengas. Tenemos que embarcar.
¿Por qué teníamos que embarcar? No se me ocurría una sola razón, pero no era yo quien decidía. Así que, mucho antes de estar preparada, tuve que darle la espalda a Briseida, que era como una segunda hija para mí, para volverme hacia el mar y hacia los barcos.
Casandra corría por delante. Deslizándose por el último terraplén de grava, produjo una avalancha de piedras a su paso. Yo la seguí con mayor cautela, diciéndome cada vez que ponía el pie derecho en el suelo: Última vez, última vez, última vez…, e intentaba desesperadamente obligarme a sentir algo, lo que fuera, pero no podía. Desde el momento en que di la espalda a Briseida, cualquier emoción pareció abandonarme por completo.
La nave en la que estábamos a punto de embarcar muy bien podía ser el mayor carguero de la flota, posiblemente el más viejo y, desde luego, no el mejor conservado. ¿Por qué demonios Agamenón iba a zarpar de regreso a su casa en aquel viejo casco hecho polvo? Medusa, se llamaba. Afortunadamente, el mascarón estaba mirando hacia el mar; aunque tampoco es que yo tuviera nada que temer de su mirada: ya me había vuelto de piedra.
Había una pasarela para subir. Nadie esperaba en serio que Agamenón se metiera en el mar y trepara por una escalera de cuerda, aunque era de suponer que, durante sus años de soldado, lo hubiera hecho muchas veces. Pero circulaban rumores sobre su salud. En los últimos dos meses rara vez se le había visto en público, y cuando aparecía se mantenía alejado de la muchedumbre. Yo confiaba en que estuviera enfermo; confiaba en que se estuviera muriendo, pero no me hacía ilusiones. Ya había vivido lo bastante para ver que los malvados prosperan, alcanzan edades provectas y mueren en sus camas.
Casandra subió por la pasarela de una manera más ágil que elegante. No era una mujer elegante, Casandra. Ninguno de sus movimientos solía ser el correcto y por eso, adondequiera que iba, dejaba un rastro de destrucción menor tras ella. Yo iba siempre detrás para recogerlo. En aquella ocasión, justo cuando estaba llegando arriba, se tambaleó. Contuve la respiración, aunque ella no llegó a correr ningún verdadero peligro porque unas manos anónimas enseguida la subieron a bordo. Casandra era la…, bueno, ¿qué era ella exactamente? La concubina de Agamenón, supongo que habría que llamarla. ¿Que había rumores de una boda secreta? Yo no lo sabía a ciencia cierta, y no me atrevía a preguntar. Pero, de cualquier modo, era una carga valiosa. Nadie querría que acabara en el agua bajo su vigilancia.
Entonces me tocó a mí. El saco de ropas «especiales» me pesaba una tonelada y llevaba el joyero sujeto al costado.
—Puedes dejarnos eso a nosotros, cariño —dijo uno de los marineros—. Nosotros te lo cuidamos.
Sí, claro que sí. Había docenas de cajas y sacos apilados a sus pies. Añadí al montón el de ropas, pero no el joyero, de ninguna manera iba a desprenderme de él, y entonces empecé a subir cuidadosamente por la pasarela, intentando no bajar la vista hacia las olas que se agitaban bajo mis pies. Cuando había subido dos tercios, hice un alto vacilante a sabiendas de que no sería capaz de llegar hasta el final. Los marineros que estaban arriba se dieron cuenta de mis dificultades, con gran regocijo, dicho sea de paso, y uno de ellos movió la pasarela casi haciéndome caer, me plantó las dos manos de lleno en el culo y, con acompañamiento de celebraciones procaces desde abajo, me empujó los últimos metros hasta la cubierta.
Salí ilesa, aunque no así mi dignidad y que todavía lo empeorase más al tropezar con el borde de la túnica y caer de bruces.
—¿Qué hay, mujer?
Unas manos callosas me levantaron y me sacudieron el polvo. Mi salvador estaba diciendo algo, pero yo estaba demasiado aturullada para oírlo y le di las gracias a un pecho y a una barba pelirroja borrosos. Y, pese a todo, incluso en aquel primer momento, algo se despertó en mi memoria. ¿Era su voz? En alguna parte la había oído antes, pero no fue más que una impresión pasajera, y él enseguida se marchó.
Me detuve un momento esforzándome por asimilar aquel extraño nuevo mundo. La cubierta estaba atestada de marineros; había dos recogiendo paletadas de lo que parecía mierda de oveja, mientras otros se congregaban en los bancos de remos y se frotaban las manos con tiza. Era evidente que se esperaba la llegada a bordo de Agamenón de un momento a otro. Todo el mundo parecía nervioso.
No lejos de mí, había un muchacho joven trasteando con una flauta, incluso llevándosela a los labios y tocando una nota vacilante. Aparte de eso, lo más abrumador era el hedor de las bestias. Había ovejas en un redil, y también un par de pequeñas cabras que movían la cabeza haciendo sonar sus cencerros; un tintineo que siempre me era doloroso, pues me recordaba demasiado a mi hogar, y que en aquel momento lo fue especialmente. Yo era una buena marinera, una marinera tranquila, pero aquel viaje me daba pavor. Al escuchar los balidos de las cabras, sentía en las piernas y en el vientre el terror de aquella cubierta inclinada.
Casandra estaba en popa, contemplando la playa y el campo de batalla que llegaba hasta las ruinas de Troya. Dicen que si miras atrás te conviertes en piedra, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Su padre y sus hermanos, su sobrino, que era tan solo un bebé, estaban enterrados en aquel suelo. Mirándola de soslayo, vi que se había metido el borde del velo en la boca, quizá para no hacer ruido al llorar o para maldecir a Agamenón, cuyo cortejo avanzaba ahora zigzagueando por la orilla, dejando su lento y brillante rastro de caracol. Una visión espléndida o, al menos, eso debió parecer a los griegos. Trompetas resonantes, cuernos de guerra, golpear de tambores, el sol que refulgía en los cascos y lanzas y, en lo alto, los estandartes rojos y dorados de Micenas, que forcejeaban con el viento. Justo al final del cortejo iba Agamenón, avanzando a la sombra de un enorme palio cuadrado mientras los sacerdotes con incensarios iban delante para santificar su camino.
Yo esperaba que Casandra se quedara fuera para recibirlo, pero ella escupió el borde del velo y se dio la vuelta.
—Vamos, veamos en qué sitio nos ponen a dormir.
Le hizo una pregunta al hombre de la barba pelirroja, que le señaló una puerta baja al otro lado de la cubierta. Casi tuvimos que doblarnos por la mitad para pasar y, cegadas por la oscuridad repentina, bajamos a tientas un tramo de escaleras, y me alegró ver que era una escalera propiamente dicha y no la glorificación de una simple escala, hacia una oscuridad aún más profunda. Allí abajo había un olor dulzón y más bien nauseabundo no exento de una pizca de descomposición, como el agua de un jarrón donde se hubiera dejado pudrirse unos lirios. Incluso Casandra, a menudo tan perdida en sus propios pensamientos que se olvidaba de lo que tenía alrededor, arrugó la nariz con repugnancia.
Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que estábamos en un largo pasillo con puertas a ambos lados. Se oían voces que hablaban a gritos arriba, pero allí abajo parecía no haber nadie. El suelo se inclinaba y se mecía; era más consciente del movimiento del barco allí que en la cubierta. Nos miramos la una a la otra sin saber si continuar o subir a pedir más indicaciones; pero entonces apareció un hombre con un farol de tormenta cuya luz temblorosa proyectaba sombras huidizas sobre las paredes.
—Muy buenas, señoras —dijo—. ¿Nos hemos perdido?
—Sí —dijo Casandra.
—Tranquilas, pronto lo dejaremos todo ordenado.
Un tono obsequioso, insinuante; era un hombre que inspiraba instantáneo recelo, pero, al menos, parecía saber a dónde iba. Así que lo seguimos. Hacia la mitad del pasillo, empujó una puerta y se hizo a un lado para dejarnos pasar. Pequeña: fue mi primera impresión. Sórdida: fue la segunda.
—Después bajaré vuestras cosas.
Mirando a mi alrededor, respondí:
—No hay donde ponerlas.
—Hay ganchos.
Los había, dos, detrás de la puerta.
—Mirad, sé que es un poco estrecho. Cuando tengáis vuestras cosas, coged lo que penséis que vais a necesitar y luego avisadnos. El resto irá a la bodega. —Miró a Casandra—. Lo siento, cariño, así son las cosas.
Sacó un puñado de velas de su túnica y me las entregó.
—Sed prudentes con ellas. No son baratas.
—¿No podemos tener una lámpara? —preguntó Casandra.
—Lo siento, cariño. Órdenes del capitán.
El rostro de Casandra fue un cuadro. Probablemente era la primera vez en su vida que oía un «lo siento, cariño».
Nuestro guía se apoyó entonces contra la puerta, con ganas de conversación.
—Veréis, es que si una vela se cae, lo más normal es que se apague antes de llegar al suelo. Pero una lámpara… Bueno, seguiría ardiendo. Y un barco de esta edad… Uf, en realidad, es como si fuera yesca. La más mínima chispa y… ¡bum!
—Si el barco está tan seco —pregunté—, ¿por qué todo parece tan húmedo?
—¿Lo parece?
—Estas mantas están prácticamente empapadas.
—La nave es una anciana y tiene goteras. —Movió la cabeza mirando sobre el hombro—. Cuando sopla viento, las olas se filtran.
Casandra preguntó:
—¿Y exactamente cuándo llegaremos?
—Nadie puede decirte eso, cariño. Porque todo depende del viento. Por si no te has fijado, esto es un barco de vela porque vamos demasiado lejos como para remar.
—Serán dos noches —dije—. Con viento a favor. —Me volví hacia él—. Algo así, ¿no?
—Más o menos.
Para entonces yo casi lo estaba empujando hacia la puerta. Fue un alivio cuando aquella voz en exceso íntima y de algún modo un tanto amenazadora se calló.
Cuando se fue, observé más detenidamente el camarote. El agua había formado charcos en el suelo lleno de socavones. Dado que no había habido tormentas recientes, quizá eran el fruto de algún intento de última hora de adecentar el lugar. El techo era bajo, demasiado bajo para que Casandra caminara erguida, así que se movía entre los catres como un ave rapaz. Yo confiaba en que no se pasara la noche paseando, se habría sabido. Incluso las plegarias eran mejores que eso. Pero lo que me preocupaba no era tanto la incomodidad de las mantas húmedas como el tamaño del lugar. La cabaña que habíamos compartido era lo bastante estrecha como para afectar a sus nervios y era diez veces mayor que esto. Pero, en honor a la verdad, no pronunció una sola palabra de queja. Un par de minutos después se sentó en el catre del lado derecho y brincó un poco en él, aunque no hacía falta ninguna comprobación para ver que el colchón era tosco y duro. Pelo de caballo, estaba yo adivinando, posiblemente paja. De todas formas, ella dormiría sobre plumas de ganso, pues pasaba la mayoría de las noches en la cama de Agamenón.
Vacilé un momento y fui a sentarme en el otro catre. El espacio entre ambos era tan estrecho que nuestras rodillas se tropezaron incómodamente en el medio y tuve que moverme.
—Bueno —dijo.
Sonó divertida más que furiosa, y me di cuenta de que todo aquello debía parecerle trivial. Desde que llegó al campamento había estado profetizando la muerte de Agamenón y la suya. Sí, sí, lo sé: fantasías, el cumplimiento de un deseo, los delirios de venganza de una mujer traumatizada. Pero la cuestión es que ella las creía y determinaban el modo en que reaccionaba en aquel momento. ¿Para qué dar importancia al tamaño de tu camarote? Por estrecho que fuera, sería más amplio que tu tumba. Probablemente a mí me importara la estrechez más que a ella.
Y desde luego que me importaba. La débil luz y el olor a lana mojada me hacían sentir sumergida. Sabía que no había caminado mucho hasta llegar al camarote, que la distancia recorrida había sido mínima y, sin embargo, en la semioscuridad, yo había perdido todo sentido de dónde estábamos; por mí podríamos hallarnos bajo el nivel del agua. Quizá lo que había al otro lado de aquella pared manchada no fuera luz y aire, sino kilómetros y kilómetros de un mar gris, agitado y voraz. No era un pensamiento reconfortante, sobre todo porque algunas zonas de la pared, agrietadas y descascarilladas, recordaban al pellejo de una antigua ballena.
Casandra, inquieta, no dejaba de moverse.
—¿Estás bien? —pregunté.
—Estaré bien cuando zarpemos.
En algún lugar por encima de nuestras cabezas empezó a sonar un tambor. Gritos y órdenes y pasos a la carrera, además de una cacofonía de flautas, silbidos, trompetas y tambores: Agamenón estaba subiendo a bordo. Vítores. Vítores formales y organizados, y luego, tras una breve pausa, unos pasos que se acercaban por el pasillo. Oí la voz de Agamenón, afable y encantadora, porque, oh, sí, creedme, ¡podía ser encantador!, seguida de una completamente distinta: cortante, brusca, consciente de su sensatez, la voz de un hombre que se ha visto forzado a desempeñar el papel de cortesano a sabiendas de que no le corresponde. De nuevo, tuve la sensación de que conocía aquella voz, y no solo por el acento, aunque también en gran parte debido a él. Me parecía reconocer aquella mezcla de agresividad y… No encontraba la palabra exacta, pero había algo a la vez espinoso y vulnerable en ella. Unos segundos después, se habían marchado.
Casi al instante se oyó un gran estrépito de cadenas que indicó que estaban levando anclas. Los tambores volvieron a sonar, más comedidos ahora, para marcar el ritmo con que los remeros se inclinaban sobre sus bancos. Imaginé el barco alejándose lentamente de la orilla mientras las palas se sumergían y volvían emerger. Casandra y yo nos miramos. Estábamos abandonando nuestra tierra natal por última vez y como simples troyanas compartimos el dolor del momento. El camarote parecía muy oscuro. Ella había vuelto a meterse el velo en la boca y eso podía con mis nervios. Habría preferido que aullara como una loba al ver matar a sus lobeznos; cualquier cosa habría sido más fácil de soportar que aquel infantil aferrarse a un trozo de tela manchado de saliva, que a mí me estaba haciendo sentir indefensa también. Tal vez habría podido convencerla de ir a la cubierta, ver la tierra desaparecer, enfrentarse a la realidad de la pérdida; pero justo cuando estaba a punto de sugerirlo los tambores se acallaron.
Por un momento, el barco se estremeció, los nudillos de Casandra se pusieron blancos al agarrarse al lado de su catre, y entonces, sobre nuestras cabezas, se oyeron los gritos rítmicos de «¡Tirad! ¡Tirad!». Y un nuevo estrépito de cadenas al tiempo que las velas se izaban. Ahora sí, nos íbamos, y ya nunca podríamos regresar.
2
El barco dio un salto hacia delante y, dejando atrás el refugio de la bahía, empezó a abrirse camino a través del mar agitado.
Apenas nos habíamos acostumbrado al cambio de movimiento cuando llamaron ruidosamente a la puerta y nuestro guía apareció con un aspecto aún menos atractivo de lo que recordaba. Llevaba el pelo repeinado hacia atrás y recogido en una cola larga y grasienta, a pesar de presentar una notable calvicie en las sienes. Algo que probablemente llevaría mal, dado que los griegos se enorgullecían de sus cabellos luengos y densos. Unos ojos pálidos, casi sin color en la tenue luz, lo asaeteaban todo aquí y allá en busca de oportunidades de algún tipo. Señaló las cajas de Casandra y empujó la de mayor tamaño hacia dentro del camarote.
—Diez minutos.
Levantó los dedos de ambas manos al decirlo, como si yo no supiera contar. La típica arrogancia griega, pues de veras nos ven como bárbaros que apenas sabemos limpiarnos el culo.
—Con eso no es suficiente —dije, y di un portazo.
Abrí la caja y saqué un vestido ricamente bordado de ese color amarillo que a Casandra le gustaba tanto a pesar de que no le favorecía, un par de túnicas más sencillas y prácticas, un grueso manto de lana para los paseos por cubierta y… ¿qué más podría necesitar? Más al fondo, metida bajo un vestido azul, había una bolsa de lino que contenía sus compresas limpias. Mientras colgaba la bolsa de uno de los ganchos, hacía aritmética mental, y supongo que los cálculos asomaron a mi rostro porque Casandra dijo secamente:
—No me estoy retrasando.
—No —dije y, al ver su rostro, lo repetí—. No, por supuesto que no.
Claro que se estaba retrasando. Yo no tenía dudas porque formaba parte de mi trabajo lavar las compresas. Pero nunca servía de nada llevar la contraria a Casandra, así que seguí sacudiendo las dobleces de sus túnicas y colgándolas detrás de la puerta. Estaba con el periodo cuando llegamos al campamento y, definitivamente, no había vuelto a tenerlo desde entonces. Por supuesto, en algo sí tenía razón: cinco, seis semanas no eran nada. Muchas de las mujeres del campamento, que habían presenciado las muertes de sus hijos y esposos, se pasaron cinco o seis meses sin tenerlo. Muchas chiquillas vinieron a mí con lágrimas en los ojos suplicándome algo para abortar, pero allí no había nada al examinarlas. Aunque, por otro lado, el retraso no era la única señal. Yo me encargaba de vestir y desvestir a Casandra, la bañaba, dormía en la misma cama que ella, y sabía cómo habían cambiado sus pechos.
A mi espalda, el silencio seguía adensándose.
—Tú crees que lo estoy, ¿verdad?
Era experta en leer los pensamientos de la gente. Nunca, ni antes ni después de ella, he conocido a nadie que lo hiciera mejor.
—No puedes ponerte esto —le dije pasando los dedos por el vestido amarillo desde el cuello hasta el bajo—. Está mojado.
—Me lo pondré.
—Estarás buscando la muerte…
—No tendré que correr demasiado.
Detestaba la manera en que me desafiaba con la maldita profecía de su muerte. Ella sabía que yo no la creía.
—Yo diría que vas a vivir tanto como tu madre. Esa es siempre la mejor guía.
De espaldas, yo estaba tratando de colgar el manto sobre las túnicas, pero se resbalaba.
—Dámelo.
Se lo pasó por la cabeza y los hombros, acurrucándose en sus pliegues verde mar; color, por cierto, que le favorecía mucho más que el amarillo azafrán del vestido. Y cuando agoté todo el espacio disponible, ¡dos ganchos, por todos los dioses!, arrastré la caja fuera para que se la llevaran. Luego, como Casandra tenía los ojos cerrados, me tendí en mi catre diciéndome que, por muy cansada que estuviera, no podía quedarme dormida.
Llegaba ahora un nuevo ruido de la cubierta hasta el camarote: era el golpear del viento en la jarcia. Y a mí se me antojaba el sonido de una mente a punto de llegar a su límite, como si el cordaje del barco fueran nervios. Casi no podía soportar escucharlo, pero encerradas como estábamos en aquel cajón fétido y diminuto, no tenía elección. ¿Estaba el mar encrespándose? Era consciente de cada movimiento del barco, de su laborioso trepar hasta la cresta de cada ola, del impacto estremecedor de cada descenso. Mirando de reojo al otro catre, vi que Casandra se había quedado muy pálida.
—Estarías mejor en la cubierta, ya sabes. Que te entre algo de aire en los pulmones.
—No puedo. Sabes que no puedo. Tengo que estar preparada por si me manda llamar. Ah, y eso me recuerda que voy a necesitar agua caliente para un baño.
¿Agua caliente? ¿Baño? Al margen del resto de las consideraciones, ¿dónde pensaba poner la bañera? Aun así, me levanté de inmediato, encantada de tener una excusa para salir del camarote. Al cerrar la puerta, vi que habían recogido las cajas a pesar de que no había oído a nadie venir a buscarlas. El pasillo estaba vacío y no había más que un largo y oscuro túnel. Dudé sin saber qué camino tomar, pero entonces alguien abrió las grandes puertas dobles del fondo y apareció un hombre alto de anchos hombros. Tenía el rostro en sombra, pero cuando se giró vislumbré un destello de oro en su garganta y en su cabello. Era Agamenón. Por instinto, me pegué a la pared. Por un momento, me pareció que me miraba fijamente, pero luego me di cuenta de que trataba de ver más allá de mí en la oscuridad. Me volví para seguir la dirección de su mirada, pero solo vi más puertas y más oscuridad. Una voz de hombre llamó desde la habitación iluminada y, después de dirigirme una fugaz mirada despectiva, entró y cerró la puerta.
Me quedé a solas con la nebulosa luz y el suelo en movimiento. No había barandillas a las que agarrarse, pero, de algún modo, tenía que encontrar agua caliente; así que, usando un brazo para apoyarme, seguí la pared hacia las puertas dobles. Un breve pasillo me condujo a la derecha. Y cuando dudaba sobre lo que hacer, al fondo se abrió una puerta escupiendo vapor y por ella salió un hombre extraordinariamente gordo con una bandeja de copas y el rostro bañado en sudor.
—Hola —dijo.
—Mi señora querría agua caliente.
—¿Sí?
—Y una bañera.
—Solo tenemos una y la está usando él.
Repetí mi solicitud, tratando de sonar asertiva, pero no tuvo ningún efecto.
—Dile que tendrá un cubo de agua templada dentro de media hora, como los demás.
Entretanto, me aconsejó que fuera a mi camarote y me tumbara.
—El viento está arreciando y ya ves que no tienes donde agarrarte. No queremos que te rompas una pierna, ¿verdad?
Una sonrisa lobuna. Supongo, para ser justos, que nadie elige la longitud de sus caninos.
—¿Eso es cordero? —Mostré una sonrisa conciliadora. Uf, cómo me desprecio a mí misma algunas veces—. Huele bien…
—Métete dentro, cariño, porque el viento sopla cada vez más fuerte. ¿No lo oyes? Y no hay nada peor que vomitar con el estómago vacío.
Derrotada, volví al camarote y encontré a Casandra sentada a un lado del catre.
—¿Y el agua caliente?
—En camino.
No tenía la más mínima fe en que fuera a llegar agua a ninguna temperatura, pero estaba equivocada. Entregaron un cubo de agua razonablemente templada unos treinta minutos después. Entonces la desvestí, la lavé y empecé a cepillarle el pelo…
—No puedo estarlo.
Me llevó un segundo entender a qué se refería.
—Bueno, la verdad es que sí…
No parecía pasársele por la cabeza que es bastante probable que una mujer joven y sana que tiene relaciones sexuales todas las noches se quede embarazada; que incluso lo sorprendente sería que no se quedara. Contemplando la sombría blancura de su cuello, sentí una punzada de compasión por ella, por aquella mujer inteligente y compleja, aquella profetisa, aquella vidente incapaz de prever lo que cualquier sirvienta de catorce años le podría haber dicho.
—Ya sabes que si le dices que estás embarazada te dejará en paz.
—No, no me dejará. Y de todas formas no voy a hacerlo.
Fue una estupidez decir aquello. Ni siquiera sabía si quería que la dejaran en paz. Ella no fue quien eligió su vida de celibato; su madre tomó la decisión por ella. Después de semanas de obligada intimidad en la cabaña, tenía la sensación de saberlo todo de Casandra, pero en cuanto el estado de «frenesí divino» remitía, comprendía que no sabía nada. ¿Obtenía ella algún placer de los agarrones y toqueteos de Agamenón? Me resultaba difícil imaginarlo. Nunca se quejaba, pero también es cierto que jamás lo haría delante de mí. Una de las cosas sorprendentes de Casandra, la virgen sacerdotisa, era lo increíblemente malhablada que podía ser, por muy ajena a las cuestiones prosaicas sobre las prácticas sexuales que se la pudiera considerar. Me contó una vez que su dormitorio en el templo daba a un callejón al que las prostitutas llevaban a sus clientes. Todas las noches sus plegarias virginales eran interrumpidas por las urgentes solicitudes de un lado y las arduas negociaciones del otro.
—Esa no era vida para una sacerdotisa —me dijo en una de sus súbitas vueltas a la compostura.
—Podías haber pedido cambiar de habitaciones —respondí.
Pero, hasta donde sé, nunca lo hizo. Y aquello continuó así. «¿Cuánto por esto? ¿Cuánto por aquello? ¿Qué hay de…?».Ella escuchó y aprendió. Y tal vez aquella no fue mala práctica para la cama de Agamenón, después de todo. A él le gustaba experimentar, le gustaban los juegos, y podía ser muy violento. Fueron muchos los labios partidos que limpié y curé, incluso de chicas mucho más jóvenes que Casandra. En cualquier caso, pobre mujer. Sin matrimonio, sin sexo, sin hijos: una vida dedicada a observar las malolientes entrañas de aves sacrificadas en busca de «señales». Durante todos los años en los que las mujeres de su edad daban a luz a sus hijos, Casandra alumbró una ristra de profecías mortinatas; todas ciertas, según ella, y ni una sola creída por nadie.
—Él me besó —me dijo refiriéndose a Apolo—. Me besó en los labios para concederme el don de la profecía verdadera, y entonces, cuando ni así quise yacer con él, me escupió en la boca para asegurarse de que nunca me creerían.
¿Qué se suponía que tenía que hacer yo con eso? En serio, ¿qué se supone que habría hecho alguien con eso?
—¿Tan terrible sería que estuvieras embarazada? —pregunté—. Quiero decir… No estoy diciendo que lo estés, pero, si fuera un varón, estarías a salvo.
A salvo, quise decir, de ser entregada a sus hombres. Durante el tiempo que pasé en el campamento más de una mujer fue expulsada de sus cabañas y abandonada a su suerte en las fogatas donde se cocinaba.
—Y, aunque sea una niña, seguirá siendo hija suya.
No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo.
—Podrías tener una vida.
—¿Qué clase de vida? Solo pensarlo me da náuseas… ¿Su mocoso chupando de mis tetas como un maldito parásito? No, gracias. ¿Te acuerdas de cuando tu amiga Briseida vino a verme? ¿Lo recuerdas? Yo miré su vientre y pensé: «El que está ahí es el hijo de Aquiles. Él mató a sus hermanos, mató a su esposo… Y ahí está ella llevando dentro a su hijo».
—¿Qué elección tenía?
—¡Siempre hay elección! Si hubiera sido yo, habría cogido el cuchillo de trinchar más grande que encontrara y me habría arrancado al bastardo de mí.
Yo no soportaba su desprecio hacia Briseida, que era amable, valiente y honesta, y en mi estima valía más que cien Casandras, pero no tenía sentido ponerse a discutir. Cogí el cepillo y en un silencio sepulcral acabé de peinarla.
No mucho después, el sonido de un gong anunció que la cena estaba lista.
3
Casandra no me miraba, tal vez temiendo (con razón) haber ido demasiado lejos al criticar a Briseida. Pero, no, no creo que ni por un momento eso le preocupara. Dudo que incluso se le pasara por la cabeza que yo tuviera sentimientos que pudieran ser heridos. Habíamos comenzado aquel viaje con resentimiento y con Casandra decidida a mantenerme en mi sitio, y hasta el momento no había habido la menor señal de relajación por ninguna de las partes.
En cualquier caso, fuera cual fuese la causa de su silencio, pasó pronto. Unos minutos después de que sonara el gong, caminaba resuelta por el pasillo como si nada en el mundo le preocupara. Por supuesto, ella era una sacerdotisa, y las sacerdotisas, a diferencia de otras mujeres, tienen estatus, un papel público, incluso cierta cuota de poder. Cuando una sacerdotisa habla, la gente escucha; incluso los hombres escuchan, aunque solo sea porque creen que su voz es la de un dios. Y no te metes los dedos en los oídos cuando Apolo habla. Así que, obviamente, ella había aprendido hacía mucho tiempo a disfrazar sus dudas y temores, si es que los tenía. ¿Qué sentía de verdad al enfilar aquel pasillo para cenar con Agamenón? Yo no tenía la menor idea. Y, desde luego, tampoco quería acompañarla, pero no tenía más remedio. Era impensable para Casandra aparecer en público sin una sirvienta que la atendiese.
La habitación en la que entramos era una llamarada de luz cegadora después de la oscuridad del pasillo. Casandra fue directamente a la cabecera de la mesa y se sentó junto a la silla vacía de Agamenón. Justo enfrente, haciendo un leve amago de levantarse, estaba Macaón, el médico personal del rey: mi anterior propietario. Posiblemente, el que aún lo era. Nadie se había molestado en explicarme la transacción. Y yo ni siquiera estaba segura de que hubiera existido alguna. ¿Se trataría tan solo de un préstamo permanente?
Cuando Casandra se hubo acomodado, ocupé mi lugar detrás de su silla. En intervalos impredecibles, el suelo se inclinaba… y yo aguantaba con los pies separados, agarrada al respaldo de la silla de Casandra para defenderme del movimiento. Ella había cogido un mendrugo de pan de la cesta que tenía delante y mordisqueaba los bordes. ¿Acaso empezaba a sentir náuseas? Eso era, desde luego, lo que yo esperaba.
Un minuto después, las puertas se abrieron y entró el hombre que me había rescatado en la cubierta. Se quedó en el umbral, con sus ojos pequeños, feroces y azules, esforzándose por escrutar la situación, y luego se dirigió a la cabecera de la mesa con la misma seguridad que Casandra para ir en busca de la silla que estaba al lado de la de Macaón. De nuevo sentí que me era familiar, salvo por la barba. Una pena aquellas piernas zambas, pues, sin ellas, de veras habría compuesto una buena figura de hombre. Y esa expresión, al surgir inesperadamente en mi cabeza, me devolvió la carcajada de mi abuelo. «Buena figura masculina». Ese era su habitual elogio a los hombres cuyo porte admiraba en especial, a pesar de que las buenas figuras de mujer eran más de su gusto. Mi pobre abuela tuvo que aguantar muchas cosas, aunque, para ser justos, también supo desquitarse por su parte… Ella y todas sus hermanas tenían buen porte, con la espalda tan erguida que cualquiera habría pensado que llevaban un atizador en el culo. Nadie se metía con ellas.A saber lo que habrían pensado de mí: su descendiente recogepedos.
El capitán —porque él era, obviamente, el capitán; se veía por la manera en que miraba alrededor de la mesa, parecía descontento con su ubicación— estaba sentado con las dos manos extendidas delante de él y mostraba unas venas azules como gusanos ahogados. Era su barco, su habitación, su mesa; y rey o no, el lugar más alto le correspondía legítimamente. Desde luego, no tenía ganas de hablar. Macaón hizo lo que pudo y logró extraer un nombre al menos. Andreas. Le di vueltas en la cabeza esperando que me trajera algún eco, pero no vino ninguno.
Esperamos, y cuanto más esperábamos más se adueñaba de la sala la silla vacía de Agamenón. Los brazos tenían cabezas de leones esculpidas, los leones de Micenas, y el respaldo, que resplandecía suavemente bajo la luz de la lámpara, tenía incrustaciones de marfil y oro. Aquella silla lo seguía a dondequiera que iba, sirviéndole como una especie de trono portátil. Y debido a esa larga asociación, había adquirido algo de su capacidad de intimidar. ¿Qué podía estar retrasándolo? Macaón, que estaba en vilo —lo conocía lo bastante bien como para saberlo—, no dejaba de mirar hacia la puerta del camarote. Un par de veces pensé que estaba a punto de levantarse para ir a ver qué estaba pasando. Casandra tenía la mirada fija en su plato; estuvo haciendo rodar una bolita de pan entre el pulgar y el índice hasta que, viendo el gris que había adquirido, soltó un «puf» que expresaba cierta repugnancia y la lanzó lejos de ella.
Al fin, la puerta del camarote se abrió y apareció Agamenón. Todo el mundo se puso en pie; yo ya lo estaba, por supuesto, pero instintivamente bajé la mirada al suelo por esa ridícula idea de que si no miras no pueden verte. Lo sentí acercarse, aunque solo una sombra sobre mis párpados entornados reveló que había llegado a la cabecera de la mesa. Una vez allí, se tomó su tiempo, dejando a todo el mundo de pie el rato suficiente para recordarles que podía hacerlo, antes de acomodarse en la silla e indicarles con un gesto que lo imitaran.
Alguien debía de haber estado vigilando desde la puerta porque inmediatamente irrumpieron varios muchachos con bandejas de asado en la habitación. El olor me hizo gruñir el estómago. A mí no me correspondería nada, por supuesto. Algunas sobras, con suerte. Y lo más probable es que tuviera que contentarme con un cuenco de gachas de cebada a la mañana siguiente. Mi problema inmediato era cómo cortarle la carne a Casandra sin soltarme de su silla. Yo no me las estaba arreglando demasiado bien, y sabía que ella se estaba irritando. Pero entonces, de forma abrupta, sin advertencia, Andreas rugió:
—Por todos los demonios, mujer, siéntate. Si hay algo que no soporto es el merodeo. —Yo no sabía qué hacer—. Vamos, ya me has oído: ¡QUE TE SIENTES!
Casandra señaló con la cabeza hacia un lado para indicarme que cogiera una silla al pie de la mesa. Sintiendo todos los ojos clavados en mí, me senté enfrente de una silla vacía y con otra silla vacía a mi derecha. Andreas empujó la cesta de pan hacia mí, un gesto amistoso que le agradecí, aunque no me creía capaz de comer nada. Pero la conversación se reanudó y poco a poco me fui relajando. Cuando, unos minutos después, colocaron un plato de comida y una copa de vino delante de mí, no podía creer mi suerte.
Poco a poco, fui evaluando la situación. Estaba sentada junto a Andreas, nada menos que a la derecha del capitán, y recordaba de los viajes que había hecho con mi esposo la posición de honor que ello implicaba. No era de extrañar que Casandra pareciera a punto de atragantarse con el siguiente bocado. Y no es que Andreas fuera exactamente un vecino cómodo; parecía malhumorado con todo el mundo y con él mismo en particular. Y me daba la impresión de que nos despreciaba a todos, no personalmente, tal vez, pero sí con ese cordial desprecio del marino hacia la gente no acostumbrada al mar, pero que al mismo tiempo se sentía intimidado por la compañía y furioso por dejarse intimidar de esa manera. La mezcla de todo eso producía unos modales que alternaban entre lo arrogante y lo obsequioso. Más de una vez habló con severidad a los sirvientes, que eran claramente un hatajo de torpes y por otra parte simples marineros no adiestrados en esos cometidos. Se veía en su modo de acomodarse sin esfuerzo a las subidas y bajadas del barco mientras nosotros nos agarrábamos a la mesa, que, clavada al suelo, era el único punto fijo en aquel mundo oscilante.