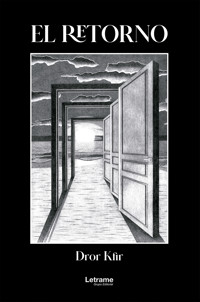
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desplegando sus alas de viajero, Dror levanta el vuelo de su tierra, Israel, y, luego de recuperar la libertad, palabra que lo ha acompañado desde el momento en que sus padres la escogieron para que fuera su nombre, sale de su kibutz, soltando las ataduras que le impedían expresarse libremente; y, aunque teniendo sus bolsillos escasos de dinero, con su corazón lleno de fe y esperanza emprende un viaje por dos continentes y once países de Europa y Suramérica, encontrando, en cada uno de sus recorridos, la realidad oculta para muchos, pero revelada para quien, como él, se atrevió a ir más allá, yendo hasta las entrañas de cada sociedad, experimentando desde la alegría de hacer nuevos amigos y conocer otras culturas, hasta la lucha y el sufrimiento entre la vida y la muerte. Viaje en el que llena sus maletas de la riqueza descubierta en cada experiencia que lo va conduciendo hacia el retorno de sus orígenes, dándole de esta forma el sentido pleno a su existencia, cuyas raíces se hallan en la historia más remota del pueblo hebreo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Dror Kfir
Coach editorial: Marco Antonio Reyes
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de cubierta: Rubén García
Ilustración: Artista Andrés Domínguez
Transcripción de textos: Alonso Moreno Sáenz
Supervisión de corrección: Celia Jiménez
ISBN: 978-84-1068-264-1
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
Prólogo
Desplegando sus alas de viajero, Dror levanta el vuelo de su tierra, Israel, y, luego de recuperar la libertad, palabra que lo ha acompañado desde el momento en que sus padres la escogieron para que fuera su nombre, sale de su kibutz, soltando las ataduras que le impedían expresarse libremente; y, aunque teniendo sus bolsillos escasos de dinero, con su corazón lleno de fe y esperanza emprende un viaje por dos continentes y once países de Europa y Suramérica, encontrando, en cada uno de sus recorridos, la realidad oculta para muchos, pero revelada para quien, como él, se atrevió a ir más allá, yendo hasta las entrañas de cada sociedad, experimentando desde la alegría de hacer nuevos amigos y conocer otras culturas, hasta la lucha y el sufrimiento entre la vida y la muerte. Viaje en el que llena sus maletas de la riqueza descubierta en cada experiencia que lo va conduciendo hacia el retorno de sus orígenes, dándole de esta forma el sentido pleno a su existencia, cuyas raíces se hallan en la historia más remota del pueblo hebreo.
Capítulo l — LA PRISIÓN DE MEGUIDO —
Prisión de Meguido, verano de 1979
Querida Norma:
Son las cuatro de la madrugada en la torre de guardia de la prisión de Meguido, donde en medio de la noche y el cielo estrellado, me inspiro para escribirte estas líneas.
Soñamos, aquí, y rogamos todos los días por la anhelada libertad, esperando que las puertas de la cautividad se abran…, algún día. Por eso plasmar estas palabras es liberar, desde lo más profundo de mi ser, el sentimiento de una relación que nos ha mantenido próximos a través del tiempo y que, hoy más que nunca, se fortalece en la distancia, porque los muros de esta prisión no alcanzan a tener el poder de romper esos lazos que nos han unido siempre.
Son cuatro meses, todavía, los que me quedan aquí, y cuento todos los días con impaciencia, viendo el momento en el que estaré fuera de este encierro.
He sido trasladado, hace un mes, a la prisión 4, cuya mayor parte consta de prisioneros drusos, que son muy difíciles de entender; en donde me asignaron el departamento de guardia.
Los días y las noches en la cárcel se alargan y convierten en interminables; cada día que pasa, pienso si valió la pena este sufrimiento por 150 gramos de marihuana.
La justicia que me enfrentó a un tribunal penal militar fue implacable, infligiéndome una condena de ocho meses de prisión; pero lo más doloroso fue el saber que todo parecía preparado como una trampa.
Pronto, a las cinco de la mañana, bajaré a despertar mi reemplazo; pero la vida sigue su curso, y las lágrimas que en silencio he derramado por el dolor causado a mis padres tienen su consuelo al comprender que, en la más tenebrosa soledad, me fortalezco para continuar luchando sin desfallecer.
Allá, a la distancia, entre las montañas, puedo ver la luz de la mañana iluminando el valle; no quisiera terminar de escribir sobre este papel, pero, si no me apresuro, no tendré tiempo para cerrar un poco los ojos antes de la formación en la plaza de armas.
Un fuerte abrazo,
Dror.
Observé, desde la torre de vigilancia, el horizonte en el amanecer, tomando con fuerza sobre mi pecho la hoja de papel en la que acababa de escribir la carta a Norma. El turno se había cumplido; mi soledad había sido mitigada por la esperanza de saber que, al otro lado de los muros, mis palabras serían escuchadas.
Mi cuerpo delgado se desencogía después de estar sentado cuatro horas en vigilia, y, con impulso, empecé a bajar por una frágil escalera que pareciera desbaratarse. Descendí y caminé hacia donde se encontraba el buzón para dejar la correspondencia. La carta sería escudriñada, palabra por palabra, por el comandante, pero no importaba, no había escrito algo que pudiera considerarse como escandaloso o llamar a una rebelión.
Aquella había sido una noche larga en la torre de vigilancia, pedía a gritos mi lecho; me sentía cansado, solo buscaba mi cama para tirarme en ella.
Me dirigí hacia la carpa, en donde también dormía Mansur, un hombre delgado y de elevada estatura; compañero de prisión del departamento de guardia, quien tenía un sueño pesado. Yo solo esperaba que, aquella vez, no fuera a dar lidia para levantarse. Con tono fuerte lo llamé:
—¡Mansur! ¡Mansur! ¡Vamos! ¡Levántate! —Mansur continuaba durmiendo, pero insistí—: ¡Levántate, Mansur!
Este se retorció en la cama, y se levantó, lentamente, poniendo cada pie sobre el piso.
—Buenos días, Mansur —lo saludé.
Mansur respondió a medias, indignado, buscando a tientas el uniforme. Eran tan grandes sus pies que, con paciencia, le tocó aflojar bien los cordones para poder introducirse las botas.
La luz, al fin, comenzó a penetrar en la carpa. Miré el reloj, y, aunque ya había amanecido, el tiempo en esta prisión pareciera no avanzar, hasta el punto de llegar a detenerse. No esperé más y desamarré rápidamente los cordones de mis botas para dejarme caer sobre la pequeña cama, estirándome sobre ella. Estaba cansado y quería dormir algo; pronto tendría que estar listo para la formación en la plaza de armas y no podía mostrar debilidad ante el comandante; aunque sentía la fatiga en mi cuerpo por el rigor de la vigilia en aquella torre, debía ser fuerte.
El departamento de vigilancia de la prisión de Meguido estaba formado por cinco guardias, quienes habitaban en carpas ubicadas en forma triangular.
Dentro de la prisión, las condiciones de convivencia eran exigentes; todos los días se pasaba revista al personal en dos ocasiones, cada doce horas, para comprobar que nadie se hubiera escapado: una a las siete de la mañana y la otra a las siete de la noche. El área de servicios sanitarios estaba algo alejada de las carpas y todas las mañanas el acceso a ellos se hacía marchando. El momento de la ducha era algo que a todos ponía a prueba pues la cantidad de agua era limitada, y solamente había tres dispensadores de agua, razón por la cual todos querían llegar de primero para bañarse, cepillarse los dientes y alcanzar a salir, así fuera con algo de jabón en el cuerpo, o, de lo contrario, se podría salir retrasado a la formación, corriendo el riesgo de recibir un castigo que podría incrementar nuestra permanencia en la cárcel. La ducha en la mañana significaba uno de los pocos momentos que disfrutaba en la prisión.
Había que estar a tiempo para presentarse ante el comandante Sason, hombre de contextura delgada, elevada estatura y mirada penetrante, que podía parecer inofensivo de no ser por la dureza en el trato que daba; su agilidad de pensamiento le hacía impredecible. Por eso nadie se podía confiar de este hombre, quien era la persona revestida de poder en Meguido para hacer cumplir las reglas, al precio que fuera.
Así fue como muy a las siete de la mañana, la figura de Sason empezó a pasar frente a cada uno de los detenidos que estaban en la formación, llamándonos por nuestro nombre, a lo que cada uno respondimos:
—¡Sí, señor!
Ya en la formación, dirigiéndose hacia nosotros, Sason sacó un billete de su bolsillo y, levantándolo a la vista de todos, con un gesto sarcástico, empezó a rozar sus extremos en la barbilla de cada uno para comprobar su afeitada.
—¡Okay, Kfir!, parece que hoy no va a ver prolongar su estadía en Meguido.
Respiré profundamente y descansé, como si hubiera soltado un bulto pesado de mi espalda. Realmente no era una falta demasiado grave una defectuosa afeitada, pero Sason había puesto todo el rigor en hacer que hasta el más mínimo detalle se cumpliera, y nadie estaba dispuesto a que una suma de pequeñas faltas le hiciera prolongar la estadía en el infierno que significaba estar en esta prisión.
La mirada inquisitiva del comandante Sason seguía buscando sobre quién hacer sentir el peso de su autoridad; y, con paso firme, avanzó entre la formación para clavar la mirada a mi amigo Simón, quien era de complexión robusta y cara arredondeada que, por encima de cualquier cosa, despertaba simpatía.
* La prisión de Meguido ha dejado de ser una cárcel para militares dirigida por el cuerpo de la Policía Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel, convirtiéndose en un centro de reclusión para prisioneros civiles. En el año 2005, hallazgos arqueológicos hechos en este lugar, que datan de los tres primeros siglos de esta era, motivaron el traslado de la prisión a otro sitio cerca de allí.
—¡Sus botas, sus botas!, hay que hacerles algo, y usted parece que va a permanecer aquí un tiempo más —dijo Sason a Simón.
Simón no llegó aquí precisamente por haber cometido algún delito dentro de la prestación de su servicio militar sino por negarse a vestir el uniforme de soldado y portar su arma de dotación; este era Simón, un consumado pacifista cuya renuencia a cumplir con su obligación, para con su país, lo llevó a pagar una condena de varios años.
Así fue como Simón, con la frente en alto, se sostuvo ante la mirada aguda, dominante y agresiva de Sason, en un duelo entre un hombre para la guerra y otro para la paz, mostrando una gran calma interior, como quien tuviera el total dominio de la situación. Fueron unos segundos que debieron haberle parecido eternos. Se sintió una gran tensión; todo quedó en suspenso… Simón permanecía imperturbable. Todo estaba dado para que el jefe de la prisión descargara toda su ira. Sason miró fijamente a Simón y, con actitud petulante y voz fuerte, gritó:
—¡A discreción! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Marchen ya! —La orden de Sason pareciera haber liberado a todos de una gran carga, y noté en el rostro de Simón un gesto de descanso. El momento tenso había pasado, y el día seguía su curso.
De esta forma, pasada la revista a los internos y luego de izar la bandera de Israel, y de cumplir con la rutina diaria matutina, se deshizo la formación para marchar cada uno a sus puestos.
Simón lanzó una mirada como queriéndome decir algo; era un mensaje en clave en el que me daba a entender que buscásemos un espacio para hablar en secreto.
Acusando el mensaje, levanté ligeramente mi puño derecho indicándole que había entendido la señal. Sin embargo, el gesto parecía que no había pasado desapercibido para todos pues uno de los prisioneros drusos miró hacia nosotros como intentando descubrir lo que pasaba. Me di cuenta del hecho e intenté disimular, ya tendría otra oportunidad para conocer el motivo de aquel visaje misterioso.
De esta manera, llegó el momento del desayuno. Esperaba que Simón me descifrara el extraño ademán. Me dirigí hacia donde él estaba sentado y me ubiqué a su lado. Ese día, la avena de la ración tenía un sabor extraño, diferente a como de costumbre, pero estaba tan hambriento que me supo a gloria. Me zampé hasta el fondo de la taza las últimas gotas de la bebida. Simón asintió con su cabeza como si nos hubiésemos comunicado telepáticamente y, de igual forma, terminó con la avena hasta la totalidad del contenido.
El refectorio se encontraba cerca de la plaza de armas, bajo un cobertizo de madera que estaba dispuesto en filas de mesas bajas, donde cada uno se sentaba a ambos lados en bancas sin espaldar. El desayuno para cada interno representaba un corto momento de disfrute, con avena caliente mezclada con canela y azúcar que cada uno servía en una taza. La comida era traída tres veces al día en grandes ollas desde la cocina que se hallaba en el otro lado de la prisión.
Terminado el desayuno, volví nuevamente hacia la carpa; sentía el cansancio sobre mi cuerpo. Me tendí en la cama, e intenté dormirme de nuevo. Tenía menos de cuatro horas antes de mi siguiente guardia para cerrar los ojos y tratar de descansar.
Cerré mis ojos y, al poco tiempo, una voz fuerte me sobresaltó:
—¡Levántate!, ¡vamos!, ¡levántate!, tu tiempo ha llegado. —Era Mamud, otro de los internos, quien había terminado su turno de guardia y me llamaba para levantarme.
Inmediatamente puse mis pies en el suelo, me incorporé sobre la cama y, amarrando mis botas, las calcé, estiré mi cuerpo y, con voz firme, le dije:
—Ve a dormir, Mamud.
El sentido del deber que siempre he tenido me hacía responder con la misma energía que me ha caracterizado toda mi vida. En ese momento me dirigí hacia las duchas para lavar mi cara, pensando: «Estas han sido las horas de mayor soledad, pero no debo desesperarme ni perder el control».
Las torres de vigilancia estaban repartidas alrededor de la prisión en figura poligonal. Nuestro deber, para ser cumplido, se llevaba a cabo de manera que cada uno estaba de servicio durante cuatro horas y descansando otras cuatro.
Subí con dinamismo la escalera que se movió ligeramente a izquierda y derecha, agaché un poco mi cabeza para entrar por la escotilla y tomé mi lugar en la torre. Afuera se podía ver el camino que conducía hacia Haifa, con el tráfico de vehículos que iban y venían. Esto, además de entretenerme, me hacía soñar con la anhelada libertad que yo esperaba que llegara algún día, ojalá no muy lejano.
* Los drusos son una minoría religiosa que habita principalmente en Siria, el Líbano, Jordania e Israel. Hablan árabe y el idioma del país donde residen, son monoteístas, y quienes viven dentro del territorio israelí son admitidos dentro del Ejército de esta nación.
Pero, de repente, algo sucedía…, un movimiento comenzaba a hacer estremecer la escalera.
«¿Qué pasa?», me pregunté.
Fue ahí, en ese instante, cuando se fue proyectando una gran sombra ovalada hacia el interior de la torre, que subía por la escalera, haciéndola estremecer y crujir…
—¡Simón!, ¿qué haces aquí? Vaya que me asustaste; por un momento pensé que la tierra se movía —le dije en broma.
—¡Vamos! No me digas que te espanté —me respondió ingenuamente.
—No, no; de ninguna manera. Me alegra tu visita. Y, aunque inesperada, me alienta en esta soledad —le dije.
Simón dibujó en su rostro una gran sonrisa, muy frecuente en él, en realidad, no recordaba haberle visto nunca deprimido o triste. Su risa se convertía en una gran terapia que hacía mucho más llevadera la agobiante reclusión. Se sentó frente a mí y dijo:
—Te voy a revelar mi secreto.
«¿Se refería a la seña misteriosa que cruzó conmigo horas atrás durante la formación?», me pregunté.
Simón sacó una bolsa negra en la que guardaba algo y la abrió en frente de mí. Era de noche y la luz no era realmente muy intensa para dejar apreciar bien lo que contenía. Lo miré con suspicacia pues esa bolsa podría quizá contener alguna sustancia que fuera en contra de la ley; mi llegada a esta prisión estaba relacionada precisamente por esto. «Simón no podía ser tan osado de traer a este lugar alguna sustancia ilegal que, de ser descubierta, nos podría traer a ambos una condena tal vez indefinida», pensé.
Con mucha serenidad extrajo de la bolsa la extraña materia que era…, ¿cáscaras de plátanos secos?
«¡Uf!, qué alivio», suspiré. Bueno, al menos hasta ahora no había ninguna penalización o ley que castigara a alguien en Israel por posesión de cáscaras de plátano seco.
—¿Qué haces con estas cáscaras de plátano? —le pregunté.
—Una buena fumada —me respondió con una sonrisa picaresca— te refresca las células del cerebro.
—El problema, Simón, es que, si alguien nos estuviera observando desde afuera, pensaría que podría ser cualquier sustancia menos cáscaras de plátano —le dije.
De esta forma, con todos los pros y contras expuestos, Simón puso manos a la obra mientras yo, tomando un paquete de cigarrillos, le retiré la envoltura interior, separando con la uña el papel de aluminio que se adhería al delgado papel blanco, usando este para enrollar. Así, comenzó la preparación de un gran «porro» de cáscaras de plátano, del grosor de, por lo menos, cinco cigarrillos. Luego de encenderlo, lo aspiramos, y, expulsando las primeras bocanadas, intentamos ponernos high.
—Tiene un sabor dulce y… ¡funciona! —le dije.
El interior de la torre de vigilancia había quedado invadido de espeso humo que, luego, poco a poco se fue dispersando.
Bueno, más allá de que las cáscaras de plátano surtieran algún efecto estimulante, era el disfrutar este juego con mi amigo, viéndolo reír y alegrarse con esta sensación que, a mí, también me producía risa. Pasamos más de dos horas hablando y riéndonos, tiempo que se me fue volando.
El diálogo era ameno; Simón me hacía reír cada vez más, pero, en ese preciso momento, un chillido agudo y lastimero se escuchó en el silencio de la oscuridad y, en un instante, nuestros rostros de euforia se transformaron en semblantes vacilantes, entre la incertidumbre y el temor.
—¡Simón!, ¡Simón!, ¿escuchaste eso?
—Sí —me respondió.
—¿Que podrá ser? —le pregunté.
Aquel chillido que había rasgado el silencio de la noche se volvió a escuchar, y ambos asumimos una posición de defensa. Estábamos inermes, pero al menos yo tenía instrucción militar en defensa personal, y Simón, a pesar de no haberla recibido, también haría algo por defenderse.
En esos instantes, en donde se esperaba que algo extraño pasara, una silueta negra saltó por la torre…, un gato; que no se sabe cómo había logrado burlar la defensa de la prisión, nos había dejado en ascuas por varios segundos. Muy seguramente el gato también había «saboreado» el humo de las cáscaras de plátano seco.
Esclarecido este hecho, respiramos profundo y liberamos la tensión. Al final, no pude contener la risa y me acordé de mi querida gata, Matilda, del kibutz.
Simón con recíproca risa me dijo:
—Bueno, creo que por hoy es hora de despedirnos, pero queda pendiente explicarte cómo se prepara mi «experimento».
—¿Te refieres a las cáscaras de plátano seco? Y, ¿es que tiene algún proceso de elaboración esto? —le pregunté.
—Sí, claro, todo tiene su ciencia, y apuesto que, cuando lo sepas, lo harás de nuevo —me respondió sonriendo.
—Está bien, Simón, hablaremos sobre esto luego —le dije.
Al final, el ver animado a mi amigo y encontrar un motivo más para evadir, con este juego, el tedio de la reclusión, me hacía pensar que, aunque fuera muy descabellada su idea, valía la pena. Simón regresó a su sitio, bajando de nuevo por la escalera de la torre de vigilancia, dejándome a solas para continuar cumpliendo con mi turno.
Mirando el muro de concreto que rodeaba la prisión con alambre de púas en la parte superior, y absorto en mis pensamientos, viajé unos cuantos meses al pasado recordando el kibutz, en donde se había originado la pesadilla que me significó el estar en esta prisión. «¿Cómo era que el kibutz, donde crecimos con nuestros padres que hicieron parte de su fundación, nos había denunciado a la Policía como si fuéramos una banda de terribles criminales?», cavilaba.
Traje a las mientes aquella noche en la que disfrutaba de una licencia de descanso, poco antes de cumplir con el tiempo de mi servicio militar obligatorio, que era de tres años:
Me dirigía al kibutz en el Volkswagen en el que viajaba con mi amigo Jonathan. Fue un recorrido tranquilo el que habíamos tenido desde Netanya, con una conversación agradable, escuchando un casete con música de Deep Purple, luego de una noche divertida. Jonathan conducía de una manera serena y pausada, como era su forma de ser. Las luces altas del auto, que iluminaban la vía, ya divisaban la reja del kibutz; cuando de repente, unos metros antes de que ingresáramos, emergieron de la oscuridad cinco automóviles blancos que nos rodearon y bloquearon el camino.
—¡Esto se ve muy raro! —Jonathan reaccionó.
Luego de asentar el pedal del freno y parar por completo el auto, metió la palanca de cambios en reversa y dio un giro de 180 grados, volviendo a poner el auto en marcha hacia adelante. Aceleró hasta el fondo, haciendo chillar sus llantas, para salir por un costado del camino, intentando escapar de lo que, al parecer, era una emboscada.
—¡Cuidado, Jonathan, que nos podemos matar! —le grité—. Jonathan llevaba el Volkswagen a tope, pero, en una fracción de segundo, uno de ellos se nos cruzó, y solo le quedó asentar de nuevo el freno para evitar una colisión.
Sin poder hacer más, fuimos interceptados por los vehículos persecutores, de los cuales bajaron seis hombres quienes, iluminándonos con linternas y apuntándonos con fusiles de asalto y pistolas, nos obligaron a salir del vehículo.
—¡Manos arriba!, ¡al suelo! —nos gritaron.
Ambos fuimos obligados a tirarnos al suelo con nuestras manos en la nuca. El total desconcierto se apoderó de nosotros dos.
Uno de los sujetos ingresó al auto y fijó su mirada en el piso del vehículo, y, después de levantar el tapete, encontró algo que nos comprometía y verdaderamente nos metía en problemas. Traíamos con nosotros una pequeña caja con 150 gramos de marihuana.
Nos dimos cuenta de que habíamos caído en una emboscada. Todo estaba planeado con anticipación. Los individuos armados eran detectives encubiertos, de civil, de la Policía de Israel. Los hombres nos requisaron hasta el más mínimo detalle, y, luego de ponernos esposas, ambos fuimos conducidos, por separado, hasta nuestros respectivos domicilios.
Tres de los detectives ingresaron a mi habitación en el kibutz y, sin mediar palabra alguna, en pocos minutos, desmantelaron y destruyeron todo en busca de más marihuana o alguna otra cosa ilegal. No hubo ningún objeto, que se encontrara allí, que haya quedado intacto. Como sabuesos que olfatean y rasguñan buscaron debajo de las sábanas y colchones sin ningún cuidado. A Jonathan le hicieron lo mismo en su habitación.
Todas las cosas que había conservado, algunas durante años, y que poco a poco había conseguido con esfuerzo: los muebles y accesorios que componían la sala, electrodomésticos y prendas de vestir estaban destruidas por completo.
En el momento que observaba con profunda tristeza el caos que habían dejado los detectives, apareció el secretario del kibutz acompañado de otros miembros del comité directivo, quienes no se mostraron asombrados ante lo acontecido.
Después de terminar con el allanamiento a nuestras habitaciones, los detectives nos llevaron a la estación de Policía de Netanya, donde fuimos encerrados en una celda durante una semana; mientras tanto, los abogados que el kibutz proveía para nuestra defensa alegaban que, como soldados, teníamos que ser puestos bajo un tribunal militar, y no uno civil. Daba la impresión de que alguien quería que nos infligieran el más duro castigo posible, debiendo esperar durante tres meses, cada uno de nosotros dos, el juicio y lo que este nos deparara. Entendí que detrás de este suceso se escondía algo innoble. En realidad, esto ya era consabido por el secretario del kibutz y todo el comité. Desde hacía varios días veníamos siendo objeto de espionaje y seguimiento. Lo más doloroso fue darme cuenta de que estos habían actuado en connivencia con niños y voluntarios extranjeros, cercanos a nuestro propio grupo de amigos, quienes habían sido obligados a espiarnos y a informar sobre nosotros bajo amenaza de ser expulsados del kibutz, exigiéndoles que entregaran nombres.
* Los kibutz son comunas agrícolas esenciales para la creación del Estado de Israel y fueron fundados por la necesidad de desarrollar un tipo de vida comunal basándose en una ideología propia, sionista socialista. Los miembros de los kibutz desarrollaron un modo de vida en comunidad que atrajo el interés de la opinión pública mundial. El primer kibutz fue Degania, fundado en 1909 por diez hombres y dos mujeres liderados por Joseph Baratz. El territorio de Israel, por aquel entonces, estaba bajo el control del Imperio turco otomano.
De regreso al kibutz, a la espera del juicio del tribunal militar, me refugié en mi habitación, lejos de las miradas acusadoras que se reflejaban en los miembros de la secretaría del kibutz. Era evidente que, para ellos, yo era un elemento peligroso que podía influenciar negativamente a los demás. Amaba mi kibutz, y, por eso, resultaba aún más desmoralizadora esta situación, pues era el hogar en el que crecí en mi niñez y en donde viví los mejores momentos de mi adolescencia. En verdad, fue para mí un golpe duro ver la repentina actitud inclemente de quienes consideraba, hasta ese momento, como a una gran familia.
El control absoluto sobre la vida de los miembros del kibutz, incluyendo los hijos, con la supresión de su pensamiento independiente era, en su momento, el precio que se debía pagar en un sistema de vida colectivo en el que nadie padecía de escasez ni discriminación económica, pero que atormentaba a quien, como yo, tenía alas de libertad para volar por encima de las murallas que a otros detenían.
Me acordaba de los días en los que, reunido en mi habitación con mis amigos, escuchábamos, en mi pequeña grabadora, la música que nos absorbía por horas enteras; cuando por las noches, a menudo, salíamos a comer donuts en Haifa, dando un paseo por el puerto pesquero.
Las habitaciones del kibutz estaban al lado de huertos, aquí se compartía con los voluntarios que venían, incluso de todas las partes del planeta, para enseñar esta experiencia de vida y cómo se trabajaba allí. Había un club en donde se pasaban gratos momentos, dialogando en torno a alguna bebida, con la oportunidad de conquistar una hermosa chica venida del otro lado del mundo.
Entre mis amigos estaba Jonathan, tímido y misterioso, quien había sufrido junto conmigo la detención; también estaba Mijha, que vivía un romance idílico con su novia Jennifer, a la que le llevaba flores con las que ella embellecía su habitación; además estaba Molly, quien era un voluntario que había llegado de Norteamérica.
A mis amigos les gustaba la iluminación de mi habitación que mantenía siempre tenue; había logrado darle una atmósfera especial. Tenía cojines de colores en cantidad; todo era tapizado y acolchado con géneros comprados en el mercado de Haifa. Pero la atracción principal era la pequeña y desvencijada grabadora que, con su interruptor roto, se encendía mediante la inserción del diente de un tenedor.
* Haifa es la tercera ciudad más grande de Israel, con uno de los principales puertos, por ella pasa gran parte de las mercancías importadas. Erigida en las laderas del monte Carmelo, Haifa tiene una historia que se remonta a los tiempos bíblicos. Tiene algunos de los paisajes más hermosos del país.
Soñaba con viajar por el mundo y conocer diferentes y lejanos países, desconocidos aún para mí, reuniéndome con personas que hablaban otros idiomas, explorando otros paisajes y descubriendo otras culturas de las que no había oído hablar antes. Este fue un deseo que, desde mi infancia, siempre albergué.
Quería salir del kibutz pues representaba para mí un pequeño agujero, que me ahogaba, con una presión social agobiante detrás de una máscara idealista. No quería vivir en ese contexto y, desde muy temprana edad, sentía que esto no era para mí.
En ese instante, después de haber vuelto a vivir en el recuerdo aquellos momentos, volví en mí. El aire era fresco y sentía el rocío absorbido en el uniforme. Miré el reloj y faltaban tan solo veinte minutos para terminar de cumplir con mi turno de guardia. «Cuatro horas menos —pensé—; la pesadilla va terminando».
Recordé que ese día era jueves y que mis padres vendrían a visitarme como lo hacían sistemáticamente todas las semanas. Me acongojaba el sentarme en el salón de visitas frente a ellos, viéndolos tristes, desvelados, decepcionados y frustrados por no haber podido hacer nada para sacarme de esta prisión. Después de cada visita, sentía un peso que me oprimía el pecho. Había, de alguna forma, un sentimiento de culpa por el sufrimiento ocasionado a mis padres; sabía que me amaban y de su preocupación por mí. Eran personas sencillas y bondadosas que habían vivido historias difíciles, y, especialmente mi padre, quien, luego de haber perdido su familia en el Holocausto, tuvo que sobrevivir como un niño solitario.
Finalmente terminé mi guardia y bajé de la torre; quien debía reemplazarme era un prisionero nuevo, de nombre Yarón, que había sido trasladado del grupo de los oficiales. Lo único que sabía de él es que era un capitán de artillería. De algún modo, Simón y yo estábamos felices de que viniera otro israelita a unirse al departamento de vigilancia.
Con la vista borrosa por el cansancio entré en la carpa, llegué hasta la cama de Yarón y empecé a llamarlo:
—¡Yarón!, ¡Yarón!
Al no mostrar signos de despertarse, le moví el cuerpo y, en voz alta, le dije:
—Levántate, Yarón, llegó tu turno.
Yarón despertó y se incorporó en la cama, mientras que yo me dirigí apresuradamente a la mía. En esta ocasión, Yarón no hizo resistencia para levantarse. Todos en el departamento de guardia en Meguido odiábamos estos turnos de vigilancia y, sobre todo, los de las torres; sentarse allá arriba en soledad durante varias horas, sin ver un alma, era algo que lo hacía más duro. Si alguien realmente quería escapar, su única posibilidad la tenía en el departamento de guardia. Era el único departamento en donde los prisioneros dormían en tiendas de campaña bajo las estrellas; el resto de los reclusos permanecían encerrados en celdas.
De esta forma, a las diez de la mañana todo el personal de reclusos se encontraba en la plaza de armas, formados de tres en tres. Sason, el comandante de la prisión, leyó la lista de las visitas. Él nunca suavizaba su trato y, por el contrario, cada vez era más recio; cambiar era mostrarse débil, y esto era algo que él no podía permitir en la prisión de Meguido. Así fue como empezó a llamar a voz en grito a cada uno de los prisioneros que esperábamos con ansia recibir nuestra visita.
—¡Dror Kfir! —se escuchó por el altavoz.
Levantándome como un resorte me puse al instante en pie e ingresé al salón de recibimiento; pero, al fijar mi vista hacia mis padres, los ojos se me humedecieron ipso facto, no podía contener las lágrimas al verlos a ambos, junto con mi hermana mayor, con una mirada que, aunque triste, estaba llena de ternura y compasión infinita, que solamente pueden reflejar aquellos que aman de verdad.
Ellos forzaron una sonrisa. Mi madre, extendiendo su mano, me entregó un paquetico.
—Hijo, te trajimos chocolates y dulces —me dijo.
Cada semana, mi madre me traía pequeños regalos, en ocasiones acompañados con algo de dinero, con el que compraba galletas y refrescos en el kiosco que estaba abierto unas pocas horas al día.
—¿Cómo has estado? —preguntó mi padre.
La respuesta era obvia, pero sabía que ellos no dormían bien en las noches, entendía el dolor que sentían, y contarles todo lo amargo de mi cautiverio era aumentar aquel sufrimiento inmerecido para ambos, pues la presión social en el kibutz era otro infierno.
—Estoy bien —le contesté—; solo un poco aburrido por la rutina.
No había terminado de decirlo cuando se me vinieron ineluctablemente las lágrimas.
El gesto de mis padres y de mi hermana mayor, allí, me había quebrantado absolutamente; estar solo en esta prisión era enfrentarse a la realidad de saber cuáles eran las únicas personas sobre la faz de la tierra que nunca me abandonarían.
—Tal vez me pueden soltar en menor tiempo por buen comportamiento antes de cumplida la condena; en un mes podría estar en libertad —les dije.
En realidad, únicamente les estaba alimentando la esperanza porque no había nada seguro, pero sabía que esta noticia los debía de confortar.
En ese momento se escuchó un tono de voz seco y fuerte que irrumpió en el salón:
—¡La visita terminó, Kfir!
Sason apareció de repente, señalando el reloj en la muñeca de su mano izquierda, dando así por terminado el tiempo de la visita.
Abracé y besé a mis padres y a mi hermana, despidiéndonos de esta manera, y luego salí del salón de visitas.
Los internos volvieron, en tríos, a cumplir con sus tareas diarias mientras yo me decía a mí mismo: «Tengo la esperanza de que algún día mis padres lo comprendan, y, tal vez, incluso los miembros del kibutz».
Así, caía la tarde y llegaba el otro turno de guardia.
Me encontré con Simón en la carpa, y, al fin, me terminó de enseñar su secreto, para él, el mejor, lo que le permitía aguantar lo insoportable del encierro y la soledad, en las noches oscuras, en lo alto de la torre de vigilancia.
—Ven, te enseño —me dijo.
Simón caminó hacia el cobertizo en donde se servían los alimentos y, señalando el tejado, empezó a subir con gran sigilo mientras yo lo seguía. Sobre el techo se observaba una cierta cantidad de cáscaras de plátano que se veían resecas ya por el sol.
Simón, inclinándose, tomó una de las cáscaras, y me dijo:
—El procedimiento es fácil: se recogen los restos de cáscaras de plátano al final de las comidas, del tarro de la basura de la cocina, en una bolsa grande, y se arrojan al tejado, en donde se dejan secando dos o tres días bajo el sol; se trituran después y quedan listas para fumar; luego se guardan en bolsas pequeñas y se esconden en diferentes puntos de la carpa, donde pasan inadvertidas.
Esto me causó risa; y me agaché, al igual que Simón, a tomar una de las cáscaras. Cuando de pronto…
—¡¡Riiiiiiiiiii!!
El sonido ensordecedor de un agudo silbato nos sorprendió a ambos, que no sabíamos qué hacer; y fuimos encandilados por el foco de una linterna.
—¡Ajá, Kfir! ¡Cogidos con las manos en la masa!
Era la voz impetuosa de Sason, quien había subido al techo e iluminaba con su linterna las cáscaras esparcidas.
Ambos nos levantamos como corcho de botella jalado por un tirabuzón.
—¡¿Cáscaras de plátano?! —exclamó Sason.
—Sí, señor —le respondí.
—¡Y, ¿esto qué significa?! —replicó.
—Oímos un ruido en el techo y pensamos que podía ser un animal; subimos y no encontramos el animal, pero sí estas cáscaras —le respondí sin vacilar.
—¡¿O sea que usted me está queriendo decir que el animal se estaba comiendo las cáscaras que ustedes encontraron?!
—Pues, eso parece, señor —con tono inocente le respondí.
—Pues, de ahora en adelante, están ustedes encargados de seguirlas recogiendo, Kfir, y espero no encontrar ninguna tirada en el suelo, ni en el techo.
La orden de Sason era, en realidad, una señal de advertencia, indicándonos que debíamos tener más tino en esconder las cáscaras en puntos aún más desapercibidos, aunque, si bien ya teníamos el aval que nos daba la oportunidad de seguir subiendo, con autorización, al techo para cumplir con el procedimiento del secado de las cáscaras que, gustosamente, Simón fumaba en cada noche de vigilia en la torre.
No había mucho que hacer en la prisión de Meguido. Llegando otra vez la noche, me encontraba inmerso en mis pensamientos cuando, en ese momento, Simón se acercó e interrumpió mi silencio.
—¿En qué piensas? —me preguntó.
Reaccioné volviendo de mi ensueño y le confesé:
—Cuánto extraño ver las puestas de sol, junto a mis amigos, en la playa cerca de mi kibutz.
—¿En verdad? ¿Sabes que yo también solía ir con mi novia a la playa en Tel Aviv a ver la puesta del sol en el horizonte? —me dijo.
—Pues veo que tenemos varias cosas en común, Simón; y, qué tal si hiciéramos…
—¿Hiciéramos qué? —me preguntó Simón.
—No, no pienses nada malo, solamente pienso, ¿qué tal si selláramos nuestra amistad haciéndonos un tatuaje?
—¿Un tatuaje? —me respondió sorprendido y sin dar crédito.
—Bueno; olvídalo —le dije.
Simón, al parecer, veía mi propuesta como una idea disparatada. Aunque después de guardar silencio por unos segundos, asintió a mi propuesta.
—Pues…, sí, podría ser, ¿por qué no? —dijo, echándose a reír.
Pasé del embarazo a la sorpresa.
—¿Quieres decir que estás de acuerdo, Simón?
—¡Sí!, ¡seguro!; ¡excelente idea! —dijo—; sería un buen recuerdo de nuestra amistad en la prisión, pero, la pregunta es: ¿quién aquí nos va a hacer un tatuaje?, ¿acaso tú?
—Bueno, la verdad es que nunca le he hecho un tatuaje a alguien, pero en Netanya conocí a alguien que le hizo uno a un amigo mío, y, sinceramente, no me parece difícil de realizar. Quizá nos tome un par de días; así que, si no alcanzamos a hacerlo en una noche, lo terminamos al día siguiente —le respondí. En realidad, yo siempre había sido un hombre decidido, y, cuando se me metía algo en la cabeza, siempre lo sacaba con éxito adelante.
Al día siguiente el trabajo era conseguir las herramientas que, en realidad, allí no era una tarea fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguirlas; y, así, al ingresar a las duchas, lo primero que me encontré fue con un cepillo de dientes que alguien ya había desechado; se me iluminó la mente y, pensé: «¡Claro!, esto es lo que necesito».
Tomé el cepillo, le quebré la cabeza, y lo lavé minuciosamente con agua y jabón; recordé además que tenía una aguja de costura que había recibido en el kit de primeros auxilios. Así fue como prendí fuego a la punta del mango del cepillo para que se derritiera y le introduje la aguja, esperando a que se enfriara y quedara fijamente adherido. Reuní luego un pequeño espejo que tenía entre mis artículos personales, mi jabón de baño, una camiseta que serviría de trapo, una vela que tenía en la carpa en caso de algún apagón, un envase plástico que partí en dos, el cual serviría de recipiente, y un estilógrafo que tenía siempre en mi bolsillo. «Ya están listos los materiales para empezar el trabajo», pensé.
Con todos los materiales a la mano, llegó la medianoche. La cita con Simón era en el muro trasero de la edificación; habíamos quedado que nos encontraríamos allí inmediatamente después de cumplir con su turno de guardia.
… Pero pasaron quince minutos, y Simón no llegaba…
«¿Será que Simón se ha arrepentido? —pensé. La ansiedad empezó a apoderarse de mí, e infinidad de pensamientos pasaban por mi mente—. Quizá no habrá tomado en serio mi idea. No puede ser que se haya burlado de mí».
… La impaciencia llegó a su límite y, pensé: «¡No espero más! No puedo ser tan estúpido de quedarme aquí esperando a que los ojos de Sason puedan asomarse, o que alguno de los prisioneros le dé por informarle; ya me tiene en la mira y solo necesita una oportunidad para hundirme más tiempo en esta prisión».
El cielo estrellado capturó, en ese momento, mi atención unos segundos. Y, al punto:
—¡Uf, uf! —Alguien parecía jadear en la penumbra.
—¡¿Quién está ahí?! —rompí mi silencio.
—¡Soy yo, Simón! —me respondió.
En ese momento emergió de las sombras la figura rechoncha de Simón, quien corría sin dar tregua en su afán por llegar hasta mí.
Al llegar Simón, en el acto, se tiró al suelo, extenuado; su estado físico no era precisamente el de un atleta.
Al verlo, inmediatamente le reproché la tardanza:
—Pero ¿qué pasó, Simón?, mira que estuve a punto de irme —le dije.
—El reemplazo druso se negaba obstinadamente a despertarse —me respondió.
—Está bien; siéntate —le dije.
La calma volvió al escenario en donde nos encontrábamos mi amigo y yo, quienes cumplíamos una cita para marcar, por siempre en nuestros cuerpos, el sello de una amistad que nos había unido y fortalecido en medio de la asfixiante morriña y soledad del cautiverio.
Luego de rozar un cerillo contra el suelo, encendí la vela que traía, y le dije en tono seco:
—Esto es para toda la vida; jamás se puede borrar…, hasta la muerte.
Ambos nos miramos a los ojos, y, viendo dibujada una sonrisa en su rostro, le expresé:
—Me recordará siempre la conexión tan fuerte con la libertad que nos generó estar en prisión.
Acerqué el fuego de la vela al espejo hasta que se cubrió con una capa negra que retiré suavemente con la yema de los dedos, y tomé este hollín para mezclarlo en el recipiente plástico con un poco de jabón, hasta formar una sustancia cremosa con la que delinearía sobre el dibujo. El lugar donde iría el tatuaje estaba ya decidido: sería en el antebrazo derecho.
Así fue como cogí el estilógrafo con gran sutileza y empecé a dibujar sobre la piel del antebrazo de Simón: dos cadenas de montañas y un sol desplegando sus rayos.
—¡Precioso! —dijo Simón.
Tomando un nuevo aire, cogí más seguridad, y, cuando la vela calentó la punta de la aguja, en el extremo del mango de plástico, esperé un segundo hasta que los vapores cesaran, y comencé a puntear el dibujo, punto por punto; frotando luego la zona delineada de la piel con un trapo impregnado de la sustancia cremosa.
—¿Te duele? —le pregunté a Simón.
Simón no se quejaba y simplemente observaba sin parpadear el trabajo. Transcurrió así alrededor de una hora.
Rayos de sangre surcaron las líneas del sol y las montañas dibujadas en la piel de Simón; el aspecto del tatuaje se veía más bien como una úlcera, algo así como una araña grande sangrando.
Después de un poco más de una hora, Simón comenzó a tener cara de afectación, producto de la sesión improvisada, y, aunque, en realidad, confiaba en mí, no sabía cuánto tardaría en sanar su piel; aparte de la preocupación de pensar que, muy seguramente, también iría a llamar la atención de los otros prisioneros y, ante todo, la del implacable Sason.
Interpreté la inquietud de Simón y le dije:
—Bueno, Simón, debes entender que la curación de esta lesión tardará varios días, luego de los cuales podremos darnos cuenta del resultado final del tatuaje.
Simón parecía aliviarse un poco. En verdad se requería valentía y osadía para hacerse un tatuaje dentro de la prisión con esas condiciones tan escasas de esterilización, con instrumentos tan rudimentarios, y a escondidas, representando un gran riesgo que cualquiera de los dos podría pagar muy caro en un hospital, y aumentando la condena.
El momento del cambio de guardia se acercaba, pero ambos decidimos continuar con esta misión hasta el último minuto. Con mi mano derecha empecé a delinear el dibujo sobre mi otro antebrazo. Luego de contornear el dibujo le enseñé el antebrazo a Simón.
—¿Entendiste cómo hacerlo, Simón?
Por un momento se borró la sonrisa de su cara…, pero, luego, rio con entusiasmo.
—¡Vaya!; nunca lo he hecho en mi vida —me respondió.
—Puntea el croquis igual que lo he hecho yo. Tranquilo, no tengas miedo, es fácil —le dije.
Simón tomó la aguja con el mango de plástico y la calentó con la llama de la vela hasta que esta se enrojeció, y comenzó a puntear sobre mi piel.
—Utiliza el trapo e, imprégnalo con la crema…, puntea con calma, pero decididamente —le dije.
Ya empezaba a atormentarme el dolor. Poco a poco se formó también, sobre mi antebrazo, una araña que brotaba sangre.
El trabajo había terminado y solamente quedaba esperar el resultado; sin embargo, el dolor continuaría.
Luego de cumplir con el turno de vigilancia, acostado sobre mi cama, sentía la zona de la piel tatuada irritada como una herida abierta que me ardía, con la sensación de estar siendo quemada por el fuego, pero resistía de manera estoica el dolor pues entendía era el costo que debía pagar por lo que sería, de ahora en adelante y por siempre, el símbolo de la libertad y de mi amistad con Simón.
Volvió así, otra vez, la formación a la mañana siguiente. Como de costumbre se izó la bandera de Israel. Sason pasó revista a los reclusos, y caminó frente a cada uno. Su aguda mirada estaba cargada de la ira que mostraba siempre cada vez que nos observaba. Concluida la formación en la plaza de armas, todos marcharon a su rutina diaria.
De nuevo, otra noche más como centinela en lo alto de la torre…
Observé con detenimiento mi brazo tatuado. Habían sido dos días de dolor que finalmente se calmó. Sobre la imagen tatuada apareció una costra que se fue oscureciendo, hasta tornarse en un color azul oscuro; cicatrizándose así para revelar lo que tanto para Simón como para mí sellaba nuestra amistad. Esto me hacía tener un sentimiento diferente, que me llenaba de esperanza. La representación del sol tatuado en mi brazo izquierdo que sale con su esplendor entre las montañas me recordaba los amaneceres en la playa cerca al kibutz, algo que, además de unirme con mi mejor amigo de cautiverio, era el símbolo de nuestra libertad, que elevaba mi espíritu para traspasar los muros de la prisión.
Otra vez mi turno de guardia se había cumplido. En esta ocasión el tiempo parecía haber corrido de forma inusual, más raudo. Respiré profundamente la frescura del aire del amanecer. Me desencogí, y descendí por la escalera de la torre para proseguir a despertar a mi relevo en el turno e ir a descansar.
Ya en mi carpa, acostado en la cama, intentando conciliar el sueño, después de la que había sido, tal vez, una de las noches de mayor paz, sentí el ingreso de alguien, de manera súbita.
—¡Kfir! —Era el llamado de Sason.
En una fracción de segundo muchos pensamientos pasaron por mi mente como imágenes superpuestas. «¿Acaso se habrá enterado sobre el tatuaje a escondidas o, quizá, de los “cigarros” de cáscaras de plátano?».
—¡Kfir! ¡Kfir!; ¡¿me oye?!, ¡¿está despierto?!
Antes de esperar una reacción desagradable de su parte, me quité la cobija, me levanté de mi lecho y, ubicándome de pie, firme, frente a él, respondí con voz fuerte a su llamado:
—¡Si, señor!
—Dror Kfir, le traigo una noticia.
El nerviosismo se apoderó de mí; era mejor pensar lo peor; Sason seguramente se había enterado del tatuaje que me había hecho con Simón, algo que transgredía las normas dentro de la prisión.
—Solo lamento lo suyo y lo de su amigo Simón.
Ahí sentí como si el mundo se me viniera encima; todo se sabía, ya.
Sason me miró fijamente y, en un tono que podría parecer burlesco, me dijo:
—Sí, lástima que no volverá a ver a su amigo en esta prisión, porque usted es ahora un hombre libre.
No sabía cómo reaccionar. La noticia me cayó intempestivamente, aunque siempre había soñado con este momento. Mis ojos intentaron aguarse de la emoción. Quería saltar de júbilo, correr hacía Simón y abrazarlo, compartirle el gozo de mi liberación anticipada y decirle adiós, pero no tenía tiempo para este tipo de despedida.
—¡Recoja sus cosas y acompáñeme! —me dijo Sason.
Recogí las pocas pertenencias que tenía, y seguí a Sason. Pasé la reja del departamento de seguridad. En mi recorrido, mis compañeros de prisión que me veían salir ondeaban sus manos deseándome paz y suerte.
Un gozo indescriptible, nunca antes experimentado, se apoderó de mí al salir de esta prisión; lágrimas de felicidad empezaron a brotar de mis ojos, era el retorno a mi libertad.
Capítulo II — UN PARAÍSO LLAMADO KIBUTZ —
El autobús iba a gran velocidad. Mientras tanto meditaba sobre lo que sería mi retorno al kibutz: el encuentro con mis padres, mis hermanos, mis amigos y con aquellas personas hipócritas de la secretaría del kibutz, quienes, valiéndose de viles estratagemas y en connivencia, nos habían destinado, a Jonathan y a mí, a un juicio inmisericorde, marcándonos como criminales, entregándonos con la Policía y poniendo en el banquillo de la infamia a nuestros padres.
En ese instante, alguien se tropezó conmigo; volví de mis pensamientos a la realidad y caí en cuenta que en aquel momento el vehículo estaba pasando precisamente por el paradero donde debía bajarme. Me puse en pie inmediatamente para apretar el timbre y hacer que el conductor se detuviera.
Bajé del autobús, crucé la carretera, y tomé el camino que siempre recorría cuando entraba y salía del kibutz.
Como si fuera un niño, caminé de nuevo entre árboles frondosos, cultivos de limones, naranjas y toronjas. Cada árbol estaba dando sus frutos, el aire estaba impregnado con una fragancia agradable de aromas florales. Sentía como si toda la vegetación entonara un cántico de júbilo por mi libertad. En ese instante, al fijar mi mirada en una de las colinas circunvecinas, vi en la distancia la pequeña casa en ruinas que, desde pequeño, más atraía mi atención. Vinieron a mi mente los recuerdos de mi infancia, época en que disfrutaba de todo a mi alrededor, en donde correteaba jugando a la persecución y al escondite con mis amigos a través de esta y todas aquellas otras casas destruidas que ahí se encontraban. Siempre me preguntaba, en particular, por aquella vivienda: «¿Quiénes habrán habitado aquí antes de estar en este estado tan deplorable? ¿Qué pasaría con la gente que vivió en esta casa, anteriormente?». En realidad, era muy niño para comprender que estaba frente a las huellas que había dejado la guerra en mi nación, desde el año de 1948, fecha en que comenzó la guerra árabe-israelí, también conocida como Guerra de la Independencia o Guerra de la Liberación.
Al cruzar la avenida de cipreses, me encontré con las habitaciones de los voluntarios del kibutz; pasé de largo. Su club había sido cerrado. Noté que Hezki estaba en casa; quería saludarlo, pero primero deseaba ducharme. Avancé y me paré frente a la puerta de mi habitación que estaba entreabierta. Mi habitación era la última de la fila; la primera era la de Jonathan, la segunda la de Miri, que vivía desde hacía algún tiempo con su novia; en la mitad vivía Darren, un empleado del kibutz encargado del mantenimiento de la piscina; la del frente era la de Hezki, un artista plástico, su habitación estaba llena de sus pinturas y le servía como estudio.
Encendí el tanque de agua que funcionaba con petróleo. Calentar el agua me tomaba entre veinte minutos y media hora. El olor a petróleo llenó el cuarto de baño. Obviamente tenía la posibilidad de utilizar el baño público, pero no tenía ningún deseo de mirar la cara de los miembros adultos del kibutz. Como de costumbre, no esperé hasta que se calentara demasiado y utilicé el agua ligeramente tibia que, en tan solo unos momentos, terminó estando fría. Me sequé rápidamente con la toalla, me puse ropa limpia, y me dirigí hacia la habitación de Jonathan.
En la entrada de su dormitorio, Jonathan solía tener una mesa pequeña, en donde se encontraba un exprimidor que usábamos cada vez que volvíamos de los huertos con naranjas; exprimiéndolas llenábamos una jarra de 5 litros.
Toqué a la puerta, pero nadie respondió. Giré la manija y medio abrí la puerta.
—¡Jonathan! —llamé. Miré hacia adentro, pero no lo vi por ningún lado. Sin embargo, alcancé a divisar a su madre de espaldas. Sentí una gran sensación de incomodidad, no quería encontrarme con ella; con su actitud siempre me hizo sentir culpable por lo sucedido a su hijo. Cuando fuimos arrestados, todo fue interpretado por ella como si yo fuera el culpable de haber soliviantado a Jonathan, la «mansa oveja» que fue inducida al mal por la «oveja negra», papel que me había adjudicado.
El momento no estaba para buscar más dedos acusadores, había acabado de salir de la prisión y quería liberarme de toda esa presión; por eso evité su contacto; cerré la puerta y seguí caminando, recorriendo las estradas del kibutz. De repente escuché que alguien me llamó; su voz me era conocida…, era Hezki, el pintor y escultor; tenía una sonrisa en sus labios y una expresión propia de una persona que, como él, siempre hacía uso de su buen sentido del humor.
Me dirigí hacia él, y lo primero que observé en la parte externa de la entrada a su domicilio fue un suelo sembrado de cantidades de colillas de cigarrillos que, si germinaran, seguramente tendría varias plantas de tabaco en su vivienda. Hezki no utilizaba cenicero y era una completa chimenea, echando humo a través de su boca y su nariz todo el día.
Lo primero que hizo, al tenerme cerca de él, fue darme un fuerte abrazo que sentí como el de una persona con la que no te has visto en toda una vida.
—¡Ven, siéntate! —me dijo.
No rehusé su invitación, en realidad, él no era alguien entrometido, ni de esas personas que faltan a la sinceridad; era un hombre franco, alegre, desprovisto de intrigas e intenciones ocultas. Tenía el cabello blanco y era de contextura robusta, con una boina siempre sobre su cabeza, que le daba la apariencia completa de un pintor ducho; un regalo de Dios.
Nos sentamos en la parte externa de su domicilio y bebimos café turco. Hezki me habló de las obras recientes que había pintado. Lo único que le importaba a él era hablar sobre arte, de hecho, este era el tema en torno al cual giraban todas sus conversaciones: paleta de colores pigmento, modos de pinceladas y espátula, nuevas técnicas y temáticas; este era su mundo.
Me encantaba verlo hablar con tanto conocimiento y pasión de su arte. A medida que me interesaba más sobre sus asuntos artísticos, Hezki lo notaba y hablaba más a fondo y con mayor entusiasmo, progresivamente, sobre cuestiones más complejas.
De repente escuché un grito:
—¡Hey, hombre! —Era Jonathan.
Un semblante impresionado de viva alegría fue la primera expresión que se manifestó en su rostro al verme. Nos estrechamos en un abrazo que se prolongó por varios segundos mientras reíamos. Hacía siete meses que no nos habíamos visto desde aquel momento en que fuimos conducidos a la prisión.
Pasaron uno o dos minutos…, y Jonathan parecía querer decirme algo.
—¿Me ibas a decir algo? —le pregunté. Al instante, se hizo un silencio… Jonathan, al parecer, sabía algo grave que tenía atascado en su garganta para contarme—. Vamos, dímelo, ya no importa, no me parece que pueda haber algo peor a lo sucedido y, si así fuera, creo estar preparado para afrontarlo.
—No tienes ni idea de lo que pasó —me respondió.
—¿Lo que pasó? Jonathan, ¿es que puede haber algo peor que ir como un criminal a una cárcel, sin serlo, y sentir la impotencia ante el sufrimiento de mis padres por el señalamiento de algo que ellos no tienen la culpa? —le pregunté.
—No quiero hacerte sentir peor, pero…, la verdad es que durante el tiempo que estuvimos detenidos, los miembros de la secretaría estuvieron planeando cómo deshacerse de nosotros —me dijo.
Lo que me estaba diciendo Jonathan me acababa de estremecer, y un nudo se hizo en mi garganta; mi estómago parecía revolcarse con sentimientos de desasosiego y rabia.
—¿Estas queriéndome decir que no les bastó todo lo que nos hicieron padecer?; la vergüenza pública para nuestras familias y el sufrimiento de estar en prisión —le dije.
—Mijha me contó cómo se enteró de todo por accidente —me reveló.
—¿Por accidente…? ¿Cómo?
—Fue en la ducha pública —me dijo— mientras se afeitaban, estaban hablando dos de los miembros de la secretaría del kibutz sobre cómo decidirían el destino de nosotros tres: el tuyo, el mío y el de Mijha, quien también fue involucrado.
Estas palabras me cayeron como un baldado de agua fría sobre la cabeza, me parecía inaudito creer hasta dónde se habían ensañado los miembros de la secretaría del kibutz contra nosotros; me sentí, en ese momento, como un ser repudiado y extraño a mi kibutz. Jonathan simplemente continuó con su relato:
—Inmediatamente, Mijha, después de haber escuchado esto, buscó a su padre, y este le confirmó la versión que, a una hora determinada, se habían quedado de reunir los del comité para definir nuestro destino. Y, aunque en contra de la voluntad de su padre, él asistió a la reunión con la intención de hablar —me dijo.
Hezki y yo, sin parpadear, escuchábamos el relato que exponía Jonathan, punto por punto…
—Según Mijha —dijo Jonathan—, el sitio del juicio estuvo dispuesto como de costumbre, en el refectorio del kibutz; allí estaban sentados los miembros de la secretaría, posesionados como jueces de un tribunal supremo; se encontraban también nuestros padres que, de manera tímida, no eran capaces de levantar la mirada en frente de los acusadores; ellos simplemente se limitaban a escuchar.
Mijha, asumiendo su papel de abogado, pidió el uso de la palabra al secretario del kibutz, quien moviendo su cabeza asintió a su demanda. En ese momento todas las miradas se posaron sobre Mijha; al voltear su cuerpo, empezó a mirar a cada uno de los ojos de los asistentes, quienes bajaron la mirada ante su fuerza expresiva. Decidido, respiró profundamente y comenzó a hablar elocuentemente a todos los presentes, incluyendo a nuestros padres:
—Señores, ¿es en verdad justo emitir un juicio de condenación contra una persona sin antes haberla escuchado? —preguntó—. Pues si eso fuera así, esta nación, que se ha levantado de las cenizas de un holocausto, no tendría razón de ser. ¿Se olvidan ustedes, señores, que nuestro kibutz, como tantos otros, se formó con muchos de nuestros padres que sobrevivieron del Holocausto y pueden contar hoy su historia, gracias a que hubo alguien que en algún momento les tendió la mano, en lugar de entregarlos y condenarlos a la muerte?; así como también fue lo que muchos otros no hicieron cuando entregaron, sin compasión, a quienes fueron sacrificados como víctimas en manos de aquellos criminales; sin embargo, veo que nadie se ha ofrecido a darle la mano, en este kibutz, a unos jóvenes que necesitan ayuda para rehabilitarse de una adicción; pero, por el contrario, sí se han facilitado para entregarlos y permitir que fueran cazados como los peores delincuentes y, lo que es peor, ahora son sometidos a otro juicio en su propia casa, condenándolos a la expulsión y exponiendo a la vergüenza a sus familias.
El auditorio quedó conmovido ante las palabras de Mijha, quien, cada vez que hablaba, parecía como si su rostro se iluminara con el resplandor de una luz que emanaba de su interior. Casi podía asegurarse que había varios miembros del auditorio con lágrimas en sus ojos. Las palabras de Mijha movieron los sentimientos a quienes les había hecho recordar y revivir aquel dolor inefable de la desaparición de sus familias, pudiendo solo ellos, por suerte, sobrevivir y rehacer su vida a partir de la experiencia del kibutz; entre ellos estaba mi padre, quien era uno de los sobrevivientes de ese horror.
Mi padre, mi querido padre, cuya vida es un milagro que ni la imaginación más atroz puede concebir, un hombre que padeció todos los traumas que en una vida difícilmente se pueden sanar.
La Segunda Guerra Mundial le correspondió a mi padre siendo un niño de siete años; viviendo solo con su madre en una pequeña habitación en la ciudad de Iasi, al norte de Rumanía; en la que el 29 de junio de 1941 se produjo una de las persecuciones y exterminio de los judíos, en Europa del Este, más brutales de la historia, muriendo al menos quince mil judíos; siendo muchos otros subyugados, torturados y humillados. Toda la propiedad privada judía, incluyendo la casa de su madre, fue saqueada. La mayoría fueron desalojados.
De alguna manera milagrosa pudo salvarse mi padre, por medio de su madre (mi abuela), de una muerte segura, cuando fueron conducidos a los trenes de la muerte en los campos de concentración. Sobrevivieron ella y él, pero el resto de la familia se dispersó, perdiéndose su rastro y, durante muchos años, no se supo el sino de sus otros tres hijos (mis tíos). Todas las mañanas se separaban, yendo su madre a una fábrica de costura local, el trabajo que nunca faltaba, sin embargo, no daba la paga suficiente ni para comer bien.
En medio de los estragos de la guerra, mi padre, un hambriento pequeño niño rubio, caminaba por las calles en busca de comida, arañando para sobrevivir de cualquier forma, consiguiendo lo que podía para calmar su hambre, siendo muchas veces golpeado y hasta una vez casi violado por un soldado nazi. Con su agilidad pueril, siempre lograba escapar y esconderse. Esta era su actividad, hora tras hora, hasta que su madre volvía a casa. En 1944, cuando mi padre tenía un poco menos de diez años, le dijo a su madre que tenía la intención de unirse a un grupo de chicos que había conocido en las calles, quienes habían escapado de un campo de concentración, y planeaban llegar a Bucarest. La desconsolada madre, comprendiéndolo, asintió a su iniciativa; ella bien sabía que en Iasi cada salida a la calle representaba un peligro de muerte, mucho mayor de lo que sería un viaje a la capital rumana, Bucarest.
De esta forma, viajó mi padre en tren de Iasi a Bucarest, y, al llegar, estando durmiendo, lo despertaron y le requirieron sus documentos; mi padre reaccionó asustado porque no tenía ninguno, pero, por suerte, un amigo que estaba al lado de él y quien sí tenía documentación, lo defendió, diciendo que no había problema, que él venía con ellos, y, así, mi padre se salvó para quedarse en aquella lista. De ahí en adelante, repartieron a los niños en diferentes familias judías. A mi padre le tocó con una familia que se dedicaba a la fabricación de cepillos dentales. Allí trabajaba como ayudante de la familia por algunos centavos para cubrir sus gastos semanales.
* Iasi es la segunda ciudad más grande de Rumanía. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial vivían en Iasi más de treinta mil judíos. En la ciudad había ciento veintisiete sinagogas, y muchos historiadores señalan lo que pasó en Iasi como el inicio del Holocausto y exterminio en masa de los judíos en Europa.
Un día, mi padre caminaba por la calle y se detuvo a observar la vitrina de un establecimiento comercial; de repente alguien habló detrás de él, llamándolo por su nombre.
—¡Moisés! ¡¿Qué estás haciendo aquí?!





























