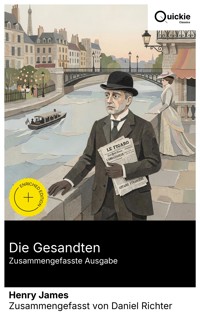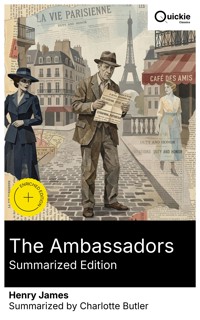Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Considerada una de las obras maestras de Henry James (1843-1916), El retrato de una dama -una «historia sencilla»- gira en torno a la joven e inteligente, a la vez que presuntuosa, Isabel Archer, quien se ve obligada a trasladarse a Inglaterra desde su Estados Unidos natal. Una vez allí, establece distintas relaciones con otros americanos trasplantados, así como con la sociedad británica. La belleza y distinción de las que hace gala no pasan inadvertidas y son varios y de distinta laya los que la pretenden. Su elección final la llevará, paradójicamente, a poner de manifiesto toda su grandeza. La armonía y ligereza de la composición, la corriente soterrada de misterio y el carácter atractivo de la historia que se cuenta hacen de esta obra uno de los grandes monumentos literarios de la narrativa anglosajona. Traducción y notas de María Luisa Balseiro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1194
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry James
El retrato de una dama
Introducción, traducción y notas deMaría Luisa Balseiro
Índice
Introducción
El retrato de una dama
Prólogo del autor a la Edición de Nueva York (1908)
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Apéndice
Créditos
Introducción
El retrato de una dama ha sido siempre la más leída de las novelas largas de Henry James; al iniciarse, hace cuarenta años, el proceso de redescubrimiento generalizado de la obra jamesiana, fue también la primera en acceder a la categoría editorial de «clásico». Las razones de esa popularidad son evidentes. Del Retrato se ha dicho que es una de las novelas más brillantes del siglo diecinueve anglosajón (la otra sería, para el mismo crítico, Las bostonianas), y ciertamente le conviene ese adjetivo. Una estructura sólidamente trabada y una pintura de personajes a la que en conjunto sólo se puede calificar de soberbia, aunadas para relatar una historia atractiva, capaz de entretener ese mínimo de atención que el propio James señalaría en el posterior prólogo como lo único que el novelista puede reclamar para sí; pero también, por debajo de la «modesta aventura» de Isabel Archer, una penetrante, profunda alegoría de la evolución moral de la persona humana, que hace de la joven americana hija de su tiempo y de sus circunstancias una de las figuras paradigmáticas de la literatura: el retrato es retrato, y a la vez, como todos los buenos retratos literarios, espejo.
El lector no necesita que, ensayando un resumen apresurado de lo mucho que se ha escrito acerca de esta novela, le sirvamos por adelantado interpretaciones y juicios que sólo él está llamado a hacer. Pero sí pueden serle útiles algunas indicaciones que le ayuden a situarla dentro de la producción de James. Y aquí el dato fundamental es sencillamente que El retrato es la primera obra maestra de Henry James en el campo de la novela larga –que no en los del relato y la nouvelle. Es la culminación de todos sus esfuerzos anteriores, la realización ya madura, ya libre e independiente de modelos ajenos, que, como la obra maestra en su antiguo sentido gremial, acredita que se ha alcanzado la maestría y cierra definitivamente el período de aprendizaje. Ahora bien, ese mismo carácter de madurez ya plena pero recién estrenada le presta asimismo, si la comparamos con otras novelas posteriores de su autor, y muy especialmente con el gran trío final, Las alas de la paloma, Los embajadores, La copadorada, unas notas de simplicidad, de accesibilidad, de relativa llaneza en el lenguaje y ligereza en la construcción, de genérica «amabilidad», que justifican que para muchos lectores sea ésta su obra más conseguida. Son, nos tememos, los jamesianos menos leales, los que explicablemente desfallecen ante la prolijidad, la lentitud, la masividad del James tardío. Pero sería engañoso hacer excesivo hincapié en esas diferencias: ni la historia de Isabel Archer constituye un capítulo aparte dentro del congruente mundo jamesiano, ni nada de cuanto James escribiera después significaría un repudio de la visión que inspiró El retrato, sino todo lo contrario. El retrato de una dama es un glorioso final de todo lo que le antecede, pero es también claramente un glorioso principio de todo lo que había de seguirle.
La novela estaba aún en curso de publicación por entregas –y de redacción– cuando, el 15 de abril de 1881, Henry James cumplió treinta y ocho años. Desde hacía algún tiempo residía en Inglaterra, que le había abierto generosamente las puertas de sus círculos sociales e intelectuales. Todavía le faltaba mucho para ser el Maestro con mayúscula que acabaría siendo para el mundo literario inglés, pero tampoco era ya un desconocido ni una mera promesa. Tenía tras de sí una reputación en alza, avalada por numerosos relatos y algunas novelas que para los entendidos revelaban un talento sólido y original, y el gran público había reparado por fin en su existencia con el éxito clamoroso de Daisy Miller. Pocos, sin embargo, habrían podido adivinar, tras la fachada de seguridad y sociabilidad innata con que aquel americano expatriado se codeaba con lo mejor de Londres, su pasado y su presente de hombre tímido y trabajador solitario. Había nacido en Nueva York, de antepasados escoceses e irlandeses. Su padre, Henry James sénior para nosotros, Henry James a secas para sus contemporáneos, era un autor de obras abstrusas de teología, seguidor de Swedenborg y amigo de Emerson, conocido y respetado en el mundillo intelectual de Nueva Inglaterra. Había heredado una regular fortuna y no tuvo nunca que trabajar a sueldo para sostener a su esposa, Mary Walsh, y a sus hijos: William, el mayor, destinado a ser uno de los psicólogos más innovadores de su tiempo, Henry, Garth Wilkinson, Robertson y Alice. Si el valor para la posteridad de los escritos de Henry James sénior no ha parecido nunca muy claro, de lo que no cabe duda es de su gran talla humana, de su profunda bondad y de su dedicación a sus hijos, a cuya educación atendió con un celo inquieto que no se avenía a dejarles parar por mucho tiempo en la misma ciudad ni en la misma escuela. Por tres veces cruzó la familia James el Atlántico entre 1843 y 1859, con largas estancias en Europa; y en los Estados Unidos como en Londres, París o Ginebra, la instrucción de William y Henry júnior fue un constante y accidentado peregrinar de colegio en colegio y de tutor en tutor, complementado por otras experiencias seguramente más sustanciosas y menos desconcertantes: las frecuentes salidas al teatro, los libros, la perenne discusión en torno a una mesa familiar donde ningún tema estaba prohibido. Henry, criado en el desarraigo –«Fuimos niños de hotel», recordaría más tarde–, de no muy buena salud, el más callado de los hermanos, no poco eclipsado por el brillante, activo y deportivo William dentro de un círculo doméstico presidido por el afecto y la tolerancia, pero también por el espíritu crítico, descubrió muy pronto su pasión en la vida: observar. Y, adelantándose por una vez a William, sintió su vocación de escritor mucho antes de que William se inclinara decididamente por la investigación científica. Ya en 1857 James padre había escrito: «Harry no es tan aficionado al estudio propiamente dicho como a la lectura. Es un devorador de bibliotecas, y un inmenso escritor de novelas y dramas». En 1860-1861, de vuelta en los Estados Unidos después del último viaje familiar a Europa, tradujo por propia iniciativa el Lorenzaccio de Musset y varios relatos de Mérimée: La Vénus d’Ille, Tamango, Matteo Falcone. Las revistas a las que envió aquellos primeros ejercicios no se dignaron contestarle siquiera, pero en 1864 el Continental Monthly publicaba sin firma su primer relato, «A Tragedy of Error», y la North American Review aceptaba su primera reseña.
Eran los comienzos, mucho más rudimentarios en el caso del relato que en el del artículo crítico, de una carrera infatigable a la que James dedicaría todas las energías de su vida, y que sólo la muerte llegaría a truncar en 1916; que, con una veintena de novelas, más de un centenar de relatos, obras de teatro, libros de viajes y una masa ingente de crítica literaria y artística, haría de él el escritor más prolífico que han tenido los Estados Unidos; y que ofrece un ejemplo singular de evolución constante, y, tras las vacilaciones primerizas, de fidelidad realmente heroica al desarrollo de sus propias virtualidades aun a costa de la indiferencia de un público que quizá se hubiera mantenido fiel a un autor de Daisy Miller multiplicadas, pero que a partir de Las bostonianas (1886) se negó a seguir acompañando a un narrador que tan implacablemente insistía en llevarle por los arduos caminos de un lenguaje cada vez más intrincado, de una escritura cada vez más sutil y más compleja, hacia visiones del ser humano correspondientemente más profundas y (¿cabía esperar otra cosa?) menos lisonjeras.
Si como crítico James manifestó una curiosa precocidad, no así como creador. Sus ambiciones fueron grandes desde el primer momento: quería ser el gran novelista norteamericano, y no quería ser un fabulador como Hawthorne, sino un pintor de la vida real. Pero ¿qué realidad podía pintar? Había leído mucho y vivido poco. Las secuelas de un accidente le habían impedido alistarse, como muchos jóvenes de su generación, en la guerra civil; sus ataduras con la sociedad que le rodeaba eran escasas, y los años en Europa le habían hecho consciente de la pobreza de la vida americana en todo lo que pudiera servir de sustento a un novelista, esa falta de historia y de sedimento que en 1859 había denunciado Hawthorne al hablar de «un país donde no hay sombra, ni antigüedad, ni misterio, ni males pintorescos y sombríos, ni otra cosa que una corriente prosperidad». Durante algunos años James, a despecho de la defensa del realismo que hacía en sus reseñas críticas, publicó relatos inspirados en Balzac, en George Sand, en Mérimée y Gautier más que en la observación directa de la vida. A pesar de sus fallos, de su carácter de productos de laboratorio, las revistas de Nueva Inglaterra los acogían bien; pero no era ése el camino para un hombre que ya entonces creía firmemente en la seriedad de su oficio. Había que extender el campo de observación, y para Henry James esa extensión sólo podía hacerse al otro lado del Atlántico. En 1869 emprendió su primer viaje solo a Europa, fruto del cual serían dos descubrimientos trascendentales para su futuro: el de Italia e Inglaterra como compendios, muy distintos pero complementarios, de lo europeo, y el tema del americano en Europa, del encuentro –o encontronazo– del Nuevo Mundo y el Viejo, lo que los críticos llamarían «su tema internacional», y que, si en los comienzos le hizo el servicio inestimable de brindarse a su imaginación como una parcela de la realidad que sí tenía a mano, que sí podía estudiar y analizar de cerca, en años posteriores seguiría acompañando intermitentemente a sus incursiones en otras esferas de conflicto y entretejiéndose con ellas, como sucede en el propio Retrato. De regreso en América publicó su primera y en conjunto fallida novela, Watch and Ward, y sus primeros relatos cortos de calidad: «Travelling Companions», «A Passionate Pilgrim».
De 1872 a 1874 le encontramos de nuevo en suelo europeo, vagando a sus anchas, dándose tiempo para asimilar lugares y gentes, y escribiendo impresiones de viaje que le muestran cada vez más sensible al hechizo de Italia, más interesado por la pintura y la arquitectura, y sentando los cimientos de esa interrelación del sentido estético y el sentido moral que había de ser uno de sus principios rectores como artista y como hombre. En 1875 vio la luz su primera novela importante, Roderick Hudson, que fue bien recibida por la crítica norteamericana. Para entonces James era ya un escritor apreciado, que podía publicar sin dificultad y mantenerse, mal que bien, con el producto de su trabajo. A finales del mismo año partía hacia París con dos encargos en el bolsillo: escribir cartas sobre el panorama francés para el Tribune de Nueva York, y reseñas de libros para The Nation.
Pero sus intenciones iban más allá. No sólo el material de sus novelas y relatos estaba en Europa; también necesitaba un entorno literario, el contacto estimulante con otros aires menos provincianos que los de Nueva Inglaterra. Su amigo el escritor y editor William Dean Howells escribió por entonces a otro conocido: «Harry James se ha vuelto a marchar al extranjero, para no volver, me temo, ni siquiera de visita». Sí volvería Harry, y repetidas veces, a su país natal; pero sólo de visita. En 1876 residió en París, y en 1877 hizo de Londres su hogar definitivo.
Muchas cosas llenaron aquel año decisivo de París. James trató, aunque poco, a Flaubert y su círculo: Daudet, Edmond de Goncourt, Maupassant, Zola, cuyas obras ya conocía –salvo, naturalmente, las del aún inédito Maupassant– y que personalmente le decepcionaron. Y conoció a Turguéniev, con quien en seguida entabló una fuerte amistad. A diferencia de los franceses, el gran ruso no era sólo un narrador hábil; sus novelas tenían además hondura moral. Turguéniev era un escritor persuadido, como él, de la trascendencia de su vocación; sencillo en el trato pero insobornable, fiel a sí mismo y a una visión comprensiva y solidaria de sus semejantes. De él tomaría James tres legados duraderos, tres piedras angulares para sus propias edificaciones: técnicamente, la construcción de la novela no como desarrollo de una trama preconcebida, sino como emanación del carácter de los personajes; desde el punto de vista del material, un interés especial por las figuras femeninas y por el tema del fracaso y la renuncia. Al ejemplo de Turguéniev vino a sumarse además por las mismas fechas el efecto de la última novela de George Eliot, Daniel Deronda, que James leyó y reseñó para The Nation; y este nuevo contacto con la gran escritora inglesa, a la que admiraba desde hacía mucho tiempo, le reafirmó en su ideal de un realismo psicológico que, desdeñando la superficialidad y el recurso a lo crudo y lo escandaloso del naturalismo francés –la merde au naturel que James veía por entonces en Zola–, se propusiera como objeto la dimensión moral del ser humano. George Eliot y Turguéniev eran suficiente compañía en esa empresa: «los dos únicos novelistas vivos de los cuales la aparición de nuevas producciones merece ser llamada un acontecimiento literario», según afirmaría con su rotundidad acostumbrada al reseñar Tierras vírgenes en 1877.
Del impulso que seguía cobrando en su obra el «tema internacional», de las lecciones rápidamente asimiladas de Turguéniev y del trato con la sociedad francesa nació en 1876 su siguiente novela, El americano; una historia curiosamente romántica con ecos rezagados de George Sand, que sin embargo marca la eclosión de algo que James no había aprendido de nadie, y que por sí solo sería una de sus grandes contribuciones a la novela moderna: la traslación del punto de vista al interior de la propia consciencia de un personaje central, aquí el americano Christopher Newman. El refinamiento extremo de ese método llevaría finalmente a la virtual desaparición del autor en Los embajadores. En El retrato ese centro óptico es dual, residiendo a medias en Isabel Archer y a medias en Ralph Touchett; en un sentido profundo, Isabel y Ralph son el personaje.
Contra lo que parece indicar la lista cronológica de las novelas de James, El americano es el precedente directo del Retrato. Su autor se había medido mentalmente con los maestros franceses y no los había encontrado superiores; había discutido con Turguéniev como con un igual; era el momento de jugárselo todo con una obra verdaderamente grande que demostrara de qué era capaz. Ya en 1876 mencionaba en una carta su proyecto de tratar en otra novela larga «las aventuras en Europa de un Newman en mujer». Pero había que tomarlo con calma; el tema era bueno; la prudencia aconsejaba tenerlo en reserva en tanto no se dieran las condiciones materiales que hicieran posible aplicarse a él sin prisas, sin agobios financieros que impusieran un plazo demasiado corto. A mediados de 1878, animado por el extraordinario recibimiento que había tenido Daisy Miller en Inglaterra y en los Estados Unidos, escribía a su hermano William: «La “gran novela” por la que me preguntas está sólo empezada; ahora mismo estoy haciendo otras cosas. Es la historia de una americana –un equivalente femenino de Newman. [...] Espero poder ponerme a trabajar en ella este otoño; aunque no estoy seguro». Y al año siguiente escribía a Howells: «Tengo el compromiso de escribir una novela larga lo antes posible, y me veo obligado a retrasarla sólo porque literalmente no me puedo dar ese lujo. Trabajando como trabajo, despacio y con mucho esfuerzo, necesito para eso una temporada de estar libre de hacer nada más, y esas épocas liberales no se presentan; siempre tengo que tener la olla cociendo».
Entretanto se había instalado en Londres; era la época de la vida social intensa, de las famosas ciento siete cenas fuera de casa en un solo año. Pero fueron tiempos de trabajo ininterrumpido: el estudio sobre Hawthorne, una sucesión de relatos magistrales, Daisy Miller y con ella la posibilidad de vender sus obras a mejor precio. Sus tres novelas cortas siguientes, Los europeos, la débil Confidence y la magnífica Washington Square, le depararon al fin la ocasión esperada. Tenía tiempo por delante, tenía dinero, y la publicación simultánea que había contratado, de una parte con la revista inglesa Macmillan’s Magazine, y de otra con la norteamericana The Atlantic Monthly, le aseguraba una renta desahogada durante bastantes meses. En abril de 1880 se aplicó a la tarea.
«En la primavera fui a Italia. [...] Florencia estaba divina, como siempre, y estuve mucho con los Boott. En ese exquisito Bellosguardo, en el Hotel de l’Arno, en una habitación de ese profundo entrante, delantera, empecé el Retrato de una dama –mejor dicho, retomé y recompuse un antiguo comienzo, hecho mucho antes. Volví a Londres. [...] Aquel verano y otoño trabajé, tant bien que mal, en mi novela, que empezó a salir en Macmillan en octubre (1880). Me escapaba de Londres más o menos –a Brighton, detestable en agosto, a Folkestone, Dover, St. Leonard’s, etc. Intentaba trabajar mucho y hacía muy pocas visitas. [...] Noviembre y diciembre los pasé tranquilamente en Londres, adelantando el Retrato, que iba sin pausa pero muy despacio, porque cada parte la escribía dos veces. [...] De nuevo marché al extranjero. Quería escapar de la multitud londinense..., acabar la novela con tranquilidad. Así que proyecté irme a Venecia. [...] De [Milán] fui directamente a Venecia, donde permanecí hasta últimos de junio –entre tres y cuatro meses. [...] Fue un tiempo encantador; una de esas cosas que no se repiten; me parecía volver a ser joven. [...] Me enamoré apasionadamente del sitio, de la vida, de la gente, de las costumbres. [...] Me alojaba en la Riva, 4161, quarto piano. La vista desde mis ventanas era una bellezza; la laguna brillante hasta la lejanía, los muros rosados de San Giorgio, la curva descendente de la Riva, las islas distantes, el movimiento del malecón, las góndolas de perfil. Allí escribí, diligentemente, día tras día, y acabé, o prácticamente acabé, la novela.»
Así anotó James en su cuaderno de trabajo las movidas circunstancias en que redactó la obra. El retrato de una dama acabó de publicarse en Inglaterra en noviembre de 1881, y un mes más tarde en los Estados Unidos. También en noviembre salió en forma de libro en ambos países, con gran éxito de crítica.
El texto que aquí ofrecemos traducido no es el original de 1881. James tuvo siempre la costumbre de retocar sus obras para cada nueva edición. En 1905 concertó con la casa Scribner’s de Nueva York la reedición de lo principal de su narrativa, según una selección realizada por él mismo, que revisaría además todos los textos con el fin de darles un carácter definitivo. La versión del Retrato que hemos utilizado, y que es la única que hoy día se reedita, es la preparada para la «Edición de Nueva York»; James trabajó en ella desde 1906, y en 1908 se publicó en dos volúmenes. Los cambios introducidos, en número de más de cinco mil, son en su inmensa mayoría pequeños retoques, y en pocos casos uno o dos párrafos enteramente nuevos. La trama no sufrió alteración alguna de una a otra versión. La de 1908 es indiscutiblemente mejor, más precisa en las descripciones y más rica de matices, sobre todo en lo que respecta a la caracterización de los personajes en general, y de Isabel Archer en particular.
María Luisa Balseiro
El retrato de una dama
Prólogo del autor a la Edición de Nueva York (1908)
El retrato de una dama fue comenzado, como Roderick Hudson, en Florencia, durante tres meses pasados allí en la primavera de 18791. Como Roderick y como El americano, había sido concebido para su publicación en The Atlantic Monthly, donde empezó a salir en 1880. Difirió de sus dos predecesores, sin embargo, en encontrar también un camino abierto, de mes en mes, en Macmillan’s Magazine2; lo cual iba a ser para mí una de las últimas ocasiones de «serialización» simultánea en los dos países, posibilidad que hasta entonces las condiciones cambiantes del intercambio literario entre Inglaterra y los Estados Unidos habían dejado inalterada. Es una novela larga, y tardé en escribirla; recuerdo que volví a estar muy ocupado con ella, al año siguiente, durante una estancia de varias semanas en Venecia. Tenía habitaciones en la Riva Schiavoni, en lo alto de una casa próxima al pasaje que lleva a San Zaccaria; la vida de la ribera, la prodigiosa laguna que se extendía frente a mí y el interminable parloteo humano de Venecia se me metían por las ventanas, a las cuales me parece ahora haber sido constantemente arrastrado, en el desasosiego infructuoso de la composición, como por ver si por el azul canal no pudiera avistarse el barco de una sugerencia atinada, de una frase mejor, del siguiente sesgo acertado de mi tema, de la siguiente pincelada de veracidad para mi tela. Pero recuerdo con harta vividez que la respuesta que con mayor frecuencia hallaba, en general, a esas llamadas inquietas era la admonición bastante severa de que los lugares románticos e históricos, tales como esos en que abunda la tierra italiana, ofrecen al artista un auxilio dudoso a la concentración cuando ellos mismos no han de ser su objeto. Son demasiado ricos en su vida propia, y están demasiado cargados de sus propios contenidos, como para meramente ayudarle a rematar una frase coja; le arrastran de su pequeña cuestión a las suyas mayores; de suerte que, al poco tiempo, siente, al volverse anhelante hacia ellos desde su dificultad, como si estuviera pidiendo a un ejército de gloriosos veteranos que le ayudasen a detener a un mercachifle que le ha dado mal el cambio.
Hay páginas del libro que, al releerlas, parecían hacerme ver de nuevo la concurrida curva de la ancha Riva, las grandes manchas de color de las casas con balcones y la ondulación repetida de los jorobados puentecitos, marcada por el sube y baja, con la onda, del tránsito de los peatones escorzados. La pisada veneciana y el grito veneciano –porque allí toda palabra, dondequiera se pronuncie, tiene el tono de una llamada sobre el agua– vuelven a entrar por la ventana, renovando la vieja impresión de los sentidos embelesados y el espíritu dividido y frustrado. ¿Cómo es posible que lugares que en general hablan tanto a la imaginación no le den, en su momento, aquello particular que busca? Recuerdo una y otra vez, en lugares hermosos, haber caído en ese asombro. La realidad es, pienso yo, que en respuesta a esa petición expresan demasiado –más de lo que, en el caso dado, podríamos aprovechar; de suerte que acabamos trabajando menos congruentemente, en definitiva, por lo que atañe al cuadro circundante, que en presencia de lo moderado y lo neutro, a lo cual podemos prestar algo de la luz de nuestra visión. Un lugar como Venecia es demasiado altivo para esas caridades; Venecia no toma prestado, sólo sabe dar con esplendidez. Nos beneficiamos de eso enormemente, pero para ello tenemos que estar totalmente fuera de servicio, o a su servicio exclusivo. Tales, y tan lastimeras, son estas reminiscencias; aunque en conjunto, sin duda, el libro propio, y aun todo el propio «esfuerzo literario», saldrían ganando. Extrañamente fertilizante, a la larga, resulta ser a menudo un esfuerzo de atención malgastado. Todo depende de cómo se haya distraído la atención, cómo se haya dilapidado. Hay fraudes arrogantes e insolentes, y los hay insidiosos y disimulados. Y hay, me temo, hasta en el artista más calculador, siempre una buena fe lo bastante ingenua, siempre un deseo lo bastante ardiente, para no estar a salvo de sus engaños.
Al intentar recuperar aquí, a efectos de reconocimiento, el germen de mi idea, veo que tuvo que consistir no, desde luego, en ningún atisbo de «trama», nombre nefario; en ningún destello, ante la imaginación, de un conjunto de relaciones, ni en ninguna de esas situaciones que, por una lógica suya propia, inmediatamente se ponen, para el fabulador, en movimiento, emprenden una marcha o una carrera, un golpeteo de pasos rápidos; sino enteramente en la sensación de un único carácter, el carácter y aspecto de una mujer joven concreta y atractiva, al cual habría que sobreañadir todos los elementos habituales de un «tema», ciertamente de un entorno. Tan interesante como la joven en sí en su hora mejor encuentro, tengo que repetirlo, esta proyección de la memoria sobre toda la cuestión del crecimiento, en la imaginación, de semejante sombra de motivo. Son las fascinaciones del arte del fabulador, estas fuerzas de expansión agazapadas, estas necesidades de brotar en simiente, estas hermosas resoluciones, por parte de la idea que se tiene, de crecer lo más posible, de abrirse paso a la luz y el aire y ahí florecer abundantemente; y, en la misma medida, estas finas posibilidades de recuperar, desde algún buen punto de mira sobre el terreno conseguido, la historia íntima de la empresa –de reseguir y reconstruir sus pasos y sus etapas. Yo he recordado siempre con cariño una observación que hace años oí de labios de Iván Turguéniev a propósito de su propia experiencia del origen usual del cuadro ficticio. Para él se iniciaba casi siempre con la visión de una persona o unas personas que se le ponían delante, solicitándole como la figura activa o pasiva, interesándole y llamándole tal como eran y por lo que eran. Él las veía, de ese modo, como disponibles3, las veía sujetas a los azares, las complicaciones de la existencia, y las veía vívidamente, pero después tenía que buscarles las relaciones oportunas, las que mejor las pusieran de relieve; imaginar, inventar y seleccionar y ensamblar las situaciones más útiles y favorables al ser de las propias criaturas, las complicaciones que era más probable que produjeran y sintieran.
«Llegar a esas cosas es llegar a mi “historia” –decía–, y es así como la busco. El resultado es que se me acusa a menudo de no tener la suficiente “historia”. A mí me parece que tengo toda la que necesito para mostrar a mi gente, exhibir sus relaciones entre sí; porque ésa es toda mi medida. Si les miro durante el tiempo que hace falta les veo unirse, les veo situados, les veo ocupados en tal o cual acción y en tal o cual dificultad. En el aspecto que tienen y cómo se mueven y hablan y se comportan, siempre dentro del entorno que yo les he encontrado, está lo que cuento de ellos –de lo cual habría que decir, desgraciadamente, que cela manque souvent d’architecture. Pero yo creo que prefiero que falte arquitectura a que sobre –cuando hay el riesgo de que interfiera con mi medida de la verdad. A los franceses, naturalmente, les gusta que haya más que la que yo pongo –su propio genio les da muy buena mano para esto; y es verdad que hay que poner toda la que se pueda. En cuanto al origen de esos gérmenes que nos trae el viento, ¿quién sabría decir, como usted pregunta, de dónde vienen? Habría que remontarse demasiado lejos, demasiado atrás, para decirlo. ¿Se puede decir otra cosa sino que vienen de los cuatro puntos cardinales, que están ahí casi a cada vuelta del camino? Se acumulan, y siempre estamos escogiendo, seleccionando entre ellos. Son el hálito de la vida –con lo cual quiero decir que la vida, a su manera, nos los exhala. De suerte que en cierto modo nos vienen prescritos e impuestos –nos los trae flotando la corriente de la vida. Donde se ve la imbecilidad de esa vana protesta tan frecuente del crítico por el tema que hemos escogido, cuando no tiene el ingenio debido para aceptarlo. ¿Querría entonces señalarnos qué otro debería haber sido, ya que su oficio consiste esencialmente en señalar? II en serait bien embarrassé. Ah, pero cuando señala lo que yo he hecho o dejado de hacer con él, eso ya es otra cuestión: ahí está en su terreno. Yo le someto mi “arquitectura” –concluía mi distinguido amigo– sin rechistar.»
Así decía el bello genio, y yo recuerdo con satisfacción la gratitud que me hizo sentir su referencia a la intensidad de sugestión que puede residir en la figura suelta, el personaje despegado, la imagen en disponibilité. Me daba mayor respaldo del que hasta entonces me parecía haber encontrado para justamente esa bendita costumbre de mi imaginación, el truco de investir a un individuo concebido o conocido, a un par o un grupo de individuos, de la oportunidad y la autoridad germinales. Porque yo era consciente muchísimo antes de mis figuras que de su entorno –en el cual un interés demasiado preliminar, preferencial, se me antojaba en general poner el carro delante de la mula. Yo podía envidiar, ya que no emular, al escritor imaginativo dotado de la capacidad de ver primero la fábula y describir a sus agentes después: tan imposible pensar en una fábula que no necesitara absolutamente de sus agentes para ponerla en marcha; tan imposible pensar en una situación que no dependiera para su interés de la naturaleza de las personas situadas, y con ello de su manera de tomársela. Hay métodos de eso que se llama presentación, creo –entre novelistas que han parecido hacer fortuna–, que ofrecen la situación como cosa indiferente a ese soporte; pero yo no he dejado de sentir el valor que tuvo para mí, en aquel entonces, el testimonio del admirable ruso sobre lo innecesario que sería en mi caso, sólo por superstición, intentar semejante gimnasia. Otros ecos de la misma fuente sigo también conservando, lo confieso, igualmente imborrables –si es que todo ello no es un único eco que abarca muchas cosas. Era imposible tras aquello no vislumbrar, para mi uso personal, una alta lucidez respecto a la cuestión atormentada y desfigurada y embrollada del valor objetivo, e incluso respecto a la de la apreciación crítica, del «tema» dentro de la novela.
Uno había tenido desde época temprana, si vamos a eso, el instinto de la estimación correcta de tales valores, y de que esa estimación reducía al absurdo la aburrida disputa sobre lo «inmoral» del tema y lo moral. Reconociendo tan prestamente la única medida de la valía de un tema dado, la pregunta que, bien contestada, eliminaba todas las demás –¿es válido, en una palabra, es genuino, es sincero, es el resultado de una impresión directa o percepción de la vida?–, yo había encontrado escasa edificación, sobre todo, en una pretensión crítica que desde el primer momento se desentendía de toda delimitación del terreno y toda definición de los términos. El aire de mis primeros tiempos se muestra, a la memoria, como oscurecido, en todas direcciones, por esa vanidad –a menos que la diferencia actual resida sólo en la impaciencia final de uno mismo, el fallo de su atención. No existe, opino, verdad más nutritiva o sugestiva a este respecto que esa de la perfecta dependencia del sentido «moral» de una obra de arte respecto de la cantidad de vida sentida que haya entrado en su producción. La cuestión revierte así, obviamente, a la clase y el grado de la sensibilidad primordial del artista, que es el suelo de donde brota su tema. La calidad y capacidad de ese suelo, su capacidad de «hacer crecer» con la lozanía y la derechura debidas cualquier visión de la vida, representa, fuertemente o débilmente, la moralidad proyectada. Ese elemento no es sino otro nombre de la conexión más o menos estrecha del tema con alguna marca impresa en la inteligencia, con alguna experiencia sincera. Con lo cual, al mismo tiempo, naturalmente, estamos lejos de sostener que ese aire envolvente de la humanidad del artista –que pone el último toque en el valor de la obra– no sea un elemento amplia y prodigiosamente variable, siendo en una ocasión un medio rico y magnífico y en otra relativamente pobre y nada generoso. Aquí se nos da exactamente el alto precio de la novela en cuanto forma literaria –su poder no sólo, mientras conserva esa forma con justeza, para llegar hasta todas las diferencias de la relación individual con la generalidad de su asunto, todas las variedades de actitud hacia la vida, de disposición a reflejar y proyectar, creadas por condiciones que nunca son las mismas en cada hombre (o, si se quiere, en cada mujer), sino para positivamente aparecerse más fiel a su carácter en la misma proporción en que fuerza, o tiende a reventar, con una prodigalidad latente, su molde.
La casa de la narrativa no tiene, en suma, una sola ventana, sino un millón –o más bien un número de ventanas posibles que no se puede contar; cada una de las cuales ha sido abierta, o aún es posible abrir, en su vasta fachada, por la necesidad de la visión individual y por la presión de la voluntad individual. Esas aberturas, de formas y tamaños disímiles, están tendidas de tal modo, todas juntas, sobre el panorama humano, que podríamos haber esperado de ellas una mayor homogeneidad de registro que la que encontramos. No son sino ventanas en el mejor de los casos, meros boquetes en un muro ciego, inconexos, posados allá arriba; no son puertas con bisagras que abran directamente hacia la vida. Pero tienen esta marca particular de que en cada una de ellas hay una figura con un par de ojos, o por lo menos con unos gemelos de campaña, que forman, una y otra vez, para la observación, un instrumento único, que asegura a la persona que lo utiliza una impresión distinta de cualquier otra. Ella y sus vecinas están mirando el mismo espectáculo, pero una ve más donde otra ve menos, una ve negro donde otra ve blanco, una ve grande donde otra ve pequeño, una ve burdo donde otra ve fino. Y así sucesivamente, y así sucesivamente; no se puede decir, por fortuna, a dónde no dará vistas la ventana, para ese par de ojos particular; «por fortuna» en razón, precisamente, de esa incalculabilidad del alcance. El campo extendido, el panorama humano, es la «elección de tema»; la abertura practicada, ya sea ancha o balconada o angosta y baja, es la «forma literaria»; pero son, aislados o en conjunto, lo mismo que nada sin la presencia apostada del vigilante –sin, en otras palabras, la consciencia del artista. Decidme lo que es el artista, y yo os diré de qué ha sido consciente. Con ello os expresaré de inmediato su libertad ilimitada y su referencia «moral».
Todo esto es un largo rodeo, sin embargo, para llegar a hablar de mi difuso primer paso hacia El retrato, que fue exactamente el apresar un solo personaje –adquisición que había hecho, además, de una manera que no voy a reconstruir aquí. Baste decir que estaba, según me parecía, en completa posesión de él, que llevaba estándolo largo tiempo, que esto le había hecho familiar y aun así no había empañado su encanto, y que, urgentísimamente, atormentadorísimamente, lo veía en movimiento y, por así decirlo, en tránsito. Esto equivale a decir que lo veía como empeñado en cumplir su destino –un destino u otro; cuál, de entre las posibilidades, siendo precisamente la cuestión. De modo que tenía yo a mi individuo vívido –vívido, tan extrañamente, a pesar de estar aún suelto, no confinado por las condiciones, no inserto en la madeja, a donde miramos en busca de mucha de la impronta que constituye una identidad. Si la aparición estaba aún toda por situar, ¿cómo es que era vívida? –puesto que esas cantidades las sacamos, sobre todo, precisamente a través del situarlas. Se podría responder bellamente a esa pregunta, sin duda, si se pudiera hacer una cosa tan sutil, si no tan monstruosa, como escribir la historia del desarrollo de la propia imaginación. Se describiría entonces qué fue lo que, en un momento dado, le había ocurrido extraordinariamente, y así se estaría, por ejemplo, en condiciones de contar, con un acercamiento a la claridad, cómo, favorecida por la ocasión, había podido tomar para sí (tomarla directamente de la vida) tal o cual figura o forma constituida, animada. En esa medida la figura, como se verá, ha sido situada –situada en la imaginación que la detiene, la conserva, la protege, la disfruta, consciente de su presencia en la sombría, atestada, heterogénea trastienda de la mente, de modo muy semejante a como un cauto traficante en cachivaches de valor, competente para dar un «anticipo» a cuenta de los objetos raros que se le confían, es consciente de esa «pieza» pequeña y rara que le dejó en depósito la misteriosa dama de título venida a menos o el aficionado especulativo, y que está ahí, dispuesta a revelar de nuevo su mérito tan pronto como rechine la llave en la puerta del armario.
Lo dicho puede ser, lo reconozco, una analogía un tanto extrafina para el particular «valor» del que aquí estoy hablando, la imagen del joven carácter femenino que curiosísimamente había yo tenido durante un tiempo tan considerable a mi disposición; pero para la memoria feliz parece ajustarse bien a los hechos –con el recuerdo, además, de mi deseo piadoso de únicamente colocar bien mi tesoro. Yo mismo me recuerdo así al comerciante resignado a no «hacer caja», resignado a conservar el precioso objeto guardado indefinidamente antes que entregarlo, no importa a qué precio, a manos vulgares. Porque hay comerciantes de estas formas y figuras y tesoros capaces de ese refinamiento. La cuestión es, sin embargo, que esta única piedrecita angular, la idea de una cierta joven que afronta su destino, había empezado siendo todo mi bagaje para el gran edificio de El retrato de una dama. Llegó a ser una casa cuadrada y espaciosa –o por lo menos a mí así me lo ha parecido al recorrerlo de nuevo; pero, tal cual es, tuvo que ser erigido alrededor de mi joven estando ella ahí, en perfecto aislamiento. Ésa es para mí, artísticamente hablando, la circunstancia de interés; porque me he perdido una vez más, lo confieso, en la curiosidad de analizar la estructura. ¿Mediante qué proceso de acreción lógica iba a verse dotada esa liviana «personalidad», la mera forma esbelta de una chica inteligente pero presuntuosa, de los altos atributos de un Tema? ¿Y qué escasez, aun en el mejor de los casos, no viciaría un tema así? Millones de chicas presuntuosas, inteligentes o no inteligentes, afrontan cada día su destino, ¿y qué puede ser su destino, cuando más, para que armemos con él un alboroto? La novela es por su propia naturaleza un «alboroto», un alboroto en torno a algo, y cuanto mayor sea la forma que tome, mayor, por supuesto, el alboroto. Por tanto, conscientemente, eso fue lo que yo me propuse: organizar positivamente un alboroto en torno a Isabel Archer.
Miré bien a la cara, creo recordar, aquella extravagancia; y con el efecto precisamente de reconocer el encanto del problema. Encárese un problema así con cierta inteligencia, y se verá inmediatamente cuán lleno está de sustancia; siendo el prodigio, durante todo el tiempo, según miramos el mundo, lo absolutamente, lo desordenadamente que las Isabel Archer, y aun féminas mucho más pequeñas, insisten en importar. George Eliot lo ha señalado admirablemente: «En estas frágiles vasijas se transmite a lo largo de los siglos el tesoro del afecto humano». En Romeo y Julieta Julieta tiene que ser importante, lo mismo que, en Adam Bede y El molino del Floss y Middlemarch y Daniel Deronda, Hetty Sorrel y Maggie Tulliver y Rosamond Vincy y Gwendolen Harleth tienen que serlo; con tanto de terreno firme, tanto de aire vigorizante, continuamente a disposición de sus pies y sus pulmones. Son típicas, de todos modos, de una clase difícil, en el caso concreto, de convertir en centro de interés; tan difícil, de hecho, que más de un pintor experto, como por ejemplo Dickens y Walter Scott, como por ejemplo incluso, en general, una mano tan sabia como la de R. L. Stevenson, ha preferido renunciar al intento. De algunos escritores, en efecto, descubrimos que su refugio frente a esto es dar por sentado que no vale la pena intentarlo; pusilanimidad con la que, realmente, su honor no queda muy a salvo. Nunca será atestación de un valor, ni siquiera de nuestra visión imperfecta del mismo, nunca será tributo alguno a la verdad, que representemos ese valor mal. Nunca compensará, artísticamente, por el vago sentido que un artista posea de una cosa, el «hacerla» todo lo mal que pueda. Hay mejores maneras, la mejor de las cuales es empezar con menos insensibilidad.
Cabe responder entretanto, con respecto al testimonio de Shakespeare y de George Eliot, que su concesión a la «importancia» de sus Julietas y Cleopatras y Porcias (incluso tomando a Porcia como el propio tipo y modelo de la joven inteligente y presuntuosa) y a la de sus Hettys y Maggies y Rosamonds y Gwendolens, viene atenuada por el hecho de que, cuando esas delgadeces figuran como soportes principales del tema, nunca se les permite ser las únicas ministrantes de su interés, antes bien se suple a su insuficiencia con relieve cómico y tramas secundarias, como dicen los dramaturgos, cuando no con asesinatos y batallas y las grandes mutaciones del mundo. Si se las presenta «importando» tanto como posiblemente pudieran pretender, la prueba de ello está en un ciento de otras personas, hechas de material mucho más recio, y todas ellas envueltas además en un ciento de relaciones que les importan concomitantemente con ésa. Cleopatra le importa, sin medida, a Antonio, pero a éste también le importan enormemente sus colegas, sus antagonistas, el estado de Roma y la batalla que se avecina; Porcia le importa a Antonio, y a Shylock, y al príncipe de Marruecos, y a los cincuenta príncipes aspirantes, pero para esta gente existen otras vivas preocupaciones; para Antonio, notablemente, existen Shylock y Bassanio y sus fortunas perdidas y la extremidad de su situación. Por cierto que esa extremidad, por el mismo motivo, le importa a Porcia –si bien ello tiene interés únicamente por el hecho de que Porcia nos importa a nosotros. Esto de que nos importe, en cualquier caso, y de que casi todo lo demás al final vaya a parar a esto, corrobora mi afirmación sobre este hermoso ejemplo del valor reconocido de la mera joven. (Digo «mera» joven porque me figuro que ni siquiera el propio Shakespeare, aunque quizá preocupado fundamentalmente por las pasiones de los príncipes, hubiera pretendido fundamentar lo mejor del atractivo que pone en ella en su elevada posición social.) Es un ejemplo exactamente de la profunda dificultad encarada –la dificultad de hacer de la «frágil vasija» de George Eliot, si no el todo de nuestra atención, al menos lo más claro del reclamo4.
Ahora bien, ver encarada una dificultad profunda es en cualquier momento, para el artista verdaderamente adicto, sentir casi como una punzada el hermoso incentivo, y sentirlo auténticamente hasta el punto de desear que el peligro se intensifique. La dificultad que más valor tendría acometer sólo puede ser para él, en esas condiciones, la mayor que el caso admita. Así yo recuerdo haber sentido aquí (en presencia siempre, quiero decir, de la particular incerteza de mi terreno) que habría una manera mejor que otra –¡tan mejor que ninguna otra!– de hacerle librar su batalla. La frágil vasija, la que va cargada con el «tesoro» de George Eliot, y que por ello tiene tanta importancia para quienes se le acercan con curiosidad, tiene también posibilidades de importancia para sí misma, posibilidades que permiten un tratamiento y que de hecho lo requieren peculiarmente desde el momento en que se piensa en ellas. Existe siempre la escapatoria, para no dar una visión ajustada del débil agente de esos hechizos, de utilizar como puente de evasión, de retirada y fuga, la vista de su relación con los que la rodean. Conviértase predominantemente en cuadro de la relación de ellos y la cosa está hecha: se habrá dado el sentido general de su efecto, y se habrá dado, en lo que atañe a edificar sobre él una superestructura, con el máximo de comodidad. Bien, pues me acuerdo perfectamente de cuán poco, ya con el caso bien sentado, me atraía el máximo de comodidad, y cómo me pareció quitármelo de encima mediante una honrada transposición de los pesos de uno a otro platillo de la balanza. «Coloca el centro del tema en la consciencia de la propia joven –me dije–, y tendrás la dificultad más interesante y más hermosa que pudieras desear. Sujétate a eso –como centro; pon el peso mayor en ese lado, que será en tan fuerte medida el lado de su relación consigo misma. Hazla interesarse lo bastante, al mismo tiempo, en las cosas que no son ella, y esa relación no tendrá por qué ser demasiado limitada. Pon mientras tanto en el otro lado el peso más ligero (que suele ser el que inclina la balanza del interés): presiona menos, en fin, sobre la consciencia de los satélites de tu heroína, especialmente los masculinos; haz de eso un interés sólo contribuyente al interés mayor. Mira, en cualquier caso, a ver qué se puede hacer así. ¿Qué mejor campo de acción para una inventiva adecuada? La muchacha se alza, inextinguible, como un ser encantador, y el trabajo consistirá en traducirla a los más altos términos de esa fórmula, y además en cuanto sea posible a todos ellos. Para fiar en ella y en sus pequeñas preocupaciones todo el éxito de tu empresa será preciso, recuérdalo, que la “hagas” de verdad.»
Hasta ahí razonaba, e hizo falta nada menos que ese rigor técnico, ahora lo veo con claridad, para alentarme con la necesaria confianza a erigir sobre semejante solar la mole pulcra y esmerada y proporcionada de ladrillos que tiende sobre él sus arcos y que había así de formar, constructivamente hablando, un monumento literario. Tal es el aspecto que hoy día presenta para mí El retrato: una estructura alzada con una competencia «arquitectónica», como habría dicho Turguéniev, que la constituye, a juicio de su autor, en la más proporcionada de sus producciones después de Los embajadores –que había de seguirla tantos años después y que tiene, sin duda, una redondez superior. A una cosa estaba decidido: aunque claramente tendría que ir colocando ladrillo sobre ladrillo para crear interés, estaba decidido a no dar ningún pretexto para decir que hubiera nada fuera de línea, de escala o de perspectiva. Iba a construir a lo grande –con buenas bóvedas de casetones y arcos pintados, como quien dice, pero también sin que pudiera parecer nunca que el pavimento ajedrezado, el suelo que pisa el lector, no alcanzase por todas partes hasta la base de los muros. Ese espíritu precautorio, al volver a hojear el libro, es la vieja nota que más me conmueve, por lo mucho que hace resonar en mis oídos la ansiedad de proveer al entretenimiento del lector. Sentía, a la vista de las posibles limitaciones de mi tema, que ninguna provisión en ese sentido sería excesiva, y el desarrollo de aquél sería sencillamente la forma general de esa búsqueda afanosa. Y me encuentro, en efecto, con que es la única explicación que puedo dar de la evolución de la fábula: bajo ese título concibo que tuvo lugar la necesaria acreción, que se pusieron en marcha las debidas complicaciones. Era esencial, naturalmente, que la propia joven fuera compleja; eso era de cajón –o era cuando menos la luz con que en los orígenes se había perfilado Isabel Archer. Llegaba, sin embargo, sólo hasta cierto trecho, y otras luces, luces contendientes, contrarias, y de tantos colores distintos, si fuera posible, como los cohetes, las candelas romanas y ruedas catalinas de una «exhibición pirotécnica», serían empleables para testificar de su complejidad. Tenía yo, sin duda, un instinto para tantear en busca de las complicaciones debidas, porque soy absolutamente incapaz de rastrear las huellas de las que constituyen, tal y como quedó la cosa, la situación general expuesta. Están ahí, valgan lo que valgan, y tan numerosas como se pudo; pero mi memoria, lo confieso, está en blanco en cuanto al cómo y dónde de su procedencia.
Me parece como haber despertado una mañana en posesión de ellas –de Ralph Touchett y sus padres, de madame Merle, de Gilbert Osmond y su hija y su hermana, de lord Warburton, Caspar Goodwood y la señorita Stackpole, el exacto despliegue de aportaciones a la historia de Isabel Archer. Las reconocí, las conocí: eran las piezas numeradas de mi rompecabezas, los términos concretos de mi «trama». Era como si sencillamente, por propio impulso, se hubieran presentado ante mi vista, y todo en respuesta a mi pregunta primaria: «Bueno, ¿y ella qué va a hacer?». Parecían responder a eso que si me fiaba de ellos me lo mostrarían; en vista de lo cual, con una súplica apremiante de que lo hicieran por lo menos todo lo interesante que pudieran, me fie. Eran como el equipo de fámulos y faranduleros que viene en tren de la capital cuando alguien da una fiesta en el campo; representaban la garantía de que la fiesta sería un éxito. Hubo una relación excelente con ellos –una relación posible incluso con una caña tan rota (por su escasa fuerza de cohesión) como Henrietta Stackpole. Es una verdad conocida por el novelista, a la hora del esfuerzo, que, así como ciertos elementos de una obra son de la esencia, otros son sólo de la forma; que así como tal o cual personaje, tal o cual disposición del material, pertenecen al tema de manera directa, por así decirlo, así tales o cuales otros le pertenecen sólo indirectamente –pertenecen íntimamente al tratamiento. Es una verdad, sin embargo, de la que rara vez se beneficia –porque sólo la podría certificar, realmente, una crítica basada en la percepción, una crítica que es demasiado rara en este mundo. No debe él pensar en beneficios, además, lo reconozco de buen grado, porque de esa parte acecha el deshonor; es decir, no tiene que pensar más que en uno: el beneficio, sea el que sea, que haya en haber tendido un hechizo sobre las formas más simples, las simplicísimas, de la atención. Eso y sólo eso puede reclamar; no puede reclamar nada, debe confesarlo, que pueda venirle del lector como resultado de un acto de reflexión o de discernimiento por su parte. Podrá gozar de ese tributo más fino –ésa es otra cuestión, pero sólo bajo la condición de tomárselo como un obsequio gratuito, un mero golpe de aire milagroso que haga caer la fruta del árbol que él no podrá preciarse de haber sacudido. Contra la reflexión, contra el discernimiento, en su favor, toda la tierra y el aire se confabulan; por eso es por lo que, como digo, tiene en más de un caso que haberse hecho a la idea, desde el primer momento, de trabajar tan sólo «por el jornal». El jornal es la concesión por parte del lector de la menor cantidad posible de atención requerida para tener consciencia de un «hechizo». La ocasional y encantadora «propina» es un acto de su inteligencia más allá de eso, una manzana de oro para el regazo del escritor, derecha del árbol movido por el viento. Claro está que el artista puede, en momentos de desenfreno, soñar con algún Paraíso (para el arte) donde se pudiera legalizar la apelación directa a la inteligencia; porque a esa clase de desvaríos su anhelante espíritu difícilmente esperará poder llegar a cerrarse por completo. Lo más que puede hacer es recordar que son desvaríos.
Todo lo cual acaso no sea más que una forma elegantemente tortuosa de decir que Henrietta Stackpole fue un buen ejemplo, en El retrato, de esa verdad que acabo de señalar –el mejor ejemplo que yo podría nombrar si no fuera porque cabe citar como mejor el de María Gostrey en Los embajadores, entonces todavía en el seno del tiempo. Cada una de estas personas no es más que una rueda del coche; ninguna forma parte del cuerpo de ese vehículo, ni por un instante tiene cabida y asiento en el interior. Ahí únicamente va instalado el tema, en la forma de su «héroe y heroína», y de los privilegiados dignatarios, pongamos, que viajan junto al rey y la reina. Hay razones por las que a uno le habría gustado que esto se sintiera, como en general a uno le gustaría que se sintiera casi todo, en la propia obra, de lo que uno mismo ha sentido contribuyentemente. Hemos visto, sin embargo, cuán ociosa es esa pretensión, que yo no querría exagerar. María Gostrey y la señorita Stackpole son, pues, sendos casos de ficelle ligera, no de verdadero agente; podrán correr junto al coche «a todo trapo», podrán pegarse a él hasta quedar sin aliento (como hace tan visiblemente la pobre señorita Stackpole), pero ni la una ni la otra, en todo el tiempo, llegan siquiera a poner el pie en el estribo, ninguna deja por un instante de pisar el camino polvoriento. Pongamos incluso que sean como las pescaderas que ayudaron a devolver a París desde Versalles, en aquel ominosísimo día de la primera mitad de la Revolución Francesa, el carruaje de la familia real. Lo único es que bien se me podría preguntar, lo admito, por qué entonces, en esta ficción presente, he sufrido que Henrietta (que sin duda figura demasiado) domine tan oficiosamente, tan extrañamente, tan casi inexplicablemente. En seguida voy a decir lo que pueda en defensa de esa anomalía, y decirlo de la manera más conciliadora.
Un punto que deseo todavía más recalcar es que si mi relación de confianza con los actores de mi drama que eran, a diferencia de la señorita Stackpole, verdaderos agentes, fue excelente una vez establecida, quedaba todavía mi relación con el lector, que era en todo otra cuestión y respecto a la cual sentí que no me podía fiar sino de mí mismo. Esa solicitud había de expresarse, por consiguiente, en la mañosa paciencia con que, como he dicho, fui poniendo ladrillo sobre ladrillo. Los ladrillos, a efectos del recuento total –contando como ladrillos pequeños toques e invenciones y realces de pasada–, me parecen en verdad casi innumerables, y encajados unos con otros y embutidos de la manera más escrupulosa. Es un efecto de detalle, del detalle más menudo; aunque, si en este aspecto hubiera que decirlo todo, yo expresaría la esperanza de que aún sobreviva el aire general, el aire más amplio del modesto monumento. Me parece al menos asir la llave de una parte de esa abundancia de pequeña ilustración ansiosa, ingeniosa, según recuerdo haber puesto el dedo, en beneficio de mi protagonista, sobre el más obvio de sus predicados. «¿Y ella qué va a “hacer”?» Pues lo primero que hará será venir a Europa; lo cual de hecho constituirá, e inevitabilísimamente, no pequeña parte de su aventura principal. Venir a Europa es incluso para las «frágiles vasijas», en esta época prodigiosa, una modesta aventura; pero ¿qué más cierto sino que por un lado –el lado de ser independientes de riadas y guerras, del accidente conmovedor, de batallas y asesinatos y muertes súbitas– sus aventuras han de ser modestas? Sin su propia sensación de las mismas, sin su sensibilidad para las mismas, podríamos decir, son poco menos que nada; pero ¿no está lo bonito y lo difícil precisamente en mostrar su conversión mística en virtud de esa sensibilidad, su conversión en materia de drama o, palabra más maravillosa aún, de «cuento»? Estaba más claro que el agua mi alegato. Dos ejemplos muy buenos, creo, de ese efecto de conversión, dos casos de la rara química, son las páginas en que Isabel, al entrar en el salón de Gardencourt, de vuelta de un paseo húmedo o lo que sea, en esa tarde lluviosa, encuentra a madame Merle en posesión del lugar, a madame Merle sentada, toda absorbida pero toda serena, al piano, y hondamente reconoce, en el toque de semejante hora, en la presencia ahí, entre las sombras que se adensan, de ese personaje, del cual un momento antes no había ni oído hablar, un punto de inflexión en su vida. Es terrible, para cualquier demostración artística, tener que poner demasiado los puntos sobre las íes e insistir en las propias intenciones, y yo no estoy ávido de hacerlo ahora; pero la cuestión aquí era producir el máximo de intensidad con el mínimo de tirantez.
Había que llevar el interés a su tono más alto y aun así mantener los elementos en su clave; de suerte que, si la cosa impresionara lo debido, yo pudiera mostrar lo que una vida interior «emocionante» puede hacer para la persona que la lleva sin dejar de ser una vida perfectamente normal. Y no se me ocurre que pueda haber aplicación más coherente de ese ideal que la larga exposición, pasada la mitad del libro, de la vigilia extraordinariamente meditativa de mi joven en torno a la ocasión que había de convertirse para ella en un hito tan señalado. Reducida a su esencia, no es sino la vigilia de una crítica penetrante; pero impulsa la acción más de lo que la hubieran podido impulsar veinte «incidentes». Debía tener toda la vivacidad de un incidente y toda la economía de un cuadro. Isabel permanece levantada, junto al fuego que se extingue, hasta altas horas de la noche, bajo el hechizo de reconocimientos cuya última acritud se revela de pronto como aún por llegar. Es una representación simplemente de su ver inmóvil, y con ello un intento de hacer de la mera quieta lucidez de su acción algo tan «interesante» como la emboscada a una caravana o la identificación de un pirata. Representa, en tal sentido, una de esas identificaciones que le son caras al novelista, y hasta indispensables; pero todo acontece sin que se acerque a Isabel otra persona y sin que ella se mueva de su asiento. Es obviamente lo mejor del libro, pero es sólo una ilustración suprema del plan general. En cuanto a Henrietta, cuya apología acabo de dejar incompleta, ella ejemplifica, me temo, por su sobreabundancia, no un elemento de mi plan, sino tan sólo un exceso de mi celo. Así de temprano iba a empezar mi tendencia a sobretratar, más que a subtratar (cuando había elección o peligro), mi tema. (Muchos miembros de mi oficio, colijo, distan de estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre he sostenido que el sobretratamiento es de los dos perjuicios el menor.) «Tratar» el del Retrato equivalía a no olvidar nunca, por ningún lapso, que la cosa estaba bajo una especial obligación de ser entretenida. Había el peligro de la señalada «escasez» –que era preciso evitar, con uñas y dientes, mediante el cultivo de lo vivaz. Al menos es así como hoy lo veo. Henrietta debía de formar parte por aquel entonces de mi particular concepto de la vivacidad. Y había además otra cuestión. Yo me había venido, pocos años antes, a vivir a Londres, y la luz «internacional» en aquellos tiempos, para mi sentir, caía espesa e intensa sobre el panorama. Era la luz que iluminaba tanta de la superficie del cuadro. Pero eso sí es otra cuestión. Realmente hay demasiado que decir.
Henry James
1. No en 1879, sino en 1880; sobre la cronología del Retrato véase la Introducción. La coincidencia con Roderick Hudson es, naturalmente, sólo de lugar. (N. de la T.)
2. The Atlantic Monthly y Macmillan’s Magazine se contaban entre las mejores revistas literarias de Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Henry James había publicado ya numerosas obras en la primera, dirigida por su buen amigo William Dean Howells. (N. de la T.)
3. En francés en el original. (N. de la T.)
4. Conviene observar que es en el Retrato donde por primera vez James centra enteramente el edificio narrativo en la consciencia y la evolución personal de una mujer. Isabel Archer no es aquí sólo el personaje principal, como lo habían sido Daisy Miller en la nouvelle homónima y Catherine Sloper en Washington Square. En cuanto al origen de la propia figura de Isabel, que James afirma no querer revelar, no cabe duda de que reside en el recuerdo de su prima Mary («Minny») Temple, muerta en plena juventud en 1870. Más o menos, el joven Henry había estado enamorado de ella, como más o menos lo estuvieron su hermano William y otros dentro de un pequeño círculo de parientes y amigos. Muchos años después, Minny Temple le inspiraría otro retrato más directo y literal que éste, en la Milly Theale de Las alas de la paloma. (N. de la T.)