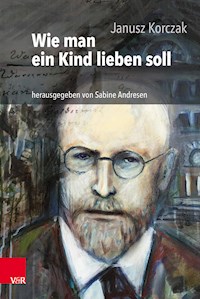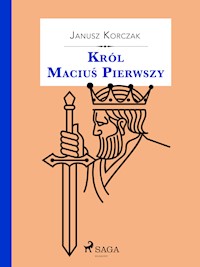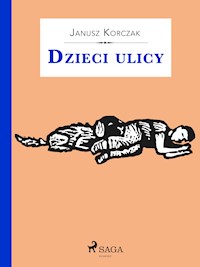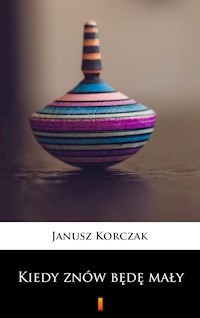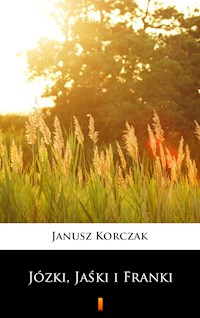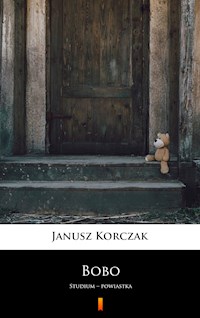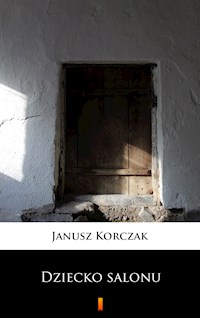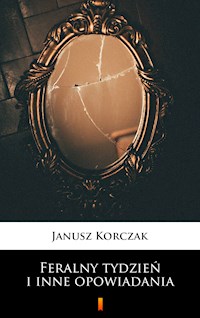Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA INFANTIL - Libros-Regalo
- Sprache: Spanisch
Obra clásica de la literatura infantil polaca que cumple 100 años desde su publicación. Tras la muerte de su padre, Mateíto se convierte en rey con tan solo diez años. Con la ingenuidad propia de un niño, procura gobernar para mejorar la vida de sus súbditos, especialmente la de los más pequeños. Pero ser rey le resulta mucho más complicado de lo que pensaba: no siempre logrará alcanzar aquello que desea, y tendrá que enfrentarse a la guerra, a la corrupción, a la traición e incluso a sus propios ministros. Janusz Korczak fue un pedagogo judío firme defnesor de los derechos de los niños. Se le considera el precursor de muchas de las corrientes de la pedagogía moderna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Apéndice
Créditos
Las aventuras del rey Mateíto son parte de nuestros recuerdos de infancia. Todos los niños polacos las conocen. El proyecto de traducirlas al español, sin embargo, no lo tuvimos nosotras, sino una amiga nuestra, Malgorzata Pakulska, que vivió varios años en España. Ella le tenía un gran cariño a este libro y empezó la tarea. Desgraciadamente, no pudo seguir adelante, pues al poco tiempo cayó gravemente enferma y falleció. Nosotras decidimos realizar su proyecto y dedicamos nuestra traducción a su memoria.
JOANNA Y MONIKA POLIWKA
En la época en que yo era así, como salgo en esta fotografía, quise hacer todo lo que cuento en este libro. Luego me olvidé de ello, y ahora ya soy demasiado viejo, y no tengo ni el tiempo ni la fuerza necesarios para sobrellevar guerras y viajar a países poblados por caníbales. Enseño esta fotografía porque me parece más importante la época en que quise ser rey que la época en que escribo sobre el rey Mateíto. Siempre he pensado que es mejor fotografiar a los reyes, a los aventureros y a los escritores cuando todavía no han cumplido demasiados años. En caso contrario, parece que desde el principio fueron sabios y que nunca fueron pequeños, y por ello los niños piensan que nunca podrán llegar a ministros, a viajeros o a escritores, lo cual no es verdad.
Los adultos en ningún caso deberían leer esta novela, pues contiene capítulos inconvenientes que no entenderán y que les harán reír. Sin embargo, si se empeñan, qué remedio. A los adultos no hay quien les prohíba nada. Si no obedecen, ¿qué les puedes hacer?
JANUSZ KORCZAK
Algunos de los comentarios que aparecen en El rey Mateíto I se consideran inapropiados e inaceptables en la actualidad. A la hora de la lectura, se debe tener en cuenta que esta novela fue escrita en 1923.
Os voy a contar lo que pasó...
El doctor dijo que, si el rey no mejoraba en tres días, mala señal.
Sus palabras exactas fueron:
—El rey está muy enfermo y, si no mejora en tres días, mala señal.
Todos estaban muy preocupados, y el más viejo de los ministros se puso las gafas y preguntó:
—¿Qué pasará si el rey no mejora?
El doctor no lo quiso decir claramente, pero todos entendieron que se moriría.
El más viejo de los ministros se preocupó mucho y convocó el consejo de ministros.
Los ministros se reunieron en una gran sala y se sentaron en unos cómodos sillones detrás de una larga mesa. Enfrente de cada ministro, encima de la mesa, había una hoja de papel y dos lápices: uno normal y otro rojo. Y enfrente del más viejo de los ministros había además una campanilla.
La puerta quedó cerrada con llave por los ministros para que nadie les molestase; encendieron la luz eléctrica y permanecieron sin decir una palabra.
Al cabo de un rato, el más viejo de los ministros tocó la campanilla y dijo:
—Ahora vamos a pensar qué puede hacerse. El rey está enfermo y no puede gobernar.
—Yo pienso —dijo el ministro de la Guerra— que hay que llamar al médico. Que nos diga claramente si puede curar al rey o no.
Todos los ministros tenían mucho miedo al ministro de la Guerra porque siempre llevaba una espada y un revólver. Por eso le obedecían.
—Bien, llamemos al médico —dijeron los ministros.
Enseguida llamaron al médico, pero el médico no pudo venir porque en ese mismo momento estaba poniéndole al rey veinticuatro cataplasmas.
—Nada, tenemos que esperar —dijo el ministro más viejo—. Mientras, decidme: ¿qué haremos si el rey muere?
—Yo sé lo que hay que hacer —dijo el ministro de Justicia—. Según la ley, después de la muerte del rey sube al trono y reina el hijo mayor. Por eso se le llama el sucesor al trono. Si el rey muere, el trono lo ocupará su hijo mayor.
—Pero el rey tiene solamente un hijo.
—No necesita más.
—Sí, pero el hijo del rey es el pequeño Mateíto. ¿Cómo va a ser rey? Mateíto ni siquiera sabe escribir todavía.
—¿Qué le vamos a hacer? —dijo el ministro de Justicia—. En nuestro país nunca hemos tenido todavía un caso parecido, pero en España, en Bélgica y en otros países ya ocurrió que el rey muriera dejando un hijo pequeño. Y ese niño tuvo que ser rey.
—Sí, sí —dijo el ministro de Correos y Telégrafos—, yo he visto incluso unos sellos con la imagen de un reyecito.
—Pero, estimados señores —dijo el ministro de Enseñanza—, esto es imposible. ¡Un rey que no sepa ni escribir ni hacer problemas, que no sepa ni geografía ni gramática!
—Yo pienso lo mismo —dijo el ministro de Finanzas—. ¿Cómo podrá hacer cálculos, cómo podrá decidir cuánto dinero nuevo hay que imprimir si no conoce la tabla de multiplicar?
—Lo peor, señores míos —dijo el ministro de la Guerra—, es que nadie va a tenerle miedo a un rey tan pequeño. ¿Cómo se las arreglará con los soldados y los generales?
—Yo pienso —dijo el ministro del Interior— que a un rey tan pequeño no solo no le van a temer los soldados, sino que no le va a temer nadie. Todo el tiempo vamos a tener huelgas y rebeliones. No garantizo nada en el caso de que proclaméis rey a Mateíto.
—Yo no sé lo que pasaría —dijo el ministro de Justicia, rojo de rabia—. Lo único que sé es que la ley ordena que después de la muerte del rey su hijo ocupe el trono.
—¡Pero Mateíto es muy pequeño! —exclamaron todos los ministros.
Y lo más probable es que hubiera ocurrido una terrible riña si en ese momento no se hubiera abierto la puerta y hubiera entrado en la sala un embajador extranjero.
Puede parecer extraño que un embajador extranjero interrumpiera un consejo de ministros estando la puerta cerrada con llave. Debo aclarar que, cuando fueron a llamar al médico, se les olvidó cerrar la puerta.
Algunos incluso decían después que fue una traición, que el ministro de Justicia dejó la puerta abierta a propósito porque sabía que iba a venir el embajador.
—¡Buenas tardes! —dijo el embajador—. Vengo aquí en nombre de mi rey y exijo que sea coronado Mateíto I o, si no, habrá guerra.
El primer ministro (el más viejo de los ministros) se asustó mucho, pero hizo como si todo aquello no le importara nada y escribió en una hoja de papel con un lápiz azul: Bueno, que haya guerra, y pasó el papel al embajador extranjero.
Este cogió el papel, hizo una reverencia y dijo:
—Bien, le escribiré sobre esto a mi Gobierno.
En ese momento entró en la sala el doctor, y todos los ministros empezaron a implorarle que salvara la vida del rey porque, si el rey moría, podía haber guerra y desgracias.
—Yo ya le receté al rey todas las medicinas que conozco. Le puse las cataplasmas y no puedo hacer más. Pero podemos convocar a otros médicos.
Los ministros le hicieron caso y decidieron llamar a unos médicos muy famosos al consejo para preguntarles si podían salvar al rey. Mandaron a la ciudad todos los coches del rey a recoger a los médicos y, mientras tanto, pidieron al cocinero real que les sirviera la cena porque tenían mucha hambre. Al no haber sabido que el consejo iba a ser tan largo, no habían almorzado en casa.
El cocinero colocó la vajilla de plata y llenó las botellas con el mejor vino porque quería quedarse en la corte después de la muerte del viejo rey.
Los ministros comían y bebían, y empezaron a ponerse un poco alegres. Mientras tanto, se reunían los médicos.
—Yo pienso —dijo un viejo doctor con barba— que hay que operar al rey.
—Y yo pienso —dijo otro doctor— que hay que ponerle una compresa caliente y que se debe enjuagar la garganta.
—Y tiene que tomar pastillas —dijo un profesor eminente.
—Con toda seguridad lo mejor serán unas gotas —dijo otro.
Cada médico había traído un libro muy gordo y enseñaba que en su libro estaba escrito cómo curar aquella enfermedad de una manera diferente.
Ya era tarde y los ministros tenían mucho sueño, pero debían esperar a lo que dijeran los médicos. Y había un ruido tan terrible en todo el palacio real que el pequeño sucesor al trono, el príncipe Mateíto, se despertó dos veces.
«Tendré que ver qué está pasando allá», pensó Mateíto.
Se levantó de la cama, se vistió rápidamente y salió al pasillo.
Se paró ante las puertas del comedor no para escuchar, sino porque en el palacio real los picaportes estaban tan altos que el pequeño Mateíto no podía abrir solo las puertas.
—¡Buen vino tiene el rey! —gritaba el ministro de Finanzas—. Vamos a beber, señores. Si Mateíto va a ser rey, no va a necesitar vino porque los niños no beben.
—Tampoco fuman puros. ¡Entonces podremos llevarnos unos puros a casa! —chillaba el ministro de Comercio.
—Y, si va a haber guerra, queridos míos, os aseguro que de este palacio no quedará nada, pues Mateíto no nos defenderá.
Todos empezaron a reírse y gritaban:
—¡Brindemos por la salud de nuestro defensor, el gran rey Mateíto I!
Mateíto no entendía muy bien lo que decían; sabía que su papá estaba enfermo y que los ministros se reunían a menudo en consejos. Pero ¿por qué se reían de él y por qué le llamaban rey? ¿Qué guerra iba a haber? No entendía nada.
Un poco soñoliento y asustado, siguió por el pasillo y nuevamente volvió a escuchar a través de la puerta otra conversación.
—Y yo os digo que el rey se va a morir. Por más pastillas y medicinas que le deis, no servirá de nada.
—Apuesto a que el rey no vive ni una semana.
Mateíto no escuchó más. A toda velocidad corrió por el pasillo, atravesó otras dos grandes cámaras reales más y sin aliento llegó al dormitorio del rey.
El rey estaba en la cama muy pálido y respiraba con mucha dificultad. Y al lado del rey estaba sentado el mismo médico bondadoso que curaba también a Mateíto cuando Mateíto estaba enfermo.
—¡Papá, papá! —gritó Mateíto con lágrimas en los ojos—. ¡Yo no quiero que te mueras!
El rey abrió los ojos y miró con tristeza a su hijito.
—Y yo tampoco me quiero morir —dijo el rey en voz baja—. No quiero dejarte solo en el mundo, hijito.
El doctor sentó a Mateíto encima de sus rodillas y ya no hablaron nada más.
Y Mateíto recordó que había estado sentado así otra vez al lado de la cama. Entonces era su padre quien le tenía encima de sus rodillas, y en la cama estaba su mamaíta, igual de pálida, respirando con la misma dificultad.
«Papá va a morir, igual que murió mamá», pensó Mateíto.
Y una tristeza terrible le oprimió el pecho, y una gran ira, y el rencor hacia los ministros, que estaban allí, riéndose de él, de Mateíto, y de la muerte de su papá.
«Ya me vengaré cuando sea rey», pensó Mateíto.
El entierro del rey se celebró con gran pompa. Los faroles estaban envueltos en telas negras. Doblaban todas las campanas de la ciudad. La orquesta tocaba la marcha fúnebre. Desfilaban los cañones, el ejército. Trenes especiales traían flores de los países cálidos. Todos estaban muy tristes. Y en los periódicos escribían que todo el pueblo lloraba la pérdida del querido rey.
Mateíto estaba triste en su habitación porque, aunque iba a ser rey, había perdido a su padre, y ahora ya no tenía a nadie en el mundo.
Mateíto recordaba a su mamá; precisamente fue ella la que le empezó a llamar Mateíto. Aunque su mamá fuera reina, no era nada orgullosa; jugaba con él a las casitas, le contaba cuentos, le enseñaba las ilustraciones en los libros. Con su padre se veía Mateíto con menos frecuencia porque el rey salía a menudo a inspeccionar las tropas o de visita o a recibir a algún otro rey, o tenía consejos o reuniones.
Pero ocurría que, si el rey encontraba un rato libre para pasarlo con Mateíto, entonces jugaba con él a los bolos o salía con él —el rey montando un caballo, Mateíto un poni— a pasear por las largas avenidas de los jardines reales. ¿Y qué va a pasar ahora? Siempre con el aburrido maestro extranjero, que tiene una cara como si acabara de beberse un vaso de vinagre. ¿Y de verdad será tan agradable ser rey? Si realmente estallara una guerra, al menos se podría pelear. Pero ¿qué puede hacer un rey en tiempo de paz?
Mateíto, sentado solo en su habitación, estaba muy triste; estaba triste contemplando a través de las rejas de los jardines reales cómo los hijos de la servidumbre de palacio jugaban alegremente en el patio.
Eran siete niños, que jugaban casi siempre a la guerra. Y siempre los llevaba al ataque, los entrenaba y dirigía un muchacho no demasiado alto, muy alegre. Se llamaba Felek. O, por lo menos, así lo llamaban los muchachos. Mateíto intentó varias veces llamarle y hablar un poquito con él, aunque fuera por la reja, pero no sabía si se podía y si era conveniente, y tampoco sabía qué decir, cómo empezar la conversación.
Mientras tanto, en las calles pusieron unos enormes carteles anunciando que Mateíto era rey, que saludaba a sus súbditos, que los ministros seguían siendo los mismos de antes y que iban a ayudar al joven rey en su trabajo.
Todos los escaparates estaban llenos de fotos de Mateíto. Mateíto montando un poni. Mateíto en traje de marinero. Mateíto durante la revista de tropas. En los cines también exponían a Mateíto. Todos los semanarios ilustrados del país y también los extranjeros estaban llenos de Mateíto.
Y hay que decir la verdad: todos querían a Mateíto.
Los mayores se apenaban de él por haber perdido a sus padres tan pequeño. Los chicos se alegraban de que entre ellos hubiera por lo menos uno al que todos tuviesen que obedecer, ante el cual incluso los generales tuvieran que ponerse firmes y los soldados presentar armas. A las niñas les gustaba mucho aquel pequeño rey montando un vistoso caballito. Y los que más le querían eran los huérfanos.
Cuando aún vivía la reina, al acercarse las fiestas, siempre mandaba caramelos a los orfanatos. Cuando murió, el rey dio orden de que siguieran mandando caramelos. Y, aunque Mateíto no sabía nada de esto, desde hacía tiempo se mandaban en su nombre dulces y juguetes a los niños. Mucho tiempo después comprendió Mateíto que, siempre que esté previsto en el presupuesto, se puede ocasionar mucho placer a la gente, sin enterarse uno de ello.
Más o menos medio año después de subir al trono, una coincidencia hizo que Mateíto ganara una enorme popularidad. Quiero decir que todos hablaron de él, pero no porque fuera rey, sino porque hizo algo que gustó mucho.
Ahora contaré lo que sucedió.
Gracias a su médico, Mateíto logró un permiso para caminar un poco por la ciudad. Durante mucho tiempo, había tenido que darle la lata al doctor para que por lo menos una vez a la semana le llevase al parque, donde jugaban todos los niños.
—Yo sé que el jardín real es precioso, pero cuando uno está solo se aburre hasta en el jardín más bonito.
Al fin, el doctor accedió a su petición y, a través del mariscal de la corte, se dirigió a la secretaría de palacio para que el tutor del rey consiguiera en el consejo de ministros un permiso con el que Mateíto pudiera dar tres paseos, uno cada dos semanas.
Puede parecer extraño que le resulte tan difícil al rey dar un simple paseo. Encima tengo que añadir que el mariscal de la corte dio su aprobación por el solo motivo de que el médico le había curado hacía muy poco una dolencia, a raíz de haber comido un pescado que no estaba muy fresco. La secretaría de palacio, ya desde hacía tiempo, trataba de conseguir dinero para la construcción de unos establos, que iba a usar también el tutor real, y el ministro del Interior lo aprobó solo por llevarle la contraria al ministro de Finanzas porque por cada paseo real la policía recibía tres mil ducados y el departamento de Sanidad, un barril de agua de colonia y mil monedas de oro.
Antes de cada paseo del rey Mateíto, doscientos obreros y cien mujeres limpiaban el parque a fondo. Barrían, se pintaban los bancos, todas las avenidas se regaban con agua de colonia y se quitaba el polvo a las hojas y a los árboles. Los médicos vigilaban para que todo estuviera limpio, para que no hubiera polvo, porque el polvo y la suciedad son malos para la salud. Y la policía vigilaba para que durante el paseo no hubiese gamberros en el parque, de esos que tiran piedras, empujan, pegan y gritan a lo loco.
El rey Mateíto disfrutaba muchísimo. Vestía ropa normal y nadie sabía que era el rey porque no le conocían. A nadie se le ocurría pensar que el rey podía ir a un parque normal. El rey Mateíto dio dos veces la vuelta al parque y pidió sentarse en un banco de la plazuela, donde jugaban los niños. Cuando llevaba sentado apenas un ratito, se le acercó una niña y le preguntó:
—¿Quieres jugar al corro?
Cogió a Mateíto de la mano y jugaron juntos.
Las niñas cantaban varias canciones y daban vueltas al corro.
Y después, mientras esperaban jugar a un nuevo juego, la niña empezó a hablar con él:
—¿Tienes una hermanita?
—No, no tengo.
—¿Y quién es tu papá?
—Mi papá murió: era el rey.
Quizá la niña pensó que Mateíto estaba bromeando porque empezó a reírse y dijo:
—Si mi papaíto fuera el rey, me compraría una muñeca que llegara hasta el techo.
El rey Mateíto se enteró de que el padre de la niña era capitán de bomberos, que ella se llamaba Irenka y que le gustaban mucho los bomberos porque le dejaban de vez en cuando montar a caballo.
Mateíto se hubiera quedado más tiempo con mucho gusto, pero tenía permiso solo hasta las cuatro y veinte minutos y cuarenta y tres segundos.
Impaciente, esperó Mateíto el próximo paseo, pero llovió y entonces temieron por su salud.
La segunda vez le ocurrió a Mateíto un accidente. Estaba jugando como antes con las niñas al corro, cuando se acercaron unos muchachos y uno gritó:
—¡Mirad, un chico que juega con las niñas!
Y empezaron a reírse.
Entonces el rey Mateíto observó que en efecto él era el único chico en aquel corro.
—Ven mejor a jugar con nosotros —dijo el muchacho.
Mateíto le miró con atención.
Ah, ese era precisamente Felek, el mismo Felek con quien Mateíto, desde hacía tiempo, quería entablar amistad.
Ahora fue Felek quien le miró con atención y gritó en voz alta:
—¡Ah, cómo se parece al rey Mateíto!
Mateíto sintió una vergüenza espantosa porque de repente todos empezaron a mirarle; entonces quiso salir corriendo lo antes posible hacia donde estaba el ayudante, que también para despistar vestía ropa normal. Pero, por las prisas o por la vergüenza, se cayó y se hirió en la rodilla.
El consejo de ministros decidió que no se podía permitir al rey ir solo al parque. Harían todo lo que él quisiera, pero no era posible ir a un parque corriente porque allí hay chicos malos, como los que se metieron con él y se rieron, y el consejo de ministros no podía permitir que alguien se riese de un rey porque eso no lo consiente el honor real.
Mateíto se preocupó mucho y estuvo pensando largo tiempo en sus dos alegres juegos en un parque corriente, hasta que se acordó del deseo de Irenka.
«Ella quiere tener una muñeca que llegue hasta el techo».
Este pensamiento no le dejaba en paz.
«Si soy el rey, tengo derecho a mandar. Pero resulta que tengo que escuchar a todos; aprender a leer y a escribir, igual que los otros niños; lavarme las orejas, el cuello y los dientes, igual que los otros niños. La tabla de multiplicar es la misma para los reyes que para los demás. Entonces, ¿de qué me sirve ser rey?».
Mateíto se rebeló y durante la audiencia ordenó en voz alta al primer ministro que se comprara la mayor muñeca del mundo y se la mandasen a Irenka.
—Observe, su majestad... —empezó a decir el primer ministro.
Mateíto se imaginó enseguida lo que iba a pasar; aquel hombre insoportable hablaría largamente sobre cuestiones que no hay quien entienda, y al final no saldría nada de lo de la muñeca. Mateíto recordó una ocasión en que el mismo ministro trató de explicarle algo a su papá de la misma manera. En aquella ocasión, el rey dio una patada en el suelo y dijo:
—¡Es una orden, y quiero que se cumpla sin excusas ni pretextos!
Entonces Mateíto dio también una patada en el suelo y dijo en voz muy alta:
—Señor ministro, quiero que sepa que esa es mi voluntad irrevocable.
El primer ministro miró extrañado a Mateíto, después apuntó algo en su agenda y dijo de mala gana:
—Presentaré el deseo de su majestad en el consejo de ministros.
Lo que se habló en el consejo de ministros nadie lo sabrá, pues el consejo tuvo lugar a puerta cerrada. Lo cierto es que decidieron comprar la muñeca, y el ministro de Comercio estuvo recorriendo las tiendas durante dos días en busca de la muñeca más grande. Pero en ninguna parte se podía encontrar una muñeca de semejante tamaño. Entonces el ministro de Comercio llamó al consejo a todos los industriales, y un fabricante se declaró capaz de construir en cuatro semanas la muñeca deseada por un montón de dinero.
Cuando la muñeca estuvo terminada, la puso en el escaparate de su tienda con el siguiente letrero:
El proveedor de la corte de su majestad ha construido esta muñeca para Irenka, la hija del capitán de bomberos.
Enseguida aparecieron en los periódicos fotografías de los bomberos apagando un fuego, y de Irenka y de la muñeca.
Se decía que al rey Mateíto le gustaba mirar cómo van corriendo los bomberos cuando hay fuego. Alguien escribió una carta al periódico diciendo que estaba dispuesto a quemar su casa si al querido rey Mateíto le gustaban los incendios. Muchas niñas escribieron al rey Mateíto pidiéndole muñecas. Pero el secretario de la corte no leyó estas cartas al rey Mateíto porque se lo prohibió el primer ministro, muy enojado.
Delante de la tienda se formaron aglomeraciones de gente durante tres días, admirando el regalo real, y solo al cuarto día quitaron la muñeca del escaparate por orden del jefe de policía para que no entorpeciera el tráfico de tranvías y coches.
Durante largo tiempo se habló sobre la muñeca y sobre Mateíto, que hizo tan precioso regalo a Irenka.
Mateíto se levantaba a las siete de la mañana, se lavaba y se vestía él solo, y él solo se limpiaba los zapatos y se hacía la cama. Esta costumbre la había introducido el bisabuelo de Mateíto, el valiente rey Pablo el Vencedor. Mateíto, ya limpio y vestido, bebía su copita de aceite de ricino y se sentaba a desayunar, pero el desayuno no podía durar más de dieciséis minutos y treinta y cinco segundos.
Es lo que tardaba en desayunar el célebre abuelo de Mateíto, el buen rey Julio el Virtuoso. Después, Mateíto iba a la sala del trono, donde hacía mucho frío, y allí recibía a los ministros. En la sala del trono no había estufas porque la bisabuela de Mateíto, la inteligente Ana la Devota, cuando era niña, casi se ahogó con el humo, y, en recuerdo de su milagrosa salvación, se decidió introducir en las costumbres de palacio la regla de que la sala del trono no tuviera estufa alguna durante los quinientos años siguientes.
Mateíto estaba sentado en el trono, tiritando de frío, y los ministros le ponían al tanto de cuanto ocurría en el país. Todo aquello era muy desagradable porque las noticias no eran nada alegres.
El ministro de Asuntos Exteriores informaba sobre quién estaba enojado y quién, por el contrario, quería hacer amistad con el país, y Mateíto no entendía de aquello casi nada.
El ministro de la Guerra contaba cuántas fortalezas estaban estropeadas, cuántos cañones estaban en mal estado y no servían para nada y cuántos soldados estaban enfermos.
El ministro de Ferrocarriles explicaba que había que comprar nuevas locomotoras.
El ministro de Enseñanza se quejaba de que los niños no querían estudiar, llegaban tarde a clase, fumaban cigarrillos a escondidas y arrancaban las hojas de los cuadernos. Las muchachas se ofendían por nada y se peleaban, y los chicos se pegaban, tiraban piedras y rompían los cristales de las ventanas.
Y el ministro de Finanzas siempre estaba enojado y decía que no tenía dinero, que no quería comprar nuevos camiones ni nuevas máquinas porque costaban demasiado.
Después Mateíto iba al parque y tenía una hora para poder correr y jugar. Pero estando solo no se podía divertir.
Así que regresaba con bastantes ganas de recibir sus clases. Mateíto era buen estudiante porque sabía que sin estudiar es difícil ser rey. No tardó casi nada en aprender a firmar su nombre con una larga rúbrica. También tenía que estudiar francés y otros idiomas para poder hablar con otros reyes cuando fuera a visitarlos.
Mateíto hubiera podido estudiar todavía con más ganas y mejor si le hubieran dejado hacer todas las preguntas que le venían a la cabeza.
Durante largo tiempo pensaba Mateíto si se podría inventar una especie de cristal que quemara, con el que pudiera, desde lejos, encender la pólvora. Si Mateíto inventara este cristal, entonces declararía la guerra a todos los reyes y un día antes de la batalla volaría todos los arsenales de los enemigos. Ganaría la guerra porque solamente él tendría la pólvora. Y entonces se convertiría en un gran rey, aun siendo tan pequeño. ¿Y qué? El maestro solamente movió los hombros, hizo una mueca y no le contestó.
Otro día preguntó Mateíto si no podría suceder que el padre, al morir, dejara su sabiduría al hijo. El padre de Mateíto, Esteban el Sabio, era muy inteligente. Y ahora Mateíto estaba sentado en el mismo trono y llevaba la misma corona, pero tenía que aprender todo desde el principio y ni siquiera sabía si algún día iba a saber tanto como su padre. De la otra forma, junto con la corona y el trono, podría recibir también la valentía de su bisabuelo Pablo el Vencedor, la devoción de su abuela y toda la sabiduría de su padre. Pero tampoco esta pregunta recibió respuesta.
Mucho mucho tiempo estuvo pensando Mateíto en la posibilidad de conseguir una gorra que le convirtiera en hombre invisible. Qué bueno sería eso: se pondría Mateíto la gorra, podría salir donde quisiera y nadie le vería. Diría que le dolía la cabeza, entonces le dejarían quedarse todo el día en la cama para dormir bien. Y por la noche se pondría la gorra de hombre invisible y se iría a la ciudad, andaría por sus calles, miraría los escaparates, iría al teatro.
Solo una vez había estado Mateíto en el teatro, en un espectáculo de gala, cuando todavía vivían su papá y su mamá, aunque no se acordaba de casi nada, pues entonces era muy pequeño. Pero sí de que todo había sido maravilloso.
Si Mateíto tuviera la gorra de hombre invisible, saldría del parque al patio del palacio y haría amistad con Felek. Y podría caminar por todos los lugares del palacio, iría a la cocina para ver cómo se prepara la comida, a las caballerizas a ver los caballos, y a todos los edificios donde no podía entrar ahora.
Resultará extraño que un rey tenga tantas cosas prohibidas. He de aclarar que en las cortes reales hay una etiqueta muy estricta. «Etiqueta» significa que los reyes siempre han hecho las cosas de una cierta manera y un nuevo rey no puede cambiarlo, y si quisiera hacerlo entonces perdería el honor, y todo el mundo dejaría de tenerle miedo y de estimarle. Porque esto significaría que no guarda el respeto debido hacia su célebre padre rey o hacia su abuelo rey o su bisabuelo rey. En caso de que el rey quiera hacer algo de otra manera, entonces tiene que preguntar al maestro de ceremonias, que vigila la etiqueta de la corte y sabe qué es lo que hacían siempre los reyes.
Ya he dicho que el desayuno del rey Mateíto duraba dieciséis minutos y treinta y cinco segundos porque así lo había establecido su abuelo, y que en la sala del trono no había estufas porque así lo quería su abuela, que murió hace mucho tiempo y ya no se le podía preguntar si dejaría poner una estufa.
A veces, el rey puede cambiar algo un poquito, pero entonces hay unos largos consejos, como sucedió con el asunto del paseo de Mateíto. O sea, que no es nada agradable pedir algo y luego después tener que esperar mucho tiempo.
El rey Mateíto estaba todavía en peor situación que otros reyes, pues la etiqueta está pensada para reyes adultos, y Mateíto era un niño que tenía que beber, en lugar de sabroso vino, dos copas de aceite de ricino, que no le gustaba nada de nada.
Y en lugar de leer los periódicos, solamente miraba las ilustraciones porque todavía no leía muy bien.
Todo hubiera sido diferente si Mateíto hubiera tenido la sabiduría de su padre y la gorra mágica de hombre invisible. Entonces sería de verdad el rey, y no como ahora, que muchas veces no sabía si no hubiera sido mejor haber nacido como un chico normal, ir a la escuela, arrancar las hojas de los cuadernos y tirar piedras.
Hasta que un buen día se le ocurrió a Mateíto una idea estupenda: si aprendiera a escribir, podría enviar a Felek una carta en una hoja de papel, y quizá Felek le respondiera. Eso sería como haber hablado con Felek.
Desde ese momento, Mateíto empezó en serio a aprender a escribir. Durante días enteros escribía, copiaba del libro cuentos y versos. Y, si se lo hubieran permitido, no hubiese frecuentado nada el jardín del palacio para poder escribir desde la mañana hasta la noche. No lo podía hacer porque la etiqueta y el protocolo de la corte requerían que el rey saliera directamente de la sala del trono a los jardines. De no hacerlo así, una veintena de lacayos no tendrían nada que hacer y se aburrirían terriblemente.
Alguien puede opinar que abrir las puertas no es ningún trabajo. Quien así piense no conoce la etiqueta de la corte. Porque explicaré que estos lacayos estaban ocupados durante cinco horas enteras. Cada uno de ellos tomaba un baño frío por la mañana, después un peluquero los peinaba, les afeitaba las barbas y los bigotes, y tenían que llevar siempre la ropa muy limpia, sin una sola mota de polvo, porque hacía trescientos años, cuando reinaba el rey Enrique el Impulsivo, una vez saltó una pulga directamente de un lacayo al cetro real. A aquel guarro, un verdugo le cortó la cabeza, y el mariscal de la corte salvó el pellejo de milagro. Desde entonces, un vigilante controlaba la limpieza de los lacayos, que ya desde las once menos siete, limpios, vestidos y lavaditos, estaban en el pasillo esperando hasta la una y diecisiete minutos para que les inspeccionara el mismo maestro de ceremonias. Y tenían que cuidarse mucho porque por un botón mal abrochado les amenazaban con seis años de prisión; por estar mal peinados, con cuatro años de trabajos forzados, y por una reverencia torpe, con dos meses de arresto a pan y agua.
Sobre todo esto Mateíto tenía ciertas nociones, y por eso ni se le ocurría dejar de salir al jardín; además, quién sabe, quizá algún día repararían en la cuenta de que hubo un rey una vez en la historia que no salía nunca al jardín, y entonces Mateíto podría imitarle, y para nada le serviría el haber aprendido a escribir porque ¿de qué otra manera podría pasarle la carta a Felek?
Mateíto era muy capaz y tenía una fuerte voluntad. Se dijo: «Dentro de un mes voy a escribir la primera carta a Felek».
Y, a pesar de todos los impedimentos, escribía y escribía tanto que un mes después redactó sin ayuda de nadie una carta a Felek.
Mi querido Felek, ya desde hace tiempo me fijo en lo bien que lo pasáis jugando en el patio. Tengo muchas ganas de jugar con vosotros. Pero soy el rey y no puedo. Pero tú me caes muy bien. Escríbeme, cuéntame quién eres porque quiero conocerte. Si tu papá es militar, quizá te dejen entrar de vez en cuando al jardín.
Le palpitaba fuertemente el corazón a Mateíto cuando llamó a Felek a través de las rejas y le pasó su carta.
Y también le palpitaba el corazón cuando al día siguiente por el mismo camino recibía la respuesta.
Mi rey, mi papá es el jefe del pelotón de la guardia del palacio, y yo tengo muchas ganas de estar en el jardín real. Y te soy fiel, mi rey, y puedo ir por ti al fuego o al agua y defenderte hasta la última gota de mi sangre. Y cuantas veces necesites mi ayuda, basta que silbes y acudiré en cuanto llames.
Mateíto metió la carta en el fondo de un cajón debajo de los libros, y empezó a aprender a silbar con ardor. Mateíto era muy prudente y no quería descubrirse. Si pidiera que dejaran entrar a Felek a los jardines, enseguida empezarían con las reuniones: que por qué, que de dónde ha sacado cómo se llama Felek, que cómo se conocieron... ¿Y qué pasaría si lo investigaran y no le concedieran el permiso? El hijo del jefe del pelotón... ¡Si por lo menos fuera teniente! Al hijo de un oficial a lo mejor le dejarían, pero en este caso seguro que no estarían de acuerdo.
«Hay que esperar un poco más —decidió Mateíto—. Mientras tanto, voy a aprender a silbar».
No es fácil aprender a silbar si uno no tiene a nadie que le enseñe. Pero Mateíto poseía mucha fuerza de voluntad y consiguió aprender.
Silbó solo para probar, para comprobar que lo sabía hacer. Y cuál no fue su sorpresa cuando, un momento después, frente a él, apareció, estirado como una cuerda, el mismísimo Felek en persona.
—¿Cómo has conseguido venir aquí?
—He trepado por la reja.
En el jardín real crecían unos arbustos de frambuesas. Allí se escondió el rey Mateíto, junto con su amigo, para deliberar qué iban a hacer.
Escúchame, Felek, soy un rey muy desgraciado. Desde que aprendí a escribir, firmo todos los papeles; esto se llama gobernar el país, pero en realidad solo hago lo que me mandan, y solo me mandan hacer cosas muy aburridas y me prohíben todo lo que es agradable.
—¿Y quién es el que manda y prohíbe a su majestad?
—Los ministros —dijo Mateíto—. Cuando vivía mi papá, yo hacía lo que él me mandaba.
—Sí, entonces erais alteza real, el sucesor al trono, y vuestro papá era su majestad el rey. Pero ahora...
—Precisamente ahora es mucho peor. Los ministros son un montón.
—¿Son militares o civiles?
—Solo uno es militar, el ministro de la Guerra.
—¿Y el resto son civiles?
—No sé qué significa «civiles».
—Civiles son los que no llevan ni uniformes ni sables.
—Entonces sí, son civiles.
Felek se comió un puñado entero de frambuesas y se quedó profundamente pensativo. Después de un rato, preguntó despacio y con cierta vacilación:
—¿En el jardín real hay cerezas?
A Mateíto le extrañó la pregunta, pero, como confiaba en Felek, confesó que había perales y cerezos, y prometió que le pasaría a través de la reja cuantas cerezas quisiera.
—Muy bien, no podemos vernos demasiado a menudo porque nos podrían descubrir. Vamos a aparentar que no nos conocemos para nada y nos escribiremos. Colocaremos las cartas encima de la verja (a su lado se pueden poner las cerezas). Y cuando la correspondencia secreta esté colocada en su sitio, su majestad silbará y yo recogeré todo.
—Y cuando tú me contestes, entonces silbarás tú —se alegró Mateíto.
—Al rey no se le puede silbar —dijo Felek impulsivamente—; yo puedo hacer la señal del cuco. Estaré por allí y haré esa señal.
—Bien —aceptó Mateíto—. ¿Y cuándo vendrás otra vez?
Felek estuvo pensando algo por dentro durante un largo tiempo, y al fin contestó:
—Yo no puedo venir aquí sin permiso. Mi padre es el jefe de pelotón del palacio y tiene muy buena vista. No me deja ni acercarme a la verja del jardín, y ya varias veces me ha dicho: «Felek, te lo advierto, no se te ocurra ir a probar las cerezas al jardín real; y acuérdate: como soy tu padre, te prometo que si te pillo por ahí te desuello, no saldrás vivo de mis manos».
Mateíto quedó desconcertado.
Eso sería terrible. Había encontrado con mucha dificultad un amigo, y resulta que por su culpa ese amigo podría perder el pellejo. No, realmente podría ser demasiado peligroso.
—¿Y cómo volverás a casa? —preguntó, preocupado, Mateíto.
—Aléjese su majestad y ya me las arreglaré yo.
Mateíto reconoció que era justo este consejo y salió de los matorrales. Lo había hecho justo a tiempo porque su preceptor extranjero, inquieto por la ausencia del rey, empezaba a buscarle por todos los rincones del jardín.
Mateíto y Felek colaboraban ahora en todo, aunque separados por una reja. Mateíto, a menudo, suspiraba en presencia del doctor, que todos los días lo pesaba y lo medía para comprobar el desarrollo del pequeño rey; este se quejaba mucho de soledad, y una vez incluso mencionó al ministro de la Guerra que quería tomar clases de instrucción militar.
—A lo mejor usted, señor ministro, conoce a algún jefe de pelotón que me pueda dar clases.
—¡Efectivamente, es muy loable el deseo de su majestad de adquirir conocimientos militares! Pero ¿por qué tendría que ser un jefe de pelotón?
—Puede ser inclusive un hijo del jefe de pelotón —dijo Mateíto con alegría.
El ministro de la Guerra frunció las cejas y anotó el deseo del rey.
Mateíto suspiró: sabía muy bien lo que le iba a contestar.
—Presentaré el deseo de su majestad en el próximo consejo de ministros.
No saldría nada de aquello; seguramente le mandarían a un viejo general.
En el siguiente consejo de ministros hubo un solo tema de conversación: al rey Mateíto le habían declarado la guerra tres países a la vez. ¡La guerra!
No en vano Mateíto era bisnieto del valiente rey Pablo el Vencedor. Le hirvió la sangre.
¡Ah, si pudiera tener un cristal que encendiera la pólvora del enemigo a distancia y la gorra de hombre invisible!
Mateíto esperó hasta el anochecer, esperó el día siguiente hasta mediodía. Y nadie le dijo nada. Fue Felek quien le había avisado de la declaración de la guerra. Cuando le pasaba las cartas solía imitar tres veces al cuco, pero esa vez lo imitó unas cien. Mateíto comprendió que la carta iba a contener una noticia extraordinaria. Pero no se podía imaginar que lo fuera hasta ese grado. Desde hacía tiempo no había guerras porque Esteban el Sabio sabía convivir con sus vecinos de tal manera que, aunque no había entre ellos una gran amistad, tampoco declaraba una lucha abierta a nadie ni nadie se atrevía a declarársela a él.
Estaba claro: aprovecharon que Mateíto era pequeño y sin experiencia. Por eso precisamente Mateíto estaba deseando demostrar que se equivocaban, que aunque fuera pequeño sabía defender a su país. La carta de Felek decía:
Tres países han declarado la guerra a su majestad. Mi padre siempre ha dicho que a la primera noticia de guerra se iría a celebrarlo emborrachándose. Esperaré a que lo haga para que nos veamos.
Mateíto esperaba también. Pensaba que ese mismo día le llamarían para un consejo extraordinario, y que ahora él, Mateíto —el legítimo rey—, iba a tomar el timón del Estado. En efecto, hubo un consejo aquella noche, pero nadie lo llamó.
Y al día siguiente, su preceptor extranjero le dio la clase como siempre.
Mateíto conocía la etiqueta de la corte, sabía que a un rey no le estaba permitido ser caprichoso, obstinarse o enojarse, y precisamente en un momento como este no quería faltar a la dignidad y al honor reales. Solamente frunció las cejas y, cuando durante la clase se miró al espejo, se le ocurrió pensar: «Casi tengo el aspecto de Enrique el Impulsivo».
Mateíto esperaba la hora de la audiencia.
Pero cuando el maestro de ceremonias declaró que la audiencia quedaba suspendida, Mateíto, tranquilo pero muy pálido, dijo decididamente:
—Ordeno que comparezca enseguida el ministro de la Guerra en la sala del trono.
Mateíto dijo «de la Guerra» con tal énfasis que el maestro de ceremonias comprendió enseguida que Mateíto lo sabía todo.
—El ministro de la Guerra está en el consejo.
—Entonces yo también voy al consejo —contestó el rey Mateíto, y dirigió sus pasos hacia la sala de sesiones.
—Dígnese su majestad esperar un momento tan solo; dígnese su majestad apiadarse de mí. No me está permitido. Soy el responsable.
Y el viejo rompió a llorar.
A Mateíto le dio pena el viejo, que realmente sabía muy bien qué podía hacer un rey y qué no. No pocas veces habían estado juntos durante largas tardes sentados al lado de la chimenea, y era muy agradable escuchar interesantes relatos sobre su padre el rey y su madre la reina, sobre la etiqueta de la corte, los bailes en el extranjero, los espectáculos de gala en los teatros y las maniobras militares en que había participado el rey.
Mateíto no tenía la conciencia tranquila. El hecho de escribirle cartas al hijo del jefe de pelotón era una falta muy grande. Sobre todo le preocupaba la recogida clandestina de las cerezas y frambuesas para Felek. Aunque el jardín le pertenecía, aunque recogía la fruta no para sí mismo sino para regalar, lo hacía a escondidas, y quién sabe si no manchaba con esto el honor caballeresco de sus grandes antepasados.
A fin de cuentas, no en vano Mateíto era el nieto de Ana la Piadosa. Mateíto tenía buen corazón, y le conmovieron las lágrimas del viejo. A punto estuvo de volver a cometer algo impropio expresando su inquietud, pero se dio cuenta a tiempo. Solo frunció un poco más la frente y dijo con frialdad:
—Espero diez minutos.
El maestro de ceremonias salió corriendo. Estalló un gran tumulto en el palacio real.
—¿Cómo lo ha sabido Mateíto? —gritaba irritado el ministro del Interior.
—¿Qué es lo que piensa hacer ese mocoso? —gritó fuera de sí el primer ministro.
Hasta el ministro de Justicia lo llamó al orden:
—Señor primer ministro, la ley prohíbe en las reuniones oficiales expresarse de este modo sobre el rey. Privadamente puede usted decir lo que quiera, pero nuestro consejo es oficial. Puede usted pensar cuanto guste, pero no decirlo.
—¡El consejo ha sido interrumpido! —trataba de defenderse asustado el primer ministro.
—Pues entonces debió de haber dicho que el consejo queda interrumpido, y usted no lo ha hecho.
—Perdón, lo olvidé.
El ministro de la Guerra miró el reloj.
—Señores, el rey nos ha dado diez minutos. Ya han pasado cuatro. No nos peleemos. Soy militar y tengo que cumplir una orden muy clara del rey.
Y tenía razones para estar asustado el pobre primer ministro: encima de la mesa había una hoja de papel donde se leía claramente lo que había escrito con un lápiz azul: Bueno, que haya guerra.
Había sido fácil hacerse el valiente entonces, pero ahora era más difícil responder por unas palabras imprudentes. Además, ¿qué le iba a decir al rey cuando preguntara por qué había escrito entonces esta nota? Pues todo había empezado cuando después de la muerte del viejo rey no habían querido escoger como sucesor a Mateíto.
Lo sabían todos los ministros e incluso se alegraban en silencio de ello porque no les caía bien el primer ministro, demasiado mandón y demasiado presumido.
Nadie quería dar ningún consejo, y cada ministro pensaba en qué hacer para que la ira del rey por haber ocultado una noticia tan importante recayera sobre otro.
—Nos queda un minuto —dijo el ministro de la Guerra.
Se abrochó un botón, puso en orden sus medallas, se atusó el bigote, cogió de la mesa un revólver, y un minuto después estaba ya en posición de firmes frente al rey.
—Entonces, ¿habrá guerra? —preguntó en voz baja Mateíto.
—Así es, mi rey.
Mateíto sintió un gran alivio; porque tengo que añadir que él también pasó estos diez minutos preso de una gran inquietud.
«Quizá Felek se ha inventado esa guerra. ¿Y si no es verdad? A lo mejor solo se trata de una broma».
El corto «así es» deshizo todas las dudas. Habría guerra, una gran guerra. Y los ministros habían tenido la intención de arreglárselas sin él, pero Mateíto había descubierto el secreto de una manera que solo él conocía.
Una hora más tarde, los vendedores de periódicos gritaban a pleno pulmón:
—¡Extra! ¡Extra! ¡Crisis de gobierno!
Esto quería decir que los ministros se habían peleado.
La crisis de gobierno fue así: el primer ministro puso cara de muy ofendido y dijo que dimitía. El ministro de Ferrocarriles dijo que no podía transportar al ejército porque le faltaban locomotoras. El ministro de Enseñanza dijo que, si los maestros iban a la guerra, en las escuelas se romperían todavía más cristales y bancos, y entonces él también iba a dimitir. Para las cuatro se convocó un consejo extraordinario.
El rey Mateíto, aprovechando la confusión, se escabulló hacia los jardines del palacio y silbó con mucha fuerza una y otra vez, pero Felek no apareció.
¿A quién pedirle consejo en este momento tan importante? Mateíto era consciente de que tenía una gran responsabilidad, pero no veía la salida. ¿Qué hacer?
De repente, Mateíto recordó que todos los asuntos importantes se debían empezar con una oración. Así se lo enseñó un día su mamá.
El rey Mateíto, con paso firme, se fue a un lugar donde nadie pudiera verle y empezó a rezar a Dios fervorosamente.
—Soy un niño pequeño —rezaba Mateíto—. Sin tu ayuda, Señor, no podré solucionar nada. Por tu voluntad he recibido la corona real; ayúdame, pues, porque tengo un gran problema.
Largo tiempo rogó Mateíto a Dios pidiéndole su ayuda, mientras cálidas lágrimas le rodaban por las mejillas. Ante Dios, ni el rey tiene vergüenza de llorar.
El rey Mateíto rezaba y lloraba. Hasta que se durmió apoyado en el tronco cortado de un abedul.
Y soñó que su padre estaba sentado en el trono y frente a él estaban firmes todos sus ministros. De repente, el gran reloj en la sala del trono, al que se le había dado cuerda por última vez hacía cuatrocientos años, sonó como un reloj de iglesia. El maestro de ceremonias entró en la sala, y detrás de él veinte lacayos que traían un ataúd de oro. Entonces su padre, el rey, bajó del trono y se acostó en el ataúd, el maestro de ceremonias le quitó la corona y la colocó en la cabeza de Mateíto. Mateíto quería sentarse en el trono, pero miró y vio que allí otra vez estaba sentado su padre, aunque ya sin la corona y con un aire raro, como si ahora fuera solamente una sombra. Y su padre dijo:
—Mateíto, el maestro de ceremonias te entregó mi corona y yo te doy mi sabiduría.
La sombra del padre cogió en sus manos la cabeza de Mateíto, y a Mateíto le empezó a latir rápido el corazón al pensar en lo que iba a pasar.
Pero alguien sacudió a Mateíto, y Mateíto se despertó.
—Majestad, son casi las cuatro.
Mateíto se levantó de la hierba, donde estaba dormido, y curiosamente se sentía mejor que cuando se levantaba de su cama. No sabía Mateíto que iba a pasar no pocas noches bajo la bóveda celeste encima de un lecho de hierba, y que por largo tiempo se iba a despedir de su cama real.
Y tal como había soñado, el maestro de ceremonias le pasó a Mateíto la corona. Y a las cuatro en punto, en la sala de juntas, el rey Mateíto tocó la campanilla y dijo:
—Señores, comenzamos la sesión.
—Pido la palabra —dijo el primer ministro.
Y empezó un largo discurso diciendo que ya no podía trabajar más, que le daba mucha pena dejar al rey solo, pero que tenía que retirarse porque estaba enfermo.
Lo mismo dijeron otros cuatro ministros.
Mateíto no se asustó para nada, solo contestó:
—Todo esto está muy bien, pero ahora hay guerra, y no hay tiempo para las enfermedades ni para el cansancio. Usted, señor primer ministro, conoce todos los asuntos, por tanto tiene que quedarse. Cuando gane la guerra, ya hablaremos.
—Pero los periódicos han dicho que dimito.
—Y ahora dirán que se queda porque yo se lo ruego.
El rey Mateíto iba a decir «se lo ordeno», pero seguramente la sombra de su padre le aconsejó en este importante momento cambiar la palabra «orden» por la de «ruego».
—Señores, tenemos que defender nuestra patria, tenemos que defender nuestro honor.
—Entonces, ¿va a pelear su majestad contra los tres países? —preguntó el ministro de la Guerra.
—¿Y qué quiere usted, señor ministro? ¿Que les pida la paz? Soy el bisnieto del rey Pablo el Vencedor. Dios nos ayudará.
A los ministros les gustaron estas palabras, y el primer ministro estaba encantado de que el rey le reclamara. Todavía se hizo de rogar, pero al fin aceptó quedarse.
El consejo duró mucho tiempo. Y cuando terminó, los vendedores de periódicos gritaban en la calle:
—¡Extra! ¡La crisis se ha resuelto!
Lo que quería decir que los ministros habían hecho las paces.
Mateíto estaba un poco extrañado de que durante el consejo no se hubiera propuesto que él, Mateíto, pronunciara un discurso a la nación o que montara en un caballo blanco al frente de su valiente ejército. Habían hablado del ferrocarril, del dinero, del pan, de las botas para el ejército, del heno, de la avena, de los bueyes y los cerdos, como si no se tratara de una guerra, sino de otra cosa.
Porque Mateíto había oído hablar mucho de las guerras antiguas, pero no sabía nada de la guerra moderna. Ahora la iba a conocer, y pronto entendería por qué se hablaba de pan y de botas, y qué tienen que ver con la guerra.
La inquietud de Mateíto aumentó cuando al día siguiente, a la hora de costumbre, apareció su preceptor extranjero para darle clases.
Pero apenas había pasado la mitad de la lección, llamaron a Mateíto a la sala del trono.
—Los embajadores de los países que nos declararon la guerra están aquí y se preparan para marcharse.
—¿Y adónde van?
—A sus casas.
A Mateíto le pareció extraño que se les permitiera salir tan tranquilamente, pero prefería eso a que los clavaran en un palo o los sometieran a torturas.
—¿Y a qué han venido?
—A despedirse de su majestad.
—¿Debo estar ofendido? —preguntó en voz baja para que no le oyeran los lacayos y no le perdieran el respeto.
—No, su majestad les ha de despedir cortésmente. Además, ellos harán lo mismo.
Los embajadores no estaban atados ni tenían cadenas en piernas o brazos.
—Hemos venido para despedirnos de su majestad. Lamentamos muchísimo que tenga que haber guerra. Hicimos todo lo posible para no llegar a ella. Es una pena que fracasáramos. Estamos obligados a devolveros las condecoraciones que recibimos de su majestad porque no es posible llevar las medallas de un Estado con el que nuestros gobiernos están en guerra.
El maestro de ceremonias recogió todas las condecoraciones.
—Agradecemos mucho la hospitalidad que nos habéis dado en vuestra bella capital, de donde nos llevamos los recuerdos más agradables. Y no dudamos que este pequeño conflicto terminará pronto y la antigua amistad volverá a unir a nuestros gobiernos.
Mateíto se puso de pie y dijo con voz tranquila:
—Decid a vuestros gobiernos que me siento muy contento de que estalle la guerra. Trataré de vencerlos lo más rápido posible, y las condiciones de paz que pondré serán suaves. Es lo que hacían mis antepasados.