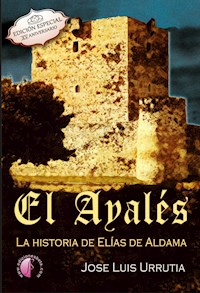9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Europa Edizioni
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Apasionante historia embriagada de sentimientos, dudas, engaños, culpas, placeres mundanos e incondicional y solitario amor, que hacen viajar a Jaime y a María por ignotos recuerdos salpicados de un vívido misterio plagado de tormentos y dolor. «Aquellos días le habían devuelto la sensación
que más la había acompañado en sus últimos años, una sensación que llegó
impuesta y que, día a día, se había hecho su única aliada y su más deseado
refugio: la soledad. Su soledad. Aquella soledad particular tejida a base de
ilusiones frustradas, sueños violados, violencias, desengaños, abusos, miseria, pérdida de dignidad y un desapego de todo y de todos que la habían
convertido en un ser huraño, en un animal receloso».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Jose Luis Urrutia
El rostro del pasado
© 2023 Europa Ediciones | Madrid www.grupoeditorialeuropa.es
ISBN 979-12-201-3601-3
Diseño de cubierta: Idoia Mielgo Merino
I edición: Junio de 2023
Depósito legal: M-10993-2023
Distribuidor para las librerías: CAL Málaga S.L.
Impreso para Italia por Rotomail Italia S.p.A. - Vignate (MI)
Stampato in Italia presso Rotomail Italia S.p.A. - Vignate (MI)
El rostro del pasado
Dedicatoria
A Fermin, mi hermano
Agradecimientos
Agradecer a Virginie Picas su revisión de las traducciones al francés y sus detalladas informaciones acerca de diferentes costumbres francesas.
A mi amigo Txumari Villar Zabaleta, por la minuciosa información médica aportada.
Al Grupo Editorial Europa por confiar en mi obra y por el trato brindado.
Y, por supuesto, a Idoia Mielgo Merino,
compañera de vida y de pasión literaria, sin cuyo apoyo y complicidad quizá nunca hubiera sido capaz de escribir esta novela que tanto significa para mí.
Cita
¿Sabes? He descubierto que el deseo de revivir el pasado, a veces, sólo sirve para hacer recuento de lo que no supimos conservar, ni cuidar.
Idoia Mielgo Merino (Bitácora de mi pensamiento).
La llamada se produjo a primera hora de la mañana. Cogió el móvil mecánicamente, mientras repasaba las pruebas de una portada que le acababan de presentar. Al escuchar la voz de Nieves se extrañó. No era habitual que le telefoneara entre semana, y menos tan temprano.
Nieves le previno de que tenía que darle una mala noticia, pero ello no impidió que al conocerla se sintiera golpeado por un vacío interior que le nubló la vista, que le metió hielo en las venas, que le estranguló la respiración. Cuando pudo, preguntó cómo había sucedido. Y al saberlo, la mesa de trabajo se transformó en un erial inhóspito, sin color, sin sonidos, sin formas, sin aire.
Media hora después, el tío Jesús se presentó en la imprenta. Entró en el despacho y le encontró sentado en su silla, inmóvil, desmadejado, pálido. Bastaron las miradas para transmitirse su sorpresa, su dolor, su consuelo.
I
El sábado por la tarde habían estado en el supermercado. Llegaron tarde a casa, y cuando Jaime la propuso salir a cenar algo por el barrio se disculpó, argumentando que estaba cansada y que prefería tomar un baño y ordenar las compras.
Jaime la telefoneó el domingo al mediodía para preguntarle si le apetecía hacer algo juntos por la tarde, acercarse al centro, tomar algo… Y ella contestó que, si no le importaba, le gustaría quedarse en casa. Mientras hablaban, la lluvia caía al otro lado del cristal, y ése fue el mejor pretexto para su negativa a salir. Intuyó que Jaime esperaba que le dijera que se acercara a casa, pero no lo dijo. Cuando colgaron, le quedó en el pecho un áspero sabor a remordimiento.
Se reclinó en el sofá de la sala y encendió un cigarro. Desde su llegada a París, poco más de una semana atrás, Jaime la había mimado como si fuese una chiquilla. Se tomó dos días libres en el trabajo para vaciar su habitación y dejarla disponible para ella, para recoger los útiles de trabajo de su despacho (ordenador, carpetas, DVD, CD, libros…), le había entregado una copia de las llaves de aquella casa y le había dicho que dispusiera de ella a su antojo, que desde aquel momento era suya y que no tuviera ningún reparo en llamarle a cualquier hora del día o de la noche para todo aquello que pudiera necesitar. La había enseñado lo básico para defenderse en el día a día: dónde comprar el pan; dónde comprar leche, verdura o patatas; dónde podía encontrar una peluquería, una droguería, una mercería y una farmacia. Le había enseñado cómo llegar hasta su imprenta, y varias tardes, nada más acabar su jornada laboral, la había pasado a
buscar para mostrarle algunos de los lugares más curiosos del barrio, como por ejemplo el supermercado Tang Frères, en donde, según palabras de Jaime, podía encontrarse cualquier producto asiático. La había puesto al día en algunas de las costumbres francesas que más le chocarían; la había llenado la despensa para casi dos semanas y le había presentado a Jesús, su tío, un señor alto y corpulento, de poblado bigote canoso que la había impresionado por la bondad de su mirada. Por todo ello se sentía en deuda con él y por eso mismo le dolía tanto no haber aceptado ni siquiera tomar un café. Pero necesitaba estar a solas. A solas con ella misma y con el mundo que de pronto la rodeaba. El cambio había sido demoledor. Hasta hacía quince días su vida era una jaula diminuta y pestilente en la que, como un ratón, iba de un lado a otro empujada por una rutina que la carcomía día tras día: de casa al trabajo y del trabajo a casa, con las esporádicas y obligadas visitas al supermercado, al estanco o al banco. Y ahora era una mariposa libre, pero frágil, soltada en medio de un paisaje desconocido, inmenso, turbulento, laberíntico. Desde el idioma a las miradas, desde la forma de vestir hasta el color del cielo, todo resultaba nuevo para ella. A veces, durante las horas de soledad, la invadía una ansiedad que la acribillaba a preguntas y la hacía sentirse ridícula, egoísta y cobarde. Recuperar la integridad y el equilibrio la exigía una agotadora batalla consigo misma.
Se tumbó por completo en el sofá y se echó la manta sobre las piernas. Desde aquella posición podía contemplar el cielo de París libre de tejados, brillos, chimeneas y antenas. La lluvia seguía pegándose con fuerza a los cristales. Quiso imaginarse cuántas tardes, desde ese mismo sofá, Jaime habría contemplado esa lluvia y ese cielo antes de decidir volver a Cuzcurrita.
Intentó imaginárselo allí, ocupando el espacio que ella ahora ocupaba, una tarde cualquiera de, por ejemplo, un año atrás, un domingo cualquiera de primeros de noviembre. ¿Dónde estaría ella? ¿Qué estaría haciendo? ¿Y Jaime? ¿Estaría pensando en ella? ¿Estaría recordándola tal como la guardaba grabada en su memoria? ¿Con sus diecinueve años rebosantes de pasión, de luz, de esperanzas, de experiencias recién descubiertas, de futuros por descubrir? ¿O se estaría imaginando cómo sería en la actualidad, a sus cincuenta años? ¿Cómo la dibujaría en su mente?
Embebida en cavilaciones y elucubraciones, se quedó dormida. La despertó un súbito escalofrío. Sin abrir los ojos alargó la mano hacia la manta y se cubrió con ella hasta los hombros.
El lunes a media mañana la llamó Jaime. Le preguntó dónde estaba, porque necesitaba hablar urgentemente con ella. Respondió que se encontraba en casa. Jaime dijo que iba para allí. La flojera que de pronto se había abrazado a sus piernas la hizo sentarse allí mismo, en la cocina. En el fuego borboteaba una olla con verduras. La voz de Jaime había sonado seca, lejana, ausente, fría. Le urgía hablar con ella… Con un nudo en la garganta sintió como si despertara de un sueño, y un llanto preñado de miedos la hizo morderse los labios y estremecerse, presa de una premonición sin nombre y sin rostro, pero que amenazaba con expulsarla de una vida que apenas había tenido tiempo de iniciar, y en la que, para su propia sorpresa, acababa de descubrir que se sentía a salvo y protegida del mundo. En aquel eterno tiempo de espera que no llegó a los veinte minutos, por su cabeza desfilaron decenas de motivos para la urgencia de Jaime.
Cuando éste llegó, sus ojos se veían enrojecidos e hinchados, su gesto desencajado. Entró con un saludo que sonó a lamento y se dirigió a la sala. Sacó del bolsillo interior de su gabardina la billetera y extrajo de ella unos billetes.
─Me voy con mi tío a Bilbao. No sé los días que estaremos fuera. Imagino que no muchos. Tres, cuatro… no creo que más. Con esto te llegará por si tienes que realizar alguna compra ─dijo, depositando los billetes sobre la mesita─. Comida tienes para unos días.
─¿Qué ha pasado? ─preguntó sin entender.
Jaime tomó aire. Su mirada se nubló al hablar.
─Mi madre ha muerto.
─¿Tu madre? ¿Cuándo?
─Ayer. Ayer por la noche. Mi hermana me ha avisado esta mañana.
─Pero… ¿Estaba enferma?
─No… ─Pareció ir a decir algo que no llegó a pronunciar─. Ha sido de repente. ─Tomó aire nuevamente, con angustia─. Salimos dentro de un rato.
María bajó la cabeza, sin saber qué decir, sin saber qué preguntar. Jaime se levantó. María cogió los billetes y se los tendió.
─Guarda esto. Si me hace falta tengo mi dinero ─dijo.
─Tu dinero está bien donde está ─rebatió─. Recuerda que eres mi invitada ─añadió esforzándose en parecer simpático.
María no quiso replicar. No era el momento de hablar de aquello.
─Para cualquier cosa que pueda hacerte falta llama a la imprenta y pregunta por Raoul ─dijo Jaime─. No domina el castellano, pero será capaz de entenderte. ─Tranquilo, no te preocupes por eso ─dijo, incorporándose─. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo ayudarte en algo?
Jaime se encogió de hombros.
─En cuidarte. Nada más.
La dedicó una sonrisa triste y agradecida y caminó hacia la puerta de la calle.
─Y si pasa algo o necesitas algo no dudes en llamarme al móvil ─dijo antes de abrirla.
─Faltaría más… Tú piensa ahora solamente en lo que debes pensar. Yo estaré bien. No te preocupes por nada.
Jaime abrió la puerta. La miró entre la humedad de sus ojos.
─Cuídate. Te iré avisando.
María asintió y, en un impulso, se abrazó a él.
─Lo lamento mucho ─dijo en su oído─. De verdad.
─Gracias ─dijo él, a punto de llorar.
Luego, ella le liberó y él cruzó el descansillo hasta alcanzar las escaleras.
─Jaime.
Se detuvo. Se giró hacia ella.
─Si en algo puedo ayudar no me importa ir con vosotros, pero me parece que voy a ser más estorbo que ayuda.
Jaime tragó saliva.
─Tranquila. Pero gracias.
Quieta en el umbral, oyó sus pasos rápidos perderse escaleras abajo. Luego, el ruido de la puerta del portal al cerrarse.
II
Pararon a comer algo rápido en un área de servicio, a la altura de Orleans, y se reincorporaron a la A10.
─¿Quieres que hablemos de algo? ─preguntó Jesús.
─¿De qué? ─preguntó a su vez Jaime.
─De lo que quieras. ─Y ante la mueca de desinterés de su sobrino, añadió─: De cuándo vas a cambiar de coche, por ejemplo.
─Hacía tiempo que no sacabas el tema ─repuso con ironía, sin apartar los ojos de la carretera.
─Lo cual no quiere decir que me haya olvidado de ello. ─Ni que yo vaya a cambiar de opinión.
Jesús chascó la lengua al tiempo que negaba lentamente con la cabeza.
─No lo entiendo, querido sobrino. Todo el mundo deseando cambiar de coche cada cinco años y tú… No sé qué le ves a esta antigualla, la verdad.
─Sí lo sabes porque te lo he dicho, y repetido, un montón de veces.
─Ahí llevas razón. Lo sé perfectamente, pero esos argumentos nunca me han valido y siguen sin valerme.
─Mientras me valgan a mí, suficiente.
Se miraron por un instante. Luego, con una sonrisa estrecha en los labios, Jaime volvió la atención al asfalto.
─Puedes permitirte el lujo de comprarte un coche nuevo ─insistió Jesús─. Si no quieres uno recién salido de fábrica, hoy en día hay cantidad de oportunidades de coches seminuevos por unos precios muy ventajosos. Y si lo haces por medio de la imprenta tendrías aún más ventajas.
─Tío, mientras esta «antigualla» tenga fuerzas para llevarme, no me voy a deshacer de ella. Tendrá que pedirme ella misma la jubilación, porque yo no la voy a jubilar.
─Pues ojalá lo haga pronto.
─Lo hará cuando lo tenga que hacer. De momento pasa todas las inspecciones obligatorias.
─Si no es sólo eso… Es también la seguridad, la potencia…
─¿Para qué quiero un coche que coja los doscientos por hora si la máxima velocidad permitida son ciento treinta? Y mi querida «antigualla» los coge en autopista perfectamente. Mira ─dijo indicando el salpicadero─. A ciento veinte vamos. Y en cuanto a la seguridad no tengo queja alguna. Si no fuera seguro sabes que no lo conduciría. Soy un conductor prudente, tío.
Jesús no objetó nada más. Cierto era que venía años insistiendo en que cambiara de coche, casi desde el mismo día de su compra, quince años atrás, pero en esos momentos no le importaba en absoluto. En diez minutos había hecho hablar a su sobrino más de lo que habían hablado en dos horas.
III
Llegaron a Bilbao a las diez menos cuarto de la noche. Se dirigieron directamente al hotel Gran Bilbao y desde allí telefonearon a Nieves. A las diez y media llamaban al timbre de su casa.
Los dos hermanos se lo dijeron todo sobre el felpudo, en un abrazo intenso, ausente de palabras. Luego, rompiendo a llorar, Nieves abrazó a su tío y los tres pasaron al interior de la vivienda. En la sala les aguardaba Iñaki.
Sobre la mesa se veían unas bandejas con embutido, queso, pan, algo de fruta y una botella de vino.
─He preparado algo ligero, para que piquemos ─dijo Nieves─. Si traéis hambre preparo una tortilla de patatas, o unos huevos fritos…
─Por mí con esto me doy por bien cenado, sobrina ─dijo Jesús.
─De sobra ─apuntó Jaime─. Sólo hemos comido una hamburguesa con patatas fritas y un café en Orleans y otro café poco antes de pasar la frontera, pero apenas tengo hambre.
─Todo es ponerse a ello ─dijo Iñaki─. Venga, sentaos, que ha sido un viaje largo.
Tomaron asiento. En la televisión estaban pasando una película italiana. Iñaki bajó el volumen.
─¿Tendrías por ahí una cerveza? ─preguntó Jaime.
─Claro, ahora te traigo.
─¿Qué tal está? ─preguntó en un susurró Jesús cuando Nieves hubo salido de la sala.
─Bueno… a ratos. Con vosotros aquí se sentirá más tranquila ─respondió Iñaki, de la misma manera.
─¡Sólo me quedan dos latas de Voll-Damm! ─gritó Nieves desde la cocina.
─¡Está bien! ─contestó Jaime.
─Solemos tener también algunas de San Miguel, que es más suave ─comentó Iñaki a modo de disculpa.
─Tranquilo. La Voll-Damm me gusta.
─Y que conste que las San Miguel son para mí, ¿eh? ─aclaró Iñaki─. Dentro de la poca cerveza que bebemos, la fuerte la toma ella.
─¿Qué habláis de mí? ─preguntó Nieves, entrando y dejando junto a Jaime la lata.
─Nada malo ─sonrió Iñaki.
─¿Y bueno? ─inquirió, sentándose.
─Algo que ya sabíamos ─dijo Jaime─. Que te gustan las cervezas fuertes.
─¿Seguro que sólo era eso? ─preguntó siguiendo el juego.
─Doy fe de ello ─intervino el tío Jesús, alzando una mano─. No soy notario, pero sí el más viejo de esta sala, y ello me confiere una autoridad que debe ser reconocida.
─A todo esto ─dijo Jaime─. ¿Dónde están Lucía y Aitor?
─En casa de mis padres ─respondió Iñaki─. Hemos creído conveniente que pasen allí unos días. Estarán más tranquilos.
─Vivían cerca de aquí, ¿verdad? ─preguntó Jesús.
─Sí, en la Campa de Basarrate.
─¿Cómo están? ─preguntó Jaime, y antes de que su hermana o su cuñado respondieran se apresuró a matizar─: Quiero decir al margen de esto.
─Bien ─contestó Iñaki─. Con las cosas propias de la edad.
─Todas las edades tienen sus cosas ─sentenció Jesús, sirviéndose vino.
Jaime observó a su hermana. Pensó en cómo eran ellos dos a aquellas edades. Recordaba perfectamente a la Nieves de catorce años. Y podía recordar con igual nitidez cómo era él. Ella alta, espigada, de pocas palabras, pero resuelta. Él, pecoso, tímido, soñador. La suya fue desde muy niños una convivencia sana. Jamás hubo grandes disputas entre ellos. Tampoco un amor fraternal que los convirtiera en inseparables. Quizá porque a los quince años él fue llevado por el tío Jesús a París. Tras aquella ruptura, que vino propiciada por el quebranto que marcó sus vidas, su relación se desarrolló de una manera amable y enmarcada en un cariño mutuo creciente. Aprendieron a vivir su juventud en universos diferentes, a sobrellevar por separado su existencia, a experimentar sus respectivos cambios sin poder compartirlos y a conocerse a través de regulares conversaciones telefónicas y visitas de varios días dos veces al año, más alguna esporádica con la que Jaime les sorprendía.
El recuerdo de Nieves a los catorce años le trajo imágenes de sus veranos en Cuzcurrita, que al instante desterró de su pensamiento. Iñaki y Jesús habían cambiado cuatro frases sobre el queso que estaban degustando, y Jaime aprovechó un momento de tregua en la conversación para ir directamente al grano.
─¿Cómo pasó?
Nieves tragó lo que tenía en la boca.
─Estábamos a punto de irnos a la cama ─comenzó a relatar─. Llamaron al teléfono…
─Serían las doce y media o así ─acotó Iñaki.
─Sí, más o menos. Cogí yo el teléfono y me habló un hombre. Se presentó como… no recuerdo el nombre ahora. De la Ertzaintza. Me preguntó si era Nieves Morales Aspiazu, le dije que sí, y me dijo que me llamaba porque mi madre había sufrido un accidente y… Bueno, que estaba… que había fallecido.
Nieves calló. Cerró los ojos.
─Al principio, cuando le dijeron lo del accidente, dudamos ─intervino Iñaki─. Podía referirse a un accidente casero, claro, pero en ese momento…
─Sí, la palabra accidente puede confundir ─dijo Jesús.
─Por eso, al preguntar qué tipo de accidente ─siguió Nieves─, fue cuando me dijo que había caído a la calle desde el balcón de su casa. ─Hizo una pausa─. Cuando llegamos allí… ─Se quedó sin voz, carraspeó, hizo un esfuerzo por continuar, pero le fue imposible. Se incorporó─. Perdonadme… ─Y salió de la sala.
Jaime apoyó los codos en la mesa y se mesó los cabellos. Iñaki abatió la cabeza con gesto disgustado.
─Tranquilos ─dijo Jesús─. Es normal que esté así. Todavía no han pasado ni veinticuatro horas.
─Sí ─murmuró Iñaki─. No hemos dormido nada, y toda la mañana hemos andado de un sitio para otro. Al tratarse de una muerte violenta interviene el Juzgado de Guardia. Cuando llegamos allí estaba la Ertzaintza, una ambulancia… Poco después llegó un juez, que fue el que ordenó el levantamiento del cadáver después de hablar un buen rato con la Ertzaintza.
Jaime se enderezó. Su semblante mostraba un repentino cansancio. Bajo sus ojos se pronunciaban bolsas violáceas.
─Pero… ¿cómo cojones sucedió todo? ¿Se cayó, la empujaron…? ─preguntó con voz rota.
─Se tiró.
Jaime parpadeó repetida y atropelladamente mirando a su cuñado. Aquella misma mañana, su hermana le había dicho que su madre se había caído del balcón de su casa.
Cuando quiso saber más, Nieves le dijo que ya lo hablarían.
─¿Cómo…? ─farfulló─. ¿Cómo que se tiró? ¿Quieres decir que se tiró queriendo, que se suicidó?
Iñaki sólo acertó a responder con un gesto.
─¿No pudo ser que estuviera haciendo algo y se resbalara? ─inquirió Jesús─. Recuerdo que en su día tenía algunas plantas en el balcón. Quizá quiso regarlas
y…
─Un vecino lo vio todo.
Jaime y Jesús esperaron que continuara.
─El hijo de los vecinos de al lado.
─¿Gorka? ─preguntó Jaime─. ¿El del «B»?
─Sí, Gorka. Los de la puerta de al lado ─confirmó Iñaki─. El soltero, el que es de tu edad. Pues estaba fumando un cigarro en el balcón y sintió levantarse la persiana del balcón de vuestra madre. La vio acercarse a la barandilla con una banqueta en la mano, una de las redondas de la cocina, se subió a ella y… No le dio tiempo ni a… ni a pronunciar su nombre. Él dice que pensaba que se iba a subir para coger algo, pero que fue visto y no visto. Se subió a la banqueta y…
Se instaló entre los tres un silencio de difícil resolución.
─Imagino que ahora os tendrán que informar del Juzgado para poder disponer del… de Clara, para enterrarla ─dijo Jesús con voz templada.
─Por lo que nos han dicho, se va a proceder a realizar la autopsia…
─¿Cómo que autopsia? ─increpó Jaime─. Mi madre se tiró del balcón. ¿Qué autopsia hay que hacer?
─Eso nos lo ha explicado esta mañana la Ertzaintza. Al ser considerada una muerte violenta hay que seguir un protocolo. Hay un testigo, sí, y la banqueta estaba dónde y como ese testigo declaró, pero… pero es una muerte violenta y por eso hay que practicarle la autopsia. Una vez practicada, el Instituto Vasco de Medicina Legal le comunicará al juez para que éste nos avise de que podemos preparar el funeral.
Jaime se incorporó violentamente. Hizo amago de salir de la habitación, pero quedó encarado al mueble que ocupaba casi toda la pared y en el que convivían libros con pequeños objetos de recuerdo, adornos diversos y algunas fotografías. Sin pretenderlo, sus ojos se posaron en una imagen en la que un hombre y una mujer aún jóvenes posaban desenfadadamente junto a una niña de unos ocho años y un niño algo más joven. Contempló aquella fotografía con mirada de ciego, como quien ve algo sin ser consciente de ello. Pero cuando una luz interior quitó el velo de sus ojos se sacudió de arriba abajo. Una riada de preguntas le asaltaron la mente, apelotonándose, empujándose, golpeándose. Salió y fue al baño. Regresó con los ojos inflamados. Su tío y su cuñado hablaban de los preparativos.
─Sí, ella quería ser incinerada ─confirmó Iñaki.
─¿Cuándo podremos celebrar el funeral, o lo que sea? ─preguntó Jaime.
─No nos lo han dicho. Si no aparece nada raro en la autopsia, será cosa de pocos días, pero no han sabido darnos una fecha.
─Por la tarde estuvisteis con ella, ¿no? ─inquirió Jaime.
─Sí, ayer por la tarde estuvimos con ella. Algunos domingos salimos a dar una vuelta y a tomar un café, pero ayer no quiso. Estuvimos en casa, hasta eso de las ocho u ocho y media.
─¿Y no advertisteis nada…? Bueno, déjalo ─dijo Jaime─. Ahora no es momento de hablar de ello.
─Claro ─convino Iñaki─. Ya hablaremos cuando estemos más tranquilos, sobre todo Nieves. Ha intentado hacerse la fuerte para cuando llegarais, pero… no ha podido. Ya lo siento.
─No te preocupes ─intervino Jesús─. Es perfectamente entendible que esté así. Lo que más me fastidia es no saber qué hacer. No sé si es mejor intentar consolarla, o dejarla sola… Cada uno de nosotros somos un mundo diferente y reaccionamos de diferente manera. Son momentos complicados.
─Lo que estoy seguro de que la ayudaría es teneros cerca ─dijo Iñaki con intención.
─A eso hemos venido ─dijo Jesús atusándose el mostacho─. Por la pobre Clara ya poco, o nada, podemos hacer, pero Nieves nos necesita. ─Mucho ─confirmó Iñaki.
─También a ti ─indicó Jesús.
─Lo sé ─convino Iñaki─. Lo único que ahora me importa es saber cómo ayudarla.
─En ese sentido estamos tranquilos ─dijo Jesús poniendo una mano sobre la de Iñaki─. Sabemos que la cuidarás y la ayudarás todo lo que puedas.
─¿Sería mucho pedir que os quedéis a dormir? ─pidió Iñaki con apuro.
─¿Aquí? ─preguntó Jaime.
─Claro. Ya os hemos dicho que los críos no están.
Podéis dormir uno en cada habitación.
Jesús y Jaime se consultaron con la mirada.
─No quisiéramos molestar ─dijo Jesús─. Igual es mejor que estéis solos. No tenéis que estar pendientes de nosotros, podréis estar más desahogados.
─Nunca sois molestia ─aclaró Iñaki─. Y hoy menos que nunca. Quizá mañana esté más tranquila, no lo sé, pero para ella sería un consuelo teneros aquí esta noche. Ha sido un golpe muy duro.
─Si mi sobrina necesita que su viejo tío duerma bajo su techo, su viejo tío dormirá bajo su techo.
Jaime asintió.
─Pues voy a cambiaros las sábanas ─dijo Iñaki─. Imagino que querréis iros a la cama. Os habéis pegado una paliza.
─Nada de cambiar ─rechazó Jesús─. Nos las dejas fuera y nosotros las cambiamos. Es más, por mí ni las cambies. Ya las quitarás cuando vuelvan los chicos.
─Eso te iba a decir ─apoyó Jaime.
─Bien, como queráis. Pues cuando os apetezca ya sabéis dónde están. La cama de Lucía es más cómoda que la de Aitor. Lo digo por ti, Jesús. Dormirás mejor.
─Entonces me adjudico la cama de mi sobrino ─dijo Jaime, sonriendo─. Prometo no tocar nada de su escritorio.
─¿Por qué no vas con ella? ─propuso Jesús haciendo un gesto a Iñaki─. Aunque no tenga ganas de hablar seguro que agradecerá que te sientes y la abraces, o que la acaricies el pelo, o que estés a su lado, simplemente.
─Sí… ─susurró Iñaki─. O igual es mejor que vayas tú ─insinuó mirando a Jaime.
─No ─rechazó éste─. Ahora mismo no creo que sea lo más conveniente.
Iñaki bebió un sorbo de vino, se pasó el dorso de la mano por los labios y se levantó.
─A ver si puedo hacer que venga aquí ─dijo.
─Tranquilo ─detuvo Jesús─. Si quiere venir, que venga. Y si no quiere, tranquilo. Tú no te preocupes.
─Cambiad el canal de la tele, y si os apetece un trago, ahí, en el mueble-bar, encontraréis algo.
─Que no te preocupes, hombre ─replicó Jesús─. Anda, vete con Nieves.
Iñaki salió en busca de su mujer y tío y sobrino quedaron a solas en la sala, uno enfrente de otro, mirándose en silencio. Jesús alzó las cejas y se encogió de hombros. Jaime dejó caer la mirada hacia un pozo sin fondo y se abandonó al paso del tiempo.
IV
Jaime se despertó a las ocho de la mañana, después de unas primeras horas de sueño profundo y unas últimas en completa vigilia. La casa permanecía en silencio cuando salió del cuarto de baño. Sobre la mesa de la cocina dejó una nota en la que anunciaba que salía a dar un paseo por el barrio y abandonó la vivienda cerrando la puerta con sumo cuidado.
El cielo estaba cubierto, envuelto en un traje gris que rezumaba humedad. El pavimento delataba que durante la noche había llovido. Por las aceras, con paso perezoso y grandes mochilas a la espalda, pequeños grupos de adolescentes se dirigían a su cita con las aulas. El bullicio del barrio a esas horas le trajo a la memoria recuerdos lejanos. En la calle Juan de la Cosa tomó un café y un cruasán a la plancha. Luego, con las manos en los bolsillos de la cazadora, caminó hacia la plaza del Carmen. A medida que se acercaba, los pies parecían negarse a seguir avanzando y las calles se estrechaban, como queriendo impedirle el paso. Se detuvo antes del acceso a la plaza. Desde allí, contempló el portal de su madre, el que un día también fuera de su padre, en el que él vivió hasta los quince años y el mismo que le recibía cada vez que llegaba de París para visitar a su madre y a su hermana. Luchando contra la rigidez que le atenazaba el cuerpo alzó la cabeza para fijar la vista en un balcón del séptimo piso. Un balcón más de los muchos que poblaban aquella fachada de once alturas. Un balcón que no destacaba del resto por nada especial, salvo porque desde él se había arrojado su madre dos noches atrás. Le costó relacionar, identificar aquel balcón con el que él había conocido cuando niño y al que salía a fumar de adulto, porque su madre no permitía humos en casa. El trágico protagonismo que había adquirido aquel balcón lo convertía en un escenario diferente, irreal, desagradable.
Con el pulso alborotado imaginó la escena. Medianoche. En el balcón contiguo, Gorka, el vecino de toda la vida, fuma apoyado en la barandilla. La plaza solamente está iluminada por las farolas que rasgan a duras penas la oscuridad. El barrio duerme, preparándose para afrontar una nueva semana. La persiana del 7º A se levanta. Aparece Clara Aspiazu, la viuda de Florencio Morales, que sale al balcón con una banqueta en las manos. Con una mano se apoya en la barandilla metálica, sube un pie a la banqueta. El vecino la observa, preguntándose qué quiere hacer. Y cuando descubre lo que quiere hacer, Clara Aspiazu ya cae a plomo, paralela a la fachada, piso a piso, a velocidad progresiva. El impacto contra el suelo, un impacto breve, seco, brutal, sobrecogedor, anuncia que el vuelo ya ha terminado, que la viajera ya ha llegado a su destino. Gorka quizá lanza un grito, tal vez pronuncia en alta voz el nombre de su vecina, que ya no lo es, porque se ha convertido en un bulto de carne ensangrentada y huesos rotos. Más tarde, la plaza en penumbras se viste de amanecer porque aparecen luces de colores, y el silencio es destrozado por sirenas de diferentes sonidos, ritmos y volúmenes. La plaza del Carmen es un plató con una actriz principal, unos cuantos actores secundarios y docenas de figurantes asomados a ventanas y balcones.
Viendo la escena en su mente, Jaime Morales sólo acertó a formularse una pregunta: ¿Por qué?
Más tarde telefoneó a Shantal, su mano derecha en la imprenta. Regresó a casa de su hermana dando un rodeo.
34
Las persianas de las tres habitaciones que daban a la calle se veían levantadas. Llamó al timbre.
V
Había pensado llamarle o ponerle un mensaje a eso de las once de la noche, una hora en la que suponía ya deberían haber llegado a Bilbao, pero todo quedo ahí, en un pensamiento. Temió molestar. Supuso que estaría reunido con su familia, viviendo unos momentos que ella debía respetar. Recibir un mensaje suyo quizá le obligaría a dar explicaciones que no deseaba, o que simplemente no venían a cuento. La madre de Jaime, y de su hermana, había muerto. Poco sabía de la relación que mantenía con ella, pero a juzgar por la expresión demacrada de Jaime en el momento de comunicarle la noticia intuía que la pérdida había sido muy dolorosa.
Fue al poco rato de marchar Jaime cuando se dio cuenta de quién era, realmente, la mujer que había fallecido la noche anterior. Su nombre, su figura, su rostro y su voz surgieron de la niebla en la que, una vez convencida de que jamás podría borrar de su memoria, había envuelto a todos aquellos que deseaba, que necesitaba borrar de su pasado. La noticia de su muerte y la ausencia de Jaime habían dejado abiertas unas compuertas por las que salieron recuerdos, escenas, momentos… Y comprendió la importancia que aquella mujer había tenido en su vida. O, mejor dicho, la importancia que ella había tenido en la vida de aquella mujer.
La cazuela de lentejas se enfriaba sobre la cocina apagada. María prendió un cigarro y se acercó a la ventana que daba al patio. De algunas chimeneas brotaban madejas de humillo gris. De no haber pasado lo que pasó treinta años atrás, en la mañana del sábado veinticinco de agosto, ¿cuál habría sido la relación entre
ellas? Quizá, pensó con una mueca de autocompasión, jamás se habrían llegado a dar las circunstancias precisas para esa relación. Si le hubieran preguntado a sus diecinueve años habría respondido ciegamente que sí. Ahora, a sus cincuenta, no se atrevería a afirmarlo. Aun así, a pesar de que lo que podría haber sucedido nunca sucedió, sabía que en la vida de aquella mujer ella había tenido una relevancia cuya magnitud le era imposible valorar, pero que en su momento significó una herida profunda y dolorosa, una humillación lacerante, un odio sin límites. Lo leyó en su mirada la misma tarde del fallecimiento de Florencio, cuando su tío la obligó a acompañarle a la casa del difunto para expresar el pésame a su viuda.
De pie ante la ventana, María cerró los ojos huyendo de su propia vergüenza. Ella y su tío dando el pésame a aquella mujer. Precisamente, paradójicamente, ellos. Se mordió los labios. El cigarro se consumió entre sus dedos.
VI
Jaime necesitaba hablar a solas con su hermana, pero era consciente de que no estaba preparada para ello. Se mostraba, o intentaba mostrarse, sosegada, resignada, capacitada para afrontar aquella situación, pero al mínimo comentario al respecto se desmoronaba. Y los tres hombres que la acompañaban se esforzaban en recomponerla. Jaime agradeció la presencia del tío Jesús. Su figura inspiraba cobijo, consuelo y calma. De sus labios semiocultos bajo el eterno mostacho siempre manaban las palabras justas.
A media tarde, consultando correos desde el móvil, reparó en que no había avisado a María de su llegada. De su llegada ni de ninguna otra cosa. Al llegar al hotel había estado a punto de escribirle un wásap, pero el tío le había comentado algo y se le fue el santo al cielo. Se enrabietó consigo mismo. Abrió la aplicación y escribió.
Al oír el aviso del móvil, María se alegró y se inquietó a un tiempo. Aquel sonido sólo podía ser el WhatsApp, la aplicación que Jaime le había instalado días atrás, y el mensaje sólo podía ser de él, pues era, de momento, su único contacto. «Llegamos bien, sin contratiempos» «Me alegro. Espero que la familia esté bien, dentro de lo que cabe». Se sintió estúpida al escribir aquello. ¿Quién era ella para hablarle a él de la familia, de su familia? Una frase absurda. Él ya la había leído, por lo que de nada valía eliminarla. «Gracias. Sí, están bien, como tú dices, dentro de lo que cabe. Pero están bien. ¿Qué tal tú?». Se sintió aliviada. «Bien. Ahora mismo viendo la tele. Antes han salido imágenes de lo que me hablaste el otro día» «¿De qué?» preguntó Jaime sin recordar. «De la fiesta de hoy. Se ha visto a unos políticos y militares dejando una corona de flores en donde me dijiste. No me acuerdo ahora del nombre. Lo de la guerra». Jaime cayó en la cuenta «Ah, sí, la Fiesta del Armisticio. Sería el presidente, en la Place de l´Etoile» «Sería, no lo sé» «Eso está bien. Ver la tele, aunque ahora no entiendas nada es una forma de ir haciéndote al idioma». Aquella última frase le hizo sentir que, para Jaime, no se encontraba en París de vacaciones, ni para una corta temporada, sino para un periodo de tiempo inconcreto, pero con visos de futuro. Para Jaime parecía evidente. ¿Y para ella? «Sí. Alguna palabra suelta ya voy cogiendo. Ahora estoy viendo France 24» «Ah, muy bien, pero no hagas trampas, ¿eh?» «¿Trampas?» «Sí. Tiene una versión en español». María se sorprendió a sí misma sonriendo «No, tranquilo. No hago trampas. Bueno, te dejo, no te quiero molestar. Tendrás que estar con los tuyos» «No molestas. Te escribiré en otro rato» «Tranquilo, no tienes ninguna obligación» «Lo sé, pero quiero hacerlo. María, me hubiera gustado que estuvieras aquí». María se tensó. No supo qué debía responder. «Son momentos para estar en familia. No pienses en nada más que en eso». Lo leyó y lo releyó antes de enviarlo. ¿Era un mensaje correcto? Dudó de que en esos momentos pudiera escribir un mensaje mínimamente correcto. Lo envió. «Cuídate. Si necesitas algo no dudes en llamarme. À bientôt» «A bientot».
Cuando Jaime salió del WhatsApp, María leyó los mensajes intercambiados. Al leer su despedida se sintió ridícula. Ni siquiera era capaz de copiar correctamente una simple expresión. ¿Cómo había podido pensar, aunque fuera por puro cumplido, en acompañar a Jaime y a Jesús a Bilbao? Sintió como si se fuera encogiendo poquito a poco, como si el sofá la fuera engullendo, cosa que no le hubiera importado en absoluto si ello consiguiera raptarla de su realidad. «¿Qué pinto yo aquí?», se preguntó con la garganta oprimida y la mente asaltada por una tormenta de sombras.
Mientras María navegaba a la deriva por el océano de sus confusiones, Jaime e Iñaki aguardaban a las puertas del colegio Berrio-Otxoa la salida de Lucía y Aitor. La primera en aparecer fue la sobrina. Al ver a su padre y a su tío, se despidió de sus compañeros y se dirigió hacia ellos. Jaime la abrazó con esa efusividad ambigua de quienes saben que deben quererse, y que se escudan en la distancia para excusar la falta de un cariño más grande. No la veía desde las últimas Navidades. La encontró más alta, con algo diferente en el pelo que no supo descifrar, quizá más corto, o peinado de otra manera. Aitor se quedó al principio un poco cortado, pero en cuanto su tío le dio un par de besos y le hizo chocar las palmas de sus manos se relajó y mostró aquella sonrisa simpática que le marcaba hoyuelos en las mejillas. Iñaki les preguntó si tenían deberes. Era así, por lo que propuso dar un pequeño paseo para que pudieran disfrutar de la compañía del tío Jaime y luego irían a casa de los abuelos. Al saber que el tío Jaime y el tío Jesús estaban durmiendo en su casa, los dos a un tiempo pidieron volver a ella. «Aunque sea dormimos en el sofá» exclamó Aitor, pero Iñaki se negó en redondo. «En otra ocasión cualquiera no me importaría, pero ahora es mejor que sea así. Debéis entenderlo». Ninguno de los dos protestó.
─¿Cuándo será el funeral de amama? ─preguntó Lucía.
─Un día de éstos ─contestó Iñaki.
Jaime advirtió en el rostro de sus sobrinos un repentino desconsuelo. Al llegar a la Campa de Basarrate, dos chicas sentadas en uno de los bancos llamaron a Lucía.
Preguntó si podía ir un momento con ellas. Su padre accedió.
─Aita─dijo entonces Aitor, en tono confidencial─. Igual sería mejor que Lucía no vaya a clase mañana, o mañana y pasado.
─¿Por qué?
─Porque se ha pasado todo el recreo llorando.
La apenada mirada del pequeño estranguló la respiración de Jaime. Iñaki sacudió la cabeza a izquierda y derecha.
─¿Y tú cómo estás? ─preguntó.
El chiquillo se encogió de hombros en un intento por hacerse el fuerte.
─Bueno… Yo soy más… ─Se le quebró la voz─. Yo sólo he llorado en los váteres.
Iñaki atrajo hacia sí a su hijo y le rodeó la cabeza con las manos. Intercambió una mirada muda con Jaime.
Aitor comenzó a llorar.
─Mañana os quedáis en casa ─dijo Iñaki.
─Que vayan hoy a vuestra casa ─propuso Jaime─. El tío y yo dormiremos en el hotel.
─No ─negó su cuñado.
─Tenemos nuestras cosas allí ─dijo Jaime─. No hay razón para que los críos no estén con vosotros.
─Mañana ya veremos ─insistió Iñaki─. Hoy preferiría que Jesús y tú durmáis en casa. Ya sabes por lo que lo digo ─añadió con un expresivo gesto para no citar nombres.
─Está bien ─cedió Jaime─. Pero propongo un plan: que vengan a casa a cenar y luego les traemos donde tus padres. ¿Te parece?
Aitor hipaba, abrazado a su padre.
─¿Qué te parece a ti? ─preguntó éste revolviendo el pelo del pequeño.
Aitor se encogió de hombros, pero esta vez el significado era otro.
─Bien ─farfulló.
─Pues vamos para casa entonces ─dijo Iñaki.
Telefoneó a sus padres para anunciarles el cambio de planes. Cuando Lucía lo supo, sus apretados labios dibujaron una sonrisa agradecida.
─Lo que sí voy a hacer es pasar por el hotel a coger algo de ropa para mí y para el tío. Y los neceseres.
─Oye ─dijo Iñaki─, que no hemos contado con Jesús. Igual quiere dormir hoy ya en el hotel.
─Tranquilo por eso ─dijo Jaime─. Si fuera así ya lo habría dicho. No tengas problema.
─¿En qué hotel estáis? ─preguntó Aitor.
─En el Gran Bilbao.
─¿Y ése dónde está?
─Cerca de vuestro colegio ─respondió Iñaki─. ¿Quieres que te acompañemos?
─No, tranquilos. Id para casa, o a dar una vuelta. Luego nos vemos.
─¿Puedo ir con el tío? ─preguntó Aitor con ojos de cervatillo.
─Si al tío no le importa… ─Por supuesto que no.
─¿Y yo?
─Pues para eso vamos todos ─dijo Iñaki.
─No, con tu permiso nos vamos los tres solos ─dijo Jaime─. Tú vete con Nieves y con el tío Jesús y déjame una tarde a solas con mis sobrinos.
─Está bien ─aceptó Iñaki fingiendo un gesto de resignación─. Si queréis estar solitos, hala, que os vaya bien.
Besaron a su padre y, uno a cada lado del tío Jaime, enfilaron la calle Juan de la Cosa.
─¿Os apetece un chocolate? ─preguntó al llegar a la altura de la calle Santutxu.
─¿Con churros? ─Quiso saber Aitor.
─O con lo que queráis.
─Yo churros.
─Y yo también ─secundó Lucía.
─Pues vamos.
Recordaba que aquella mañana, en la calle Carmelo había visto una cafetería-chocolatería. En sus años adolescentes, antes de marchar a París, solían ir los cuatro, algunas tardes de sábado, a una chocolatería del centro de Bilbao, en una plaza cercana al cine Coliseo.
Pidieron dos chocolates, un café, churros y un bollo de mantequilla.
─¿No te gustan los churros? ─preguntó Aitor.
─Sí, pero ahora prefiero un bollo de mantequilla.
─Ama dice que de pequeño eras goloso.
Jaime sonrió.
─¿Goloso? Bueno… Sí, pero tampoco mucho.
─Más que ella.
─Bah, eso lo dice para quedar bien. Vuestra madre era más golosa que yo. Antes había una pastelería al lado de la plaza de Moyúa, en Bilbao 1, que ya no sé si seguirá o no. Y allí vendían unos canutillos riquísimos. A vuestra madre le encantaban.
─¿Qué son canutillos? ─inquirió Aitor.
─¿No sabes lo que es un canutillo?
─No.
─¿Tú tampoco? ─preguntó ante el gesto de su sobrina. ─No.
─Igual ahora se llaman de otra manera, pero seguro que todavía se siguen vendiendo y que los conocéis.
Explicó cómo eran aquellos canutillos de la pastelería de su adolescencia.
─Se ve que te gustaban mucho, ¿eh? ─dijo Lucía.
─¿Por qué?
─Porque se te cae la baba hablando de ellos.
Jaime rio.
─Sí, me encantaban, pero a vuestra madre más. Siempre se comía el suyo y la mitad del mío.
─¡Luego se lo voy a decir! ─exclamó el pequeño─. A ver qué cara pone.
La camarera llegó con el pedido. Repartió las tazas y los platos sobre la mesa y deseó buen provecho.
─Gracias ─contestó Jaime.
─Te mira raro ─dijo Lucía en voz baja.
─¿Quién?
─La camarera. Por tu acento.
─¿Tan extraño es mi acento?
─Aquí sí.
Jaime alzó las cejas. Vació el sobre de azúcar en su café.
─Bueno… Pues habrá que asumirlo ─dijo.
─Si vivirías aquí se te quitaría ese acento y se te quedaría el nuestro ─dijo Aitor, untando su primer churro.
─Pues sí, seguro que sí ─dijo Jaime.
«Se te quedaría el nuestro». Jaime analizó aquella frase. Para su sobrino, él era el tío francés. Siempre le habían conocido con aquel acento. Posiblemente, ni él ni Lucía eran capaces de creer que un día tuvo su acento. Lo mismo que un día vivió en ese barrio, su barrio de siempre, que aquella ciudad fue un día su ciudad. Se congratuló de advertir que, si bien la tristeza no había desaparecido completamente de sus semblantes, al menos hablaban con soltura y parecían disfrutar de aquellos minutos.
Contemplándolos en silencio, viajó a unas escenas lejanas en el tiempo, pero cercanas en las sensaciones. Lucía era Nieves y Aitor era él. Y él se llamaba Jesús, el tío de Francia. Entonces también había muerto alguien, y también con unas connotaciones extrañas. Pensó que el dolor de su hermana y de él debió de ser mayor del que ahora sentirían los dos hermanos que merendaban chocolate. Éstos habían perdido a un ser querido. Ellos perdieron a uno de los dos pilares de su existencia, a un ser al que adoraban. Estas dos criaturas contaban con el consuelo y el cuidado de sus otros abuelos, de sus padres, de un hogar al que estaban deseando volver. Para ellos, el consuelo fue algo efímero y el hogar que hasta entonces habían conocido un espacio irreconocible en el que se instaló el invierno. Hasta que apareció el tío Jesús. Jaime se preguntó qué habría sido de su vida de no interceder el tío Jesús, de no haberse ocupado de él.
─¿Estás triste porque se ha muerto amama? ─preguntó Aitor al verle tan pensativo.
─Sí, claro ─respondió Jaime─. Era mi madre.
─Nosotros también ─confesó el pequeño─. La queríamos mucho.
─Y ella a vosotros.
─La vamos a echar de menos ─dijo Lucía, rescatando con la cucharilla un pedazo de churro que se le había caído en el chocolate.
─Es normal ─dijo Jaime─. Cuando se pierde a un ser querido siempre se sufre. Lo que hay que hacer ahora es gestionarlo para poder…
─¿Qué es eso? ─preguntó Aitor.
─¿El qué?
─Gestionarlo, o eso que has dicho.
─Aprender a llevar el dolor de una manera que nos haga el menor daño posible. Tenemos que asumir que nos va a doler. Es como una herida. Tenemos que asumir que tenemos una herida que nos va a doler durante un tiempo, pero que luego se irá curando, se irá cerrando, y todo este proceso es importante vivirlo con normalidad, sin recrearnos en el dolor, sin perder la esperanza… Simplemente porque forma parte del ciclo de la vida.
─¿Tú lo vas a hacer así? ─Quiso saber el pequeño.
─Claro. Ya lo estoy haciendo.
─¿También lo hiciste cuando murió tu aita? ─preguntó Lucía, y Jaime se quedó con la mente en blanco.
─Sí, también, aunque me costó más. Sólo tenía quince años y no entendía ciertas cosas.
─Hay un refrán que dice que el tiempo todo lo cura ─apuntó Lucía.
─Sí, así dice el refrán.
─¿Y es verdad? ¿El tiempo lo cura todo?
Jaime de buena gana habría respondido que los dolores auténticos nunca sanan, que el tiempo tan sólo colabora en aplacarlos, en adormecerlos, pero que al mínimo roce despiertan con intensidad insufrible.
─Sí, el tiempo lo cura todo. Siempre puede quedar un dolorcillo, pero nada más ─mintió.
─Pero yo siempre querré a amama Clara ─dijo Aitor con gesto mimoso─. Y siempre la echaré de menos.
─Y me parece muy bien ─apoyó Jaime─. El tiempo cura el dolor, pero no mata el sentimiento. Y es bueno que sea así, porque cuando seas mayor recordarás a amama sin dolor, pero con mucho cariño. Y eso te hará sentir bien.
Qué bien hablas, tío ─dijo Lucía, con la mirada llena de admiración.
Jaime sonrió, apurando su café.
─¿Bien? ─preguntó, divertido─. Hablo como todo el mundo.
─No, no hablas como todo el mundo: hablas mejor que nadie en el mundo. No conozco a nadie que hable tan bien como tú, ni mi profesor de Lengua, y eso que también habla muy bien.
─Eso es por el acento ─dijo Aitor.
─Venga, «acento» ─ordenó Jaime─. Límpiate el morro, que lo tienes pringado de chocolate, y vámonos.
─Todavía no podemos irnos ─replicó el chico─. Tú no has terminado tu bollo de mantequilla.
─Sí podemos porque no quiero más. Así que arriba el culo. Voy a pagar, y cuando vuelva quiero ver ese morro bien limpio.
─¿Me lo puedo comer yo?
─Si te apetece… Y si tu hermana también quiere lo repartes con ella.
─No, yo no puedo más ─dijo Lucía.
Jaime se levantó y fue a la barra.
─Igual ahora que el piso de amama se ha quedado vacío el tío Jaime se viene a vivir aquí.
Lucía miró a su hermano compadeciéndose de su ingenuidad.
─¿A ti no te gustaría? ─preguntó el pequeño, masticando un trozo del bollo de mantequilla.
─Pues sí, pero el tío vive en París.
─Ya, pero…
Jaime recogió las vueltas y les instó a irse. Cuando salieron a la calle se había levantado un aire fresco, y la tarde entregaba el relevo a la noche.
VII
Cuando Jaime e Iñaki regresaron de dejar a los niños en casa de los padres de este último, Nieves y Jesús conversaban sentados en la sala.
─Le estaba comentando al tío que igual es mejor que los críos no vayan a clase hasta el próximo lunes ─dijo Nieves.
─¿Toda la semana sin ir a clase? ─Se extrañó Iñaki, sentándose en uno de los dos sillones─. Que no fueran ayer me pareció correcto, y por mí tampoco habrían ido hoy, pero faltar toda la semana… No sé, me parece excesivo.
─Es que los veo muy afectados.
─Y lo están. Pero si mañana se toman el día libre, yo creo que pasado estarán más tranquilos.
─No sé… Ojalá ─repuso Nieves, indecisa.
─No soy quién para meterme en vuestros asuntos ─intervino Jesús con su hablar directo y pacífico─, pero en mi opinión, a lo largo de toda una carrera estudiantil, faltar una semana a clase no va a suponer ningún descalabro. Lo que importa ahora es que pasen este trance de la mejor manera posible. Que se distraigan. Por mi parte, me ofrezco a llevarlos al cine, al fútbol, a un museo, a dar de comer a las palomas del Arenal o adonde haga falta.
A un tiempo, Nieves y Jaime sonrieron con idéntica sonrisa. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos recordaron las tardes en que el hombre grandullón apoltronado en el sofá con una copa de patxarán en la mano los llevaba a pasear y a merendar por Bilbao en los días grises que siguieron a la muerte de su padre.
Sí… Eso es cierto ─admitió Iñaki─. Pero no sé, igual les viene mejor distraerse con sus compañeros, no romper su vida normal.
─Vosotros veréis ─dijo Jesús─. También depende de cómo les vayáis viendo.
─Nunca habéis estado en Cuzcurrita, ¿verdad? ─preguntó Jaime a bocajarro.
─No ─respondió Nieves sin entender el motivo de la pregunta─. Sabes que yo no he vuelto por allí desde entonces.
─Sí… Pero igual este verano… ─farfulló Jaime, comprendiendo que había preguntado una tontería.
─Te lo habría dicho ─replicó Nieves sin saber a qué venía aquel comentario.
Los tres callaron ante el azoramiento de Jaime.
─¿Y no os gustaría volver? ─preguntó éste─. Quiero decir que podríamos acercarnos un día de éstos. Con los críos, claro.
─¿A Cuzcurrita? ─inquirió Nieves, más confusa por momentos.
─Sí ─respondió Jaime, un tanto molesto─. A
Cuzcurrita. ¿Por qué no?
Nieves hizo un amago de encogerse de hombros, pero quedó a medio intento, con expresión atónita.
─Perdóname si estoy un poco atontada ─dijo─. Estoy tomando pastillas para dormir y tengo la mente embotada, pero es que no entiendo a qué viene el que propongas de repente ir a Cuzcurrita. Tú tardaste… treinta años en volver, y eso que tenías casa allí. ─Se volvió hacia el tío Jesús con gesto apurado─. Y no es ningún reproche, ¿eh, tío? ─Se apresuró a aclarar. El hombre la tranquilizó con una bonachona sonrisa─. ¿Por qué quieres que vayamos todos allí ahora?
Jaime se encontró sin respuestas. Sintió que él mismo se había metido en un atolladero del que no sabía cómo salir.
─No sé ─dijo─. Lo decía sobre todo por los críos. Les serviría para distraerse.
─¿A Cuzcurrita? ─Volvió a preguntar Nieves, más incrédula por momentos─. ¿A Cuzcurrita precisamente? Y cuando pregunten cosas de allí, ¿qué les vamos a contar? Aitor todavía es un crío, pero seguro que la primera pregunta de Lucía sería que por qué nunca hemos vuelto por allí. ¿Y qué le decimos?
─Eso tampoco tendría mayor problema ─intervino Iñaki, procurando rebajar la crispación de su mujer─. Ellos saben que Cuzcurrita existe, saben desde siempre que vosotros ibais a veranear allí con vuestros padres, que vuestro padre, su abuelo, murió allí y que nunca habéis querido volver porque os da pena.
─Y de repente volvemos, ¿no? ─preguntó sin atenuar el tono─. Y justo cuando ha muerto su abuela.
Ninguno de los tres hombres respondió.
─¿Le encontráis alguna lógica? ─preguntó Nieves.
─Olvídalo ─pidió Jaime─. Lamento haber propuesto esto. No ha sido una buena idea. Lo siento.
─No ─respondió Nieves, bajando la cabeza─. Perdóname tú. Me he alterado sin darme cuenta.
─Todo es fruto de la tensión ─intervino Jesús─. Son días complicados. ¿Quieres que te sirva una copita de patxarán?
─No, gracias, tío. Estoy tomando pastillas para dormir y me puede sentar mal.
─Muchas veces funciona mejor un buen trago de patxarán, o de coñac, que las pastillas.
─Posiblemente, pero deja. Seguiré con las pastillas.
Se me ha ocurrido lo del viaje porque estoy pensando en vender la casa ─dijo Jaime.
─¿Vender la casa de Cuzcurrita? ─preguntó Iñaki.
─Sí. Llevo días dándole vueltas.
Jesús frunció el ceño, llevándose la copa a los labios.
─Y se me había ocurrido aprovechar el viaje para pasar por una inmobiliaria.
Iñaki se levantó y sacó del mueble-bar una copa y una botella de orujo.
─Aunque… ─dijo Jaime como cayendo en la cuenta de algo─. ¿A vosotros os podría interesar?
Nieves e Iñaki se miraron. Ella con angustia, él rogándole calma. Jesús se sirvió patxarán.
─Si no os importa, preferiría no hablar de esto ahora ─pidió Nieves.
─Sí, ahora mismo no es el mejor tema de conversación ─opinó Jesús.
─¿Queréis que mañana nos acerquemos los seis a algún sitio a pasar la tarde? ─propuso Iñaki─. Incluso a comer si no hace muy malo.
─Me parece una idea estupenda ─contestó Jesús─. A los peques les vendrá muy bien. Si se pueden dar ideas, opto por el mar. Me gustaría ir a un pueblo pequeño con playa.
─¿Plentzia? ─planteó Iñaki.
─Algo más salvaje ─sugirió Jesús─. Bermeo. Podríamos parar un rato en la playa de Mundaka y luego comer en Bermeo. Yo invito.
─Si lo que quieres es una playa de verdad, podríamos ir a Laida, o a Laga ─sugirió Iñaki─. O a ambas, y así vamos a comer a Elantxobe. Y a la vuelta pasamos por Lekeitio y día completo: playas, pueblos costeros…
Jesús se ayudó de la copa de patxarán para disimular un rictus de dolor.
¿Te parece? ─preguntó Iñaki─. ¿Desde cuándo no has ido por allí?
«La última vez, Odile y yo todavía éramos novios», pensó, ahogando la frase en el licor.
─Hace mucho, pero si no os importa preferiría Bermeo.
─También yo lo prefiero ─secundó Nieves─. Una cosa es salir a airearnos y otra organizar un tour por la costa. Y si me decido a ir es solamente por los críos, eso que quede claro.
Se cruzó de brazos y se aisló de la conversación.
─A todos nos vendrá bien salir de Bilbao por un día ─apuntó Jesús.
─¿Es que ninguno de los dos ha podido morirse de una manera normal? ─exclamó Nieves llevándose las manos a las sienes.
Los tres hombres se sobresaltaron.
─Cariño, tranquilízate… ─dijo Iñaki posando una mano en su pierna.
─¿Es que ninguno de los dos ha podido morir en su cama, o de una enfermedad, pero de manera tranquila, rodeado de los suyos, como todo el mundo? ─profirió con las mandíbulas tensas─. No, han tenido que morir entre sirenas, policías, forenses, jueces… ¡Joder!
Se inclinó sobre sí misma, apoyó los codos en los muslos y ocultó el rostro entre sus manos crispadas. Jesús hizo una seña a Iñaki de que no le dijera nada, de que no la tocara, de que no intentara tranquilizarla. Jaime se pasó por los cabellos unos dedos como púas. Se sintió culpable de aquella situación, y percibía que, en el fondo, tanto su tío como su cuñado también lo pensaban.
─¿Qué tal el trabajo? ─preguntó Jesús.
─Bien ─respondió Iñaki, bebiendo un sorbo de orujo─. Este último año ha sido mejor que el pasado. ¿Habéis superado la crisis?
─No, no, para nada. Dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez… fueron años muy duros. La productora se vio muy afectada. Creo que ya te comenté cuando estuvimos en París hace tres años que en dos mil siete estábamos catorce en plantilla y en dos mil diez sólo ocho. Y en dos mil trece… creo que se fueron al paro otros dos. Y de momento no hay visos de que puedan volver. Veremos cómo viene el dos mil quince.
Jesús asintió con la cabeza, gravemente, sabedor, por experiencia propia, de la dureza de los últimos años.
─Al menos tu puesto no se vio afectado ─dijo.
─Desde luego. Tuve suerte. Suerte de llevarme muy bien con Fernando, el dueño, y suerte de que en esos momentos el único técnico de sonido con experiencia era yo.
Jaime asistía a la conversación sin prestar la mínima atención. De forma disimulada observaba a su hermana, que permanecía recluida en su amargura.
─El tema del audiovisual se ha visto muy afectado ─dijo Jesús.
─Mucho. En este año hemos producido un largometraje, pero durante un par de temporadas nos hemos mantenido a duras penas con anuncios y videos corporativos.
─Ya…
Nieves se incorporó, apoyó la espalda en el respaldo del sofá y exhaló un profundo y largo suspiro.
─Si no os importa, me retiro ─anunció.
─Cuando tú quieras, cariño ─dijo el tío Jesús─. No olvides tomar esa pastilla que te ayuda a dormir.
Nieves se levantó, suspiró nuevamente como liberando una pesada carga de angustia.
Dejad todo aquí ─dijo─. Mañana por la mañana lo recojo yo.
─Tranquila ─repuso su marido─. Ya me encargo yo. Enseguida voy a la cama.