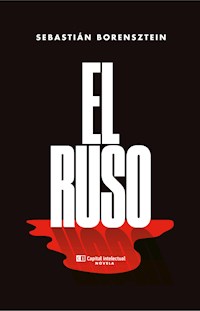
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Capital Intelectual
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Novela
- Sprache: Spanisch
Aquella fría noche porteña de abril de 1939 Alberto Rosenberg, el Ruso, había decidido dejar la música: a los 35 años no había logrado que su talento como cantor de tangos fuera reconocido por los grandes estudios ni que las estaciones de radio se interesaran por sus interpretaciones. Hijo de un rabino matarife, tenía una familia que alimentar y un suegro que lo presionaba para que se le uniera en su sedería en el barrio de Once. Sin embargo, esa misma noche desolada el Ruso escucharía la propuesta de su vida: un cazatalentos que hablaba un extraño castellano le proponía trasladarse con su cuarteto a París para presentarse en los mejores cabarets de Europa. La oferta no parecía tener mucha relación con los rechazos que hasta el momento había obtenido, ni con sus actuaciones discretas, y desde el principio parecía esconder algo más. Pero el Ruso, como todo ser humano cuando lo halagan, prefirió no preocuparse. Del Riachuelo a las calles de una Europa sembrada de espías y contraespías, donde la guerra se siente a cada paso, El Ruso se dejará llevar, primero, y se decidirá a protagonizar, después, esta historia trepidante de nazis, drogas y amores, que lo llevará a los cuarteles de la SS y a la habitación del mismísimo Hitler. En su primera novela, el reconocido guionista y director de cine Sebastián Borensztein nos ofrece una aventura que nos muestra cómo, puesto frente a una situación excepcional, incluso el hombre más corriente es capaz de acciones extraordinarias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sebastián Borensztein
El Ruso
Sebastián Borensztein
El Ruso
Capital Intelectual
Borensztein, Sebastián
El ruso / Sebastián Borensztein ; coordinación general de Creusa Muñoz ; editado por Jorge Consiglio. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Capital Intelectual, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-614-618-0
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas Históricas. I. Muñoz, Creusa, coord. II. Consiglio, Jorge, ed. III. Título.
CDD A863
© de la presente edición, Capital Intelectual S.A., 2020.
Director: José Natanson.
Coordinadora de la Colección de libros de Capital Intelectual: Creusa Muñoz.
Editor: Jorge Consiglio.
Diseño de tapa: Pablo Font.
Corrección: Brenda G. Decurnex.
© Capital Intelectual, 2020.
Paraguay 1535 (C1061ABC), Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54-11) 4872-1300.
www.editorialcapin.com.ar
Primera edición en formato digital: diciembre de 2020
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-614-618-0
Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.
Jorge Luis Borges
A los amigos
del banquito de Toronto
ACTO I
UN DESTINO ENIGMÁTICO
1
Aquella noche de abril de 1939 hacía un frío inusual en Buenos Aires. Una bruma espesa cubría el cielo a la altura de las luminarias. Alberto Rosenberg caminaba hacia el bodegón de Carlusi con las manos tan heladas como su alma. Sabía que no había vuelta atrás: estaba decidido a comunicar su retirada. A los treinta y cinco años y con el mundo descreyendo de él como cantante, había llegado la hora de archivar definitivamente la cuestión del tango. Era momento de renunciar a los sueños y dedicarse de lleno a la sedería de su suegro Isaac. El hecho de cantar en antros marginales y de haber sido rechazado tanto por la Odeón como por la RCA Víctor, más las promesas incumplidas en algún caso y el rechazo en otros, por parte de la mayoría de los directores artísticos de las radios en las que se había probado, lo tenían definitivamente desanimado. Para colmo de males, su suegro no dejaba de presionarlo tratándolo como a su propio hijo o, a decir verdad, maltratándolo como a su propio hijo, Ernesto, un muchacho de pocas luces.
Alberto Rosenberg, al que le decían el Ruso –así lo habían bautizado en Mataderos, donde no había otra familia judía más que la suya, lugar al que habían llegado porque su padre era un shojet, un matarife kosher del que dependían casi todos los consumidores judíos de carne–, era un buen tipo, elegante, que cargaba con el peso de una gran frustración; sin embargo, no haber podido triunfar como cantante de tango no significaba que su vida fuera un evento fallido. Tenía suficientes aciertos como para ser catalogada de mucho más que digna, cómoda y bastante apacible, sobre todo si se tenían en cuenta las enormes dificultades que había tenido que atravesar desde la más tierna infancia.
Su matrimonio con Ester le había dado dos hijos: Jaime y Marcos, a quienes los viernes llevaba al templo de la calle Libertad, donde había conocido a su mujer. No era un judío practicante a pesar de sus orígenes, pero iba al templo todos los viernes, más que nada para no sumar conflictos con su suegro Isaac, de quien dependía su economía.
La presión familiar de poner más empeño en la sedería que en su propia pasión había conseguido, finalmente, quebrarle el ánimo. La calidad moral de los sitios en los que se presentaba y el hecho de trabajar de noche eran los reproches más frecuentes de Isaac. Y en la intimidad de su dormitorio, abundaban las opiniones de Ester, mucho más amables que las de su padre, pero igual de mordaces: “Simplemente, tu carrera no existe”, le decía ella. Y cuando el Ruso intentaba cualquier defensa en favor de su pasión, aparecía el lapidario “es mejor dedicarse de lleno a lo que realmente nos da de comer”.
Al Ruso no le quedaba más energía para seguir resistiendo el embate; por eso, al finalizar la presentación de esa noche, les iba a comunicar la decisión de abandonar su carrera a sus compañeros del cuarteto. Después, haría lo propio con su familia. Quería vivir con menos conflictos. La clave estaba en dar vuelta para siempre la página más frustrante de su vida.
2
William Wilcox tomaba el vino más duro que hubiera pasado por su paladar europeo. Era un hombre delgado y refinado, de no más de cuarenta años. Por su apariencia distinguida, resultaba sumamente extraño verlo en una mesa en el bodegón de Carlusi. Para llegar a aquel antro había que cruzar el Riachuelo, lo que significaba una suerte de expedición a tierras desconocidas, no solo para un extranjero sino para la mayoría de los porteños. Pero el tipo estaba ahí, acodado. Observaba con atención el escenario en que el Ruso y su cuarteto interpretaban el tango El choclo, de Ángel Villoldo.
Wilcox hablaba un castellano aceptable, lo que le permitía entender la letra de un tango cantado con el estilo gardeliano –cambiando eles por erres–; sin embargo, su atención se concentró en la voz y en los movimientos del Ruso. Confirmó lo que ya le habían advertido: el tipo era un cantante óptimo, de voz entonada y correcta, pero le faltaba ese ingrediente que hace a los grandes. Cantar bien es fundamental, pero hay que tener ángel, y algo de suerte también. Incluso, en algunos casos, la suerte puede ser una condición aun superior a la del ángel, pero el Ruso, a juzgar por los resultados que había tenido hasta ese momento, carecía de ambas. Lo cierto es que Wilcox estaba sentado ahí y tenía su mirada clavada en el Ruso. Ese hecho, en apariencia, era producto del azar. Y como consecuencia de esta cuestión fortuita, Alberto Rosenberg, sin saberlo, ocupaba el centro de una escena trascendental por primera vez en su vida.
3
A comienzos del siglo XX, el barrio de Mataderos se llamaba Nueva Chicago. El nombre provenía de la ciudad norteamericana en la que crecía, imparable, la industria de la carne. Recién unos años después, el barrio cambió de nombre. En esa época, el Ruso ya era un pibe que caminaba sus calles de tierra y se juntaba con otros de su edad, que no eran bien vistos por sus padres.
Su madre, Sara, quería mudarse al centro, a la zona del Abasto, donde otros inmigrantes de origen judío se habían instalado, pero el oficio de su padre impidió el movimiento. A Sara no le gustaba Mataderos, le recordaba a su aldea de origen en Polonia. En este barrio porteño no había persecución de judíos, pero la gente era áspera y, a menudo, de malas costumbres y difícil trato.
La infancia del Ruso transcurrió entre dos liturgias: la de los rituales judíos, que su padre le impuso, y la del barrio marginal. Puertas adentro, imperaba la ley del Talmud; puertas afuera, la da la calle. El Ruso, a pesar de ser hijo de la tradición, se sentía mucho más a gusto a la intemperie. Le encantaba andar suelto y parecerse a los demás chicos. Aprendió rápido los códigos: a diferencia de sus padres, que solo hablaban el ídish, él dominaba el español, y eso lo convirtió en el encargado oficial de vincular a la familia con el mundo. Eso funcionaba como un disparador de excusas para poder estar en la calle más allá del horario escolar y de los juegos. Era el encargado de todos los trámites y los mandados; de esta forma, accedió muy temprano al conocimiento de ese complejo universo que era el barrio de Mataderos. A los doce años tenía más calle que sus padres, que habían atravesado Europa y cruzado el Atlántico. Ellos conservaban el temor impreso en la carne, producto de las persecuciones que habían sufrido, pero Alberto Rosenberg era hijo de otra realidad y el miedo familiar parecía no prender en él.
A los diez años Alberto ya era el Ruso. Así lo había bautizado Marcial Gómez, un pibe morochito de ojos pícaros que, además de ser su compañero de escuela, jugaba al fútbol con él en el club Nueva Chicago, fundado en el barrio por aquellos años. A los padres del Ruso no les gustaba que él jugara al fútbol porque creían que traía malas juntas, pero el Ruso les decía que iba al club a tomar clases de ajedrez. Y, de hecho, así fue en un comienzo, hasta que cambió los alfiles por el potrero. Como era bastante malo jugando, si los postulantes eran muchos o número impar al armar los equipos, él era el primero en quedarse sin ningún puesto en la cancha.
Su casa era un mundo muy reducido y rígido, limitado a una humilde pieza en la que vivía con sus padres, y una pequeña cocina. El baño era compartido con otras familias. Pero apenas él ponía un pie en la vereda, el mundo se volvía infinito.
Una tarde de 1916, atravesó el tinglado del club para volver a su casa y vio algo que lo hizo detenerse en seco: por primera vez en su vida, a los doce años, el Ruso se topaba con un grupo de músicos. Era un cuarteto de tres guitarras y un cantante que ensayaban tangos para tocar en una fiesta a beneficio de la cooperadora del club. En ese instante, sin saberlo, su destino cambió para siempre. Y la ficha clave tenía que ver con el compás de dos por cuatro.
4
El Ruso tenía una suerte caprichosa, pero no había terminado de consagrarse a esa idea hasta después de hablar con Wilcox aquella noche de abril del 39, entre el humo del tabaco y el olor acre del antro de Carlusi. Esa ventura planteaba una secuencia particular de acontecimientos desde su mismo nacimiento en Mataderos o, más precisamente, desde que sus padres se casaron en Polonia y huyeron a la Argentina. El Ruso sentía que había un designio particular en el solo hecho de ser hijo de un shojet y una costurera, que escapados del hambre y la persecución habían cruzado toda Europa para embarcarse en Lisboa en el vapor que los traería hasta el Río de la Plata.
Su padre le había dejado claro desde siempre que luego de cumplir los trece años y tras iniciar su vínculo con Dios a través del bar mitzvá, comenzaría su preparación para convertirse en un shojet.
El Ruso se resistía silenciosa y visceralmente a ese mandato; sabía que cumpliéndolo se terminaba la vida que había imaginado para sí. Pero el universo tenía reservado otro destino para él, que se manifestó a través de un repentino y doloroso viraje: una mañana de otoño de 1918, un tranvía de la compañía inglesa Tranvías del Puerto descarriló y se tumbó sobre la vereda. Varios pasajeros sufrieron heridas de gravedad y dos transeúntes resultaron muertos por aplastamiento. Eran los padres del Ruso. Poco después de la tragedia, el flamante huérfano fue a parar a un orfanato en el que vivió hasta los dieciocho años.
De los pibes que vivían ahí, el Ruso se pegó al Ñato Medina, un chico de aspecto aindiado, unos años mayor, que había nacido en algún lugar del interior que ni él mismo recordaba. El Ñato se atrevía a todo, y era vivo como el hambre. Había debutado sexualmente con prostitutas que trabajaban en las inmediaciones del puerto, y las historias que contaba sobre aquella experiencia lo tenían al Ruso tan curioso como excitado.
Así fue como, una noche, el Ñato decidió revelarle a su amigo su secreto mejor guardado. Al final del patio del orfanato existía una puerta que llevaba a un depósito de camas y mobiliario en desuso. En ese lugar, disimulado por un cúmulo de muebles y un gran chapón, había un agujero de apenas cuarenta centímetros de diámetro por el que el Ñato se escabullía ciertas noches para salir a vagar por la ciudad.
Medina sabía muy bien lo que hacía: se acercaba a lugares concurridos por gente de plata y se dedicaba a abrir las puertas de los coches en busca de algunas monedas que al final sumaran la cantidad necesaria para pagarle a alguna prostituta. La mayoría de las veces, reunir ese monto le demandaba varias escapadas. Otras, ni siquiera esperaba juntarlo y se gastaba las monedas en otras cosas pero, noble de corazón como era el Ñato, decidió compartir su secreto con el Ruso, quien rápidamente se convirtió en su compañero de diversión.
Los viernes por la noche, el mejor sitio para pedir dinero era la Iglesia del Pilar, donde se casaba la gente de clase alta y se amontonaban los coches que traían a los invitados. Los sábados, en cambio, “había mucho pique”, como decía el Ñato, en la puerta del Teatro Colón, cita obligada de la oligarquía porteña. El Ruso era blanco y de ojos claros: no daba el estereotipo del pibe vagabundo capaz de despertar la misericordia de las damas de la alta sociedad, pero de la mano del Ñato aprendió a hacer trampa pasando sus manos por las ruedas de algún coche y refregándoselas por la cara y la ropa, y en un instante se convertía en un chiquilín andrajoso digno de limosna. Con monedas en el bolsillo y puchos que levantaba de la calle, el Ruso hacía su vida o, mejor dicho, su doble vida, la que alternaba con la del orfanato, que era un lugar bastante digno, donde si además uno era discreto y no buscaba problemas las cosas transcurrían bastante bien.
En una de esas fugas nocturnas, el Ruso volvió a encontrarse con aquello que tanto lo cautivó esa tarde a la salida del Club Nueva Chicago: el tango. Aquel reencuentro terminó de sellar su pasión para siempre. Fue en el barrio de Barracas, en las Tres Esquinas, sitio al que, por supuesto, llegó de la mano del Ñato, que –dicho sea de paso– lo dejo ahí para irse con una prostituta y no volver jamás. Nunca se supo si se fue con la mujer, si se subió a algún tren de carga o si se ahogó en el Riachuelo. Lo cierto es que el Ruso le estaría por siempre agradecido, no solo por haber compartido con él la salida secreta, sino por haberlo llevado esa noche al tugurio de Barracas, donde funcionaba el bar Las Tres Esquinas, que recientemente había sido rebautizado con el nombre de Cabo Fels en homenaje a Pablo Teodoro Fels, un conscripto que el 1 de diciembre de 1912 se había robado un avión militar y resultó el primer hombre en cruzar el Río de la Plata en apenas dos horas y veinte minutos de vuelo.
Aquel boquete del orfanato se convirtió entonces en una especie de portal mágico que conectaba dos dimensiones. El Ruso lo encontraba parecido a la puerta de su casa de la infancia: de un lado, la rigidez de las normas y una vida impregnada de temores; del otro, la alegría y la aventura, y, sobre todo, la chance de descubrirse a sí mismo a través de la experiencia directa. Gracias a ese portal mágico, el Ruso se convirtió en habitué del Fels y, con el tiempo, en plomo de un cuarteto de tango que tocaba allí los viernes.
Fueron tres años consecutivos, viernes tras viernes, que después de mendigar en la puerta de la iglesia, y con las monedas suficientes para viajar en tranvía, el Ruso se lavaba la cara en la fuente de la plaza y corría hasta el Fels para ocuparse de los músicos, de sus instrumentos, de acomodar las partituras y, por supuesto, de la ginebra que no debía faltar debajo de cada atril. Si por él hubiese sido se hubiera escapado del orfanato todas las noches, pero su perspicacia lo preservó: de haberlo hecho, tarde o temprano, lo hubiesen descubierto, por eso se reservó el riesgo solo para los viernes.
En el Fels, el Ruso conoció el tango y la noche. Se sabía de memoria todo el repertorio del cuarteto y durante el día en el orfanato, mientras hacía sus tareas, cantaba bajito uno tras otro los tangos que cada viernes lo deleitaban. Ya con dieciséis años, siendo casi un hombre, su vida dio un nuevo e inesperado giro. Fue un viernes. Como siempre, el Ruso estaba en el Fels listo para asistir a los músicos, pero esa noche el cantante se presentó con una gran afonía que no le permitía emitir sonido. El Ruso no dudó un instante y les propuso a los músicos ser el reemplazo. La batuta del cuarteto, un tal Ernesto Villafañe, lo miró extrañado, pero el Ruso, rápido de reflejos, se le adelantó y entonó a capela El choclo, de Villoldo; tras unas estrofas saltó a El porteñito, también de Villoldo, y cuando pasó a La morocha, de Villoldo y Saborido, Villafañe lo paró con un ademán.
—Suficiente —dijo Villafañe sorprendido—. ¿Cuántos más te sabés?
—Todo el repertorio —le respondió el Ruso.
Villafañe hizo un largo silencio en el que pareció evaluar todas las posibilidades hasta que finalmente habló.
—Consíganle un pantalón largo —dijo.
Así empezó el Ruso su carrera de cantante de tango. Con dieciséis años y un pantalón prestado.
5
El último acorde que salió del bandoneón de Indalecio Flores, alias el Negro, estrujó el corazón del Ruso. Era el último acorde del último tango de su carrera profesional, si es que en esos términos pudiera hablarse de su pobre derrotero artístico. Luego vinieron algunos aplausos de la escasa concurrencia o, mejor dicho, de la mínima atención que le prestaba la escasa concurrencia.
—Muchachos, tengo algo que decirles —anunció firme el Ruso a Indalecio Flores y a los hermanos Juan y José Estrada, los guitarristas, apenas bajaron del escenario.
Muy intrigados, los músicos aceptaron el convite que con su brazo derecho les hizo el Ruso indicándoles el camino hacia la última mesa del salón. Mientras los guitarristas y el bandoneonista tomaban asiento, el Ruso fue interceptado por William Wilcox, que estaba ubicado un par de mesas antes del fondo.
—¿Es usted Rosenberg? —le preguntó Wilcox en su afectado español.
El Ruso no había escuchado nunca a nadie fuera de su casa y de la sedería que lo llamara por su apellido.
—Sí, soy yo —le respondió el Ruso.
—Me llamo William Wilcox —se presentó mientras le extendía la mano—. Pero todos me dicen Will, que es tanto el comienzo de mi nombre como el de mi apellido —completó en un intento por ablandar un poco su abordaje—. Vengo desde muy lejos —continuó Will— y estoy acá especialmente para hablar con usted.
El Ruso no entendía de qué se trataba la cosa. Se preguntó quién podría venir de lejos para hablar con él. Y de qué tan lejos se estaba hablando si a él no lo conocía nadie más allá de los límites del barrio.
—Soy un buscador de talentos, especialmente cantantes, y he sabido de usted a través de personas que lo han escuchado cantar y han quedado impactadas. Esta noche he podido comprobar la razón.
Era la primera vez en su vida que al Ruso le daban una muestra del valor de su arte y, además, quien se la ofrecía hacía referencia a otros que también lo habían valorado. Este hecho lo impresionó profundamente. Con un gesto, Will lo invitó a sentarse en su mesa para que escuche lo que había venido a decirle.
—Señor Rosenberg —dijo Will.
—Dígame Ruso, señor Will, porque cuando me dicen Rosenberg suele ser para cosas jodidas o poco interesantes.
Will soltó una risa.
—Muy bien, Ruso. Mire, es simple. Cuando lo vi cantar, mis expectativas se vieron superadas. Y no puedo dejar de preguntarme: ¿qué hace un artista como usted, a su edad, cantando en un lugar como este cuando el mundo debería ser su gran escenario?
El Ruso pensó para sí: yo también me lo pregunté varias veces y no tuve respuesta, así que no entiendo por qué carajo se lo tengo que responder a este gringo minutos antes de comunicarles a mis músicos que, literalmente, la milonga llegó a su fin.
—Escuche— le dijo seriamente Will y se aclaró la voz con una tos breve—. Voy a ser directo: el tango está haciendo furor en Europa, especialmente en Francia y en Alemania, y por supuesto en Norteamérica, donde, como usted bien sabe, el fallecido Carlos Gardel se convirtió en un ícono de Hollywood—. Usted —continuó Will— tiene todo para triunfar: buena voz, presencia y una interpretación muy sentida. Así que la razón por la que no ha triunfado, yo creo, es que la suerte no ha estado de su lado.
Esa conclusión coincidía con la percepción que el Ruso tenía acerca de su fracaso y, aunque no necesitaba que un extraño se lo confirmara, le concedió a Will la chance de ver adónde iba con su planteo.
—Hace tres meses que estoy en Buenos Aires escuchando cantantes de tango —prosiguió Will— y puedo decirle, Ruso, que después de haber recorrido diferentes lugares, incluso mejores que este, usted ha llamado mi atención.
El Ruso lo miró incrédulo. Había desfilado por todas las compañías vinculadas al tango, desde discográficas hasta radios, además de haber golpeado todas las puertas detrás de las cuales pudiera haber existido una oportunidad para él, y justo esa noche, apenas a dos mesas de distancia de aquella en la que sus músicos esperaban sentados la noticia que tenía para darles, aparece un extranjero que le pregunta cómo puede ser que no haya triunfado.
Will notó la desconfianza en la mirada del Ruso, que apoyó su espalda en la silla y arrugó el entrecejo, así que continuó.
—Ruso, usted tiene talento de verdad, y como mi instinto en general no falla, sé que le sobra lo necesario para hacer carrera. Yo, humildemente, tengo para ofrecerle una serie de presentaciones en París, en el club Le Petit Carillon. Si bien soy inglés, por mi trabajo conozco mucho la noche parisina y sé que es el sitio ideal para que usted se presente.
El Ruso recibió esas palabras con un súbito golpe punzante que irradió un intenso calor desde el centro del pecho, algo que solo ocurre cuando uno recibe una noticia inesperada, producto de un desborde de adrenalina. Will notó inmediatamente los efectos de su propuesta en el Ruso y continuó desarrollándola.
—Mire, Ruso, el tango es un negocio fenomenal en el mundo entero. Y los cantantes provienen de un solo lugar: este país. Así que estamos hablando de una materia prima escasa para satisfacer una enorme demanda. Por esa razón, estoy decidido a ofrecerle un contrato, que quizás en un principio no represente adecuadamente lo que usted y su cuarteto valen, pero alcanzará para justificar su viaje y el de sus músicos a París. También habrá un dinero por adelantado. Si el éxito acompaña sus presentaciones, como imagino ocurrirá, ese dinero se incrementará y seguramente vendrá de la mano de nuevas ofertas, incluso de grabar discos y filmar películas en París, como lo hizo Gardel.
La sensación de calor irradiante en el pecho del Ruso se transformó en un hormigueo en brazos y piernas. Su boca se había secado al punto de que la lengua estaba pegada al paladar como si fuera una única pieza. Un latido insistente en sus sienes le indicaba que la presión arterial le había subido notablemente y, producto de semejante espasmo corporal, apareció, por si hiciera falta algo más, un tremendo retortijón de intestinos que hubiese terminado en una enorme flatulencia de no ser por la fuerza con la que el Ruso apretó toda su musculatura. Le estaban proponiendo presentarse en París, a él que no había ido más allá de los límites de la isla Maciel. No era el momento ni el lugar para que el Ruso se desgraciara, antes hubiese preferido explotar como un globo que pasar por grosero.
—Si está de acuerdo —cerró Will—, podemos firmar un contrato mañana mismo en el hotel donde me estoy alojando. ¿Qué me dice?
Tantas cosas pasaron por la mente del Ruso antes de dar una respuesta que Will llegó a preocuparse por la posible negativa de su futura estrella. Pero el Ruso, simplemente, estaba encandilado por el viraje que estaba por dar su destino. De repente, toda su vida desfiló ante él a gran velocidad, como dicen que ocurre cuando uno confronta con su propia muerte. Y eso era exactamente lo que le estaba pasando al Ruso. Se estaba enfrentando al posible deceso de su fracaso. Cuando la secuencia de imágenes de su vida terminó su tránsito —su infancia en Mataderos, la muerte de sus padres, el orfanato, el recuerdo del Ñato Medina, la Iglesia del Pilar, el Teatro Colón, Ester, sus hijos, la sedería, la RCA Víctor, la Odeón, su suegro Isaac, el cuchillo ritual de su padre shojet y cada uno de los rostros que le negaron una oportunidad—, entonces sí su mente se liberó de todo (menos de dejar de apretar las nalgas) y pudo ordenarle a la boca que emitiera las únicas tres palabras necesarias en ese momento:
—Por supuesto, Will.
6
La imagen era intrigante, tanto para el bandoneonista Indalecio “el Negro” Flores como para los guitarristas Juan y José Estrada. Estaban sentados en la mesa que el Ruso les había indicado. Observaban cómo un personaje extraño para la escena local le hablaba al Ruso, que se veía preocupado y que solo recién al final pareció modular unas palabras, luego de que el sujeto le entregara una tarjeta, que supo guardar con rapidez en un bolsillo. Dado el aspecto del tipo, los Estrada pensaron que era un viejo conocido, alguien relacionado al trabajo en la sedería. El Negro Flores lo descartó de inmediato. Para él se trataba de un policía que andaba indagando sobre algún asunto oscuro. Arrastrado por esa hipótesis, al Negro se le vino una historia a la cabeza. Según la mitología de Barracas, el tano Carlusi, dueño del local y anarquista hasta la médula, había participado en los sucesos trágicos de 1910, cuando anarquistas y nacionalistas se enfrentaron a los tiros a pocos días del festejo del centenario de la Revolución de Mayo. Se rumoreaba que Carlusi había matado a un par de nacionalistas de familias patricias. La conjetura de Flores tenía que ver con ese hecho: con seguridad, los aristócratas habían movido influencias para dar con el asesino. El Negro era un paranoico sofisticado y, como buen maníaco, podía plantear una teoría verosímil distorsionando datos de la realidad: los acontecimientos a los que se refería habían ocurrido hacía tres décadas.
Tras un apretón de manos con el Ruso, los tres músicos vieron al personaje en cuestión alejarse hacia la salida del local, mientras el Ruso, con la cara clausurada por un gesto indescifrable, se acercaba a la mesa en la que ellos lo esperaban. Se desplomó sobre una silla —sus piernas apenas podían sostenerlo por la emoción— y, como consecuencia del brusco movimiento, la ventosidad que lo acechaba logró escurrirse hacia el exterior, pero el aire del lugar estaba tan viciado que pasó completamente desapercibida.
Juan Estrada lo encaró primero:
—¿Qué era lo que nos querías decir?
Y el Negro Flores sumó con ansiedad:
—¿Ese tipo era cana, no?
El Ruso ordenó sus pensamientos, tragó saliva, y le respondió primero a Estrada.
—Lo que tenía para decirles ya no tiene importancia…
Esa reacción llamó la atención del Negro Flores. Ahora no tuvo ninguna duda de que había un problema serio en puertas. El Ruso lo miró de reojo, como desafiándolo. Después se acomodó en la silla, carraspeó y le contestó:
—No, Negro, no es cana. Es nuestro representante… Nos vamos de gira a París.
7
El lujosísimo Alvear Palace Hotel se había inaugurado siete años antes, en 1932, y era el albergue preferido de turistas adinerados, empresarios y nobles europeos. El Ruso no había estado nunca en un lugar así, y sus enormes salones, decorados con cortinados bordó y columnas blancas y doradas, eran el marco ideal para el encuentro con su representante inglés. El lujoso ámbito propiciaba las fantasías de éxito, prosperidad y glamour que sobrevendrían con la consagración artística.
Will, de impecable traje marrón, peinado a la gomina y luciendo su reloj pulsera Longines de oro, esperaba al Ruso en una mesa con cubertería de plata y vajilla de porcelana. Cuando Will lo vio venir, se puso de pie y, tras un apretón de manos, esperó a que el Ruso se sentara para hacerlo luego él.
El Ruso solo tomó café. Estaba muy ansioso y, como tenía el estómago cerrado, se negó a probar las delicadas petits fours que se lucían sobre una bandeja de plata de tres pisos. El suntuoso salón, con unas pocas mesas ocupadas dada la temprana hora de la tarde, sumado a la solemnidad en el trato que le dispensaba Will hicieron que el Ruso se sintiera importante, algo que nunca le había sucedido. “Un salón con olor a buena vida”, así se lo describió a sus músicos cuando repartió con ellos el adelanto que le entregó Will tras la firma del contrato. Eran doscientas libras esterlinas para cada uno de los Estrada y para el Negro Flores, y trescientas para él. Y habría más. Según lo firmado se repartirían trescientas libras semanales, más un plus de doscientas si la concurrencia llenaba el club Le Petit Carillon en el que se presentarían durante tres meses. Las cifras en cuestión eran enormes. Trescientas libras esterlinas equivalían a unos cuatro mil pesos, una verdadera fortuna, especialmente para un asalariado vendedor de telas que no ganaba más de cien pesos mensuales. Con esa plata se podía comprar, por ejemplo, una Coupe Chevrolet 39 cero kilómetro, uno de los autos más lindos de la época. Esta sería la primera vez que el Ruso podía esgrimir ante su familia razones de peso para no renunciar a su vida de cantante, aunque en este caso las cosas eran más complejas ya que el escenario estaba del otro lado del Atlántico.
El Negro Flores y los hermanos Estrada eran solteros, así que no tenían nada demasiado importante que resolver antes de la partida. Además, las libras esterlinas que habían recibido evitaron cualquier tipo de pregunta acerca de los detalles del viaje. Por otra parte, el Ruso tampoco podría haber respondido nada: su desconocimiento de la aventura europea era absoluto. Lo único que importaba era que en dos semanas tenían que estar en la dársena para subir al vapor que los llevaría a Francia. Pero había una cuestión compleja que el Ruso debía resolver: cómo contarles las novedades a sus familiares, que no tenían la menor idea de nada. Ni siquiera les había mencionado el primer encuentro con Will en el bodegón de Carlusi. Mantuvo el secreto por dos razones. La primera era porque no sabía si Will hablaba en serio; la segunda tenía que ver con su capacidad de expresión: no sabía cómo hacer para que resultara verosímil la propuesta que le acababan de hacer.
—Vos estás raro —acusó su suegro Isaac la mañana en la que el Ruso le avisó que se iría del negocio a media tarde. Le dio una excusa cualquiera para evitar contarle que se iba al Alvear Palace Hotel a encontrarse con Will.
—Yo te conozco bien a vos, y estás raro. Y Ester piensa lo mismo.
Eso fue lo último que escuchó de su suegro cuando se calzó el sombrero y traspuso la puerta de la sedería, sin contestarle.
8
A Ester la conoció cuando él ya tenía veinticuatro años y vivía solo en la pieza de un inquilinato en la zona del Mercado de Abasto. Como en el asilo se había recibido de bachiller, el Ruso no tuvo problemas para conseguir un trabajo y comenzar su vida adulta. Empezó como empleado del frigorífico La Blanca en Avellaneda. Allí conoció el rigor y el aburrimiento del trabajo administrativo. Su jefe era un gerente inglés de apellido Watts, que lo controlaba minuciosamente y de quien aprendió el oficio contable. Además, por su condición de cantante –era frecuente verlo amenizar cumpleaños durante la hora del almuerzo–. Esto era consentido por Watts que, como buen patrón, sabía que cuanto más contentos trabajaban los empleados, mejor funcionaba el negocio. Pero al Ruso no le gustaba mucho su actividad y, luego de tres años, consiguió pasarse a la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, con un puesto más jerarquizado y un sueldo mejor. En ese momento, tuvo la oportunidad de mudarse. Se fue de la pieza que alquilaba en Avellaneda a un inquilinato del Abasto. En su nuevo barrio, se enfrentaban habitualmente rufianes y malevos; a esas luchas, en ciertas ocasiones, se sumaban patotas de niños bien, conocidas como indiadas, que tenían varios integrantes célebres, entre ellos Jorge Newbery. Toda esa mitología, sumada al ingrediente del tango, hacía de la zona el sitio perfecto para que el Ruso se sintiera a gusto. Cada viernes por la noche, después de una ardua semana de trabajo contable, volvía, por fin, a ser él.
Se tomaba el tranvía hasta Barracas, donde la magia del Fels lo seguía fascinando como la primera vez. Fue en el mismo Fels donde se cruzó con el Negro Flores, y éste, a su vez, le presentó a dos guitarristas, que no eran los hermanos Estrada que integraban el cuarteto actual sino dos buenos músicos que duraron poco. Uno de ellos cayó preso por robo; el otro, se casó con una uruguaya y se fue a vivir a Montevideo.
Ese primer cuarteto, que integró con el Negro Flores, debutó en el Fels y rápidamente abrió su juego hacia otros tugurios, desde donde el Ruso se propuso saltar hacia un circuito mejor, pero la suerte no lo acompañó y no solo no pudo insertarse en el mundo del tango con más categoría, sino que tampoco pudo dejar su trabajo de empleado administrativo.
Los hermanos Estrada aparecieron años después, tras el paso de varios músicos que el Negro Flores iba consiguiendo. Para esos años el Ruso quería tener una mujer. No era que en el Fels, en particular, y en la noche, en general, no hubiera mujeres, sino que él quería una de otro tipo. Por esa razón, empezó a frecuentar la sinagoga de la calle Libertad, muy cercana al Teatro Colón, donde en su infancia había aprendido el arte de inspirar compasión para recibir limosna.
Al parecer, el mandato familiar no se esquiva con facilidad: si bien el Ruso, por propia voluntad o por las vueltas del destino, había logrado sortearlo, a la hora de buscar una esposa para iniciar una familia no dudó en regresar a la tradición. Así fue cómo, después de mucho tiempo, volvió a ponerse una kipá y a encontrarse con esas largas barbas rabínicas. Escuchó nuevamente los cantos litúrgicos que acompañan la lectura de la Torá, tan familiares para él en el pasado. Y fue en ese templo judío, un sábado de octubre de 1928, donde el Ruso conoció a Ester.





























