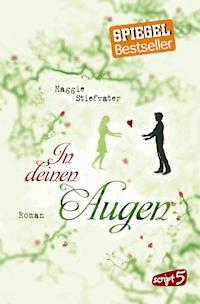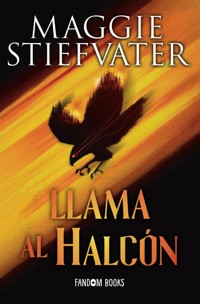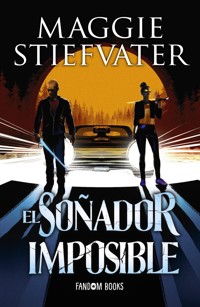
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fandom Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Fantasía
- Sprache: Spanisch
Segundo libro de la "Trilogía de los soñadores". De la autora superventas Maggie Stiefvater, consagrada dentro de la literatura YA tanto en EEUU como en España. Una novela coral que brilla con luz propia por su originalidad, intrigante y cargada de fuerza. Algo está afectando a la fuente de poder de los soñadores. Está bloqueada. Disminuida. Debilitada. Si llegara a agotarse, ¿qué les ocurriría a los soñadores y a quienes dependen de ellos? Ronan Lynch no piensa quedarse de brazos cruzados para averiguarlo. Con el apoyo de Bryde, su mentor, Ronan está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar a los soñadores y a los soñados... incluso si eso supone alejarse de su familia y del chico al que ama. Jordan sabe que el final de los sueños sería también su final. Por eso está decidida a encontrar un objeto que le permita sobrevivir, aun cuando eso la lleve a un submundo de tinieblas. Carmen Farooq-Lane teme a los soñadores; esa fue la razón de que accediera a perseguirlos. Pero, cuanto más se acerca a ellos, más se complican sus sentimientos. Tras Llama al halcón, en esta segunda entrega de la Trilogía de los Soñadores la autora lleva a sus personajes al límite cuando vemos que todo empieza a desmoronarse. Está en juego algo muy importante: el fin del mundo o el de los soñadores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Para Melissa
Soy la tierra, soy el agua sobre la que caminasSoy el sol y la luna y las estrellas.
—PHANTOGRAM,Mister Impossible
Por las flores guiadas,corrieron hasta encontraralgo que yacíacon forma de hombre.
—ROBERT FROST,Despojos de los muertos
¡Oh, la de cosas que puedes inventarcon solo intentarlo!
—DR. SEUSS,La de cosas que puedes pensar
PRÓLOGO
Cuando fueron a matar al Zeta, hacía un día precioso.
Estaban en Illinois, tal vez, o en alguno de esos estados que también empiezan por I. Indiana. Iowa. W-Isconsin. Había campos de cultivo, pero no eran de esos que salen en las postales. No se veían graneros pintorescos ni aperos de cultivo artísticamente oxidados, solo tierra cubierta de tallos irregulares. El cielo estaba muy azul. Los pedregosos campos de trigo relucían, pálidos. Todo se recortaba con nitidez. Era como estar de vacaciones en el mar, pero sin el mar. El paisaje estaba dividido por una autopista muy llana, muy recta, de un gris blanquecino por la sal.
Solo se veía un vehículo: un camión con la cabina de un rojo brillante y un remolque en el que ponía: «SOLUCIONES INTEGRALES · ATLANTA · NUEVA YORK · NASHVILLE». Junto a las palabras había un dibujo esquemático de una butaca de estilo clásico, aunque el camión no contenía butacas. No: los contenía a ellos. A los Moderadores. El equipo de casa, los campeones, los que trabajaban día y noche para evitar el fin del mundo. O, al menos, eso era lo que prometía la etiqueta del envase: un conjunto de adultos razonables, reunidos para detener una amenaza sobrenatural —los Zetas— de cuya existencia casi nadie sabía.
Los Zetas: como la letra zeta, como los ronquidos «zzz», como los ruidos que hacía la gente al dormir, que era el momento en que los Zetas se convertían en armas. Los Zetas; aunque quizá habría que llamarlos los Ceros, porque eso es lo que quedaría del mundo si los Moderadores no intervenían para evitarlo.
Sin duda, uno de los pocos empeños nobles que quedaban en el mundo.
Bellos conducía el camión de muebles, a pesar de que había perdido un brazo hacía poco. Ramsay ocupaba el asiento del copiloto. Se hurgaba en la nariz y se limpiaba el dedo en la puerta con aire agresivo, como si desafiara a Bellos a decir algo. Bellos no decía nada. Tenía otras cosas en las que pensar: por ejemplo, lo mucho que echaba de menos su brazo. También pensaba en las criaturas que se lo habían arrancado recientemente en la casa de Declan Lynch. Aquellos perros... Sabuesos negrísimos con ojos y fauces de un fuego maligno, como salidos de un mito. ¿Qué habría sido primero? ¿Habrían soñado los Zetas aquellos monstruos antes de que entrasen en las leyendas o habrían sido las propias leyendas la fuente de inspiración para crear aquellas criaturas imaginarias?
«En alguna parte, esos monstruos aún existen», pensó. Sólidos y gaseosos al tiempo, vivos e inmunes a la muerte. Las normas que los regían eran completamente distintas de las humanas, y por eso la humanidad no podían derrotarlos.
Por eso debían morir los Zetas: porque lo estaban rompiendo todo.
Bellos y Ramsay no viajaban solos. En condiciones normales, lo habrían hecho, pero ahora todo el mundo estaba asustado. Hasta hacía poco, jamás se les había escapado un solo Zeta. Ni mucho menos dos Zetas. Ni, desde luego, seis Zetas, sin que ellos fueran capaces siquiera de averiguar qué había fallado. Era difícil no echar la culpa a los tres primeros que se les habían escurrido de entre las manos, aquellos con los que se habían enfrentado a la orilla del río Potomac.
Había llegado el momento de sacar las armas pesadas. El remolque del camión estaba atestado de Moderadores.
Hacía un día precioso, desde luego.
En algún lugar, algo más adelante, estaba la caravana de la Zeta. Una visión sobrenatural les había revelado el aspecto del lugar en el que podrían encontrarla, y las fuerzas del orden locales los habían ayudado a afinar la búsqueda. Si los cálculos de los Moderadores eran correctos, encontrarían la caravana a unos kilómetros, separada de la carretera apenas unos metros. Y si sus cálculos seguían siendo correctos, en veinticinco minutos tendrían cargados en el remolque todos los fragmentos que quedasen de la caravana, además del cadáver de la Zeta. Y si sus cálculos resultaban ser amorosa y estrictamente correctos hasta el final, al terminar el trabajo, su Visionaria dejaría de estar atormentada por premoniciones horribles de un fin del mundo provocado por los Zetas.
—Llegamos al objetivo —dijo Bellos acercando la boca al transmisor.
—Mantened los ojos bien abiertos —respondió la voz grave de Lock, su jefe, desde el remolque del camión.
—Recibido, cambio y corto —dijo Ramsay, aunque le habría bastado con decir «De acuerdo».
—Carmen, ¿sigues ahí? —gruñó la voz de Lock.
El transmisor crepitó.
—Os seguimos a dos millas de distancia. ¿Quieres que nos aproximemos? —dijo una voz clara y profesional.
La voz pertenecía a Carmen Farooq-Lane, otra Moderadora. En aquel momento iba al volante de un coche de alquiler lleno de agujeros de bala, impecablemente vestida con un traje de chaqueta de lino claro, con el pelo recogido en un moño suelto, las muñecas adornadas con cadenitas de oro y las pestañas largas y curvadas. En una vida anterior, antes de que su hermano descubriera su condición de Zeta y, al mismo tiempo, de asesino en serie, Farooq-Lane había sido una joven ejecutiva en una empresa de gestión financiera. Aquella vida había terminado tan abruptamente como la vida de Nathan, su hermano; pero, si de ella dependía, el apocalipsis no la iba a pillar con ropa de andar por casa.
—No, pero no te alejes —respondió Lock—. A no ser que necesites hacerlo, claro.
En realidad, no quería decir «a no ser que necesites hacerlo», sino «a no ser que Liliana necesite que lo hagas». Liliana, como todos los Visionarios, se convertía en una bomba viviente durante sus visiones. Además de eso, las visiones la hacían avanzar o retroceder años de vida. En realidad, esto último era más bien un asunto ornamental. Nadie se moría por estar cerca de ella mientras pasaba de ser niña a ser anciana, o viceversa. No: la gente se moría porque, mientras Liliana tenía visiones, a ellos les reventaban los órganos internos. Los demás Visionarios habían aprendido a derivar aquella energía hacia su interior para no matar a nadie. Pero aquello, que podía ser muy útil, tenía la desventaja de acabar matando a los propios Visionarios.
Liliana aún no había aprendido a hacerlo.
O tal vez no quería.
—Atentos todos —dijo Lock por el transmisor, mientras el camión se aproximaba a su objetivo—. Concentraos. Esto lo hemos hecho más veces, y en esta ocasión no quiero ningún error.
Westerly Reed Hager. Farooq-Lane había visto la foto de la Zeta y había leído su dosier, que estaba lleno de cincos y dieces. Cincuenta y cinco años. Un metro cincuenta y cinco. Diez domicilios conocidos en los últimos cinco años. Cinco hermanas y diez hermanos, casi todos indocumentados, perdidos, ilocalizables. Su familia era una vista panorámica de un árbol genealógico hippy. Vivía en una caravana Airstream que había adquirido cinco años atrás, y la movía con una camioneta Chevrolet de color azul oscuro que poseía desde hacía diez años. En su expediente constaban diez delitos menores, cinco por pagar con cheques sin fondos y otros cinco por vandalismo.
A Farooq-Lane no le daba la impresión de que Westerly Reed Hager fuera a causar el fin del mundo.
—Carmen —dijo Liliana.
La Visionaria, en ese momento anciana, iba sentada en el asiento del copiloto del coche de alquiler agujereado. Con las manos nudosas abiertas sobre el regazo, tan limpiamente como las páginas de un libro, parecía mantener un control natural de todo su cuerpo.
—Carmen, yo me quedaría atrás.
La radio del coche de alquiler se encendió sola y por ella empezó a sonar una ópera. Era algo que hacía últimamente, del mismo modo en que Farooq-Lane se dedicaba últimamente a matar Zetas. Si lo pensaba bien, a Farooq-Lane le daba la impresión de que el apocalipsis ya había ocurrido, solo que en su interior.
Miró a Liliana. Luego, miró la carretera desierta que se extendía ante ellas.
Redujo la velocidad.
Los cálculos empezaron a fallar.
Hacía un instante, los Moderadores estaban solos en aquel día soleado, rodeados de campos desiertos. Al siguiente, ya no lo estaban. De alguna forma, había aparecido otro coche en la calzada, delante de ellos. No es que apareciese de repente; simplemente parecía haber estado allí desde siempre, solo que ellos no se habían dado cuenta hasta ese momento.
—Ya estoy olvidando que lo veo —susurró Bellos sin dirigirse a nadie en particular.
Aunque miraba directamente aquel extraño coche, no lo veía. Lo miraba, no lo veía, lo miraba, no lo veía. «Hay un coche, hay un coche, hay un coche», repitió para sus adentros, casi olvidando que era verdad en cuanto lo pensaba. Su mente empezaba a fracturarse.
El coche frenó hasta que su parte trasera quedó pegada al morro del camión.
Apareció una persona, una mujer joven. Piel oscura, amplia sonrisa blanca. Estaba de pie, asomada por la trampilla que se abría en el techo del extraño coche.
Era una de las Zetas que se les habían escapado a orillas del Potomac. Jordan Hennessy.
—¡Mierda! —masculló Bellos, tratando de agarrar el transmisor antes de darse cuenta de que la mano con la que pretendía cogerlo ya no estaba allí.
Ramsay se apoderó del aparato y apretó con fuerza el botón lateral.
—Hay una Zeta. Es...
Hennessy les enseñó el dedo corazón y luego lanzó algo al parabrisas de la cabina.
Los dos hombres solo tuvieron tiempo de ver que el proyectil era una esfera pequeña y plateada, antes de que se estrellase contra el cristal. Una nube de humo metálico envolvió el camión.
El humo empezaba a invadir la cabina. Del transmisor brotaba una voz. Lock decía algo. No parecía importante: lo único que importaba en aquel momento era mirar la nube, ver cómo sus partículas resplandecientes oscilaban en el aire, sentir cómo aquel momento centelleante se colaba en su nariz, invadía sus senos nasales, se afincaba en su cerebro. Ellos eran la nube.
El camión zigzagueó, se salió de la carretera casi rozando la caravana Airstream y traqueteó varias decenas de metros, aplastando espigas, antes de detenerse a trompicones.
—¿Qué está pasando? —chilló la radio.
Nadie contestó.
El portón del remolque comenzó a abrirse. Los demás Moderadores aparecieron, erizados de armas.
Hasta aquel momento, las pistolas se habían impuesto siempre. O, más bien, hasta la vez anterior. Y la anterior a la anterior. Y la anterior a la anterior a la anterior. Y la anterior a la anterior a la anterior a la anterior. Pero antes de eso, lo que mostraba el marcador era esto: «Moderadores 200, Zetas 0», o algo por el estilo. Lo importante, en todo caso, era que, en términos estadísticos, las pistolas llevaban las de ganar.
—Atentos —dijo Lock.
A unos metros de ellos, entre el camión y la caravana, se abrió la puerta de un coche.
Eso inquietó a los Moderadores que salían del remolque, ya que, como les había ocurrido a Bellos y a Ramsay, les resultaba difícil recordar que estaban viendo aquel extraño vehículo.
De él salió un hombre joven. Tenía el pelo oscuro y rapado, y la piel de un blanco helador. Sus ojos eran tan azules como el cielo de la mañana, pero contenían una promesa de mal tiempo.
El joven se estaba sacando algo de la cazadora: un frasquito de cristal tapado con un cuentagotas. Lo destapó.
Era otro de ellos: Ronan Lynch.
—Mierda —masculló una Moderadora llamada Nikolenko.
Ronan Lynch dejó caer gotas de líquido sobre el trigo aplastado, y de cada gota brotó una avalancha de viento, de furia, de hojas. Era una ventisca de la Costa Este, encerrada en un frasquito.
Imposible, soñada, delirante.
La borrasca derribó a los Moderadores y desvió las balas de sus objetivos. Les golpeó el cuerpo y la mente. No era solo mal tiempo: era la esencia del mal tiempo, el temor de la tormenta, la sensación húmeda y espesa de una tempestad retenida durante demasiado tiempo, que los calaba hasta los huesos sin dejarlos reaccionar.
Desde la puerta abierta de la caravana, Westerly Reed Hager vio cómo Ronan caminaba entre los Moderadores aturdidos sacándoles las pistolas de las manos a patadas, rodeado de nubes que ondulaban a su alrededor. La irascible tormenta del cuentagotas no lo molestaba: formaba parte de ella.
Hennessy también caminaba entre los cuerpos yacentes, a medio camino entre el sueño y la vigilia. Se acuclilló con rapidez y recogió una de las pistolas caídas.
Y entonces, con la misma rapidez, apoyó el cañón en la sien de su propietario.
El Moderador no reaccionó: estaba abrumado por los sueños. Hennessy hizo descender el arma hasta apoyarla en su mejilla y presionó lo bastante para levantar la comisura de sus labios en una absurda sonrisa. Los ojos del hombre estaban velados, confusos.
Ronan miró la pistola y luego miró a Hennessy. Era obvio que estaba a punto de volarle los sesos al Moderador.
Ronan no tenía claro que el hombre fuese uno de los que habían asesinado a la familia de Hennessy. Lo que sí tenía claro era que a ella le importaba poco aquel detalle.
—Hennessy.
Quien acababa de hablar era el tercer Zeta del extraño coche. Se trataba de un tipo rubio y apuesto. Sus ojos, muy juntos, le daban aspecto de ave de presa, y su expresión sugería que sabía lo que pensaba el mundo de él y le traía sin cuidado.
Bryde.
—Hennessy —repitió.
La pistola parecía hacerse más grande cuanto más tiempo permanecía pegada a la cabeza del hombre. No era un efecto de la magia onírica: se trataba, simplemente, de la magia de la violencia. La violencia era una forma de energía sostenible. Se recargaba sola.
La mano de Hennessy se crispó.
—No puedes decirme que no lo haga. Ya he pagado la entrada para este espectáculo.
—Hennessy —dijo Bryde por tercera vez.
A pesar de la tirantez eléctrica de su voz, el tono de Hennessy era ligero.
—Tú no eres mi padre de verdad.
—Hay mejores formas de hacerlo. Formas que le dan más peso. ¿Crees que no sé lo que deseas?
Una onda de tensión.
Hennessy dejó caer la pistola.
—Vamos a rematar esto —dijo Bryde.
Aturdidos, inmóviles, enfermos de miedo y añoranza, los Moderadores contemplaron cómo los Zetas avanzaban hasta quedar delante de Lock. Bryde miró a Ronan y a Hennessy y asintió. Los dos se acuclillaron y se taparon los ojos con sendos antifaces de tela negra.
Durante una fracción de segundo, parecieron bandidos ciegos. Un instante después, los dos se desplomaron, dormidos.
—¿Quiénes diablos sois? —gritó la Zeta de la caravana, que lo había observado todo con los ojos desorbitados.
Bryde se llevó el índice a los labios.
Hennessy y Ronan soñaban.
Cuando despertaron, unos minutos más tarde, al lado de Hennessy había un cadáver. A Hennessy le resultaba tan fácil falsificar despierta como dormida: el cuerpo era una copia exacta del hombre vivo que yacía en el suelo junto a ella. Había soñado una copia exacta de Lock.
Como todos los Zetas que extraían algo de sus sueños, Hennessy estaba paralizada temporalmente, de modo que Ronan la levantó con gesto experto y la llevó hasta el coche difícil de ver.
Cuando se hubieron alejado, Bryde hizo girar al Lock real de forma que encarase a su copia, horrorosamente perfecta. Luego se agachó entre los dos cuerpos, ágil y esbelto como un zorro junto a la fuerza bruta de Lock.
—El juego que os traéis entre manos —comenzó a decir, con voz carente de toda suavidad— solo puede traer dolor. Mira a tu alrededor: las reglas están cambiando. ¿Lo entiendes? ¿Comprendes lo que podríamos hacer? Deja en paz a mis soñadores.
El Lock vivo permaneció impertérrito. Bryde metió la mano en uno de los bolsillos del traje de Lock y sacó un envoltorio. De pronto, los ojos de Lock se centraron lo bastante para mostrar un destello de pánico; pero sus dedos, entumecidos por la tormenta soñada de Ronan, apenas pudieron cerrarse en el aire.
—Ahora esto es mío —susurró Bryde mientras se guardaba el envoltorio, con los dientes descubiertos en una mueca zorruna—. Los árboles conocen tus secretos.
La boca de Lock se abrió y se cerró.
Bryde se puso en pie.
Se detuvo junto a la caravana Airstream, donde la Zeta hablaba con Ronan, y luego los cuatro se alejaron de allí, el coche en una dirección y la caravana en otra. Dejaron atrás a los Moderadores, derrotados y esparcidos entre el trigo maduro.
Poco a poco, la borrasca soñada se disolvió y los campos regresaron a su paz indiferente.
Era como si los Zetas jamás hubieran estado allí.
A bastante distancia de sus compañeros, desde el lugar seguro en el que habían visto cómo se desarrollaba todo, Farooq-Lane se volvió hacia Liliana y dijo:
—Esos tres sí que podrían provocar el fin del mundo.
1
Ronan Lynch aún recordaba el peor sueño que había tenido en su vida. Era un sueño antiguo, que había ocurrido hacía dos años. O tres. O cuatro, tal vez. Ya cuando era niño, el tiempo se le hacía escurridizo y, ahora que era adulto —o algo así—, el paso del tiempo le parecía incluso viscoso. En todo caso, lo único que importaba era que había ocurrido antes. Hasta hacía poco, Ronan dividía su vida entre la época anterior a la muerte de su padre y la posterior, pero ahora la dividía de manera diferente. Ahora, la frontera estaba entre antes de saber soñar bien y después.
Y aquello había sido antes.
Cuando su peor sueño lo visitó, Ronan ya poseía un vibrante catálogo de pesadillas memorables. Había para elegir. Por ejemplo, el clásico combo monstruoso: garras, colmillos, plumas desgreñadas y empapadas por la lluvia. O las de humillación pública: sentado en un cine, secándose con una manga andrajosa el hilo interminable de mocos que le caía de la nariz. ¿Horror físico, quizá? Unas tijeras cortando limpiamente su brazo, desprendiendo de un tajo los tendones y descubriendo el hueso. Las comeduras de tarro eran otro clásico: entrar en una estancia conocida y sentir de golpe que algo estaba mal, horrorosa y terriblemente mal, y notar cómo la sensación lo reconcomía por dentro más y más y más hasta despertarse tembloroso y bañado en sudor.
Las había tenido todas.
—Las pesadillas nos enseñan lecciones —le había dicho una vez Aurora, su madre—. Nos hacen sentir mal porque, en el fondo, sabemos lo que no está bien.
—Las pesadillas son unas furcias —le había dicho otra vez Niall, su padre—. Deja que te sonrían, pero no te quedes con su número.
—Las pesadillas son una reacción química —le había dicho también Adam, su novio—. Una subida de adrenalina ante un estímulo inadecuado, posiblemente a causa de un trauma anterior.
—Dime cochinadas —le había respondido Ronan.
Reales: eso era lo que de verdad eran las pesadillas, al menos para Ronan. La gente normal, después de tener una, se despertaba empapada en sudor y con el corazón acelerado; Ronan, si no tenía cuidado, se despertaba en compañía de aquello con lo que había soñado. Hacía tiempo, le ocurría a menudo.
Y ahora empezaba a pasarle otra vez.
Empezaba a pensar que tal vez los límites entre antes y después no fueran tan nítidos como había creído.
Esto es lo que ocurría en el peor sueño de su vida: Ronan encendió la luz y vio un espejo. Él estaba en el espejo. El Ronan del espejo le dijo: «¡Ronan!».
Se despertó sobresaltado en su habitación de Los Graneros. La espalda empapada de sudor. Las manos hormigueantes. El corazón golpeándole las costillas. Lo normal, después de una pesadilla. Aunque no podía ver la luna, la sentía asomándose a su cuarto, arrojando sombras tras las rígidas patas de la mesa y sobre las aspas del ventilador de techo. La casa estaba en silencio: el resto de su familia dormía. Se levantó y llenó un vaso de agua en el lavabo del cuarto de baño. Se la bebió y volvió a llenar el vaso.
Entonces encendió la luz y vio un espejo. Él estaba en el espejo. El Ronan del espejo le dijo: «¡Ronan!».
Volvió a despertarse con un respingo, esta vez de verdad.
Normalmente, al despertar se daba cuenta de que el sueño había sido algo ilusorio. Pero aquella noche, mientras soñaba que soñaba, todo parecía tan real... El suelo de madera, los azulejos fríos y descascarillados del baño, las salpicaduras del grifo.
En esta ocasión, cuando se levantó para beber un vaso de agua —un vaso auténtico, un vaso de la vida real—, se aseguró de reconocer con las yemas de los dedos todas las superficies junto a las que pasaba, recordándose a sí mismo lo específica que era la realidad de la vigilia. La escayola granulosa de las paredes. La desgastada moldura que recorría el pasillo a media altura. La ráfaga de aire que salió por la puerta de Matthew cuando Ronan la abrió para ver cómo dormía su hermano pequeño.
Estás despierto. Estás despierto.
Esta vez, al llegar al baño, se fijó en las franjas de luz de luna que se colaban por los resquicios de la persiana y en la desvaída mancha de óxido que bordeaba el grifo de cobre. La mente dormida, se dijo, era incapaz de inventar detalles como esos.
Esto es lo que le ocurrió en el peor sueño de su vida: Ronan encendió la luz y vio un espejo. Él estaba en el espejo. El Ronan del espejo le dijo: «¡Ronan!».
Ronan se despertó otra vez en su cama.
Otra vez. Otra.
Mierda.
Jadeó como un animal agonizante.
Ya no sabía distinguir si estaba despierto o soñando; ni siquiera sabía qué preguntarse para distinguir los dos estados. Examinó cada detalle de la realidad del sueño y la de la vigilia y no encontró ninguna separación entre ellas.
«Puedo quedarme aquí para siempre», pensó. Tratando de despertar y sin saber jamás si lo había conseguido.
A veces, aún se preguntaba si seguiría metido en aquel sueño. Quizá no hubiera llegado a despertarse. Tal vez todas las cosas imposibles que le habían ocurrido desde aquel «¡Ronan!»en el espejo, todos los acontecimientos inconcebibles de sus años de instituto, tanto los buenos como los malos, hubieran ocurrido dentro de su cabeza. Era una explicación tan convincente como cualquier otra.
El peor sueño...
Antes, Ronan creía que siempre sería capaz de diferenciar los sueños de la vigilia, lo que era real de lo que inventaba su mente. Pero después...
—Espabila, blanquito. Hemos llegado —dijo Hennessy.
Ronan se despertó mientras el coche se detenía con un crujido de gravilla. Fuera, los arbustos arañaban los costados del coche. Se incorporó —se había dormido tumbado en el asiento trasero— y se llevó la palma de la mano a la nuca para masajear un calambre. En el otro extremo del asiento, Sierra, su cuervo soñado, rebulló dentro de su caja: sabía que pronto saldría de allí. Ronan buscó con gesto automático su teléfono para comprobar si había recibido algún mensaje, antes de darse cuenta de que ya no lo tenía.
La tarde gris había dado paso a un atardecer dorado y cálido. Varios edificios de tejado plano se apiñaban alrededor del aparcamiento, con los canalones reluciendo a la amable luz del sol poniente. Era el tipo de lugar en el que uno esperaría ver autobuses escolares aparcados; y, efectivamente, Ronan distinguió un cartel desvaído: «MUSEO DE HISTORIA VIVA DE VIRGINIA OCCIDENTAL». Un árbol del paraíso crecía sin control alrededor del cartel, y el suelo del aparcamiento estaba recorrido de grandes grietas con decenas de afluentes. Las hojas cobrizas y púrpuras del final del verano se amontonaban en todos los rincones resguardados de la brisa.
El Museo de Historia Viva tenía pinta de llevar décadas muerto.
Era el típico lugar al que Bryde solía llevarlos. En las semanas transcurridas desde que escaparon de los Moderadores en la orilla del Potomac, Bryde los había conducido a casas ruinosas, apartamentos de alquiler vacíos, tiendas de antigüedades cerradas, hangares de aeropuertos desocupados y refugios de montaña en desuso. Ronan no habría sabido decir si la afición de Bryde por los lugares decrépitos respondía a la necesidad de pasar inadvertidos o si era una cuestión puramente estética. En principio, no le parecía que la discreción tuviera que pasar necesariamente por alojarse en lugares abandonados, pero ninguno de los sitios a los que los llevaba Bryde tenía pinta de haber sido frecuentado en años. Además, todos ellos carecían de las comodidades básicas. Pero Ronan no iba a quejarse por eso. Al fin y al cabo, los tres seguían con vida, y eso era lo que importaba. Tres soñadores buscados por las autoridades, llenos de nervio y energía, saliendo de su coche soñado.
—Escuchad —dijo Bryde—. ¿Qué oís?
Era lo que decía cada vez que llegaban a un nuevo lugar.
Ronan oía el carraspeo del viento al pasar entre la hojarasca amontonada. El rugido distante de los camiones al circular por una autopista. El murmullo de un avión invisible. Los ladridos de un perro. El ronroneo de una máquina lejana, tal vez un generador. El siseo suave de las alas de Sierra al moverse. Ver cómo su pájaro negro se elevaba sobre ellos en aquel lugar desconocido y cálido le produjo un sentimiento que no hubiera sabido describir, pero que lo asaltaba más y más a menudo desde su huida. Era una sensación como de plenitud; una presencia, una intuición de realidad. Antes de aquello se sentía hueco, vacío. No: sentía que estaba vaciándose. Quedándose seco. Y, ahora, de nuevo había algo en su interior.
«Escuchad», había dicho Bryde, y Ronan escuchó. ¿Qué percibía? Los latidos de su pulso en los oídos. El cuchicheo de su sangre. El movimiento de su alma. El zumbido de aquello que lo estaba colmando.
No podía ser felicidad, se dijo, porque estaba lejos de sus hermanos y de Adam. Le preocupaba pensar en ellos y no creía que sentirse feliz y estar preocupado fueran dos cosas compatibles.
Pero, la verdad, se parecía mucho a la felicidad.
—Cuando el último humano perezca, aún quedará algún avión sobrevolando los bosques desiertos —dijo Bryde.
Aunque era un comentario crítico, su tono era tranquilo, mesurado. Su carácter era opuesto en casi todo al de sus dos volátiles discípulos. Nada lo sobresaltaba, nada le hacía perder los estribos. Jamás prorrumpía en carcajadas histéricas ni en sollozos furiosos. Ni se jactaba ni se hacía de menos; ni se escaqueaba ni se sacrificaba de más. Era, simplemente. Todo en su actitud transpiraba dominio. Pero no el dominio de un predador alfa, sino el de un ser lo bastante poderoso para abstraerse de la dinámica presas-predadores. Y todo sin que se le moviera ni un mechón de su cabello leonado.
«Es una especie de dandi —le había dicho Hennessy a Ronan en un aparte el primer día—. El crac de los dandis. Ha vencido a todos los demás dandis y ahora es el jefe, aquel al que debes derrotar si quieres hacerte con su camisa elegante».
Aunque a Ronan no le gustaba la palabra «dandi», entendió bien lo que quería decir Hennessy. Había algo leve e insustancial en Bryde, algo que no concordaba con el peso de lo que se proponía hacer. Desde que lo vio en persona por primera vez, Ronan había sentido que había algo sorprendente en él, un desajuste, una conexión extraña en sus sinapsis cerebrales cada vez que lo miraba, como si estuviera pensando en una palabra pero le saliera decir otra. Cada vez que Ronan observaba un rato a Bryde, sentía que una pregunta informe cuajaba dentro de su boca.
¿Pero qué pregunta podía ser aquella? En todo caso, su respuesta invariable era «Bryde».
—¿Qué sentís? —dijo Bryde.
Hennessy se lanzó a un monólogo explosivo. Si su ritmo siempre había sido el de una cinta que corría demasiado rápido, desde que habían empezado a huir se había acelerado tanto que parecía ir en fast-forward.
—¿Sentir? ¿Sentir? ¿Preguntas qué siento? Siento que estamos en Virginia Occidental. Sería fácil confundir este estado con el de Virginia, que está al lado; los dos se asemejan mucho, pero el perfume de este tiene un matiz de cuero. Estoy saboreando... ¿Qué saboreo? Sí, un ligero retrogusto de banjo. Humm... No: de salterio, más bien. Sí, eso es. Sabía que era un instrumento de cuerda. A ver, me llega algo más... ¿Enredadera kudzu? Un momento, dejad que respire. ¿Detecto un aroma a azufre?
Era imposible cortar a Hennessy en mitad de una de aquellas parrafadas, de modo que Bryde aguardó con expresión resignada. Ronan sacó del coche su bolsa y su espada, con las palabras HASTA LA PESADILLA grabadas en el pomo, y se colgó ambas del hombro, ajustando la vaina de la espada de forma que la hoja quedara entre los omóplatos. De todos modos, no pensaba molestarse en jugar al juego propuesto por Bryde, porque sabía que no podía ganarlo.
Cuando Bryde había preguntado «¿Qué sentís?», en realidad se refería a esto: «¿Cuánto poder de la línea ley podéis sentir?».
Y Ronan jamás había sido capaz de percibir las líneas invisibles que alimentaban su poder de soñador. Al menos, mientras estaba despierto. Adam sí podía. Y si Ronan y Hennessy no se hubieran deshecho de sus teléfonos la primera noche de la huida para evitar que los Moderadores los localizaran, ahora podrían pedirle que les enviase algunas pistas útiles.
O no.
Porque, para cuando se deshicieron de sus teléfonos, Adam aún no había respondido al último mensaje de Ronan. «Tamquam», había escrito Ronan, una palabra a la que Adam debía responder: «Alter idem». Y, sin embargo, Adam no había dicho nada.
En cierto modo, su silencio hacía que aquello —el estar lejos de él— fuera más fácil.
¿Qué sentís?
Confusión.
—Si ya has terminado tu razonamiento, Hennessy —dijo Bryde con tono seco—, háblame de la línea ley. ¿Qué sientes?
—¿Que hay un poco? —aventuró ella—. A ver: es más grande que una tostadora, pero más pequeña que una cortadora de césped. Lo suficiente para que Ronan Lynch monte uno de sus follones dentro de un rato.
Ronan le enseñó el dedo corazón con gesto lánguido.
—Pon a trabajar tus sentidos y no tus dedos, Ronan —le espetó Bryde—. Esta división entre tu percepción del sueño y de la vigilia es artificial, y te aseguro que la separación entre las dos cosas te traerá problemas algún día. Saca tus cosas, Hennessy, vamos a pasar aquí la noche.
—Ah, justo lo que esperaba oírte decir —respondió ella, tambaleándose como una zombi—. He perdido a Burrito. Ronan Lynch, dime si voy bien encaminada... Uuuf, no hace falta.
Burrito —su coche— no era del todo invisible, porque Bryde les había advertido que no debían soñar con una invisibilidad total. A Bryde no le gustaba que sus pupilos soñasen nada permanente, infinito, recurrente, imposible de revertir. Rechazaba todas aquellas creaciones que dejasen una huella de carbono indeleble tras la desaparición de su soñador. Así pues, el coche no era invisible, sino... fácil de pasar por alto, simplemente. Ronan se sentía bastante orgulloso de él. Bryde le había pedido específicamente un vehículo discreto, sin mostrar ninguna duda sobre la capacidad de Ronan para satisfacer su petición. A Ronan le había halagado sentir que Bryde lo necesitaba, que confiaba en él. Solo le hubiera gustado que el proceso de materializar el coche hubiera sido algo más elegante... Pero en la vida no se podía tener todo.
Mientras Hennessy se colgaba al hombro una espada igual a la de Ronan, esta con las palabras DESDE EL CAOS grabadas, Ronan alzó la vista y gritó:
—¡Sierra, vamos a entrar!
El cuervo bajó en picado hacia él, y Ronan apartó la cara justo a tiempo de evitar que sus garras le arañasen la cara antes de aterrizar en su hombro.
Bryde empujó la puerta del museo y esta se abrió.
—¿No estaba cerrada? —preguntó Hennessy.
—¿No lo estaba? —replicó Bryde—. Adelante.
El interior del Museo de Historia Viva de Virginia Occidental estaba tan abandonado que resultaba espontáneamente cómico. Los pasillos, oscuros y atestados de objetos, conducían a salas con escenarios de tamaño natural, pobladas de atrezo vetusto y maniquíes descoloridos. En una, un grupo de alumnos con vaqueros de peto o coletas miraban extasiados a otro maniquí que les daba clase en un aula anticuada. En otra, un robusto médico examinaba a un paciente menos robusto en un hospital de campaña. Otra contenía a varias sufragistas que exigían sus derechos, mientras que en la contigua unos mineros descendían por una caverna con la boca de cemento. Las facciones de los maniquíes eran simples hasta la caricatura. En el aire flotaba un olor penetrante, incluso más de lo que cabría esperar de un edificio que llevaba abandonado desde 1970.
—Este sitio me mira de reojo —observó Ronan—. ¿Y qué es esta peste?
—«El Museo de Historia Viva de Virginia Occidental ofrece una experiencia inmersiva por medio de imágenes, sonidos y olores» —dijo Hennessy, leyendo un folleto que había encontrado mientras esquivaba las cajas y muebles esparcidos por la entrada—. «Nuestro sistema de ventilación esparce más de quinientos aromas originales sobre una gran variedad de escenarios...». ¿En serio hablan de una gran variedad? «¡Proporcione a sus alumnos un viaje en el tiempo con esta extraordinaria actividad que recordarán durante toda la vida!».
—Echadme una mano —pidió Bryde.
Había sacado dos maniquíes a la sala de entrada e iba de camino a recoger un tercero. Los estaba colocando codo con codo, en una hilera. No le hizo falta explicar lo que se proponía: en la penumbra del museo, los muñecos tenían un aspecto inquietante y convincentemente vital, al menos lo suficiente para que cualquier recién llegado se parase un momento. Era un ejército de pega.
Ronan comenzaba a comprender que el primer impulso de Bryde era siempre desconcertar a sus enemigos. Estaba dispuesto a pelear si hacía falta, pero prefería que sus adversarios se derrotasen a sí mismos.
—¿Vas a quedarte ahí parada? —le preguntó a Hennessy después de que Bryde y él arrastrasen un ejecutivo de traje elegante, un ama de casa con un vestido floreado de los años cuarenta y tres cadetes del ejército con los uniformes llenos de polvo.
—Me niego a tocar cosas de factura deficiente. —Hennessy señaló un marinero cuyos ojos pintados bizqueaban—. Se me contagiaría el mal gusto, y no quiero perder mis dotes artísticas.
—Si yo siguiera la misma política con los soñadores, vosotros no estaríais aquí —señaló Bryde con benevolencia.
Ronan siseó mientras rozaba la cara de un revisor de tren.
—Tu comentario quemaba tanto que la cara de este tipo se ha derretido —dijo—. De hecho...
—«Además» —leyó Hennessy en voz lo bastante alta para ahogar la de Ronan, con el folleto desplegado delante de la cara—, «el Museo de Historia Viva de Virginia Occidental se alquila para celebrar fiestas nocturnas de cumpleaños y excursiones escolares de fin de semana. Consulten los descuentos aplicables a grupos de más de tres personas». Mierda: si tuviéramos un soñador más, podríamos ahorrarnos un montón de pasta. Yo propondría destinar el dinero al fondo para los estudios universitarios de Ronan Lynch; no para que vaya a la universidad, sino para pagar los desperfectos cuando queme una y el seguro se niegue a cubrirlo. Bryde, cariño, ¿crees que podríamos recoger algún autoestopista? Me refiero a alguno que te decepcione menos que yo... Así podríamos acceder a un bono familiar.
Bryde se apartó de los maniquíes y los observó mientras se limpiaba el polvo de las manos.
—¿De verdad quieres que integremos a alguien más?
Ronan prefería no explorar la idea. Le producía la misma sensación que le asaltaba algunas noches en Los Graneros, cuando empezaba a imaginar, sin poder evitarlo, que él y Adam llevaban muchos años juntos y que entonces él se moría de viejo o por alguna insensatez y Adam encontraba otro novio, y más tarde los tres coincidían en el otro mundo y, en lugar de pasar la eternidad junto a él, Adam tenía que dividirla entre Ronan y el estúpido usurpador del que se había enamorado de viudo, lo cual arruinaba todas las ventajas que podía presentar el paraíso. Y eso cuando Ronan no empezaba a preguntarse si Adam podría acceder al otro mundo a pesar de sus tendencias agnósticas.
—Tres es un buen número —gruñó, lanzando una mirada tormentosa a Hennessy mientras se adentraban más en el museo—. Burrito solo tiene sitio para tres.
—En el asiento trasero caben dos personas más —replicó ella.
—No, si la que ya hay está tumbada.
—Cierto. Pero, si os apretáis, seguro que ahí detrás entráis hasta cuatro o cinco personas. Y dos más en el maletero.
—¡Soñadores! —los interrumpió Bryde.
Estaba de pie frente a una puerta doble, con las manos en los picaportes. Lo único que se distinguía bien de él en la oscuridad era su mata de pelo leonado, su pálido cuello y las dos líneas claras que recorrían las mangas de su cazadora gris. Tenía un cierto aspecto de esqueleto o de garabato de una persona, como si solo constara de los detalles necesarios para semejar humano.
Abrió las puertas, y un chorro de luz cálida inundó el pasillo.
La estancia del otro lado era tan amplia como un gimnasio. El techo parecía haber cedido años atrás, y el resplandor dorado del atardecer se colaba por un agujero en el techo por el que salía un árbol cubierto de enredaderas. Las motas de polvo parecían centellear en el haz de luz. A diferencia del tufo a quinientos aromas sintéticos del interior, todo en aquella sala olía a vida real.
—Sí —murmuró Bryde, como si respondiera a una pregunta inaudible.
Aquello era como una catedral de la decadencia. Varias palomas despegaron desde las sombras con un crujido de aleteos. Ronan dio un brinco, sobresaltado, y Hennessy se protegió la cabeza con la mano en un gesto reflejo. Bryde, sin inmutarse, contempló cómo las aves desaparecían por el agujero del techo. Sierra se lanzó a perseguirlas con un «ark, ark, ark» feliz. Comparada con ellas, parecía enorme y amenazante.
—Cojones —masculló Ronan, molesto por haber perdido el control un momento.
—Ovarios —remachó Hennessy.
Avanzaron unos pasos más, y otra bandada de pájaros brotó de un carruaje cubierto de polen. Uno golpeó un maniquí, que cayó de cara al suelo.
—¿Veis? Este lugar se ha convertido en un museo dedicado a algo enteramente distinto —dijo Bryde—. ¿Os dais cuenta de lo sincero que resulta ahora?
Con la hojarasca y la maleza que llenaban el lugar, resultaba difícil distinguir el propósito de la exposición original. Sin embargo, el carruaje y el camión antiguo de bomberos que había algo más allá, invadido por la hiedra, sugerían una escena callejera. A Bryde le encantaban las reminiscencias de los esfuerzos humanos.
—¿Cuántos años han tenido que transcurrir para que aparezca todo esto? —reflexionó Bryde en voz alta, apoyando una mano en el tronco del árbol y mirando al cielo por el agujero—. ¿Cuántos años ha tenido que pasar desierto este lugar para que los árboles volvieran a crecer en él? ¿Y cuántos años más harán falta para que desaparezca por completo? De hecho, ¿llegará a desaparecer? ¿O lo seguiremos considerando los humanos como un museo, dado que una vez lo fue? Cuando soñamos con algo, ¿cuánto puede durar? Esa es la razón de que no soñemos cosas absolutas, infinitas: no somos tan egocéntricos como para suponer que los demás querrán o necesitarán nuestros sueños eternamente. Debemos considerar lo que será de nuestros sueños cuando nosotros desaparezcamos. Lo que será nuestro legado.
El legado de Ronan consistía en una habitación de residencia universitaria destrozada, un coche invisible y una espada con las palabras HASTA LA PESADILLA grabadas en el pomo.
Todo lo demás que había soñado entraría en un letargo irreversible en cuanto él muriera.
Hennessy estaba petrificada.
Tan petrificada estaba, de hecho, que Ronan también se quedó paralizado mirándola, y la inmovilidad de los dos hizo finalmente que Bryde se diera la vuelta.
—Ah —dijo sin más.
Se acercó tranquilamente a Hennessy y metió la mano entre la maleza a sus pies. Cuando la sacó, sostenía a una serpiente negra por detrás de la cabeza. El musculoso cuerpo del reptil se ondulaba sutilmente bajo sus dedos.
Bryde la examinó con la cabeza inclinada, mientras la serpiente lo examinaba a él.
—Hace mucho frío para ti, amiga —le dijo por fin—. ¿No es hora ya de que te duermas?
Se volvió hacia Ronan y Hennessy y siguió hablando:
—Esta no es la criatura más letal que hay en la sala. En libertad, esta serpiente no vivirá más de una década, y lo único que matará son los ratones que necesite comer para seguir con vida. Es un ser elegante, eficiente. Una maravilla, en realidad. El espacio exacto de un aliento.
Le ofreció el reptil a Hennessy.
Si alguna parte de Hennessy sentía miedo, no lo mostró. Se limitó a agarrar la serpiente, imitando el modo en que Bryde la había sujetado tras la cabeza.
El animal se retorció con violencia bajo la mano de Hennessy, y el torso de ella pareció imitar sus contorsiones para mantenerse alejada de la cola. Por fin, chica y serpiente parecieron llegar a un acuerdo tácito y se quedaron inmóviles entre los matorrales.
—Es exquisita, joder —comentó ella—. Me encantaría pintarla.
—Mírala —repuso Bryde—. Mírala de verdad. Memorízala. ¿Cuáles son sus líneas maestras? Si quisieras soñarla, ¿qué necesitarías saber sobre ella?
A Ronan, el estudiante fracasado que siempre había odiado aprender, le encantaba aquello. Todo aquello. Le gustaba embeberse de la forma perfecta e inevitable en que se superponían los hexágonos de la piel del reptil. Le gustaba contemplar la apariencia acorazada de aquel cuerpo, que parecía duro hasta que se retorcía. Entonces aparecían los músculos moviéndose, como si hubiera una criatura distinta bajo la superficie lustrosa y seca.
Le gustaba que otro soñador le propusiera pensar en la serpiente en el contexto de sus sueños.
Bryde volvió a agarrar la serpiente y volvió a dejarla con cuidado entre la maleza.
—Este es un museo de la vigilia —dijo al fin, con voz teñida de amargura—. ¿Qué aspecto tendrían los artefactos de un mundo de soñadores? Vivimos en una sociedad tan segura de sus propias deficiencias que se empeña en ahogar el estruendo de las demás especies, con su ruido blanco de ambiciones fallidas y su ansiedad masturbatoria. Unas pocas voces se levantan contra ella. ¿Qué ocurriría si esas voces fueran las de la mayoría? Ah, qué mundo tendríamos en ese caso... Y, ahora, máscaras.
Ronan sacó su antifaz del bolsillo de la chaqueta. Aquellas dos sencillas máscaras de seda, una de las primeras cosas que había soñado con Bryde, hacían que quien se las pusiera cayese dormido al instante. A Bryde le gustaban mucho más que los somníferos que había usado Ronan hasta entonces.
«No te comas los sueños —le había sermoneado—. En el mejor de los casos, te matarán de hambre y, en el peor, te controlarán. Los sueños son como las palabras, como los pensamientos: siempre significan más de una cosa. ¿Estás seguro de que esas pastillas solo te hacen dormir?».
Las manos de Ronan se calentaron y el corazón empezó a golpearle en el pecho. Solo había tardado unas semanas en desarrollar una respuesta condicionada ante el estímulo de los antifaces.
Bryde recorrió la sala ruinosa con la mirada.
—Vamos a buscar un sitio seguro para soñar —dijo.
Para soñar. Para soñar con urgencia, con propósito. Para soñar junto a otros soñadores.
Aquella sensación vasta y cálida se abría paso dentro de Ronan una vez más, y esta vez lo hacía con tanta fuerza que fue capaz de identificarla.
Era un sentimiento de pertenencia.
2
Hennessy soñaba con el Encaje.
Su sueño era siempre el mismo.
Todo estaba oscuro. En aquel sueño, ella era irrelevante. No era un engranaje dentro de una máquina, ni siquiera una brizna de hierba en un prado. Como mucho, podía ser una mota de polvo en el torvo ojo de una bestia que se alejaba al galope y que parpadeaba para eliminarla. Nada más.
Poco a poco el sueño se iluminaba, y el resplandor revelaba algo que estaba allí desde el principio. ¿Algo? Una entidad. Una situación. Sus afilados bordes geométricos formaban una silueta dentada y sinuosa, como un copo de nieve bajo un microscopio. Era gigantesco; no al modo de una tormenta o un planeta, sino al modo del pesar o el odio.
Aquello era el Encaje.
En realidad, no era algo que pudiera percibirse con los ojos: era algo que se sentía.
Después de que Hennessy creara a Jordan sacándola de un sueño, Jordan se acostumbró a dormir pegada a su espalda. Aquello reconfortaba e inquietaba a Hennessy a partes iguales. La reconfortaba porque era una presencia cálida y familiar, igual en todo a ella misma. Y la inquietaba porque Hennessy, acostumbrada a dormir sola desde hacía diez años, se despertaba sobresaltada mientras el aliento de Jordan movía los pelillos de su nuca. El hecho de haber soñado una copia de sí misma le producía una extrañeza insidiosa de la que no conseguía desprenderse. Hennessy ignoraba qué le debía a Jordan, más allá de haberle dado un cuerpo en el mundo de la vigilia. No sabía si Jordan y ella se convertirían en amigas del alma o en rivales. No sabía si Jordan trataría de usurpar su vida. No sabía qué haría si Jordan la rechazaba y decidía establecerse por su cuenta. No sabía qué haría si Jordan la aceptaba y se quedaba junto a ella para siempre. Se daba cuenta de que tal vez no volvería a estar sola nunca más, pero no sabía si aquello era bueno o malo.
Y aquel sentimiento...
Aquel sentimiento era el Encaje.
Después de soñar a June —su segunda copia—, una noche, Hennessy se levantó y avanzó de puntillas por el pasillo de la nueva guarida unifamiliar que había comprado su padre en las afueras de la ciudad. Iba rozando la pared con los dedos, porque su madre le había dicho que dejar marcas de grasa en las superficies lisas era una forma de rebelión. De pronto, se vio de pie al final del pasillo. «Imposible —pensó—. He dejado a Jordan en mi cuarto». Solo entonces recordó la existencia de June. Pero aquello no la consoló, porque no hubiera debido existir ninguna otra copia después de Jordan, y, además, ¿qué pasaría si después de June hubiera otra más, y luego otra y otra?, y entonces Hennessy empezó a gritar sin control y June, también, hasta que el padre de Hennessy gritó desde su cuarto que qué diablos pasaba y que si tenía un problema hiciera el favor de entrar en su habitación para explicárselo o que, si no, dejara de montar aquel jaleo y dejase dormir a todo el mundo, joder.
Y aquel sentimiento...
Aquel sentimiento era el Encaje.
A veces, cuando J. H. Hennessy, la madre de Hennessy, aún estaba viva, le colocaba a su hija un pincel de visón entre los dedos y le mostraba cómo debía moverlo sobre el lienzo en el que ella ya había empezado a trabajar. Hennessy la obedecía, tan emocionada como aterrada por la certeza de que estaba dejando su marca en un cuadro destinado a peces gordos y a exposiciones de alto copete. Durante minutos, horas incluso, su madre y ella colaboraban en silencio, hasta que resultaba difícil distinguir qué trazos eran obra de una u otra. Entonces, Bill Dower, el padre de Hennessy, llegaba a casa. Y en cuanto la puerta se cerraba a su espalda, Jota echaba a Hennessy de mala manera, arrebatándole el pincel con tanta fuerza que a menudo volcaba la paleta y los lienzos acababan salpicados de pintura. Adiós, madre; hola, esposa. Jota era dos personas a la vez, y la transición entre una y otra solía ser abrupta. Hennessy, por su parte, también se transformaba en un instante, pasando sin transición de una felicidad palpitante a una perplejidad vergonzosa.
Y aquel sentimiento...
Aquel sentimiento era el Encaje.
Hennessy había pasado una década desgarrada entre el odio y el rencor hacia sus clones, temiendo que la abandonasen y deseando que dejasen de necesitarla. Y, entonces, Jordan le había dicho que unos Moderadores les habían reventado la cara a balazos y que jamás volvería a verlas, de modo que la cuestión había pasado a ser irrelevante.
Y aquel sentimiento...
Aquel sentimiento era el Encaje.
Gigantesco, inescapable, inevitable.
Aplastante.
—Hennessy —la llamó Bryde.
Y así, sin más, el Encaje se desvaneció.
Cada vez que Bryde entraba en los sueños de Hennessy, el Encaje desaparecía. Parecía tener miedo de él. Era un truco muy ingenioso. «¿Cómo lo hace?», se preguntó Hennessy.
—Eso no importa —respondió Bryde—. ¿Qué es lo que sientes?
Desde que había conocido a Ronan y a Bryde, Hennessy había pasado más tiempo que nunca preguntándose cómo soñarían las demás personas. Ella soñaba con el Encaje, desde siempre y para siempre. Los demás soñadores, sin embargo, solían tener un sueño distinto cada noche. En algún momento de su vida, Hennessy debía de haber tenido sueños diferentes, pero ahora ni los recordaba ni podía imaginar cómo sería aquello.
Se preguntó cómo lograban encontrarla Ronan y Bryde en el espacio de los sueños. Los dos se dormían, comenzaban sus propios sueños y luego...
—Quédate en el presente —le dijo Bryde—. ¡Deja de divagar! ¿Cuánto poder sientes?
«Un huevo», pensó Hennessy. Lo bastante para soñar algo grande. Lo bastante para sacar el Encaje entero a la realidad.
—Deja de llamar al Encaje —le reprendió Bryde—. No voy a permitir que vuelva.
No lo estaba llamando.
La boca de Bryde se curvó en una sonrisa fina. La mayor parte de las personas se revelaban a sí mismas al sonreír. Había tipos duros que se convertían en ositos de peluche, personas entrañables que de pronto pasaban a ser chismosos de colmillos afilados, tímidos que mostraban el payaso que llevaban dentro, payasos que resultaban ser cenizos insoportables. Bryde no era así. Bryde era un enigma antes y un enigma después.
—¿Dónde está tu voz? Quédate en el presente. Y, ahora, mira: te he dado un lienzo y tú lo has dejado en blanco —dijo Bryde señalando a su alrededor. Ahora que el Encaje había desaparecido, el sueño solo contenía su conversación, nada más—. La pereza es la hija natural del éxito. Después de subir una escalera, ¿a quién le apetece ponerse a subir otra, si las vistas ya son buenas? Ni siquiera lo estás intentando. ¿Por qué?
La voz de Hennessy seguía siendo un mero pensamiento: «Existe una palabra para denominar a las personas que intentan lo mismo una y otra vez con la esperanza de que el resultado sea diferente».
—¿Artistas? —sugirió Bryde—. Antes no te asustaba el fracaso.
A Hennessy le molestó darse cuenta de que tenía razón.
Había pasado su juventud estudiando cómo reaccionaban los pigmentos, cómo cedían las cerdas de tejón comparadas con las de ardilla y con las de cerdo y con las de marta Kolinsky, cómo se realzaban o anulaban mutuamente los colores complementarios, cómo estaba construida la osamenta humana bajo la piel. Y todo eso mientras practicaba sobre cualquier superficie que se le pusiera por delante. Intentando y fracasando. Además, había dedicado tanto tiempo o más a entrenar su mente. Hennessy sabía que los puntos débiles de cualquier artista eran la percepción y la imaginación. Los ojos se empeñaban en ver lo que querían ver, en lugar de lo que había ante ellos. Las sombras se oscurecían en exceso. Los ángulos se torcían. Las siluetas se alargaban, se aplastaban. Era necesario entrenar el cerebro para que viera sin emociones y luego aprender a añadir las emociones.
Fracaso, nuevo intento. Fracaso, nuevo intento.
Hennessy ni siquiera sabía cómo podía haber tenido el ancho de banda necesario para dedicarse a aquellas cosas durante tantas horas de tantos días de tantas semanas de tantos años.
—Esto está mejor —aprobó Bryde.
El sueño se había transformado en un estudio de artista.
Hennessy no había decidido de forma consciente crear un estudio, pero los sueños eran así de puñeteros. Te entregaban lo que querías, no lo que decías que querías.
El estudio era muy realista. Tenía un olor agradable y productivo, terroso y químico. En él había esparcidos caballetes con lienzos de todos los tamaños. La pintura destellaba en las paletas, por cuyos agujeros asomaban los pinceles como flores erizadas. La gastada tarima estaba cubierta de lonas protectoras. Bryde la miraba desde una silla situada junto a un ventanal, con las piernas cruzadas en una postura relajada y el brazo apoyado en el respaldo. A Jordan le habría parecido un buen modelo para un retrato. A su espalda, la ciudad se extendía en un tapiz de edificios antiguos, árboles apiñados y autopistas invasoras. Una tormenta se gestaba en la distancia, con nubes deshilachadas y escabrosas.
El sueño, con la terquedad de los sueños, se empeñaba en convencer a Hennessy de que ya había estado antes en aquel estudio, pero ella sabía que no era cierto.
«Es el estudio de Jordan —decía el sueño—. Si no lo reconoces es porque hace demasiado tiempo que no la ves. ¿Por qué ya no te juntas con ella como antes?».
—Es ella la que no se junta conmigo —rebatió Hennessy.
—Ah, por fin: ya has encontrado tu voz —observó Bryde—. No eres dos cosas diferentes, ¿sabes? No eres una Hennessy dormida y una Hennessy despierta. Eres más que la suma de tus sentimientos, que tu inconsciente; también estás compuesta por las formas en que has aprendido a reaccionar ante esos factores. Soñar, despertarse: para ti es lo mismo. ¿Cuándo vas a convencerte? Dibuja algo en ese lienzo. La línea ley te escucha, pídele lo que quieras.
Hennessy estaba delante de un lienzo tan alto como ella. Su mano sostenía un pincel que también era un cuchillo. Imaginó la sensación de hincar la hoja en la tela, la forma en que la trama se rizaría en los bordes de la herida. Qué forma tan espléndida y teatral de arruinar la superficie perfectamente lisa del lienzo...
—Atengámonos a la Hennessy artista —exigió Bryde—, a la que crea en lugar de destruir. ¿Qué haría esa Hennessy, si pudiera hacer lo que se le antojase?
—En realidad, estás hablando de Jordan —replicó Hennessy—. La artista es ella; yo soy la falsificadora.
—No sois dos.
—Necesitas gafas, amigo.
—Tú ya eras una artista antes de crear a Jordan.
Pero la memoria de Hennessy no llegaba tan lejos. Y, si lo hacía, sus recuerdos eran demasiado superficiales.
—De acuerdo —zanjó Bryde, molesto—. Muéstrame lo que haría ella en tu lugar. Doy por hecho que se le da mejor escuchar que a ti.
¿Qué habría hecho Jordan con aquel espacio onírico? ¿Y si Hennessy fuera el sueño y Jordan fuera, en realidad, la que tuviera aquel poder asombroso a su disposición?
«El arte —le había dicho Jordan a Hennessy en cierta ocasión— es más grande que la realidad».
El cuchillo se desvaneció: Hennessy ya estaba pintando. Bajo las suaves cerdas del pincel había una espesa pincelada de un morado voluptuoso, un color que ningún humano había visto jamás.
«A Jordan le encantaría». La púrpura de Tiro parecería desvaída, al lado de aquel pigmento.
¿Por qué no había insistido Jordan en acompañar a Hennessy en aquella aventura final?
«Sabes bien por qué», gruñó el sueño.
Jordan se había marchado junto a Declan Lynch, tras protestar sin gran empeño. Llevaba tiempo aguardando una excusa para abandonar a Hennessy, y al fin la había encontrado.
Fuera del estudio, la tormenta se acercaba. Los límites de las nubes se oscurecían, geométricos.
—Céntrate en tu tarea —le ordenó Bryde.
El pigmento púrpura del lienzo se deslizó hasta dibujar unos labios violáceos y carnosos. Era la boca de Hennessy. No: era la de Jordan. Casi igual, pero con diferencias importantes. Los labios de Jordan sonreían; los de Hennessy falsificaban sonrisas copiadas de otras bocas.
Con cuidado, Hennessy añadió una sombra que daba profundidad a los labios. En aquel negro profundo había más oscuridad y más certeza de las que podía contener cualquier pintura negra de la vigilia.
Bryde se puso en pie tan bruscamente que derribó su silla.
—Sí... Sí, ahí está. Para esto sirven los sueños. No hagas una copia vegana de una hamburguesa; cómete un vegetal y disfrútalo, joder.
¿Habría besado Declan a Jordan? Probablemente. Hennessy hundió el pulgar en un pegote de pintura rosa pálido y lo deslizó por el labio inferior. El toque de luz transformó la boca al instante haciéndola húmeda, plena, expectante. Era más que real: era hiperreal. El cuadro no mostraba la imagen de una boca, sino la sensación que producía. Era imagen y memoria y percepción, todo mezclado en una amalgama que solo podía existir en un sueño.
—Para ya —dijo Bryde—. Eso es lo que vas a sacar de aquí. Siéntelo. No permitas que cambie. Pídele a la línea ley que te ayude. Puede...
Se interrumpió de pronto, y en sus ojos apareció una mirada ausente.
Sin previo aviso, una idea apareció en la mente de Hennessy: ruedas.
¿Ruedas?
—¡Ronan Lynch! —gritó de pronto Bryde—. ¡Deja de hacer eso!
Hennessy solo tuvo tiempo de percibir algo extraño, como si la habitación se quedara repentinamente sin aire. Era raro, porque durante el sueño no había pensado en ningún momento en respirar.
Y, entonces, todo se difuminó.
3
Hennessy se despertó sobresaltada.
Se estaba moviendo.
Y no solo eso: se estaba moviendo deprisa.
Era como una película. Se vio desde arriba, como Dios contemplando su creación allá en el suelo: una esbelta chica negra con un peinado afro lleno de ramitas que caía dando vueltas sobre sí misma —culo, tetas, culo...— por una ladera de pacas de paja amontonadas en un viejo granero. Su cuerpo, flojo como el de una muñeca de trapo, estaba aprisionado en una extraña estructura que recordaba a una enorme rueda de hámster hecha de madera.
No era normal que el mundo de la vigilia resultase aún más absurdo que el de los sueños. Pero la verdadera dimensión de la escena solo se hizo evidente cuando la Hennessy dormida resbaló y cayó al suelo. Su cuerpo paralizado dejó escapar el aire de golpe.
La verdadera dimensión era esta:
¡Ruedas! ¡Ruedas! ¡Ruedas!
El artefacto que la rodeaba, y que había tomado por una rueda de hámster, formaba parte de las docenas de ruedas amontonadas que invadían el granero. Había musculosas ruedas de tractor, endebles ruedas de bici, ruedecitas de juguete... Ruedas de carruaje hechas de madera, de la altura de una persona. Volantes de plástico tamaño infantil. Del techo pendían radios. Había llantas encajadas entre las pacas de paja. Las ruedas se amontonaban sobre los maniquíes y se agolpaban contra las puertas. Y cada una de ellas tenía una palabra impresa o grabada: tamquam. Parecía una instalación de arte contemporáneo. Una broma de mal gusto. Una locura.
La mente de Hennessy se retorcía solo de verlo.
Una parte de su cerebro susurraba: «Esto ha sido siempre así. Las ruedas estaban aquí desde el principio». La otra parte, sin embargo, no se dejaba engañar. Eso era lo que ocurría cada vez que se materializaba algo extraído de un sueño. Los objetos soñados no aparecían por arte de magia; era, más bien, como si la magia onírica corrigiera la memoria de los espectadores. No del todo, solo lo bastante para dar cabida a dos realidades: una en la que el sueño siempre había estado allí y otra en la que no.
Era algo que la mente no podía soportar.
—Ronan —llamó Bryde con tono irritado.