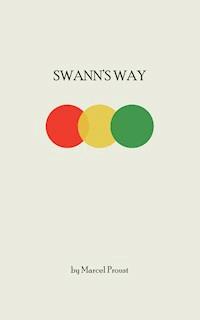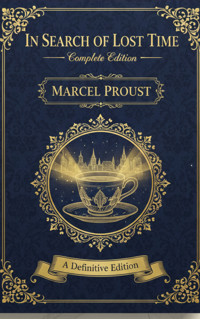Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: En busca del tiempo perdido
- Sprache: Spanisch
El implacable paso de los años transforma a las personas hasta el punto de convertirse en espectros de lo que una vez fueron. El narrador de El tiempo recobrado observa a través de su particular prisma a la gente que le ha rodeado a lo largo de toda su vida y se aproxima al momento en el que, gracias a sus recuerdos, alcance una revelación artística y vital. En narración final se termina de cruzar el puente que el autor tendió del pasado hacia el presente y se ofrecen algunas de las claves que contribuyen a cerrar el ciclo narrativo más sobresaliente del último siglo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 727
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original francés: À la recherche du temps perdu VII. Le temps retrouvé.
© de la traducción: Carlos Manzano, 1999, 2013.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO639
ISBN: 978-84-9056-194-2
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
En aquella morada un poco demasiado de campo, que tan sólo parecía un lugar para la siesta entre dos paseos o durante un aguacero (una de esas moradas en las que cada uno de sus salones parece una pérgola y en los papeles pintados de cuyas habitaciones las rosas del jardín —en una— y los pájaros de los árboles —en la otra— nos han dado la bienvenida y nos hacen compañía o al menos nos mantienen aislados, pues se trataba de papeles viejos en los que cada uno de los pájaros y las rosas estaba lo bastante separado para que se pudiera —si hubiesen estado vivos— arrancar —las rosas— y —los pájaros— enjaular y domesticar, sin ninguna de esas grandes decoraciones de las alcobas actuales, en las que, sobre un fondo plateado, todos los manzanos de Normandía han ido a perfilarse con estilo japonés para alucinar las horas que permanecemos en la cama), pasaba yo todo el día, en mi cuarto, que daba a la hermosa vegetación del parque y las lilas de la entrada, a las verdes hojas de los grandes árboles al borde del agua, brillantes de sol, y al bosque de Méséglise. En una palabra, miraba todo aquello con gusto simplemente porque pensaba: «Es bonito tener tanta vegetación en la ventana de mi alcoba», hasta el momento en que en el vasto panorama verdoso reconocí —pintado, al contrario, de azul obscuro, simplemente porque quedaba más lejos— el campanario de la iglesia de Combray. No se trataba de una representación de aquel campanario, sino del campanario mismo, que, al poner así ante mi vista la distancia de los lugares y los años, había ido —en medio de la luminosa vegetación y con un tono muy distinto, tan obscuro, que casi parecía sólo dibujado— a inscribirse en el vano de mi ventana, y, si salía un momento de mi habitación, al final del pasillo, columbraba —por estar orientado de otro modo, como una faja de escarlata— el papel pintado de un saloncito que era una simple muselina, pero roja y lista para incendiarse, si la bañaba un rayo de sol.
Durante aquellos paseos, Gilberte me hablaba de Robert, quien se alejaba de ella, pero para acercarse a otras mujeres, y es cierto que había muchas en su vida y —como ciertas camaraderías masculinas para los hombres que gustan de las mujeres— con ese carácter de defensa en vano ofrecida y de lugar en vano usurpado que tienen en la mayoría de las casas los objetos que no pueden servir para nada. Vino varias veces a Tansonville, estando yo allí. Era muy diferente de cómo lo había conocido yo. Su vida no lo había ensanchado ni entorpecido, como al Sr. de Charlus, sino todo lo contrario, pues, al hacerle experimentar un cambio inverso, le había dado el desenvuelto aspecto de un oficial de caballería —y pese a que había presentado su dimisión en el momento de su boda— hasta un punto que nunca había tenido. A medida que el Sr. de Charlus se había ido entorpeciendo, Robert (y sin duda era infinitamente más joven, pero se tenía la sensación de que no dejaría de acercarse cada vez más a ese ideal con la edad, como ciertas mujeres que sacrifican, resueltas, su rostro a su talla y a partir de determinado momento ya no salen de Marienbad, por pensar que, al no poder conservar a la vez varias juventudes, la del tipo será una vez más la que más podrá representar las otras) se había vuelto más esbelto, más rápido, efecto contrario de un mismo vicio. Por lo demás, aquella velocidad tenía diversas razones psicológicas: el miedo a ser visto, el deseo de no parecer sentirlo, la febrilidad que nace del descontento de uno mismo y del hastío. Tenía la costumbre de acudir a ciertos lugares mal vistos, en los que, como no le gustaba que lo vieran entrar ni salir, se precipitaba para ofrecer a las miradas malévolas de hipotéticos transeúntes la menor superficie posible, como quien se lanza al asalto, y había conservado ese paso de ventolera. Tal vez esquematizara también éste la aparente intrepidez de quien quiere mostrar que carece de miedo y no quiere dejarse tiempo para pensar. Para que no falte nada, deberíamos tener en cuenta el deseo —cuanto más envejecía— de parecer joven e incluso la impaciencia de esos hombres siempre aburridos, siempre hastiados, que son demasiado inteligentes para la vida relativamente ociosa que llevan y en la que no se realizan sus facultades. Seguramente su propia ociosidad puede ser la causa de su dejadez, pero, sobre todo desde que el ejercicio físico goza de favor, la ociosidad ha cobrado una forma deportiva, aun fuera de las horas dedicadas al, deporte, y que se manifiesta en una vivacidad febril, supuestamente encaminada a no dejar tiempo ni lugar para que se desarrolle el aburrimiento, y ya no en dejadez.
Mi memoria —la propia memoria involuntaria— había perdido el amor de Albertine, pero parece existir una memoria involuntaria de los miembros, pálida y estéril imitación de la otra, que vive más tiempo, así como ciertos animales o vegetales ininteligentes viven más tiempo que el hombre. Las piernas y los brazos están llenos de recuerdos embotados. En cierta ocasión en que me había separado de Gilberte bastante temprano, me desperté en plena noche en la habitación de Tansonville y, medio dormido aún, llamé: «Albertine». No es que hubiera pensado en ella ni soñado con ella ni que la confundiese con Gilberte: es que una reminiscencia procedente de mi brazo me había hecho buscar a mi espalda el timbre, como en mi habitación de París, y, al no encontrarlo, había llamado: «¡Albertine!», creyendo que mi difunta amiga estaba acostada junto a mí, como hacía con frecuencia por las noches y nos quedábamos dormidos juntos y, al despertar, calculaba yo el tiempo que Françoise tardaría en llegar para que Albertine pudiera —sin imprudencia— llamar con el timbre, que yo no encontraba.
Al haberse vuelto Robert—al menos durante aquella fase enojosa— mucho más seco, ya no daba casi muestras para con sus amigos —por ejemplo, para conmigo— de la menor sensibilidad, y, en cambio, tenía con Gilberte apariencias de sensiblería que rayaban en la comedia y desagradaban. No era que, en realidad, Gilberte le resultara indiferente. No, la amaba, pero le mentía todo el tiempo; su índole de duplicidad —ya que no el fondo mismo de sus mentiras— quedaba perpetuamente al descubierto, conque sólo creía poder salir airoso exagerando hasta proporciones ridículas la tristeza real que sentía al hacer sufrir a Gilberte. Llegaba a Tansonville, obligado, según decía, a volver a marcharse la mañana siguiente para tratar un asunto con cierto señor del país que supuestamente iba a esperarlo en París y que, al ser visto precisamente aquella noche cerca de Combray, revelaba involuntariamente la mentira de la que Robert no lo había avisado, al decir que había acudido a descansar durante un mes y no volvería a París hasta entonces. Robert enrojecía, veía la sonrisa melancólica y orgullosa de Gilberte, se salía por la tangente insultándolo por metepatas, volvía a casa antes que su mujer, encargaba que le entregaran una nota desesperada en la que le decía que había dicho esa mentira para no apenarla, para que, al verlo volver a marcharse por una razón que no podía decirle, no creyera que no la amaba (y todo ello, aunque lo describiese como una mentira, era, en una palabra, verdad), después mandaba preguntar si podía entrar en la casa de ella y allí —a medias por tristeza real, a medias por exasperación ante aquella vida y a medias simulación cada día más audaz— sollozaba, se sumergía en agua fría, hablaba de su próxima muerte, a veces se tiraba al suelo, como si se encontrara mal. Gilberte no sabía en qué medida debía creerlo, lo suponía mentiroso en cada caso particular, pero de forma general se sentía amada y se preocupaba por aquel presentimiento de una muerte próxima, al pensar que tal vez tuviera una enfermedad de la que ella no estaba enterada y, por esa razón, no se atrevía a contrariarlo y pedirle que renunciara a sus viajes.
Por lo demás, yo comprendía con tanta menor razón a qué se debía que Morel fuese recibido como el hijo de la casa, junto con Bergotte, dondequiera que estuviesen los Saint-Loup: en París, en Tansonville. Morel imitaba a Bergotte de maravilla. Al cabo de un tiempo, ni siquiera fue necesario pedirle que hiciese una imitación. Como esos histéricos a los que ya no es necesario dormir para que se vuelvan tal o cual persona, entraba por sí solo de repente en el personaje.
Françoise, quien ya había visto todo lo que el Sr. de Charlus había hecho por Jupien y todo lo que Robert de Saint-Loup hacía por Morel, no sacaba la conclusión de que fuera un rasgo que reapareciese en ciertas generaciones entre los Guermantes, sino que, como Legrandin ayudaba mucho a Théodore, había acabado —ella, persona tan moral y tan cargada de prejuicios— creyendo que era una costumbre que su universalidad volvía respetable. Decía siempre de un joven, ya fuera Morel o Théodore: «Ha conocido a un señor que siempre se ha interesado por él y lo ha ayudado mucho». Y, como en semejantes casos los protectores son los que aman, los que sufren, los que perdonan, Françoise —entre ellos y los menores a los que corrompían— no vacilaba en atribuirles el papel más hermoso y un «corazón de oro». Censuraba a Théodore, que había hecho muchas faenas a Legrandin, y, sin embargo, parecía no poder abrigar dudas sobre la naturaleza de sus relaciones, pues añadía: «Entonces el joven ha comprendido que debía poner un poco de su parte y le ha dicho: “Lléveme consigo, lo querré mucho, lo mimaré mucho”, y la verdad es que ese señor tiene tan buen corazón, que Théodore puede estar seguro, desde luego, de encontrar junto a él tal vez mucho más de lo que merece, pues es una cabeza loca, pero ese señor es tan bueno, que con frecuencia he dicho a Jeannette (la novia de Théodore): “Mi niña, si alguna vez te encuentras en un apuro ve a ver a ese señor, que preferiría dormir en el suelo y cederte su cama. Ha querido demasiado al niño (Théodore) para ponerlo en la calle. Claro que no lo abandonará nunca”.».
Por cortesía, pregunté a su hermana el apellido de Théodore, que entonces vivía en el Mediodía. «Pero, ¡si fue él quien me escribió en relación con mi artículo para Le Figaro!», exclamé al enterarme de que se llamaba Sautton.
Asimismo, estimaba más a Saint-Loup que a Morel y consideraba que, pese a todas las faenas que el niño (Morel) había hecho, el marqués no lo dejaría nunca en un apuro, pues era un hombre que tenía demasiado buen corazón o, si no, sería porque le hubieran ocurrido a él mismo duros reveses.
Saint-Loup insistía para que yo me quedara en Tansonville y en cierta ocasión dejó escapar —aunque ya no procuraba visiblemente agradarme— que mi llegada había sido para su mujer una alegría tal, que, según le había dicho, había permanecido embargada de gozo toda una noche, una noche en que se sentía tan triste, que, al llegar de improviso, yo la había salvado milagrosamente de la desesperación, «y tal vez de algo peor», añadió. Me pedía que intentara convencerla de que él la amaba y me decía que pronto rompería con su amante de entonces, a quien amaba menos. «Y, sin embargo», añadía con tal fatuidad y tal necesidad de confianza, que a veces pensaba yo que el nombre de Charlie iba a «salir» —pese a Robert— como el número de una lotería, «tenía yo razones para sentirme orgulloso. Esa mujer que me da tantas pruebas de cariño y a quien voy a sacrificar por Gilberte, nunca había prestado atención a un hombre, se creía personalmente incapaz de enamorarse. Yo soy el primero. Yo sabía que se había resistido de tal modo a todo el mundo, que, cuando recibí la adorable carta en la que me decía que sólo conmigo podía haber felicidad para ella, yo no salía de mi asombro. Evidentemente, sería como para embriagarme, si no fuese porque la idea de ver a esa pobrecita de Gilberte anegada en llanto me resulta intolerable. ¿No crees que se parece un poco a Rachel?», me decía. Y, en efecto, me había llamado la atención un vago parecido que ahora se podía encontrar, si acaso, entre ellas. Tal vez se debiera a una similitud real de algunas facciones (debidas, por ejemplo, al origen hebraico, pese a ser tan poco marcado en Gilberte), por la cual Robert, cuando su familia había querido que se casara, se había sentido —en iguales condiciones de fortuna— más atraído por Gilberte. Se debía también a que Gilberte, por haber descubierto fotografías de Rachel, de la que hasta entonces ignoraba incluso el nombre, procuraba —para agradar a Robert— imitar ciertas costumbres caras a la actriz, como llevar siempre lazos rojos en el pelo o una cinta de terciopelo negro en el brazo y teñirse el pelo para parecer morena. Después, al tener la sensación de que sus penas le daban mala cara, intentaba remediarlo. A veces lo hacía desmesuradamente. Un día en que Robert iba a venir por la noche a pasar veinticuatro horas en Tansonville, me quedé estupefacto al verla acercarse a la mesa tan extrañamente distinta no sólo de como era en tiempos, sino también los días habituales, como si tuviese ante mí a una actriz, algo así como una Théodora. Tenía yo la sensación de mirarla demasiado fijamente, con mi curiosidad por saber en qué consistía el cambio. Por lo demás, no tardó ésta en quedar satisfecha, cuando se sonó la nariz y, pese a todas las precauciones con que lo hizo, vi —por todos los colores que quedaron en el pañuelo y que formaban una rica paleta— que estaba completamente pintada. A eso se debía su boca sangrante y que se esforzaba por presentar risueña, por creer que le sentaba bien, mientras que la proximidad de la llegada del tren, sin que Gilberte supiera si su marido se presentaría de verdad o si enviaría uno de esos telegramas cuyo modelo había fijado ingeniosamente el Sr. de Guermantes: «IMPOSIBLE IR. SIGUE MENTIRA», empalidecía sus mejillas bajo el sudor violeta del afeite y ponía un cerco a sus ojos.
«¡Ah! Mira», me decía él con una expresión voluntariamente tierna, que tanto contrastaba con su ternura espontánea de otro tiempo, con una voz alcohólica y modulaciones de actor, «¡no hay nada que yo no diera por ver a Gilberte feliz! Ha hecho tanto por mí. No puedes ni imaginártelo». Lo más desagradable en todo aquello era una vez más el amor propio, pues se sentía halagado por el amor que le prodigaba Gilberte y, sin atreverse a decir que a quien amaba era a Charlie, daba detalles sobre el supuesto amor del violinista por él, que —como bien sabía Saint-Loup, a quien Charlie pedía cada día más dinero— eran exagerados, si no totalmente inventados, y, tras confiarme a Gilberte, volvía a marcharse a París.
Por lo demás —y por adelantar un poco, ya que estoy aún en Tansonville—, en cierta ocasión tuve la oportunidad de columbrarlo —y desde lejos— en una reunión de la alta sociedad, en la que su habla, viva y encantadora pese a todo, me permitía recuperar el pasado; me llamó la atención cuánto estaba cambiando. Se parecía cada vez más a su madre, la actitud de esbeltez altiva que había heredado de ella y que ella había perfeccionado, en su casa, gracias a la educación más consumada, se exageraba, se petrificaba: la penetración de la mirada, propia de los Guermantes, le daba apariencia de inspeccionar todos los lugares por los que pasaba, pero de forma casi inconsciente, mediante algo así como una costumbre y particularidad animal. Incluso inmóvil, el color que era más suyo que de todos los Guermantes y que —de un simple efecto del sol en un día de oro— se había vuelto sólido, le daba como un plumaje tan extraño, hacía de él una especie tan poco común, tan preciosa, que inspiraba el deseo de poseerlo para una colección ornitológica, pero, además, cuando esa luz convertida en ave se ponía en movimiento, en acción, cuando, por ejemplo, veía a Robert de Saint-Loup entrar en una velada en la que me encontraba yo, hacía unos movimientos de cabeza —tan sedosa y orgullosamente encopetada bajo el airón de oro de su pelo, un poco desplumado— y de cuello ágiles, orgullosos y coquetos, tan impropios de los seres humanos, que, ante la curiosidad, a medias mundana y a medias zoológica, que inspiraba, había que preguntarse si nos encontrábamos en el Faubourg Saint-Germain o en el Jardín Botánico y si lo que contemplábamos era un gran señor que cruzaba un salón o un ave que se paseaba por su jaula. Por lo demás, todo aquel regreso a la volátil elegancia de los Guermantes de pico puntiagudo y ojos acerados estaba ahora al servicio de su nuevo vicio, que lo utilizaba a él mismo para disimular. Cuanto más lo utilizaba, más parecía lo que Balzac llama «mariquita». A poco que se recurriera a una pizca de imaginación, el gorjeo no se prestaba menos a esa interpretación que el plumaje. Empezaba a decir frases que consideraba propias del Gran Siglo clásico y con ello imitaba los usos de Guermantes, pero una indefinible cosita de nada hacía que se volvieran al mismo tiempo los del Sr. de Charlus. «Te dejo por un instante», me dijo en aquella velada en la que la Sra. de Marsantes estaba un poco más lejos. «Voy a hacer la corte un poquito a mi madre».
En cuanto a aquel amor del que no cesaba de hablarme, no era, por lo demás, sólo el inspirado por Charlie, si bien éste era el único que contaba para él. Sea cual fuere la clase de amores de un hombre, siempre nos equivocamos sobre el número de personas con las que tiene relaciones, porque interpretamos erróneamente como tales las amistades, lo que constituye un error por añadidura, pero también porque creemos que una relación demostrada excluye otra, lo que constituye otra clase de error. Dos personas pueden decir: «A la amante de X... yo la conozco», pronunciar dos nombres diferentes y no equivocarse ni una ni la otra. Una mujer a la que amamos raras veces basta para todas nuestras necesidades y la engañamos con una mujer a la que no amamos. En cuanto a la clase de amores que Saint-Loup había heredado del Sr. de Charlus, un marido que siente esa inclinación suele hacer feliz a su mujer. Se trata de una regla general a la que los Guermantes encontraban el medio para constituir una excepción, porque quienes sentían esa inclinación querían hacer creer que tenían, al contrario, la de las mujeres. Se exhibían con una u otra y desesperaban a la suya. Los Courvoisier hacían un uso más prudente de ella. El joven vizconde de Courvoisier se creía el único en la Tierra y desde el origen del mundo en sentirse tentado por alguien de su mismo sexo. Por suponer que debía esa inclinación al diablo, luchó contra ella, se casó con una mujer arrebatadora y le hizo hijos. Después se enteró —gracias a uno de sus primos, quien tuvo la bondad de llevarlo incluso a lugares en los que podía satisfacerla— de que se trataba de una inclinación bastante extendida. No por ello dejó de amar aún más a su mujer el Sr. de Courvoisier e intensificó su celo prolífico, por lo que ella y él eran citados como el mejor matrimonio de París. No se decía lo mismo precisamente del de Saint-Loup, porque Robert, en lugar de contentarse con la inversión, hacía morir de celos a su mujer, al mantener, sin placer, a amantes.
Es posible que Morel, por ser excesivamente moreno, fuera necesario a Saint-Loup como la sombra lo es al rayo de sol. No cuesta el menor trabajo imaginar en esa familia tan antigua a un gran señor rubio dorado, inteligente, dotado de todos los prestigios y que oculta en el fondo de la bodega un gusto secreto, ignorado por todo el mundo, por los negros.
Por lo demás, Robert no dejaba nunca que la conversación versara sobre esa clase de amores suyos. Si yo decía una palabra al respecto: «¡Ah! No sé nada», respondía con una indiferencia tan profunda, que dejaba caer su monóculo, «no tengo la menor idea sobre esas cosas. Si deseas informaciones al respecto, querido, te aconsejo que te dirijas a otro. Yo soy un soldado y se acabó. Siento tanta indiferencia por esas cosas como pasión por la guerra de los Balcanes. En tiempos eso te interesaba: la etimología de las batallas. Entonces te decía yo que volveríamos a ver, incluso en las condiciones más diferentes, las batallas típicas: por ejemplo, el gran intento de envolvimiento por el ala, la batalla de Ulm. Pues, mira, por singulares que sean esas guerras de los Balcanes, la de Lule Burgas es una vez más como la de Ulm: el envolvimiento por el ala. Ésos son los temas de los que podemos hablar, pero esas cosas a las que te refieres son sánscrito para mí».
En cambio, Gilberte, hablando conmigo, abordaba con gusto esos asuntos que Robert desdeñaba así: no, desde luego, en relación con su marido, pues lo ignoraba o fingía ignorarlo todo, pero se extendía con gusto sobre ellos en relación con otras personas, ya fuera porque los considerase algo así como una excusa indirecta para Robert o porque éste, dividido, como su tío, entre un silencio severo para con esos asuntos y una necesidad de desahogarse y murmurar, la hubiera instruido en gran medida. De entre todos, el Sr. de Charlus no se salvaba; seguramente Robert, sin hablar de Charlie a Gilberte, no podía por menos de repetir a ésta, de una forma o de otra, lo que el violinista, quien perseguía a su antiguo benefactor con odio, le había contado. Esas conversaciones, a las que Gilberte era tan aficionada, me permitieron preguntarle si, en un género diferente, Albertine, cuyo nombre había oído yo por primera vez gracias a ella, cuando eran amigas del mismo curso, tenía esa inclinación. Gilberte no pudo darme esas informaciones. Por lo demás, ya hacía mucho que había dejado de ofrecer interés alguno para mí, pero yo seguía indagando maquinalmente al respecto, como un viejo que haya perdido la memoria y pregunte de vez en cuando por su hijo, ya fallecido.
Lo que es curioso —y sobre lo que no puedo extenderme— es hasta qué punto todas las personas a las que amaba Albertine, todas las que habrían podido hacer con ella lo que hubieran querido, hacia aquella época pidieron, imploraron, mendigaron —me atrevería a decir—, a falta de mi amistad, algún tipo de relación conmigo. Ya no habría sido necesario ofrecer dinero a la Sra. Bontemps para que me devolviera a Albertine. Aquel regreso de la vida, por producirse cuando ya no servía para nada, me entristecía profundamente, no por Albertine, a quien no me daba placer recibir, si me la hubieran devuelto —no ya de Turena, sino— del otro mundo, sino por una joven a la que yo amaba y a la que no conseguía llegar a ver. Pensaba yo que, si ella muriera o si yo dejase de amarla, todos los que habrían podido acercarme a ella aparecerían ante mis ojos. Entretanto, intentaba en vano influirles, por no haberme curado con la experiencia, gracias a la cual debería haber sabido yo —si es que alguna vez ésta enseñaba algo— que amar es una fatalidad, como las que se dan en los cuentos, contra la cual nada se puede hacer hasta que haya cesado el encantamiento.
«Precisamente el libro que tengo aquí habla de esas cosas», me dijo. (Hablé a Robert de aquel misterioso: «Nos habríamos entendido bien». Declaró no recordarlo y que, en cualquier caso, no había tenido sentido particular alguno.)
«Es un viejo Balzac que estoy estudiando para ponerme a la altura de mis tíos: La muchacha de los ojos de oro, pero es absurdo, inverosímil, una auténtica pesadilla. Por lo demás, una mujer tal vez pueda ser vigilada así por otra mujer, nunca por un hombre». «Te equivocas, yo conocí a una mujer a quien un hombre que la amaba había logrado de verdad secuestrar; nunca podía ver a nadie y sólo podía salir con servidores muy fieles».
«Pues bien, eso debería horrorizarte a ti, que eres tan bueno. Precisamente, Robert y yo, al hablar de eso, pensamos que deberías casarte. Tu mujer te curaría y tú la harías feliz». «No, porque tengo demasiado mal carácter». «¡Qué idea más absurda!». «¡Te lo aseguro! Por lo demás, estuve prometido, pero no pude decidirme a casarme (y ella misma renunció, por mi carácter indeciso y pendenciero)». En efecto, de esa forma demasiado simplista juzgaba yo mi aventura con Albertine, al verla ya sólo desde fuera.
Al volver a subir a mi habitación, me sentía triste por no haber ido una sola vez a ver de nuevo la iglesia de Combray, que parecía esperarme, en medio de la vegetación, en una ventana totalmente violácea. Yo pensaba: «Es igual, otro año lo haré, si no muero de aquí a entonces», al no ver otro obstáculo que mi muerte y no imaginar la de la iglesia, que me parecía haber de durar mucho tiempo después de ella, como lo había hecho mucho tiempo antes de mi nacimiento.
Sin embargo, un día hablé a Gilberte de Albertine y le pregunté si le gustaban las mujeres. «¡Oh! De ningún modo». «Pero en tiempos decías que tenía malas inclinaciones». «¿Qué yo dije eso? Debes de estar equivocado. En todo caso, si lo dije —pero te equivocas— me refería, al contrario, a amoríos con muchachos. Por lo demás, a aquella edad probablemente no llegara demasiado lejos». ¿Me diría Gilberte aquello para ocultarme que a ella misma le gustaban, según me había dicho Albertine, las mujeres y se había insinuado a Albertine? ¿O bien —pues los demás están con frecuencia mejor informados de lo que creemos sobre nuestra vida— sabría que yo había amado a Albertine y había estado celoso de ella y —como los demás pueden saber más verdades sobre nosotros de lo que creemos, pero extenderlas también demasiado lejos y caer en el error por suposiciones excesivas, mientras que nosotros los considerábamos equivocados por falta de suposición alguna— se imaginaría que yo seguía estándolo y me ponía sobre los ojos, por bondad, ese velo que siempre se tiene listo y a mano para los celosos? En todo caso, las palabras de Gilberte —desde «la mala inclinación» de otro tiempo hasta el certificado de buena conducta del presente— seguían una marcha inversa de las afirmaciones de Albertine, quien casi había acabado confesando relaciones a medias con Gilberte. Albertine me había asombrado a ese respecto, como sobre lo que me había dicho Andrée, pues lo primero que yo había creído sobre toda aquella pandilla, antes de conocerla, había sido sobre su perversidad; me había dado cuenta de mis falsas suposiciones, como con tanta frecuencia sucede cuando encontramos a una muchacha honesta y casi ignorante de las realidades del amor en el medio que habíamos creído erróneamente más depravado. Después, había yo recorrido de nuevo el camino en sentido contrario y había vuelto a considerar verdaderas mis suposiciones del comienzo, pero, ¿habría querido tal vez Albertine decirme aquello para parecer más experta de lo que era y para deslumbrarme en París con el prestigio de su perversidad, como la primera vez en Balbec con el de su virtud, y, cuando yo le había hablado de las mujeres a las que gustaban las mujeres, simplemente para no parecer ignorar de qué se trataba, así como en una conversación adoptamos apariencia de entendidos, si se habla de Fourier o de Tobolsk, aunque no sepamos lo que son? Tal vez hubiera vivido cerca de la amiga de la Srta. Vinteuil y de Andrée y separada por una mampara estanca de ellas, quienes creían que «no entendía»,[1] se hubiese informado después —así como una mujer que se casa con un hombre de letras intenta cultivarse— simplemente para complacerme volviéndose apta para responder a mis preguntas, hasta el día en que había comprendido que estaban inspiradas por los celos y había dado marcha atrás: a no ser que hubiera sido Gilberte quien me hubiese mentido. Se me ocurrió incluso la idea de que, por haberse enterado por ella, durante un coqueteo que hubiese orientado en el sentido en que le interesaba, de que no detestaba a las mujeres, era por lo que Robert la había desposado, con la esperanza de experimentar placeres que no había podido recibir en casa, puesto que iba a buscarlos fuera de ella. Ninguna de esas hipótesis era absurda, pues entre mujeres como la hija de Odette o las muchachas de la panda hay tal diversidad, tal cúmulo de gustos alternos, si es que no son simultáneos, que pasan con facilidad de una relación con una mujer a un gran amor a un hombre, por lo que resulta difícil determinar el gusto real y predominante.
No quise pedir prestado a Gilberte su Muchacha de los ojos de oro, puesto que estaba leyéndolo, pero me prestó —para leer antes de dormir aquella última noche que pasé en su casa— un libro que me causó una impresión bastante intensa y confusa, pero no duradera. Era un volumen del diario inédito de los Goncourt.
Y, cuando, antes de apagar la vela, leí el pasaje que transcribo más abajo, mi falta de disposiciones para las letras, presentida en tiempos por la parte de Guermantes y confirmada durante aquella estancia de la que aquella noche —noche de vísperas de partida en que, al cesar el embotamiento de las costumbres que van a acabar, intentamos juzgarnos— era la última, me pareció algo menos lamentable, como si la literatura no revelara una verdad profunda, y al mismo tiempo me resultaba triste que la literatura no fuera lo que yo había creído. Por otra parte, si las cosas bellas de las que hablan los libros no lo eran más de lo que yo había visto, menos lamentable me parecía el estado enfermizo que iba a confinarme en una casa de reposo, pero, como aquel libro hablaba de ellas, sentía —en virtud de una contradicción extraña— deseos de verlas. Éstas son las páginas que leí hasta que la fatiga me cerró los ojos:
«Anteayer se presenta aquí, para llevarme a cenar a su casa, Verdurin, el antiguo crítico de La Revue, el autor de ese libro sobre Whistler en el que la factura, el coloreo artístico, del original americano están en verdad presentados a menudo con gran delicadeza por el amante de todos los refinamientos, de todas las preciosidades de la cosa pintada, que es Verdurin, y, mientras me visto para seguirlo, me llega de él todo un relato en el que hay a veces como el deletreo atemorizado de una confesión sobre la renuncia a escribir, nada más casarse con la “Madeleine” de Fromentin, debida, al parecer, al hábito de la morfina y que parece haber tenido el efecto, según Verdurin, de que la mayoría de los asiduos al salón de su mujer ni siquiera sepan, al parecer, que el marido haya escrito jamás y le hablan de Charles Blanc, de Saint-Victor, de Sainte-Beuve, de Burty como de individuos a los cuales lo consideran totalmente inferior. “A ver, usted, Goncourt, sabe de sobra y Gautier lo sabía también que mis Salones eran muy distintos de esos lamentables Maestros de antaño considerados una obra maestra en la familia de mi mujer”. Después, en un crepúsculo en el que cerca de las torres del Trocadero se ve como el último encendido de un fulgor que las convierte en torres absolutamente idénticas a las untadas de jalea de grosella de los antiguos pasteleros, la charla continúa en el coche que debe conducirnos al Quai Conti, donde se encuentra su palacio, que, según su propietario, es la antigua morada de los embajadores de Venecia y alberga, al parecer, un fumadero del que me habla Verdurin como de una sala transportada tal cual, al modo de Las mil y una noches, desde un célebre palazzo —cuyo nombre he olvidado— en el que se encuentra el brocal del pozo que representa una coronación de la Virgen, que, según sostiene Verdurin, es absolutamente del más hermoso Sansovino y sirve, al parecer, para que los invitados echen la ceniza de sus puros. Y la verdad es que, cuando llegamos, con una glauca y difusa luz de luna en verdad semejante a aquellas con las que la pintura clásica abriga Venecia y sobre la cual la cúpula perfilada del Instituto recuerda a la Salute en los cuadros de Guardi, siento un poco la ilusión de estar al borde del Gran Canal, alimentada por la construcción del palacio, desde cuyo primer piso no se ve el muelle, y por las palabras del señor de la casa al afirmar que el nombre de la Rue du Bac parece proceder —¡que me lleve el diablo, si se me ha ocurrido jamás!— de la chalana en la que las religiosas de otro tiempo, las Miramiones, se dirigían a los oficios de Notre-Dame. Todo un barrio por el que vagó mi infancia, cuando mi tía de Courmont vivía en él, y del que me siento enamorado de nuevo, al volver a ver, casi contiguo al palacio de los Verdurin, el rótulo del Petit Dunkerque, una de las pocas tiendas que sobreviven de las viñetas debidas al lápiz y los barnices de Gabriel de Saint-Aubin y a las que el siglo XVIII acudía, curioso, a sentarse en sus momentos de ociosidad para el comercio de preciosidades francesas y extranjeras y “todo lo más nuevo que producen las artes” de ese Petit Dunkerque, factura de la que Verdurin y yo somos los únicos —creo— en poseer una prueba y que es sin duda una de las volantes obras maestras de papel ornamentado en el que el reino de Luis XV hacía sus cuentas, con su membrete que representa un mar rebosante de olas y cargado de navíos, un mar con olas que parecen de una ilustración en la edición de los Fermiers Généraux de “La ostra y los litigantes”. La señora de la casa, que va a situarme a su lado, me dice amablemente haber floreado su mesa sólo con crisantemos japoneses, pero dispuestos en jarrones que son, al parecer, rarísimas obras de arte, uno de ellos hecho con un bronce en el que pétalos de cobre rojizo resultan ser, al parecer, el vivo deshoje de la flor. Ahí están Cottard, el doctor, su mujer, el escultor polaco Viradobetski, Swann el coleccionista, una gran señora rusa, princesa de apellido acabado en -of, para mí desconocido, y Cottard me susurra al oído que parece haber sido ella quien disparó a bocajarro contra el archiduque Rodolfo y, según la cual, yo tengo, al parecer, en Galicia y en todo el norte de Polonia una situación absolutamente excepcional, una joven que nunca accede a prometer su mano sin saber si su prometido es un admirador de La Faustin. “Ustedes, los occidentales, no pueden entender eso”, suelta a modo de conclusión la princesa, que me da la impresión, la verdad, de una inteligencia totalmente superior, “esa penetración por parte de un escritor de la intimidad de la mujer”. Un hombre con la barbilla y los labios afeitados y patillas de jefe de comedor, que suelta con tono de condescendencia chistes de profesor adjunto en una reunión con los primeros de su clase con motivo de San Carlomagno, resulta ser Brichot, el universitario. Ante mi nombre, pronunciado por Verdurin, no dice ni palabra sobre si conoce nuestros libros, lo que despierta en mí desánimo y cólera por la conspiración que organiza contra nosotros la Sorbona, al traer hasta la amable morada en que me festejan la contradicción, hostil, de un silencio voluntario. Pasamos a la mesa y entonces se sucede un extraordinario desfile de platos que son lisa y llanamente obras maestras del arte de la porcelana, aquel sobre el cual, durante un almuerzo delicado, un aficionado escucha, con la atención lisonjeada y la mayor complacencia, la palabrería de artista: platos de los Yung Ching, con color de capuchina en los bordes, con el azulado, el deshoje turgente, de sus iris de agua, con la travesía, en verdad decorativa, por la aurora —de tonos totalmente matinales y que vislumbra cotidianamente, en el bulevar Montmorency, mi despertar— de un vuelo de martines pescadores y grullas, platos de Sajonia, más delicados por la gracia de su factura, con el adormecimiento, la anemia, de sus rosas tirando a violeta, con el despedazamiento burdeos de un tulipán, con el rococó de un clavel o de un miosotis; platos de Sèvres, enrejados por el fino entrecruzado de sus acanaladuras blancas, verticiladas de oro, o que anuda, sobre la cremosa lisura de la pasta, el galano relieve de una cinta de oro; por último, toda una platería por la que se extienden esos mirtos de Luciennes que reconocería la Dubarry. Y lo que tal vez sea igualmente poco común es la calidad —en verdad de lo más notable— de las cosas servidas en ellos: un manjar finamente cocido a fuego lento, todo un estofado como los parisinos ya no disfrutarán jamás —hay que decirlo bien alto— en las mayores cenas y que me recuerda a ciertos cordons bleus de Jean d’Heurs. Ni siquiera el foie gras tiene nada que ver con la sosa espuma que se suele servir con ese nombre y no conozco demasiados lugares en los que la simple ensalada de patatas esté hecha —así— con patatas de una firmeza propia de botones de marfil japoneses, el patinado de esas cucharitas de marfil con las que los chinos vierten el agua sobre el pez recién pescado. En el vaso de Venecia que tengo delante de mí, vierte una rica joyería de rojos un extraordinario léoville comprado en la subasta del Sr. de Montaliver y constituye una diversión para la imaginación del ojo y también —no temo decirlo— para la de lo que en tiempos se llamaba el gaznate ver traer una barbada que nada tiene que ver con las —tan poco frescas— que se sirven en las mesas más lujosas y que con los retrasos del viaje han cobrado el modelado en el lomo de sus raspas y servida —no con el engrudo que con el nombre de salsa blanca preparan tantos chefs de casas grandes, sino— con la verdadera salsa blanca hecha con mantequilla de a cinco francos la libra en un maravilloso plato Ching Hon, atravesado por las purpúreas estrías de un ocaso sobre un mar por el que pasa la chistosa navegación de un banco de langostas con su puntillismo grumoso tan extraordinariamente plasmado, que parecen haber sido moldeadas sobre caparazones vivos, y cuyo borde representa la pesca con caña por un chinito de un pez que es un encanto de color anacarado por el azulino plateado de su vientre. Cuando hablo a Verdurin del delicado placer que debe de ser para él ese refinado condumio en esa colección como ningún príncipe posee en el momento actual detrás de sus vitrinas, “ya se ve que no lo conoce usted”, me suelta, melancólica, la señora de la casa y me habla de su marido como de un original maníaco, indiferente a todas esas preciosidades, “un maníaco”, repite, “sí, eso mismo”, un maníaco al que apetecería más bien una botella de sidra, bebida en el frescor un poco encanallado de un caserío normando, y esa encantadora mujer, de lengua en verdad amorosa y con las coloraciones de una campiña, nos habla con un entusiasmo desbordante de esa Normandía en la que han vivido y que es, al parecer, un inmenso parque inglés, con la fragancia de sus altos oquedales a lo Lawrence, con el terciopelo de criptomeria en su borde aporcelanado de hortensias rosa de sus céspedes naturales, con el revoltijo de rosas azufradas cuya caída sobre una puerta de campesinos, en la que la incrustación de dos perales enlazados simula una enseña totalmente ornamental, recuerda a la libre caída de una rama florecida en el bronce de un adorno de Gouthière, una Normandía totalmente insospechada, al parecer, por los parisinos de vacaciones y a la que protege la barrera de cada uno de sus cercados, barreras —todas ellas— que, según me confiesan los Verdurin, no han dejado de levantar. Al final del día, con el decaer somnoliento de todos los colores, en el que la luz sólo procedía, al parecer, de un mar casi cuajado con el azulado del suero (“¡Qué va! Nada tiene que ver con el mar que usted conoce”, protesta, frenética, mi vecina, en respuesta a mi afirmación de que Flaubert nos había llevado, a mi hermano y a mí, a Trouville, “nada, absolutamente nada, tendrá que venir conmigo; si no, nunca lo conocerá”), volvían a casa, a través de auténticos bosques de flores de tul rosa que formaban los rododendros, totalmente embriagados por el olor de las conserverías de sardinas que daban a su marido abominables ataques de asma: “Sí”, insiste, “así mismo: auténticos ataques de asma”. Y el verano siguiente volvían y alojaban a toda una colonia de artistas en una admirable morada medieval que les brindaba un antiguo claustro alquilado por una miseria. Y la verdad es que, al oír a esa mujer que, pese a haber pasado por tantos medios distinguidos, ha conservado en su habla un poco de la crudeza de la de una mujer del pueblo, un habla que te muestra las cosas con el color que nuestra imaginación ve en ellas, se me hace la boca agua con la vida que me confiesa haber hecho —cada cual trabajando en su celda— allí y a cuyo salón, tan vasto, que contaba con dos chimeneas, todo el mundo acudía antes de almorzar para entregarse a charlas totalmente superiores, mezcladas con jueguecitos, y que me recuerda a la que evoca esa obra maestra de Diderot que son las Cartas a la señorita Volland. Después, tras el almuerzo, todo el mundo salía, incluso en los días lluviosos, al reaparecer el sol, la irradiación de un aguacero, que liberaba con su filtración luminosa las nudosidades de un magnífico arranque de hayas centenarias, gracias al cual se veía delante de la verja el hermoso vegetal al que tan aficionado fue el siglo XVIII, y de arbustos que, como capullos florecientes en la suspensión de sus ramas, tenían gotas de lluvia. Se detenían a escuchar el delicado chapoteo, enamorado de frescor, de un pardillo que se bañaba en la linda bañera minúscula de Ninfemburgo que es la corola de una rosa blanca. Y, cuando hablo a la Sra. Verdurin de los paisajes y las flores de allí delicadamente retratados en pastel por Elstir, me suelta con un alzamiento colérico de la cabeza: “Pero, ¡si fui yo quien le dio a conocer todo eso —¿me oye usted?—: todo, los rincones curiosos, todos los motivos, se lo dije en la cara, cuando nos dejó, ¿verdad, Auguste?, todos los motivos que pintó! Los objetos siempre los conoció —eso, para ser justos, hay que reconocerlo—, pero las flores nunca las había visto, no sabía distinguir una altea de una malvarrosa. Fui yo quien le enseñó a reconocer —no va usted a creerme— el jazmín”. Y no deja de ser curioso —hemos de confesarlo— que el pintor de las flores al que los amantes del arte nos citan hoy como el primero, superior incluso a Fantin-Latour, tal vez nunca habría sabido, sin esta mujer de aquí, pintar un jazmín. “Sí, palabra, el jazmín; todas las rosas que pintó eran de mi casa o, si no, se las llevaba yo. En casa sólo lo llamábamos señor Tiche; pregunte a Cottard, a Brichot, a todos los demás, si lo tratábamos aquí como a un gran hombre. Él mismo se habría reído. Yo le enseñaba a disponer sus flores y al principio no lo conseguía. Nunca supo hacer un ramillete. Carecía de gusto natural para elegir, tenía yo que decirle: ‘No, no pinte eso, no vale la pena: pinte esto’. ¡Ah! Si nos hubiera escuchado también para organizar su vida como para la disposición de sus flores, ¡y si no hubiese caído en aquel desastroso matrimonio!”. Y bruscamente, con los ojos febriles por la absorción de un ensueño vuelto hacia el pasado, con el manoseo nervioso, mediante el alargamiento maníaco de sus falanges, de la borlita de las mangas de su blusa, surge el contoneo de su pose dolorida, como un admirable cuadro que nunca —creo yo— ha sido pintado y en el que se verían toda la rebelión contenida, todas las susceptibilidades iracundas, de una amiga ultrajada en las delicadezas, en el pudor, de una mujer. Acto seguido, nos habla del admirable retrato que Elstir hizo para ella, el de la familia Cottard, que donó al Luxemburgo cuando riñó con el pintor, y confiesa que fue ella quien brindó a éste la idea de representar al hombre con frac para obtener todo ese hermoso burbujeo de la blanca pechera y quien eligió la bata de terciopelo de la mujer, que resalta entre el parpadeo de los matices claros de las alfombras, las flores, los frutos, las batas de gasa de las hijas, parecidas a faldillas de bailarinas. Al parecer, fue también ella quien brindó la idea de ese peinado, después atribuido al artista, y que consistía, en una palabra, en no pintar a la mujer arreglada, sino sorprendida en la intimidad de su vida diaria. “Yo le decía: ‘Pero, ¡si es que en la mujer que está peinándose, que está lavándose la cara, que está calentándose los pies, cuando no cree ser vista, hay una infinidad de movimientos interesantes, movimientos de una gracia totalmente leonardesca!’”.
»Pero, a una señal de Verdurin, que indicaba como malsano el despertar de aquellas indignaciones para el manojo de nervios que parece ser, en el fondo, su mujer, Swann me hizo admirar el collar de perlas negras que llevaba la señora de la casa, compradas por ella, totalmente blancas, en la subasta de un descendiente de la Sra. de La Fayette, a quien se las había regalado, al parecer, Enriqueta de Inglaterra, y ennegrecidas a consecuencia de un incendio que destruyó una parte de la casa de los Verdurin en una calle cuyo nombre ya no recuerdo, después del cual se encontró el cofrecito en el que se encontraban, pero ya totalmente negras. “Y conozco su retrato, de esas perlas, en los propios hombros de la señora de La Fayette, sí, exactamente, su retrato”, insiste Swann ante las exclamaciones de los comensales un poco pasmados, “su retrato auténtico, en la colección del duque de Guermantes”, que no tiene igual en el mundo entero —proclama Swann— y que yo debería ir a ver, heredada por el célebre duque, su sobrino preferido, de la Sra. de Beausergent, su tía, después Sra. de Hatzfeldt, la hermana de la marquesa de Villeparisis y de la princesa de Hannóver, donde mi hermano y yo tanto la quisimos bajo los rasgos del chiquillo llamado Basin, nombre de pila, en efecto, del duque. En ese momento, el doctor Cottard, con una finura que revela en él al hombre totalmente distinguido, vuelve sobre la historia de las perlas y nos informa de que catástrofes de esa clase producen en el cerebro de las personas alteraciones totalmente idénticas a las que se advierten en la materia inanimada y cita —de forma en verdad más filosófica que muchos médicos— al propio ayuda de cámara de la Sra. Verdurin, quien, con el espanto de aquel incendio en el que estuvo a punto de perecer, se había vuelto otro hombre y su caligrafía había cambiado tanto, que sus señores —entonces en Normandía— confundieron la primera carta suya con el engaño de un farsante y es que no se trataba simplemente de otra caligrafía, según Cottard, quien afirma que, de abstemio que era aquel hombre se había vuelto tan abominablamente borracho, que la Sra. Verdurin se había visto obligada a despedirlo. Y, a una graciosa señal de la señora de la casa, la sugestiva disertación pasa del comedor al fumadero veneciano, en el que Cottard nos cuenta haber presenciado verdaderos desdoblamientos de la personalidad y nos cita el caso de uno de sus enfermos que se ofrece amablemente a traerme a casa y a quien bastaría con tocarle las sienes para despertarlo a una segunda vida, durante la cual no recuerda, al parecer, nada de la primera, hasta el punto de que, siendo un hombre muy honrado en ésta, ha sido, al parecer, detenido varias veces por robos cometidos en la otra, en la que parece ser simplemente un abominable bribón, tras lo cual la Sra. Verdurin observa con finura que la medicina podría brindar temas más verdaderos a un teatro en el que la comicidad del embrollo descansara en errores patológicos, cosa que, burla burlando, mueve a la Sra. Cottard a contar que un tema totalmente semejante utilizó un narrador, favorito de las veladas de sus hijos, el escocés Stevenson, nombre que pone en boca de Swann esta afirmación perentoria: “Pero si se trata sin la menor duda de un gran escritor, Stevenson, se lo aseguro, señor de Goncourt, uno muy grande, equiparable con los más grandes”. Y, cuando, con mi maravilla ante el techo artesonado u adornado con escudos, procedentes del antiguo palazzo Barberini, de la sala en la que fumamos, doy a entender mi desagrado ante el ennegrecimiento progresivo de cierta pila por la ceniza de nuestros habanos, después de que Swann contara que manchas semejantes en los libros que pertenecieron a Napoleón I y poseídos, pese a sus opiniones antibonapartistas, por el duque de Guermantes, atestiguan que el Emperador mascaba tabaco, Cottard, quien resulta ser un curioso en verdad penetrante en todo, declara que esas manchas en modo alguno se deben a eso —“pero, vamos, es que en modo alguno”, insiste con autoridad—, sino a la costumbre que tenía de llevar siempre en la mano, incluso en los campos de batalla, pastillas de regaliz para calmar sus dolores de hígado. “Pues tenía una enfermedad hepática, que fue la causa de su muerte”, concluye el doctor».
Aquí me detuve, pues partía el día siguiente y, por lo demás, era la hora en que me reclamaba el otro amo a cuyo servicio estamos todos los días durante la mitad de nuestro tiempo. La tarea que nos impone la cumplimos con los ojos cerrados. Todas las mañanas nos devuelve a nuestro otro amo, pues sabe que, si no, no cumpliríamos bien con la suya. Apenas acabada la tarea, los más astutos, curiosos —cuando nuestro entendimiento ha vuelto a abrir los ojos— por saber lo que hemos podido hacer en casa del amo que tumba a sus esclavos antes de imponerles un trabajo precipitado, intentan subrepticiamente mirar, pero el sueño les gana por la mano para hacer desaparecer las huellas de lo que les gustaría ver y desde hace tantos siglos no sabemos gran cosa al respecto.
Conque cerré el diario de los Goncourt. ¡Prestigio de la literatura! Me habría gustado volver a ver a los Cottard, preguntarles por tantos detalles sobre Elstir, ir a ver la tienda del Petit Dunkerque, si aún existía, pedir permiso para visitar ese palacio de los Verdurin, en el que había cenado yo, pero sentía un vago desconcierto. Cierto es que yo nunca me había ocultado a mí mismo que no sabía escuchar ni —cuando dejaba de estar solo— mirar. Una anciana no mostraba a mis ojos ninguna clase de collar de perlas y lo que contaban al respecto no entraba en mis oídos. Aun así, a aquellas personas las había conocido yo en la vida cotidiana, había cenado con frecuencia en su casa; eran los Verdurin, el duque de Guermantes, los Cottard, todos y cada uno de ellos me habían parecido tan comunes y corrientes como a mi abuela ese Basin de quien no sospechaba que fuera el sobrino querido, el joven héroe delicioso, de la Sra. de Beausergent, todos y cada uno de ellos me habían parecido sosos; recordaba las innumerables vulgaridades que encerraban todos y cada uno de ellos...
¡Y que todo eso haga un astro de noche!
Decidí dejar provisionalmente de lado las objeciones contra la literatura que habían podido inspirarme las páginas de Goncourt leídas la víspera de mi partida de Tansonville. Por lo demás, aun dejando de lado el índice de ingenuidad que resulta llamativo en ese memorialista, podía tranquilizarme desde diversos puntos de vista. En primer lugar, por lo que me concernía personalmente, mi incapacidad para mirar y escuchar, que el diario citado había ilustrado tan penosamente para mí, no era, sin embargo, total. Había en mí un personaje que sabía, más o menos bien, mirar, pero era un personaje intermitente, que sólo volvía a cobrar vida cuando se manifestaba alguna esencia general, común a varias cosas, que constituía su alimento y su gozo. Entonces el personaje miraba y escuchaba, pero a cierta profundidad sólo, por lo que la observación no sacaba provecho de ello. Como a un geómetra que, al despojar las cosas de sus cualidades sensibles, sólo ve su substrato lineal, lo que contaban las personas se me escapaba, pues lo que me interesaba no era lo que querían decir, sino la forma como lo decían, en cuanto que revelaba su carácter o sus ridiculeces, o más bien era un objeto que siempre había sido más en particular el de mi investigación, porque me daba un placer específico, el punto en común a una persona y a otra. Sólo cuando lo columbraba, se lanzaba repentina y gozosamente mi entendimiento —hasta entonces adormilado, incluso tras mi aparente actividad conversadora, cuya animación ocultaba a los demás un total entumecimiento mental— a la caza, pero lo que perseguía entonces —por ejemplo, la identidad del salón Verdurin en diversos lugares y tiempos— estaba situado a media profundidad, allende la apariencia misma, en una zona un poco más retirada. Por eso, el encanto aparente, copiable, de las personas se me escapaba, porque no tenía la facultad de detenerme en él, como un cirujano que, bajo la lisura de un vientre de mujer, viese el mal interno que lo roe. Por mucho que cenara fuera de casa, no veía yo a los comensales, porque, cuando creía mirarlos, los radiografiaba.
El resultado era el de que, al reunir todas las observaciones que había podido hacer en una cena sobre los comensales, el dibujo de las líneas trazadas por mí representaba un conjunto de leyes psicológicas en el que el interés propio que había presentado en sus parlamentos el comensal no ocupaba casi ningún lugar, pero, ¿quitaba eso todo mérito a mis retratos, puesto que yo no los consideraba tales? Si uno, en la esfera de la pintura, revela ciertas verdades relativas al volumen, a la luz, al movimiento, ¿resulta, por esa razón, necesariamente inferior a determinado retrato que en nada se le parezca de la misma persona, en el que mil detalles omitidos en el primero estén minuciosamente representados y a partir del cual se podrá concluir que el modelo era arrebatador, mientras que se habría considerado feo en el primero, cosa que puede tener una importancia documental e incluso histórica, pero no es necesariamente una verdad del arte?
Además, mi frivolidad, en cuanto dejaba de estar solo, me hacía sentir deseos de gustar, más deseos de divertir charlando que de instruirme escuchando, a menos que hubiera ido a una reunión de la alta sociedad para preguntar por algún detalle artístico o alguna sospecha celosa que antes me había ocupado mentalmente, pero carecía de la capacidad para ver aquello cuyo deseo no hubiera sido despertado en mí por alguna lectura, aquello cuyo croquis —que después deseaba cotejar con la realidad— no hubiese dibujado yo mismo de antemano. ¡Cuántas veces —bien lo sabía, aunque esa página de Goncourt no me lo hubiera mostrado— permanecí incapacitado para dedicar mi atención a cosas o personas que más adelante, una vez que su imagen me había sido representada en la soledad por un artista, habría recorrido leguas, habría arriesgado la muerte, para volver a ver! Entonces mi imaginación se había puesto en marcha, había empezado a pintar, y, al contemplar por adelantado —al desear— aquello ante lo que había bostezado el año anterior, pensaba con angustia: «¿Será de verdad imposible verlo? ¡Qué no daría yo por lograrlo!».
Cuando se leen artículos sobre personas —aun cuando se trate simplemente de miembros de la alta sociedad— calificadas de «últimos representantes de una sociedad de la que ya no existe testigo alguno», seguramente podemos exclamar: «¡Y pensar que de una persona tan insignificante se habla con tanta abundancia y elogios! ¡Eso es lo que yo habría deplorado no haber conocido, si me hubiera limitado a leer los periódicos y las revistas y no hubiese conocido a ese hombre!». Pero, al leer semejantes páginas en los periódicos, sentía la tentación de pensar más bien: «¡Qué desgracia que —mientras estaba tan sólo preocupado por volver a ver a Gilberte o a Albertine— no prestara yo más atención a ese señor! Lo había tomado por un pelmazo de la alta sociedad, por un simple figurante, ¡y era una figura!».
Las páginas de Goncourt que leí me hicieron lamentar aquella disposición, pues tal vez habría podido concluir a partir de ellas que la vida enseña a quitar el valor a la lectura y nos muestra que lo que el escritor nos alaba no valía gran cosa, pero igualmente podía concluir que la lectura nos enseña, al contrario, a realzar el valor de la vida, que no hemos sabido apreciar y de cuya grandeza sólo nos damos cuenta por el libro. Si acaso, podemos consolarnos de no haberlo pasado demasiado bien en la sociedad de un Vinteuil, de un Bergotte. El burguesismo pudibundo de uno, los insoportables defectos del otro, incluso la pretenciosa vulgaridad de un Elstir en sus comienzos (ya que el Diario de los Goncourt me había hecho descubrir que no era otro que el «señor Tiche», quien en tiempos había soltado rollos tan exasperantes a Swann en casa de los Verdurin) nada prueban contra ellos, ya que su genio se manifiesta en sus obras. Para ellos, el de que sean sus memorias o nosotros quienes yerren cuando atribuyen encanto a su sociedad, que nos desagradó, es un problema de poca importancia, ya que, aun cuando fuera el autor de memorias el que errara, eso nada probaría contra el valor de la vida que produce semejantes genios. (Pero, ¿qué hombre de genio no ha adoptado las irritantes formas de hablar de los artistas de su grupo, antes de llegar, como había ocurrido con Elstir y raras veces ocurre, a adquirir un buen gusto superior? ¿Acaso no están las cartas de Balzac, por ejemplo, sembradas de giros vulgares tales, que Swann habría preferido morir mil veces antes que emplearlos? Y, sin embargo, es probable que Swann, tan fino, tan purgado de toda ridiculez detestable, no hubiera podido escribir La prima Bette y El cura de Tours.)
En el extremo totalmente opuesto de la experiencia, cuando yo veía que las anécdotas más curiosas, que constituyen la materia inagotable, diversión de las veladas solitarias para el lector, del Diario de Goncourt, se las habían contado esos comensales que nos habría gustado, gracias a sus páginas, conocer y que a mí no me habían dejado rastro alguno de un recuerdo interesante, tampoco eso resultaba aún demasiado inexplicable. Pese a la ingenuidad de Goncourt, quien deducía a partir del interés de esas anécdotas la probable distinción del hombre que las contaba, podía muy bien ser que hombres mediocres hubieran visto en su vida o hubiesen oído contar cosas curiosas y las relataran, a su vez. Goncourt sabía escuchar, como también sabía ver: yo, no.
Por lo demás, habría que haber juzgado todos esos hechos uno a uno. Desde luego, el Sr. de Guermantes no me había dado la impresión de ese adorable modelo de las gracias juveniles que mi abuela tanto habría deseado conocer y me proponía como modelo inimitable conforme a las memorias de la Sra. de Beausergent, pero conviene recordar que Basin tenía entonces siete años, que la autora era su tía y que incluso los maridos que van a divorciarse nos hacen, unos meses después, un elogio de sus esposas. Uno de los poemas más bonitos de Sainte-Beuve está dedicado a la aparición delante de una fuente de una niña coronada con todos los dones y las gracias, la joven Srta. de Champlâtreux, quien entonces no debía de haber cumplido los diez años. Pese a la tierna veneración que una poetisa genial como la condesa de Noailles sentía por su suegra, la duquesa de Noailles, de soltera Champlâtreux, es posible que, si hubiera tenido que hacer su retrato, éste habría contrastado bastante con el que Sainte-Beuve trazó de ella cincuenta años antes.




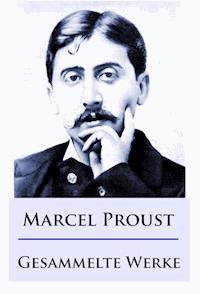

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)