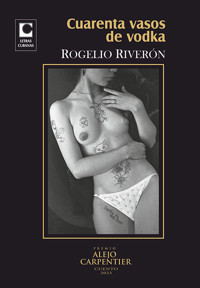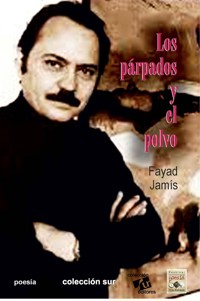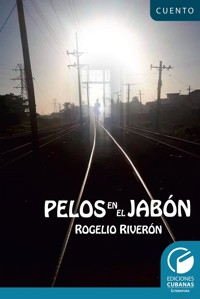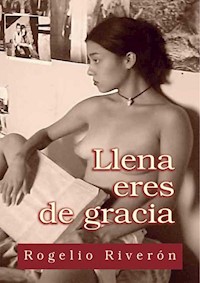4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Rogelio Riverón se cita nuevamente con el lector cubano mediante esta novela impredecible y corrosiva, que se aparta de los esquemas al tratar literariamente las circunstancias de su país con una mirada que se propone alzarse por encima de lo local. El tigre y la mansedumbre parece describir el viaje de un hijo hacia su padre, en una cárcel en el otro extremo de la isla, pero enseguida ese predecible encadenamiento de todo road movie se verá tronchado por una sobrecogedora parábola sobre lo probable y lo improbable de la realidad. En efecto, tan audaz como hábil narrador, el novelista cubano Rogelio Riverón juega con la hipótesis de que el miedo en algunos seres es algo tan impetuoso que los hace escapar, incluso a través del tiempo. Así, el joven peregrino habanero se verá acompañado por una prófuga de la revolución húngara de 1919, en una asombrosa pesquisa que engloba subjetividad histórica, superstición, cine, locura y una perseverancia de atisbos líricos, rasgo del estilo de uno de los novelistas más visibles de su generación. (LEONARDO PADURA FUENTES)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título:
EL TIGRE
Y LA MANSEDUMBRE
Rogelio Riverón
© Rogelio Riverón, 2022
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2022
ISBN: 9789591025081
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Tomado del libro impreso en 2021 - Edición y corrección: Georgina Pérez Palmés / Dirección artística y diseño de cubierta: Suney Noriega Ruiz / Ilustraciones interiores: Anelí Pupo Rodríguez / Emplane: Aymara Riverán Cuervo
E-Book -Edición-corrección, diagramación pdf interactivo y conversión a ePub y Mobi: Sandra Rossi Brito / Diseño interior: Javier Toledo Prendes
Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas
Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.
La Habana, Cuba.
E-mail: [email protected]
www.letrascubanas.cult.cu
Autor
ROGELIO RIVERÓN nació en Placetas, en 1964 y se ha destacado como narrador, crítico, periodista y editor. Le pertenecen, entre otros títulos, Buenos días, Zenón (2000) y Otras versiones del miedo (2002), por los que recibió el premio UNEAC de cuento. Con «Los gatos de Estambul» ganó el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar en 2007. La novela Bailar contigo el último cuplé (2008) conquistó el premio Italo Calvino un año antes. Es autor de los exquisitos relatos Mi mujer manchada de rojo (2005), Lonely People (2013), Pelos en el jabón (2018) y Sin oxígeno, sin Cristo (2019). En 2020 ganó por segunda ocasión el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar.
Rogelio Riverón se cita nuevamente con el lector cubano mediante esta novela impredecible y corrosiva, que se aparta de los esquemas al tratar literariamente las circunstancias de su país con una mirada que se propone alzarse por encima de lo local. El tigre y la mansedumbre parece describir el viaje de un hijo hacia su padre, en una cárcel en el otro extremo de la isla, pero enseguida ese predecible encadenamiento de todo road movie se verá tronchado por una sobrecogedora parábola sobre lo probable y lo improbable de la realidad.
En efecto, tan audaz como hábil narrador, el novelista cubano Rogelio Riverón juega con la hipótesis de que el miedo en algunos seres es algo tan impetuoso que los hace escapar, incluso a través del tiempo. Así, el joven peregrino habanero se verá acompañado por una prófuga de la revolución húngara de 1919, en una asombrosa pesquisa que engloba subjetividad histórica, superstición, cine, locura y una perseverancia de atisbos líricos, rasgo del estilo de uno de los novelistas más visibles de su generación.
Leonardo Padura Fuentes
Dedicatoria
A la memoria incierta del poeta Rogelio López
Exergo
El que viaja puede encontrar una
serpiente en la mesa donde
se reúnen los maestros cantores;
el que no viaja puede encontrar un maestro
cantor en una serpiente.
José Lezama Lima
LA CASA DEL NARGUILE
Salir y llegar
Salir y llegar.
O salir para llegar.
Vacilantes.
Batallando con la duda, con ese halo onírico de todo viaje.
Pues la expectativa de viajar es siempre metafísica, enrevesada y peligrosa.
La más tangible de todas las ilusiones.
Pues sigue siendo indudable que quien se arriesga a ir de A hasta B, está obligado primero a superar la mitad de esa distancia.
Y la mitad de la mitad.
Y así la mitad de cada mitad sucesiva, como bien lo advierte Zenón el Eléata.
De modo que, matemáticamente, la llegada siempre está por verse.
Y puesto que toda llegada es, estrictu sensu, una transgresión, cobijamos el morbo de llegar, y, en nuestros miedos, nos sabemos grandes.
El que llega es así una especie de héroe.
El que llega no debió haber tenido prisa por llegar.
Es la travesía en sí misma lo que representa un acto excepcional, homérico, pero siempre con trazas de ensueño.
Y si llegar es ilusorio ¿qué más nos queda, como no sea la inercia?
Y preguntarnos si en verdad hemos llegado a lugar alguno, o ha sido el lugar lo que llegó a nosotros.
Permíteme la cursilería de anunciarme como el tipo al que llegaron estos lugares.
Igual que en esos aparatos para aprender a conducir.
Llamados casualmente simuladores, en los que la vía te viene encima y tú, extático, te afanas en que siga pasando sin chocar contigo.
Esa es mi historia: la historia de los sitios que me tomaron por asalto.
Y con ellos algunas almas, pero comprobarás el peso de los escenarios en mi vida.
Los escenarios que vi y aquellos de que me hablaron.
Para que fuese legítimo, todo empezó con naturalidad: un buen día me puse en camino con el aburrido fin de ver a mi padre.
En una cárcel perdida entre pinares, a mil kilómetros de mí, según supe después de algunas pesquisas.
Entonces lo dudé cuarenta noches con sus días, y me dije que ni mi padre ni yo nos merecíamos aquel encuentro.
Pero me corregí asegurándome que no lo buscaría por cuestiones filiales, sino por pura malicia.
Para echarle en cara ciertas cosas que estuve rumiando por un tiempo, recién caído en la adolescencia.
Y finalmente me despedí de mis amigos, toxicómanos a medio tiempo, siempre al borde de alguna frustración sin estirpe.
Y de Claudette, ojos grandes, piernas luengas y un leve lunar sobre el seno derecho.
Que lleva una cicatriz en un brazo, un registro de su ingreso a la adultez.
Y tiene un vello exiguo, y nalgas que me gusta lamer cuando fumamos.
Pues Claudette viene a postrarse entre mis sábanas grises una vez por semana.
Te voy a matar, Claudette, le digo antes de quitarle la ropa.
Te voy a matar por hetaira y por olvidadiza.
Pero no la mataría.
Me gusta sobre todo saber que se irá al día siguiente.
No sé qué morbo me ayuda a pensar que lo bueno de esa muchacha es la fragilidad de todos sus afectos.
Y verla partir es como un prólogo a mis fantasías.
Sé que no aparecerá hasta una o dos semanas más tarde, cuando tal vez ni esté pensando en ella.
Pero aparecerá, y eso me tonifica.
Y entretanto la imagino en sus andanzas, frágil solo en apariencias, capaz en realidad de conseguir lo que se le antoje.
Puedo imaginarla en cualquier trance, en cualquier comercio con cualquier hombre, con cualquier mujer, siempre que después, espantada de todo, se refugie en mí.
Me voy por un tiempo que me figuro breve, pero quién sabe, en Cuba se viaja por puro patriotismo, le advertí en vísperas de mi viaje.
Aquí se viaja por tozudez y por inquina, como una provocación al prójimo y a nosotros mismos.
Se viaja para dar la razón al Eléata, para cumplir estrictamente con el acierto de que toda distancia consta de números, y para salvarla en su totalidad, hay primero que salvar sus porciones, y no solo sus porciones, sino las porciones de cada porción, y así ad infinitum.
Eso le dije de un tirón, consciente de la falsedad de mi lloriqueo, y noté que mandaba sus ojazos a escrutarme el pensamiento, a ver cuánto de verdad había en mis frases.
A ver si me burlaba de ella o de mí, o si era pretencioso por naturaleza.
Convencida de lo uno y de lo otro, metió un ajustador en su bolso Leda, metió un lápiz labial y el libro que siempre la acompañaba: un tomito de Alejandra Pizarnik, esa argentina que llevó con tanta altivez su tormento.
Me dio un beso a sedal, un beso pobre y culposo y me dijo Después te veo, como si fuésemos a estar separados por una sola tarde, como si mi partida al día siguiente no presagiara un tiempo superior.
No le advertí nada más, no me detuve en otros detalles que ella debía imaginar tanto como yo.
Volví a evocar a mi padre en aquella cárcel de Oriente, y no pude adivinar cómo sería nuestro encuentro.
He dicho evocar, y sé que me excedo, puesto que en propiedad se evoca lo que se ha vivido.
En cambio yo evocaba figuraciones, un cuadro pueril y repetitivo, cuyo elemento original era un niño solo, preguntándose en qué consistía tener padre.
A esa edad en que hasta la muerte carece de importancia y los niños normales son solo eso: niños.
Mi padre fue una postergación, un mañana tal vez nos visite, mañana va y se muda con nosotros, y otras monsergas inefectivas.
Tristes salmos sin importancia, sentencias que se desgastan y suenan a vacío, a lugares comunes que un niño se empeña en singularizar.
En verdad, cuando lo imaginaba, su rostro era variable.
Tenía los ojos claros, eso era un hecho, porque así lo describía mi madre: de un miel cálido que se desleía un poco según ciertas secuelas de la luz.
Pero aparte de ese dato, no había nada constante.
Dos ojos que me servían de pívot para conformar un rostro que terminaba desechando, porque me angustiaba llevarlo hasta el final.
Pero tal vez mi suerte estuviera en eso: en no poder completar el rostro de mi padre.
Así que salí una mañana, cuando el sol era apenas un anuncio en la lejanía y el frío me apretaba las manos y un vientecillo impertinente me susurraba disparates burlones.
Había conseguido pasaje hasta Santa Clara, y después ya vería.
A aquella hora por la Estación Terminal no deambulaba mucha gente: unos pocos pasajeros soñolientos que debían identificarse antes de penetrar al salón de espera y bostezaban con satisfacción; algún que otro policía sin nada que hacer por el momento; un hombre flaco con la mirada estricta de los pordioseros.
Mostré mi boleto y casi enseguida me dejé caer en un asiento de cuero escarlata y frío.
Frente a mí —la vi de refilón antes de terminar de acomodarme— una rubia bebía té en el vaso de un termo.
Era de un rubio más bien aceitunado, aunque no llegaba a ser lo que se dice una pelirroja.
Su piel era limpia —me di cuenta progresivamente—, libre de pecas, de un matiz uniforme.
Tendría la edad de Claudette y besaba los bordes de plástico con elegancia distraída.
Con elegancia simulada, me corregí mientras seguía observándola cuidadosamente.
Asía con ambas manos la vasija y bebía a sorbos diminutos, de acuerdo con el movimiento de los labios.
En aquel trance daba a entender además, que a la vez que sorbía su té, se calentaba las manos con el plástico.
Había puesto a su lado una mochila, en la que pude ver una cinta de papel adhesivo, de esas con que las compañías aéreas marcan el equipaje.
De momento dejé de escudriñarla.
Miré a otra parte y después acabé entrecerrando los ojos, con los brazos cruzados y un calor interior que me amodorraba.
La mente casi en blanco, al tanto acaso de mi propia respiración, fui por cinco minutos un hombre puro, sin pasado ni metas absurdas.
Un hombre bueno, como los aldeanos de Cesare Pavese.
Que andan por las colinas con las manos a la espalda y sin ocuparse de nada.
Cinco minutos sin deseos y sin rencor, apresado en el compás de mi propia respiración.
Entregado a la nada, a la circulación de mi sangre.
La llamada a abordar volvió a movilizarme, a instalarme de vuelta en este lado tenaz e inescrupuloso.
Suspiré, tomé mis cosas y me fui hacia la puerta de salida.
Buscar a mi padre, qué absurdo tan poderoso.
Toda la vida me había prometido lo contrario: que dejaría las cosas como estaban, que no haría nada por conocerlo, que los hijos por azar no tienen tantas potestades.
Como siempre que puedo, había pedido un asiento de la parte de la ventanilla y allí me arrellané sin medias tintas, dispuesto a seguir dormitando hasta que, pasado el ligero sopor, lograra matar el tiempo en el paisaje.
Un asiento confortable en una guagua alfombrada.
Un símbolo engañoso, trivial.
Tenía por lo menos el alivio de llegar descansado a Santa Clara.
De allí en adelante me rendiría al hado: viajaría en lo que apareciera, a breves tramos verosímilmente.
En verdad, no conseguí amodorrarme de nuevo.
Abrí los ojos y recordé que estaba de cumpleaños.
No haberlo recordado antes no tenía por qué entristecerme, decidí.
Incluso el día anterior no me repetí mucho que en unas horas cumpliría veinticinco.
Ahora serían cuando más las seis y diez minutos, por lo que tenía cumpleaños para rato.
Era posible que, si no me abandonaba la fortuna, pudiera celebrarlo junto a mi padre.
Celebrarlo es un decir.
Una torpe recurrencia.
Cumplir años es una convención que desde que huí de la adolescencia cesó de emocionarme.
Ahora tampoco me dejaría seducir por conjeturas.
En realidad, siempre he tratado de evitar ese tipo de teorizaciones sentimentales, y puedo enorgullecerme de mi carácter práctico.
Es un pragmatismo de fuerza mayor, tú sabes.
De alguien que se acostumbró a no pensar demasiado, a posponer los pensamientos sobre ciertas cosas.
Yo me ufano de ser un pragmático.
Y un indiferente, aunque en menor medida.
Y de ser un caballero hasta cuando nadie me observa.
Pragmático, indolente, caballeresco.
Según personales ideas de la caballería, que abarcan la elegancia, un poco de valor, otro más de vodka, los alardes eróticos y el orgullo.
Así que un cumpleaños en compañía de mi padre sería lo mismo que otro en presencia de un desconocido.
Sin nadie dispuesto a abrazarme, sin nadie a punto de recordarme que durante esas veinticuatro horas estaba en la obligación de sentirme bien.
El año pasado, por ejemplo, no resultó ingrato.
Estuve junto a Claudette, que quiso hacerme el honor de celebrarlo con sexo y un licor de Cointreau que, bien dosificado, subrayó la fruición con que habitualmente la poseo.
Quiero puntualizar: lo que me hacía bien era saber que a Claudette le gustaba el Cointreau, pues yo —acabo de sugerirlo— distingo sobre todo la bebida fuerte.
Pero cuando la vi con la botella en alto, ufana de haberla conseguido para mí, adiviné que me proponía una ceremonia en la cual el licor haría las veces de estimulante.
Lo acepté, me alegré por ella.
La dejé alegrarse por mí.
Y sabrás que Claudette a veces me trae malos recuerdos.
Nos fuimos complicando poco a poco, de forma previsible, que es la más segura para llegar a depender de alguien.
Marcando nuestra condición excepcional por caminos trillados, desmarcándonos del común de los amantes a pura soberbia.
Así que la libertad de que alardeábamos no era real.
Podíamos presumir de aquellas constantes separaciones, pero nos picaba la necesidad de volver.
Claudette —quizás te interese— no es lo que se dice una amante sagaz.
Su atractivo está en la manera en que se me regala, diríase que con sumisión, y en la calidad de su piel, que es un territorio deslumbrante.
Más de una vez le expliqué que, por ejemplo, el tono de sus axilas me recordaba ciertos amaneceres de Budapest, en el mes de marzo.
Lo tomaba como un cumplido más, pero yo lo decía en serio; que se tratara de una asociación trabajosa nunca le restó importancia a mis palabras.
Tampoco el hecho de que en marzo yo nunca haya estado en Budapest.
Ni en noviembre o en cualquier otra época, aunque guardo el sedimento de una estampa, a comienzos de la primavera, en algún punto de la calle Budaörsi.
Recuerdo a un hombre que baja de un trolebús con las manos ateridas a pesar de que ya empiezan los deshielos, y la nieve se va convirtiendo en un fango espumoso del que todos huyen.
Y es como si ese hombre mirara al cielo sin una razón concreta, o movido por algo sin gran importancia, como el vuelo repentino de un gorrión.
El trozo de cielo que entra a sus pupilas en ese instante tiene el color de las axilas de Claudette: un pálido seductor que alude al infinito.
Probablemente todo no sea más que una metamorfosis que hace mi mente de algunas escenas librescas.
Admitido: debo haber leído algo semejante, por lo cual ahora batallo con reminiscencias de ese relato.
Claudette se burla de la comparación que ella considera a todas luces absurda, y sugiere que no es más que un efluvio de la droga.
Sigue consumiendo con ese desespero y me quedaré sin marido, me advierte, y yo la rectifico: toxicómanos son mis amigos, no yo.
Pues bien, no será una amante creativa, pero sabe acomodarse de una manera especial a la hora de recibirme.
Es blanda y recia a un tiempo, y huele como una niña.
He aquí un detalle morboso: una vez penetrada no suelta la cintura en vaivenes emocionantes, pero sabe aprehenderme con una fuerza que no he hallado en ninguna otra.
Me tiene preso, me succiona con intensidad desde sí misma.
A veces, después de metérsela, me dejo caer sobre ella con todo el cuerpo y hago coincidir mis tetillas con sus pezones.
Parece que va a ahogarse con todo mi peso encima, pero entonces se repone y me deja saber que está bien así, que cuando en unos minutos yo eleve el torso y ella divise los pelos que le he dejado en el pecho, comenzará su orgasmo.
Soy un poco torpe para templar, suele repetirme, pero he aprendido que no lo dice para excusarse por su falta de interés en otras piruetas.
Esa confesión es más bien una prueba de suficiencia, de que Claudette sabe que vale lo suyo.
El día de mi cumpleaños acabó emborrachándose con el Cointreau y me quiso explicar que, de proponérnoslo, seríamos capaces de vivir juntos, de organizar mínimamente nuestros vínculos.
Se rebajó a dos o tres precisiones: pondríamos un poco de nuestros dineros en algún negocio, compraríamos una PC que nos alternaríamos como dos buenos amantes, ella para sus interminables estancias en Facebook y yo para cuando la escritura me sorprendiera in the mood.
Quería convertirse a destiempo en mi medio limón.
Apenas articulaba lo que debió haber decidido mucho antes, cuando no nos habíamos prodigado ni la mitad de las injurias que vinieron después.
Pero yo estaba seguro de que a la mañana siguiente no se acordaría de casi nada, y no perdí el tiempo en contradecirla.
Nos despedimos, en efecto, como siempre, hasta que a mitad de la semana uno de los dos experimentara la misma sensación de soledad y levantara el teléfono.
Ahora, sin embargo, no tenía razón para seguir pensando en Claudette.
Miré afuera y noté que habíamos dejado atrás la ciudad y emprendíamos la marcha por la Autopista Nacional, a cuya vera la gente levantaba manojos de billetes en dirección a los carros.
El sol brillaba todavía sin lastimar, pero ya los viajeros tenían una mirada de hastío, o al menos así me lo figuré desde mi ventanilla.
Eran viajeros obligados que hacían del azar una cuestión cotidiana.
Debían arreglárselas para hacerse notar desde sus billetes, y que se obrara el milagro de borrarlos de allí.
Para tal vez retornar al día siguiente y apostar en el mismo juego sombrío.
Sin tiempo para filosofías, solo llegar a la carretera y exponer unos billetes a la indiferencia de los autos, hasta que alguno les hiciera el favor de detenerse unos metros adelante, esperar a que se aproximaran, oír el regateo del chofer, y llevarlos o no, según el caso.
Resultaba un alivio no encontrarse allí debajo.
Yo no sabría elevar un billete así, en dirección a la carretera y sostenerle al chofer la mirada durante los dos segundos que tardara en reaccionar, en decidir si paraba o si seguía de largo.
Hay miedos así, diminutos.
Que no encuentran cabida en un cuadro como El grito, pero no por eso dejan de ser virulentos.
Desistí de mirar a la autopista y me puse a inspeccionar dentro de la guagua.
No era mucho lo que se distinguía desde mi posición: mi vecino de asiento, el pasillo y los viajeros del asiento de enfrente, si miraba a mi izquierda; y hacia adelante solo un paisaje de cabezas ladeadas, erectas, otras ondulando al compás de la música de los altavoces.
Observé con más atención y pude apostar a que una cabellera dorada unos asientos delante del mío, pertenecía a la muchacha que había visto en la terminal, ocupada en beber té.
Por supuesto, era ella: una extranjera a juzgar por su atuendo y por su mochila con aquella cinta de papel inservible ya, aviso de no sabía cuál compañía aérea.
Me incorporé un poco y comprobé que hablaba con una mujer a su lado.
Sonreía la mujer y la muchacha gesticulaba con una fineza que me hizo suponerle unos umbrales aristocráticos.
La imaginé en un palacio, digamos Las Tullerías.
Arrastrando sus vuelos por los pisos de mármol y gesticulando exactamente igual a como lo hacía ahora, mientras dialogaba con su vecina negra.
Me dio curiosidad saber que viajaba en mi guagua, y comencé a hacerme conjeturas sobre lo que podría ocupar a una extranjera así en Santa Clara.
Sería una turista que prefería viajar sola.
O una estudiosa que llevaba a sus colegas de la universidad la luz de nuevas teorías.
O una embajadora de la paz, una miembro del Code Pink en visita solidaria.
Y así hasta el fastidio.
En algún lugar de la provincia de Matanzas la guagua redujo la velocidad y tomó despacio por un camino asfaltado, que hacía un suave declive entre palmeras de hojas breves y rígidas.
Comenzó a detenerse poco después, aproximadamente a un kilómetro de la autopista, en una explanada que servía de parqueo a una casa de madera y puntal de considerable altura.
Veinte minutos, dijo uno de los choferes, no se me retrasen.
Como todos salían, me incorporé también y fui hacia la puerta.
Bajamos.
Era un paraje tranquilo, alcanzado acaso por la llamada de una res distante y el silbo de lo que debía ser un camión de gran porte que surcaba en ese instante la autopista.
Dos sonidos contrarios: la vaca, el camión.
Abominable uno frente al otro.
La vaca volvió a recordarme a Claudette, quien un día me acompañó a la presentación de un libro.
Fue en un barrio del sur con un nombre paradójico: se llamaba El Trigal.
En la ciudad de La Habana, donde nadie ha visto una espiga de trigo.
En un internado de edificios más bien brutalistas habían aprestado un anfiteatro, y yo debía referirme a un breve compendio de un poeta ruso apenas leído en Cuba: Fiodor Sologub.
Para ser exacto: a Sologub (1863-1927) ya no lo leen ni sus compatriotas, pero Antón Arrufat se había encaprichado en publicarlo y logró convencer a los directivos de una editorial capitalina.
Después se dieron cuenta de que se trataba de un gran poeta —olvidado, pero grandioso— y quisieron usarlo para una de esas jornadas por la lectura que nunca tienen las consecuencias en que sus organizadores se empeñan.
La presentación sería simultánea en más de veinte institutos de bachillerato, y a mí me tocó el del Trigal.
Claudette dijo que me acompañaría: subimos al automóvil y al llegar había leído más de la mitad de los poemas de Sologub, en cuyos versos lo ruso es menos atormentado que, por ejemplo, en Mandelstam, pero igual de adverso.
El auto nos dejó a unos trescientos metros del anfiteatro, al cual se llegaba por un sendero enchapado en lajas de piedras de cantería.
Qué buen poeta, dijo Claudette, qué manera de hacernos saber que el ser humano tiende sobre todo aldesaliento.
Tiene ideas así.
Es dueña de un carácter enérgico, puede tomar decisiones que produzcan desconcierto en los demás, y sin embargo suele atascarse en el solecismo de que los seres humanos nunca dejan de ser niños necesitados de abrigo.
Le dije que no fuera ridícula, que el hombre es el lobo del hombre, que saberse mortal más bien lo empuja a ser cínico, y entonces me miró de medio lado y me guiñó un ojo.
Echamos a andar y enseguida notamos que un grupo de vacas atravesaba el sendero.
Despacio, como si respirasen armónicamente.
Con una gracia que acentuaba el tono placentero de la tarde sin nubes y sin demasiado calor.
Una detrás de la otra, a distancias equidistantes, de manera que nos fue posible llegar hasta ellas y mirarlas de cerca.
Claudette declaró que nunca antes había visto una vaca en persona.
No me reí ni quise corregirla, porque sabía que aquella frase, en persona, traía esa especie de razón quizás ingenua con que ella justifica lo que la ha impresionado.
Le sonreí discretamente y me quedé a su lado cuando posó una mano en un anca de la vaca más cercana, que la miró con un ojo negro en el que vi mi reflejo, y tuve compasión de mi amante.
Era una compasión un poco desfachatada, por supuesto, y posiblemente me englobara también a mí.
Claudette y yo en el ojo mágico de una res: como si no fuéramos nosotros, como si el ojo de la vaca nos salvara de la intolerancia.
Una res que nos prestó su ojo para que comprobáramos que al fin y al cabo tendíamos a lo pequeño, a lo insignificante.
Cuando la vaca de ahora —la verdadera— volvió a mugir, calculé que estábamos en los alrededores de la Ciénaga de Zapata, aunque el paisaje parecía demasiado mustio, herido a zancos por un ocre reconcentrado que me hizo imaginar el crujir de las hojas secas.
De la casa de madera y puntal elevado salió un hombre vestido con pantalón y camisa de mangas largas, que saludó con familiaridad a los choferes.
Llamaba la atención su afeitado minucioso y una forma de sonreír que denotaba, sobre todo, una gran paciencia.
Me pregunté cuánto duraría aquella pausa en la que se sumió tras el saludo, con el mentón ligeramente elevado y abarcándonos a todos en una mirada profesional.
Sabía que buscaba algún efecto, pero no imaginé lo que por fin explicó alguien a mi lado.
Ellos le acarrean a los clientes y el tipo los deja consumir gratis, ese es el arreglo, dijo y atemperó su paso al mío.
Se me ocurrió mirarlo y el pasajero tomó mi gesto como una señal de apoyo.
Insistió:
Los choferes tienen todas las de ganar,para eso disponen de una guagua y de tantos viajeros.
Dejé de prestarle atención, pues nos acercábamos a la joven extranjera.
Me pareció que se retardaba y quise ver en ello una buena señal: a lo mejor aceptaba conversar conmigo.
Llegué a su lado y le sonreí.
Sonrió también y se soltó el pelo para volver a apresarlo con varias vueltas de una cinta de felpa, pero ya nos tocaba entrar a la casa.
Le cedí el paso a una sala ambientada para producir una media luz, cuya sensación más inmediata era su efecto de profundidad y al mismo tiempo de relajación.
De desahogo.
Me di cuenta, además, de que no había ventanas a la altura normal, sino algunas claraboyas en la parte superior de la pared.
El techo de tejas francesas a la vista reforzaba la noción de frescor del recinto.
Una casa de madera ambientada como un castillo, me dije, un leve esfuerzo por trastornar esa idea rectilínea que nos impone el paso del tiempo.
En una esquina varias sillas dispuestas en herradura contorneaban un objeto de un metro de alto, del que ya se servían algunas personas.
Aquí tenemos el narguile, dijo entonces el dueño de la casa, la famosa hookah, la cachimba oriental.