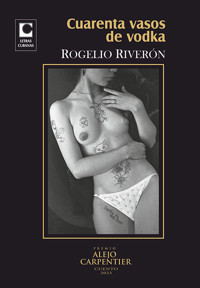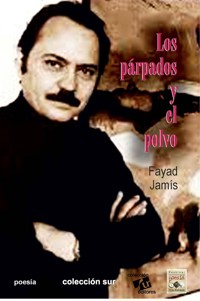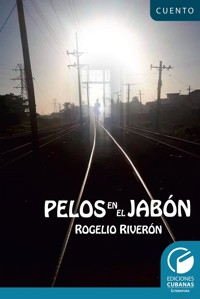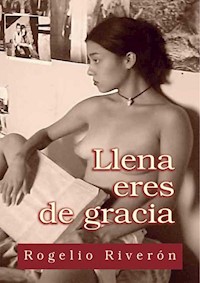
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La narrativa de Rogelio Riverón –es un estilo de admirable plasticidad, más su potencial para sus argumentos convincentes vuelven a manifestarse en estos relatos, cuyo énfasis parece radicar en las desventuras de las relaciones humanas. Conectados por una tenacidad que puede resultarle incluso inservible, los seres que pasan por Leonly People son fruto de la ironía y de algunas sutiles presunciones acerca de la fatalidad de la cultura. Estas piezas que no renuncian ni al humor ni al atrevimiento, son una muestra de la saludable narrativa cubana y la capacidad para asombrar de su autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Kathy di Portinari.
Evguenia Mijailovna Pavlova in memoriam.
Hablé una vez... no volveré a hacerlo;
dos veces... no añadiré nada.
Job, 40,5.
I
Le había dicho: serás mi virgen, y había besado su boca fresca; mi virgen, repetía ahora mientras la abrazaba por primera vez. Ella sonrió, apretándose contra él, lo obligó a besarla detenidamente, y él inventaba pausas para fijar en la memoria su primera desnudez y repetir mi virgen. Se regodeaba todavía en la frase cuando ella se fue dejando caer hasta cubrir el piso con el ardor de su cuerpo, y comenzó a rozarlo con los hombros, con los pechos pequeños, con los vellos del vientre y los muslos perfectos. Después buscó el animal y lo fue dejando entrar con una sabia ternura, y él se sorprendió de que el animal avanzara con aquella prisa, sin obstáculos, como adivinando que todo el camino era suyo, y jugaron un rato a moverse sin conversar, a descubrirse el punto más alto de sus ondulaciones y después, al final, a que se mataban barranco abajo, pero él estaba molesto. Había hecho el ridículo pensándola virgen y quería encontrarse solo, darse tiempo para rumiar su machismo y consolarse de alguna manera. Ella se le acercó sonriendo. Lo obligó a mirarla desnuda. Maliciosa, se colocó de espaldas y le pidió que la tocara en las nalgas. Él no deseaba tocarla, pero intuyó en aquel gesto una sinceridad desconocida. Ella se abrió las nalgas. Muerde aquí, le dijo y se inclinó hacia adelante.
Como no puedo llamarte virgen te fabricaré otro nombre, anunció él otro día, y ella creyó entenderlo. Supo que nunca accedería a llamarla como los demás, que deseaba inventársela completa, sin un cabello de antes, sin ninguna costumbre, toda para él, como correspondía. Ella se mostraba de acuerdo y además un poco burlona. Tendrá que ser un nombre que me singularice, sentenció, que me convierta en tu reina de Saba, una clave perfecta, que solo descifren tus ojos. Él iba sacando los nombres y se los probaba con esmero. Trataba de figurarse cómo se comportaría la muchacha con la responsabilidad de otro nombre, y siempre quedaba insatisfecho con la prueba. A punto de ser comido por la esterilidad, ella lo salvó. Me llamarás Mujer, le explicó, así de simple y bueno.
Tú eres de la farándula, le dijo molesto un sábado que tuvo que recorrer toda Cienfuegos, obligado por ella. Lo decía porque solo habían estado en sitios que tenían que ver con los artistas, falsos allí como en ninguna otra parte, según le comunicaba su instinto. Mujer trataba a aquellos artistas con un dejo familiar, intercambiaba con ellos besos ruidosos y preguntas sobre libros de moda, películas de largos títulos, o simplemente comentaban con paternalismo la situación del país. Tú eres de la farándula, repitió al descubrir el cuaderno de tapas azules relleno con frases de escritores y otras gentes que él —sería sincero— consideraba sospechosa. Ella entonces se detuvo a mirarlo.
—Observa como sonrío para ti —le dijo aquella vez—. Debes saber que tratándose de ti, me sale la sonrisa diferente, y por algo será.
Él no la creía. Ella se le encimó y lo invitó a leerle en los ojos. Después le tendió el cuaderno azul.
—Escríbeme algo, solo dos letras que me hagan feliz —le dijo y logró avergonzarlo, ya que él era incapaz de recordar una cita o una frase o un proverbio que valiera la pena.
Si todo fuera como escribir mierditas en agendas, quiso justificarse con su propia conciencia. Si todo fuera como vestirse de extranjero y esforzarse por encontrar palabras extrañas para decir lo mismo que diría yo, pero de modo que cueste entenderlo, siguió pensando, pero en realidad afirmó:
—Más pronto de lo que supones te escribiré, no una frase, sino un libro.
Mentía claramente, pero la impresionó con la seguridad al pronunciar el alarde y se dio cuenta de que ella estaba a punto para el amor. La vio sonreír coqueta, la vio encimársele con los brazos extendidos y se alegró. Ella había cerrado los ojos y entonces, demorando el desenlace, él cambió de lugar; luego se fue más lejos y ensayó una palmada, pero Mujer, jugando todavía a los ciegos le aseguró te intuyo, mi cuerpo es un sensor, yo respiro no para vivir, sino para olerte siempre, y lo cercó en un rincón del cuarto y buscó experta lo que precisaba para adueñarse de él completamente, de su voluntad, de sus sueños de hoy y de mañana, y de aquellos celos que ya sabía cómo doblegar. Con ella encima él era poderoso, un centurión gigante, pensaría después de las primeras lecturas de literatura latina, compendio de Millares Carlo;1 soy un bárbaro, pensaba de momento, qué gran macho soy, y juzgó indispensable redoblar el ataque, pero ella le pidió detente, marchemos más despacio, más solemnemente, y cuando logró ceñirlo a su ritmo noble, de vals o de habanera, de bolero o de ranchera a lo Joaquín Sabina, comenzó a acompañar el movimiento con poemas de Neruda.
Él pareció desconcertarse, pero solo un instante, pues enseguida sonrió y ella pudo comprender que su método funcionaba y se sintió segura para proseguir. De Neruda pasó a Fayad Jamís. Pronunciaba los versos como una especie de confesión íntima, pero sobre todo sincera, ética y continuaron, él contra el suelo, ella montándolo, con el inusual trabajo de encadenar el sexo y la declamación, hasta que Mujer notó que el vals les quedaba ya estrecho y como por instinto, apenas de manera consciente, comenzaron a ondear con más urgencia, como en un son clásico y él le rogó sigue, busca otro poeta, porque había logrado por primera vez sentir el ritmo interior de un poema. Ella contestó qué más poeta que tú, que yo, que este dueto conspicuo, pero él insistía con los poetas y ella no tuvo más remedio que convocarlos a todos para escoger apresuradamente en la memoria. Con la prisa que le subía del vientre y la obligaba a desesperarse y sudar y morderse los labios, recitó: «Somos un experimento que Dios está haciendo y que tal vez no salga...», pero él casi vociferaba ya no, ese no, por favor, otro, aunque Mujer estaba rendida, a punto de perder la batalla y se desplomó en efecto contra su pecho, lo aplastó con el peso de la caída y el estremecimiento y le dijo: «No solo quien nos odia o nos envidia nos limita y oprime...» Mujer, dijo él, Mujer, creo que te amo.
Es Pessoa, le explicó de noche al aroma dudoso de un té antiguo y él no tuvo que concentrarse demasiado para entenderla. Pessoa, pronunció como para degustar el apellido, calibrarlo, y la miraba agradeciéndole y exageraba su encuentro con la Poesía comportándose cual si en realidad se hubiera estrenado como miembro pleno de alguna logia o de algún clan que enseña a ser más hombre, pero es capaz de castigar la traición con el infierno.
A los pocos días pretendió escribir los primeros versos, dedicados a ella, naturalmente. Para sorprenderla más, pensaba hacerlo en la pared del cuarto con pintura acrílica, de modo que su alegato perdurara sobre cualquier cantidad de tiempo. Tomó un pincel y escribió MUJER..., pero entonces supo que no tenía nada más que anotar sobre el enlucido frío, que acaso fuera una idea volátil, una insignificante impresión de lo que podía ser un verso lo que lo visitara ese día, mas no otra cosa. MUJER... escribió de nuevo en busca de alguna inspiración, pues había olvidado que lo intentaba sobre la pared y no en una hoja cualquiera y así quedó su primera inspiración, una palabra ya casi pueril multiplicada en el blanco del muro que ella al llegar leyó y le gustó a pesar de la chapucería.
—Trataba de escribirte un poema —quiso él excusarse—, pero solo me alcanzó para esta doble palabra que mañana borraré sin falta.
—Esa doble palabra es a su modo un poema —le aseguró entonces la muchacha—. Un poema es a veces como un arbusto, que tiene ramas afuera, pero adentro están las raíces, también esenciales, y hay que leerlas de otra manera.
II
Vamos, dijo Mujer una tarde, como eres nuevo en la ciudad y en la Poesía, te llevaré para que conozcas a los escritores de Cienfuegos. Salieron a la urbe alumbrada solo a medias porque el sol ya comenzaba a meterse bajo las sábanas del mar allá por el Castillo de Jagua y también porque en algunas zonas había apagón.
Caminaban rumbo a la parada y hablaban poco, pues él no sabía aún si de verdad deseaba encontrarse con los literatos. La guagua demoró en aparecer, pero como habían salido con tiempo llegaron poco después de las ocho a la Casa del Joven Creador. Era una construcción de una sola planta en un rincón modesto frente al mar que la adornaba con un olor a madera podrida. A un costado de la casa crecía una guitarra de hormigón erigida con un gusto muy débil y al fondo bramaba un bar en el que una inscripción advertía:
Proletarios de todos los países, juntos, pero no revueltos.
Cuando entraban al local donde iba a ser la tertulia, él susurró:
—Allá en mi pueblo tengo un amigo que afirma que los poetas se reúnen solo para hablar contrarrevolución.
—A los poetas y a los judíos todavía se les insulta —le explicó Mujer—, pero casi siempre es por gusto.
Él sonrió.
—Aquí concurre todo lo que vale y brillará de la literatura cienfueguera —añadió la muchacha en tono sarcástico y comenzaron las presentaciones.
—Yo soy Niso —dijo un gordo, sonriendo amigablemente.
—Tanto gusto —respondió él y miró al próximo.
—Rocamadour —le escuchó decir y vio como Rocamadour miraba a Mujer y ella volvía la cara, agresiva.
Entonces tendió la mano a un rubito con cara de futuro buen médico, o de arquitecto, pero no de poeta. Quién sabe..., razonó después de oírle decir:
—Iliá, para servirte.
—Yo soy Aquiles —aseveró un mulato flaco, con ojos de convertirse en un gran narrador, a condición de dejar pronto la comarca.
Quedaba uno solo, negro, alto, que miraba con una sinceridad desgarradora y el cual hablaría tan bajo que él llegaría a sospechar que lo hacía en otro idioma, portugués o algo así.
Mujer se les adelantó.
—Este es Marcial, que escribe cuentos de desquiciados —lo presentó.
—Así es —dijo Marcial.
Mujer besó a Marcial y Marcial se quedó sonriendo. Él se preguntó si este Marcial no sería un impostor, un infiltrado en el grupo por cualquier motivo, pero más tarde, cuando lo escuchó leer un cuento en el que todos los locos eran optimistas hilarantes y el único que no era optimista ni orate resultó el asesino, sintió deseos de acercársele y entablar un diálogo con él.
—Me he dado cuenta —le confesó— que de los reunidos aquí eres el único al que no se le ocurrió cambiarse el nombre.
—En Cienfuegos muchos sienten un grave deseo de cambiarse el nombre —admitió Marcial—. Algunos lo atribuyen a este aire demasiado cálido, o a la forma de la ciudad, excesivamente rectangular, o al mar, ese mar novelesco que rige nuestros desplazamientos. Sin embargo, yo sé de qué se trata. Es una especie de contaminación que apareció entre la gente después de que echaran a perder los nombres de las calles de esta ciudad. Debes saber que nuestras avenidas contaban con nombres hermosos, ejemplarizantes, capaces de provocar esperanza, apetito, sonrisas y muchas cosas buenas. Aquí había una Calle de la Mar; otra se llamaba Santa Clara, otra San Fernando, de Clouet, Gloria, hasta que vino alguien y lo estropeó todo. Desde entonces las calles llevan estrictos nombres de cifras, se dice simplemente la avenida 26 o la calle 48, nada más, y algunas personas impelidas por ese crimen de lesa cultura comenzaron también a despreciar sus nombres y ahora si alguien, un pintor, por ejemplo, o una cabaretera, te son presentados como Juan o Susana debes suponer que se llaman Josué o Miosotis. Mi caso es diferente porque a mí los nombres me mueven a cautela. Es por eso que no me he despojado del mío, aunque Tania desearía que me llamara en realidad Vladimiro2 —aclaró y miró a la joven a su lado.
—¿Como Lenin?— preguntó él.
—No, como Mayakovski.
Conversaron todavía entre vasos de un cubalibre herrumbriento y bromas para intelectuales, hasta que Mujer decidió que era tiempo de despedirse.
—Nosotros nos vamos —dijo y sonrió a modo de adiós.
—Nosotros ídem —agregó Tania, la novia de Marcial, y salieron los cuatro a dejarse tragar por las calles soñolientas.
Ahora el apagón se había corrido hacia otras zonas de la ciudad. Desde una altura prudencial hubiera sido posible distinguir los nítidos islotes de luz que salteaban el paisaje nocturno, como tragaluces gigantescos en el cuerpo de Cienfuegos. La parada estaba totalmente a oscuras. Vacía no estaba, pues la habitaban tres parejas y un hombre gordo, a juzgar por sus contornos difusos. Se apretaban todos contra la pared, en silencio y el gordo proyectaba un balanceo tenso, interminable. En la acera, fuera de la caseta maloliente, había una mujer joven.
—Apostémonos de este lado —sugirió Marcial y se situaron por la parte exterior, y Mujer se recostó a una columna.
Mirando a las altas estrellas Mujer suspiró. Presentía una ansiedad que, como en otras ocasiones, solo podía controlar con un poco de música. Iba a explicárselo a sus amigos cuando vio llegar a un hombre que escrutaba las sombras con insistencia. El tipo se detuvo. No pidió el último ni parecía esperar guagua alguna. Hacía girar la cabeza como olfateando, hasta que descubrió a la mujer sola. Con una patada en el suelo, dio a entender que se consideraba un tonto por no haber descubierto a la joven enseguida. Después avanzó hacia ella y la golpeó en la cara. La mujer aulló. ¡Maricón!, dijo después y se le encaró al tipo que volvía a encimársele. No se inmiscuya nadie, aclaró el tipo, es mi mujer y me traiciona: no se metan. Quiso golpearla nuevamente, pero ella fue más ágil y lo mordió en un brazo. El hombre maldijo y se sacudió como un animal furioso. La mujer sollozó. Auxilio, susurró después, y lloraba. Auxiliémosla, dijo Marcial y caminó hacia el tipo. Pero este ya le había arrebatado el bolso a la mujer y se perdió en la tiniebla. ¡Bandolera!, gritó desde allí. No lo conozco, explicaba ella; no soy su esposa ni jamás lo he visto.
Apareció finalmente la guagua y subieron. Se instalaron al fondo y Mujer disfrutaba la húmeda oscuridad del vehículo, poblado por el chofer y unos pocos hombres mudos. ¿Qué te parecen los poetas?, dijo al rato. El muchacho se había concentrado en el mundo que pasaba por afuera, también en sombras. Respiraba con atención el perfume mutante de la ciudad que ahora le recordaba a una inmensa gruta. Por fin se decidió a decir:
—Noté que te ocurría algo con aquel de nombre francés, ¿qué ha sido?
—Ah, Rocamadour —recordó Mujer—, no es nada.
Él se vio obligado a insistir. No deseo que me engañes. Prefiero la verdad, cualquier tipo de verdad, pero entonces ya estaban al final del viaje, sin tiempo para otra cosa que despedirse de sus amigos y bajar de prisa.
—Adiós —dijo Marcial desde la ventanilla.
—Adiós— respondió Mujer.
Él caminó en silencio, despacio para que a ella le diera tiempo a acercarse, y cuando estuvo a su lado le tomó una mano que trató de meterse en un bolsillo junto con la suya. Mujer lo dejó hacer y al poco rato dijo:
—Rocamadour... — y sonrió.
III
Veo que eres terco como un mongol, dijo Mujer, que amaba los símiles difíciles. De esa manera ni dormirás tú, ni me lo permitirás a mí. Ve a la cocina y trae té. Regresa preparado para una historia rara.
—Está bien —asintió él y fue por un té de hacía dos noches, de color sospechoso, a pesar de haber estado en el refrigerador.
—Es que nunca hay corriente — protestó ella—; en este país todo se echa a perder.
Se sentaron en el suelo, igual que hacían siempre, usando una silla cualquiera como mesa para la tetera y las tazas. Mujer hiló su historia con una voz baja, la misma que empleaba en los momentos importantes, tanto de ternura como de peligro, y él se negó a interrumpirla porque ahora ella tenía la apariencia de una persona a salvo del tiempo, envuelta en aquel aire de sibila que la distanciaba. Estábamos aquel día uno al lado del otro, igual que tú y yo ahora, pero más juntos, y no sentados, sino bocarriba. Conversamos de muchas cosas, de los animales, del clima, de los sueños, de libros, de Dios, de la tristeza y de la dicha de viajar. He olvidado en qué momento Rocamadoar comenzó a hablar sobre el amor. Su discurso era extraño, contenía frases intrincadas y se interrumpía seguidamente. Parecía que temblaba. Su voz cambiaba de matiz a medida que avanzaba a tropezones por la conversación. Si me obligaras a explicarlo mediante colores, podría aseverar que oscilaba entre el pálido y el gris, a veces descendía hasta un azul oscuro, un lila o algo de marrón, pero eran siempre colores recónditos, nunca una palabra capaz de identificar como amarilla o verde, que son los colores de la franqueza. De repente dejó de filosofar y me preguntó: ¿Aún no te has atrevido a masturbarte? No, respondí, y me di cuenta de lo que hacía.
Se había hurgado entre las piernas y tenía el animal afuera, tenso, pues lo acariciaba sin dejar de preguntarme. Yo lo observé. Era un animal bravo, pujante, a pesar de que Rocamadour es muy flaco y vive de lo que le ofrecen sus amigos, pues no tiene familia. Volvió a preguntar si me había masturbado. ¿Todavía no lo has hecho?, insistió como si se tratara de un deber, de una barrera que ineludiblemente uno debe saltar. No, repetí, y deseaba explicarle lo que me parecía obvio, es decir que simplemente no se me había ocurrido pensar en eso, que ni lo rechazaba, ni de momento lo acogía, pero desistí, porque Rocamadour ya no me miraba. Había cerrado los ojos y estaba serio como un buda y desplegaba una serie de movimientos rígidos, hasta que brotó de su cuerpo ese rocío espeso, inconfundible.
Hubo silencio. Al rato Mujer suspiró como quien ve desvanecerse un peligro. Él entendió que ya no había más historia y le tomó una mano, solidario, pero continuó sin hablar. Buscó un nuevo aplazamiento en el té, tomó un buche largo para proporcionarse tiempo, una oportunidad, la pausa amigable que le permitiera orientarse y encontrar una frase adecuada que la consolara a ella y lo salvara a él del ridículo. Qué hacer, qué se puede decir en estos casos, pensó y solo conseguía impacientarse. A quién maldecir, a ese tipo, a Mujer, también a mí por torpe, seguía inquiriendo silenciosamente, pero no encontraba una respuesta, cualquier forma digna de abandonar el ruedo, hasta que ella le regaló la absolución.
—Lo peor de todo esto es que es verdad solo a me-dias —confesó la muchacha.
—¿Cómo? —preguntó él y ya hablaba distinto.
—Sí, porque lo he soñado todo. Rocamadour no sabe y no se explica por qué ya no lo trato. Y es que no puedo aunque quisiera. Me da vergüenza verlo, o quizás sea asco, o temor, o que me enferma. Él ha querido saber, ha venido a preguntarme cada vez que estamos cerca, pero yo lo rehuyo. Tengo cierta repugnancia, cierto miedo de Rocamadour, que no puede explicárselo.
Él entonces se rió. Lo hizo alto y forzadamente y vino hacia ella y la sostuvo por los hombros, la besó en la mejilla, en la frente, en el cuello, pero eran besos comedidos, dados con mucha deferencia, sin deseos de más. Después la llevó a la cama y trató de desvestirla para dormir. No lo hagas, por favor, le pidió ella, pues desnuda me sentiría indefensa, como expuesta a las miradas asesinas de todo un ejército. El muchacho creyó comprenderla. Se deslizó a su lado y una razón que no lograba descifrar enteramente le ordenó quedarse tranquilo y no molestarla. Mujer se había dejado maniatar por un sueño impreciso y, vuelta hacia él, recibía de la lámpara de mesa una luz insuficiente que la embellecía. Él quería ingresar a la penumbra recogida entre sus hombros y sus rodillas, pero algo le susurraba que no estaría bien. Todo lo que se concedió en ese momento fue imaginar que era su guardián, pero en verdad resultaba que no podía dormirse. Se conformó con observarla y buscaba leer lo que podía estarle pasando en los mundos del sueño. Para ello estudiaba su expresión y realmente la cara de Mujer le sugería un tipo de complicidad consigo misma de la que él estaba excluido por una simple lógica.
Dejó de observarla. Se levantó y fue a la sala a poner un poco de música. Le gustaba sobre todo el rock hecho por grupos que ya se consideraban clásicos, como Pink Floyd, Boston o Super Tramp. Siempre se había sentido un adicto al rock pausado de aquellos conjuntos que de vez en cuando se detenían con dignidad en alguna balada, y experimentaba al mismo tiempo una suerte de complejo ante sus amigos que se desvivían por el ritmo desbocado de las bandas heavy. De cualquier manera, la música anglosajona le permitió vivir grandes momentos en los años en que aún era estudiante, y también algunas angustias. En segundo año de preuniversitario, adquirió la costumbre de subirse a la azotea en las noches de la beca para seguir el hit parade norteamericano. No iba solo, por supuesto. Aquella era una moda gregaria. Mientras más lo prohibían los profesores, más se animaban los alumnos a esperar que el resto de la escuela cayera en el sueño para escapar hacia el techo del albergue y, apilados alrededor de un pequeño radio, aullar contenidamente al pie de las guitarras encendidas de los benditos peludos sajones.
Hasta que les tendieron una celada. Fue una noche tranquila, extraña por su frialdad en pleno mes de mayo. Ya habían discutido un poco, unos en contra y otros aliados de la Electric Light Orchestra. Al final prevaleció la opinión de que lo único salvable de ELO era la inusual Rock over Beethoven. Entonces alguien tradujo que a continuación venía Rod Stewart y todo el grupo se quedó absorto para oírlo clamar en una de sus letanías memorables. Tan concentrados estaban que solo vieron las linternas cuando ya los profesores los enfocaban a boca de jarro.
Uno a uno los bajaron por el pequeño hueco del techo y quedaron citados para una asamblea urgente al otro día.
El asunto era demostrar que la música en inglés resultaba perniciosa para las mentes cubanas. El asunto de los educadores, claro. El de los estudiantes consistía en probar que solo la escuchaban para divertirse y, de paso, ejercitar su inglés para el día de la prueba final. Una profesora, con inteligente altanería, declaró que la falta de sus discípulos se llamaba, ni más ni menos,diversionismo ideológico. Y que la penitencia para aquella falta debía ser la expulsión del centro. Los estudiantes hacían silencio. Si comprendían bien, se les trataba de obligar a admitir que el hecho de oír aquella música era un crimen de lesa patria, una afrenta a eso que los profesores llamaban «la cubanía». La profesora se enervaba enumerando los daños que para un joven cubano encerraba aquella música, el hecho de que en la escuela se celebrara, noche a noche, aquella ceremonia de sadismo cultural y/o ideológico. Uno de sus colegas trató de atenuar el comportamiento de los estudiantes. A él le parecía un gesto propio de la edad, una necesidad de arriesgarse, de lucirse, aunque fuera de madrugada. La profesora, que se llamaba Margarita como la acendrada heroína de Mijail Bulgakov, redobló la acusación e insinuó que podría incluir en ella a su colega. Este hizo un ademán de cansancio y se recostó a la pared. Cuando les tocó defenderse, los estudiantes balbucearon nerviosas excusas; amilanados, insistían en que oír música en inglés era simplemente un juego, pero la profesora estiraba el gesto de los adolescentes hasta las fronteras de lo político. Finalmente consiguió que dos fueran sacados de la escuela. Los otros suspiraron de alivio mirando las caras aterradas de sus compañeros.
Metido en los recuerdos, no se dio cuenta de la entrada de Mujer. Al verla frente a sí se levantó extrañado, quiso saber por qué no dormía.
—No sé —dijo ella—, pero no te preocupes, que a menudo me pasa esto mismo, me da por despertarme dos y tres veces en la noche.
Después entró en el baño. Él, como otras veces, se quedó pendiente del ruido de Mujer al orinar. Eso lo reconfortaba. Salió ella, bostezó, se recostó a él, estirándose y él le dijo:
—¿Sabías que en el preuniversitario me expulsaron de la escuela?
—Bobo —respondió ella y lo besó—. ¿No me dijiste que querías trabajar? Pues hoy me han hablado de algo interesante. Creo que pudieras intentarlo.
IV
El Figura salió al portal con una cerveza en la mano. Sobre la camiseta blanca tenía posado un medallón de oro con una Virgen de la Caridad del Cobre, y los pantalones cortos eran presionados hacia abajo por su vientre de globo. Sobre el hombro se había mandado a componer un tatuaje de tres elementos: una serpiente, una mujer y una nota breve: Dos amigas.
El Figura era corpulento y olía a loción para después de afeitar. Usaba sandalias de cuero y se prendía con avaricia de la botella de cerveza.
Bajó del portal a la acera y dio algunos pasos, entretenido con las flores que su mujer hacía crecer frente a la casa. Llegó hasta la esquina y unos tipos al pasar lo saludaron.
—Vaya, Figura —gritaron.
El Figura les respondió con una sonrisa que los tipos no vieron.
Se quedó tranquilo recostado a un poste, dialogando con su cerveza, eructando bajito, hasta que vio a un joven acercarse. Este tiene cara de comemierda, pensó. O de chivato.
—Buenas — dijo el joven—, a usted mismo vengo a verlo.
El Figura no se apresuró a responder.
—Para un trabajo —agregó el muchacho.
—¿Sí? —dijo El Figura.
Él le explicó. El Figura continuó inmutable. Se permitía mirarlo con toda la sorna del mundo, pero sin palabras. Por fin se decidió a hacerle unas preguntas y comprobó que no había peligro. En realidad, era hora de buscarse un ayudante.
Lo invitó a pasar a la casa.
—Son pollos— aclaró sin demora—; el negocio es vender pollos. Yo los busco y tú los vendes.
—Anjá —dijo él—, ¿y cómo hacemos?
—El suministro es diario —precisó El Figura—, cada día debes vender cien cuartos de pollo, a setenta pesos la unidad. Empiezas mañana.
—O.k. — aceptó él—, ¿y cuánto gano?
—El veinte por ciento, teniendo en cuenta que te arriesgarás por esas calles de Dios.
—Menos de medio dólar.
—Es bastante. Yo gano solo un poco más.
Aceptó. Trataba de imaginarse vendiendo los pollos y se dijo que no le iría mal, que tendría dinero y un poco de holgura. Le sonrió al Figura y este golpeó los brazos del sillón, en un gesto que refrendaba el negocio. Iba a decir algo, cuando oyeron pasos en el portal y enseguida una voz risueña, de mujer, que entraba a la casa.
—Por fin llego —suspiró la muchacha y se deshizo con una curiosa expresión del bolso y de la sombrilla.
Sonreía El Figura complacido con la aparición de la joven, y él, ignorado de momento, se dedicaba a observarlos en aquel protocolo de saludarse que supuso una operación de rutina. Pero El Figura ponía una atención extrema en la llegada de la muchacha. Después de besarla, se volvió hacia él y los presentó:
—Mi mujer. Mi socio.
Ella se limitó a mirarlo, pero no proyectaba desconfianza, sino la imagen de quien aguarda, como dándose tiempo para conocer. Él estiró una mano y ella aceptó el saludo. El Figura dijo:Bien, ya nosotros íbamos a celebrar, así que tráenos unas cervezas. La muchacha se fue sin protestar al fondo de la casa. Él la siguió con la vista y pensó cuán difícil de entender resultaba que un hombre como El Figura dispusiera de una mujer así, a la que debía llevarle más de quince años. En una mala novela policíaca, por ejemplo, se le hubiera descrito como blanca, pelo castaño por los hombros, 21 años, 1, 62 de estatura y 127 libras de peso. Un poeta, en cambio, nos daría razones sobre su piel lisa, su boca abultada, el musgo brevísimo de su vientre y los pezones que acaparaban todo el bulto de sus senos. Hubo una pausa en la que se escuchó el trino de un gorrión.
—Eucaris es mi vida —comentó después El Figura—, desde que la conocí soy un hombre distinto.
Él sonrió.
—Eucaris me adoptó3 —agregó El Figura—, sin ella no sé dónde hubiera yo parado.
Entró la muchacha y les ofreció las cervezas.