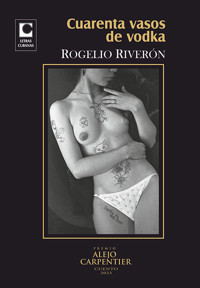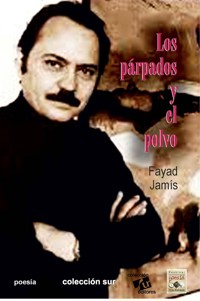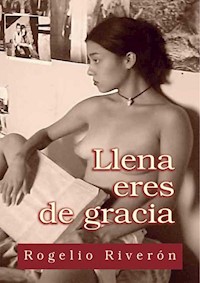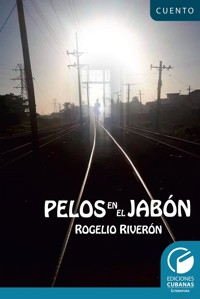
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Qué es para ti un clásico? Es una de las preguntas que hace el protagonista del cuento "Vincent van Lezama" pero también podría ser la clave para definir en esta antología personal de Rogelio Riverón, uno de los autores contemporáneos, que más se ha destacado en la narrativa cubana actual. La palabra más que un instrumento del escritor se corporiza, cobra vida, forma la imagen, se escapa y es la verdadera protagonista de estos cuentos que pueden ser capítulos de una novela, que se desarrolla en Cuba desde la época de la guerra en Angola hasta la actualidad y va desde las noches habaneras hasta Estambul, pero siempre regresa a pasear por el malecón, a hacer el amor, a escabullirse en un bar para no ser censurada, boicoteada, reprimida, pero el autor la hará suya, poesía, canción, se obsesiona con ella porque… "—Un cuento sin pulir es como un piso sucio...como Un jabón lleno de pelos".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición: Dulce María Sotolongo Carrington
Corrección: Rayman Vega
Diseño de cubierta: Suney Noriega Ruiz
Realización: Yuliett Marín Vidian
© Rogelio Riverón, 2022
© Sobre la presente edición:
Ediciones Cubanas, Artex, 2022
ISBN versión impresa 9789593142120
ISBN E-book versión ePub 9789593142212
Sin la autorización de la editorial Ediciones Cubanas
queda prohibido todo tipo de reproducción o distribución de contenido. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Ediciones Cubanas
5ta. Ave., no. 9210, esquina a 94, Miramar, Playa
e-mail: [email protected]
Telef (53) 7204-5492, 7204-3585, 7204-4132
Sinopsis
—¿Qué es para ti un clásico? Es una de las preguntas que hace el protagonista del cuento “Vincent van Lezama” pero también podría ser la clave para definir el sentido de esta antología personal de Rogelio Riverón, uno de los autores contemporáneos, que más se ha destacado en la narrativa cubana actual.
La palabra más que un instrumento del escritor se corporiza, cobra vida, forma la imagen, se escapa y es la verdadera protagonista de estos cuentos que pueden ser capítulos de una novela, que se desarrolla en Cuba desde la época de la guerra en Angola hasta la actualidad y va desde las noches habaneras hasta Estambul, pero siempre regresa a pasear por el malecón, a hacer el amor, a escabullirse en un bar para no ser censurada, boicoteada, reprimida, pero el autor la hará suya, poesía, canción, se obsesiona con ella porque…
“—Un cuento sin pulir es como un piso sucio... como un jabón lleno de pelos”.
Preludio
El primero de los cuentos que integran este libro fue publicado en 1986; el que lo cierra, en 2013. En ese lapso el escritor que he podido ser se completó y descompletó de disímiles formas, pero no se desdijo. He intentado contar historias que muchas veces sé cómo empiezan, pero no cómo van a concluir. Marcar con palabras una ruta que, ciertamente, intuyo, pero en la cual pudieran aparecer algunos obstáculos, encerronas del argumento y del lenguaje. También he intentado divertirme, no siempre en un sentido “gozoso”. Tengo una idea del cuento algo liberal, aunque no caótica, pero no suscribiría, por ejemplo el famoso “Decálogo del perfecto cuentista”, de Horacio Quiroga. ¿Era Quiroga un perfecto cuentista? ¿Puede alguien dar fe del decálogo de Antón Chéjov, el rey del país de los cuentistas? Quiroga debía saber que los decálogos en materia literaria son útiles solo si se les puede violentar. Yo lo admiro. Su amargura reconcentrada se tamizó magistralmente a través del español del río de la Plata, y sus cuentos para niños son de una belleza irrepetible. ¿Qué euforia lo llevó a legislar en materia de cuentística? Yo, que no estoy a su altura, me temo que en tanto narrador he ido a parar a una literatura para lectores entrenados. Aclaro: me sale así, no soy pretensioso. Quisiera tener lectores por oleadas, pero bajo mis condiciones. Tampoco soy pedante, solo que me dejo seducir por la melancolía de la cultura y me detengo en la imagen, aunque a veces me asusto y corro de repente hacia lo soez, me cobijo con ciertas vulgaridades. He llegado a creer en algo que al principio me parecía una extravagancia y que ahora respalda todo lo que escribo: que la realidad se transforma según la agudeza con que nos la explicamos.
He pasado décadas escribiendo cuentos, que alterno con novelas, poesía y crítica literaria. Pero siempre vuelvo al cuento, supongo que por comodidad y por fe. Me gustaría que los que aquí reúno sirvieran como mediadores entre mi escritura y esos lectores que jamás alcanzamos a presentir totalmente. Como mediadores o como padrinos del duelo sutil entre el testarudo que escribe y el sabio que dispone además del sacrosanto derecho a no leer.
R.R.
La Habana, abril de 2022
Zohak
Chang-Tzu nos habla de un hombre tenaz
que al cabo de tres ímprobos años dominó el arte de matar
dragones y que en el resto de sus días
no dio con una sola oportunidad de ejercerlo.
Jorge Luis Borges
Alamandas, crisantemos, orquídeas, agapanto, vicarias, jacarandá, claveles, maravillas. Flores y flores de todas las épocas y tamaños, de todos los olores y matices, de formas infinitas y de vidas magras o demoradas. Flores que me pintan de negro cualquier intento de reposo y no pueden aligerar la soledad en que vivo.
La pesadilla comencé a vivirla (cuánto desearía poder decir soñarla), tantos años atrás que ya me es imposible precisarlo. Ese cruel carnívoro que es el tiempo me permite, sin embargo, evocar hoy aquella tarde. Emerjo como por accidente de entre tanto olvido y me reconozco caminando por la feria, los ojos puestos sobre lo que ofrecen unos indios, los oídos sobre la voz de otra vendedora y el presentimiento alerta porque intuía que cuanto comprara esa vez habría de alcanzarme para toda la vida, o para toda la muerte.
Seguí indagando. Tras una vuelta a la derecha un vocerío persistente me hizo buscar el tumulto. Gestioné a codazos una brecha y llegué a primera fila. Lo que vi no me extrañó, aunque no permanecí indiferente: dos chinos encorvados y risueños vendían (en realidad, trataban) unos animalitos amarillos semejantes a dinosaurios en miniatura, a los que presentaban como verdaderos dragones de la Manchuria. Pero nadie se decidía a comprarlos. Dudaban. O quizás temían. Yo pregunté por el precio. Enseguida se me acercó el que parecía el más viejo de los chinos y, como me vio el interés real, se puso a hablarme de dragones con un entusiasmo invulnerable. Me dijo algo sobre sus propiedades curativas cuando eran usados como mascotas. Me reveló que en su país son portadores de la felicidad y dueños del orden de las estaciones. Me aseguró entre reverencias que me lo daría por un precio justo, pero le faltó la inspiración final para convencerme. Dejé de prestarle atención. Finalmente hice el camino de mi casa.
Pero, de cada cuatro hombres, decía mi padre, por lo menos tres están obligados a ser fieles a su destino. Creo que por eso regresé a la feria. Por eso busqué a los chinos con fervor, con miedo a que ya fuera tarde. Para mi alivio, allí estaban todavía, eternos dentro de sus vestidos de longevidad acosados por curiosos que no compraban nada, mientras proponían impasibles sus dragones. Esta vez yo no venía a dudar. Pagué. Con el animalito en la mano caminé más decidido.
Hoy, al cabo de tantos años, ya no puedo decir con exactitud de qué manera descubrí que no se alimentaba de hierbas o con trozos de carne, sino con flores, para ser más preciso, de su olor. Tal cosa me pareció al inicio un juego, pero ya he tenido tiempo de sobra para corroborar lo contrario. Porque, si cuando era pequeño le bastaba con un ramito diario agitado como de paso ante su nariz para dormir profundamente, a medida que fue ganando peso se volvió más exigente y más irritable, hasta llegar a ser lo que es hoy, una monstruosa criatura constantemente hambrienta. A voluntad suya he llegado a convertirme en un experto en flores. Gracias a él las conozco tan a fondo; aprendí a identificar los lugares y la época donde encontrar lo que más le apetece. De modo que desde entonces vivo para eso, para rastrear flores y ponérselas delante en cuanto lo requiere. Hacia el mes de enero puedo ofrecerle coronas de Cristo o trompetas de heraldo que acepta de buena gana, pero lo terrible es que no ha pasado una hora, cuando está otra vez rugiendo y debo correr en procura de tulipanes o ixoras blancas. En mayo le doy a oler begonias o violetas de los Alpes, que brotan primero que la planta que les presta vida, pero como no son de olor constante, enseguida se me ve en procura de otras especies de aroma más persistente como las crosandras, que me sirven para dárselas varias veces seguidas. Y así vivo desde entonces, ocupado solo en buscarle alimento, sin tiempo para nada que no sean las flores y sufrir por la impotencia.
Un día que me encontraba más nervioso que lo habitual resolví librarme de él. Pensé en lo más sencillo: huir. Lo alimenté abundantemente. Esperé que durmiera, recogí algunas cosas. Pero cuando me alejé unos metros comenzó a rugir potentemente y yo comprendí que cuando el peligro se volvía inmediato, él era capaz de entender mis pensamientos. Otra vez traté de matarlo con el olor de unos hongos venenosos. Se los presenté semiocultos entre adelfas, pero descubrió el truco y se negó a seguir oliendo. Desesperado, inquirí en los libros otra manera de quitarle la vida. Todo en vano. De casualidad conocí sobre un tal Chang-Tzu, quien a su vez sabía de un matador de dragones. Tras incansable búsqueda pude dar con él. Por unos dineros conocí la dirección de aquel hombre increíble, de aquel héroe capaz de liberarme de mi desgracia. En unos pocos minutos de descanso (o mejor, de tregua), le escribí una carta. Después le escribí muchas otras casi iguales a la primera. Qué iba a contarle como no fueran los pormenores de mi adversidad. Qué podía pedirle además de que acudiera, mientras no fuera demasiado tarde, a ejecutar su único designio. De idéntica forma lo hice día tras día, cada vez que pude hacerlo, y lo sigo haciendo hoy todavía. Mientras ordeno las flores en espera de que el dragón despierte, voy pensando lo que diré a quien desde ahora considero como mi salvador. Me esfuerzo en ordenarlo todo sobre el papel de manera que llegue a ser creíble y no tomado a burla. Porque basta con que yo suponga que él no me creerá, para perder toda fe. Por eso escribo con cuidado, tratando de hacer visible la desesperación que me rodea. Por eso trato de que escuches, misterioso vengador, quienquiera que puedas ser. Por eso escribo y escribo hasta que lo oigo despertar y corro a buscar las flores y colocarlas de manera que obren el efecto salvador. Si lo noto intranquilo tengo que alimentarlo con flores de embeleso, cuyo azul emite unos aceites especiales capaces de mantenerlo quieto por un buen rato. Si estamos en julio o en noviembre, además del embeleso puedo alimentarlo con flores de murraya, o con la prodigiosa, que me hace evocar tristemente la manía infantil de clavar una hoja en la pared para notar entre gritos de asombro cómo nacen otras plantas de sus bordes. Pero no siempre es fácil encontrar las flores. A menudo escasean y solamente aparecen dos o tres variedades de olor mezquino. En esos casos me veo obligado a irlas agrupando, siempre con el viento por detrás, hasta conseguir asomos de un perfume apto al menos para aplacarlo. Esforzándome contra el temblor de mis manos uno caliandras con flores de cactus, carolinas con hortensias blancas o lilas, azules o rosadas, cuyos olores al mezclarse comienzan a cobrar confianza y se estiran por el espacio ayudados por una brisa más o menos perezosa, más o menos terca, tanteando hacia adelante en espera de que comience a respirar de forma más acompasada. Y con cuidado de no repetir. Si ayer le traje lirios, hoy debo procurarle buganvillas, no importa de cuál color, moteadas, lilas o naranjas; lo importante es que no sean las mismas flores. A esto se ha reducido mi existencia. Vagar y recoger flores es lo que me espera, quién sabe hasta cuándo. A menos que te conmuevas tú y te veamos aparecer cargando tus prodigios, él receloso, adivinando su derrota próxima y yo sosegado, risueño al fin ante la posibilidad de olvidarme del senecio, las durantas, la heliconia que poco o nada huele y me obliga a malabares increíbles, los metódicos gladiolos que no pueden dejar de repetir una muerte cada año y las gardenias, blancas al principio y después arrepentidas y palideciendo, a la vez que el propio olor se torna turbio.
Grosellas, granadas, flor de cera, zefirantes, jazmín, calistemón, cassia, pompeya. Habrá quien diga que mi vida es un jardín. Cualquiera que no me conozca, que ignore mi apuro cuando no puedo darle lo que desea, cuando me estoy quedando sin provisiones y él, como a sabiendas, se agita furioso y pregunta, exige alimento. Esto trataba de explicártelo anoche, pero como estaba demasiado nervioso, creo que no podrás entenderme bien. Por eso lo repito hoy y es probable que siga repitiéndolo sin descanso en la infinidad de cartas que voy a escribirte hasta estar bien seguro de ser escuchado, hasta comprender que te han tocado mis palabras, hasta presentir que te levantas y echas a rodar una mirada por el cielo y te escurres la emoción de la mejilla y sacas unas armas misteriosas —cuáles son, no puedo imaginarlo, aunque he oído que los dragones se matan con espejos—, y buscas un paño para limpiarlas de polvo y de modorra y partes decidido por el único camino que tan bien he dibujado entre las letras de mis cartas.
Hoy lo he alimentado con mariposas. Está tranquilo, aunque sé que es por poco tiempo. Anoche por primera vez me agredió. Despertó de madrugada, cosa extraña. Quería comer. Pero, cuando por economizar un poco las escasas reservas, probé a ofrecerle aceites esenciales provenientes de la hoja y no de la flor, como los de la filigrana, el geranio y el vencedor, se lanzó sobre mí amenazante. Cuando corrí aterrorizado, adivinó que iba por las flores y detuvo el ataque. Logré tranquilizarlo con algunas campanas y damas de la noche, pero ya sé que nunca lo podré engañar. Ahora deberé redoblar mis peripecias en procura de alimento para contentarlo, algo ya tan difícil. Porque ahora no aparecen ni las flores de sándalo, aunque esté insinuándose el mes de junio, ni aun la gloriosa con su eterno afán de desvestirse. Hasta la ipomea blanca, de aceites breves y hojas chamuscadas, se ha batido en retirada. Acaso después de mucho andar, en una hondonada húmeda y defendida contra sol y viento, me sea posible todavía apoderarme de unos cuantos anturios, corazones heridos de fragancia casi seca. Pero para más ya no me queda esperanza. Sé perfectamente lo duro que ha de resultarme en adelante encontrar un solo ramo de solandras, cuyo olor, aún a distancia, incluso con viento calmo, obraba en él un prodigio indescriptible. Ya no tendré manera de hallar una sola tumbergia o un solo fausto porque tanto ha olido y tan vorazmente, que las plantas no tienen tiempo de crecer y ya debo cortarlas para arrimárselas. Ni siquiera los framboyanes abren sus ramilletes, aunque esas flores nunca le gustaron y solo podía convencerlo de que las oliera al cabo de prolongados litigios con el viento, tras innúmeros pases casi pegado a sus narices, con el miedo a un mordisco revoloteándome delante de los ojos. Como tampoco he vuelto a tropezarme con la reseda, fuente de la alheña, ni aun con la inapetecible flor de lis, con el ave del paraíso ni con la piscuala, aunque agosto camine año adentro con presteza irrevocable. Mi único sostén ha sido la idea de encontrarte, quiero decir de verte llegar un día a luchar contra el monstruo. Es la única esperanza que hasta este minuto me he negado a abandonar. A huir no me atrevería tras aquella primera experiencia. Tampoco tendría sentido hacerlo. Por eso escribo sin descanso, aunque —debo ser sincero—, ya tu imagen en mis sueños no es tan nítida, al evocarte ahora siento que te da trabajo levantarte, que por un momento olvidas dónde descansan esas armas aún no estrenadas, a las cuales después sacudes el polvo con desdén, casi con desparpajo, y al salir al camino el avance se te da de manera torpe, te detienes a beber más de lo debido y en realidad añoras el calor de tus habitaciones, donde nadie te exige que demuestres ser el héroe que muchos nos empeñamos en que seas. Pero lo peor de todo es tu cara. Porque cuando trato de acercarme tu visión, veo solo unas manchas allí donde debieran ir los ojos que te imaginaba claros y de nuevo manchas allí donde la frente, que te imaginaba amplísima, y de nuevo manchas sobre la barbilla.
He vivido solo entre las flores. Llevo décadas, y quién sabe, de mirar y tocar tantas flores, aunque muchas no recuerdo haberlas visto. Por raro que parezca, ahora mismo no podría precisar el color exacto o el tamaño de las amapolas, del galán de noche o de los aguinaldos que le traía durante las pascu as, después de peleárselos a las abejas. He vivido solo. Cuánto tiempo habrá corrido desde que sentí la última mano sobre mi hombro, o desde que escuché la última frase de consuelo, no ya de esperanza. La única en decirme algo al parecer sensato fue una anciana sucia a quien encontré hace poco, una tarde en que recolectaba rosas. La vi caminar hacia mí despacio, tendida sobre la pierna derecha y al llegar me escarbó sin miramientos en el fondo de los ojos. Yo le ofrecí una rosa. Sus palabras fueron cayendo como piedras en el agua.
—¿Y por qué no dejas que te mate? —me dijo.
Después se fue. No alcancé a verle la intención de la cara. Pero no voy a escucharla. Prefiero seguir penando hasta caer sobre mis propios pies. Hasta ser devorado por el cansancio que me atormenta a todas horas. Todo menos el suicidio. Tampoco el juego piadoso de las cartas. Aún dentro de mi ensoñación, poco o nada me apacigua y a la idea de escribirme cartas a mí mismo.
Ah, la piedad
Caminaba apoyando los ojos en las piedras del camino. Llevaba la cabeza llena de agua y el agua era tanta que le salía en bruscos pensamientos, en descomunales deseos de bebérsela y hasta en los dolores de espalda que empezó a sentir al segundo día de camino. Quería lamentarse y no encontraba otra frase que «agua, agua, agua». Quería morirse, pero lo frenaba el terror a morir de sed. Sin entender cómo, pero sin asombrarse, se vio de pronto caminando por un desierto diferente a cualquier otro, porque este de él era frío; ardiente pero frío, y cubierto de lado a lado por unas nubes cansadas como mujeres gordas. Por eso, cuando reventó la tormenta, ya él no tenía lugar en el cerebro para el agua real, y siguió arrastrando por la arena su sed y su cansancio y también una sarta de lamentos y algunas lágrimas de arrepentimiento. Y como el desierto —esto lo había intuido de una forma muy vaga— iba a resultarle infinito, no podría dentro de tantas horas reconocer al pez que lo observó con un ojo turbio cuando él se dejó caer sobre la arena mojada.
—Usted por lo menos lo sabía —le dijo el pez sin rodeos.
—Pero no podía imaginar que fuera ahora —se sacó él las palabras antes de que fuera tarde y, como había creído que el pez era un caballo, se asió violentamente a las brillantes crines.
—Usted por lo menos no está solo —dijo el pez sin hacer caso porque su primera intención no era entablar diálogo, sino mortificar.
—¿Y quién me sigue, a no ser el abandono? —volvió a preguntar él, acomodándose ya en busca de buena postura.
—Usted por lo menos es un hombre —replicó el caballo y comenzó a marcar en la arena unas herraduras transparentes.
Él se sujetó como pudo a una aleta, se tragó como pudo un miedo acuoso y pugnó por morirse en el trayecto. Pero la muerte se le quedó en el sueño y el pez tuvo que removerlo varias veces, ya al otro extremo de las horas. Él no despertó. Entonces el pez lo elevó sobre su cabeza, cobró una bocanada de lluvia y lo lanzó con fuerza sobre las dunas.
—Usted por lo menos ve más lejos —le dijo enseguida, porque ahora sabía que estaba despierto.
—Pero las más de las veces confundo las líneas y al final no sé qué hacer con el amasijo de imágenes que se me forma —le contestó él, preocupado.
—Usted por lo menos puede confundirse —dijo el pez suspirando.
—Ahora mismo te estoy confundiendo con un pez enorme.
—Soy un pez de gran porte.
—Ayer creía que eras un caballo.
—Caballo soy desde que ando el mundo —dijo el pez y le esculpió en la espalda una patada amplísima.
Él enfiló un horizonte cualquiera tratando de olvidar pronto al caballo. Anduvo un día, después otros dos bajo la lluvia y al tercero —que en su cuenta era el séptimo— cayó sin conocimiento en una hondonada a medio cubrir por el agua, pero el impulso de la proyección le alcanzó todavía para ovillarse como un feto porque había tenido tiempo antes de cerrar los ojos de confundir aquel sitio con un vientre cálido. Pero como la sed se había obstinado en seguirlo a todas partes, aprovechó ahora para manifestarse en el duermevela y lo obligó a pensar en un arroyo que adornaba una montaña, y lo obligó a sentir el fresco del arroyo, y lo hizo abrir la boca y aspirar en desorden toda el agua que le cupo en el estómago y en la cabeza, hasta que no le cupo más agua y comenzó asqueado a vomitarla por la nariz; pero como el agua le seguía penetrando por la boca, nació en su cuerpo una corriente ahora sobria que circulaba sin obstáculo desde la boca al estómago, a la cabeza y luego a la nariz para ser expulsada nuevamente y otra vez entrarle por la boca. Estuvo así nueve días —que en su cuenta fueron meses— y, a punto de morirse de verdad, apareció el pez que pudo sacarlo, con trabajo, del agua del pantano.
—Usted por lo menos iba a morirse —le dijo el pez, pero él escuchó solo un relincho triste y se incorporó para acariciar al caballo.
En ese momento pasó una estrella sobre el desierto mojado y ellos se palmearon las espaldas por instinto. Basándose en el vuelo de la estrella, él creyó que el pez era su amigo y sacó un trozo de pan para dividirlo. Pero el pez le propinó en la mano un coletazo y el pan voló destrozado.
—Usted dijo ser un hombre.
—No le puedo asegurar —respondió él porque no recordaba haberlo dicho y tampoco recordaba ahora ser un hombre.
Entonces el pez sacó una pelota y un anillo, sonrió confiado y explicó:
—Jugaremos todo el día. El que pueda vencer deberá someterse. El perdedor lo obtiene todo —y metió la pelota por el anillo.
Jugaron tres días sin parar, y al anochecer del tercero ninguno había podido ganar. Él estaba cansado, pero el pez lo estaba el doble. Él ahora no quería perder. El pez, como adivinando, le propuso:
—Usted debe rendirse.
—Soy un hombre —respondió él—, ahora sé que soy un hombre.
—Un hombre solo no es un hombre —se rió el pez.
—Un hombre no está solo mientras piense —dijo él y ganó.
Enseguida el pez comenzó a gritar y a revolcarse en la arena, porque mientras jugaban había cesado la lluvia. Él no lo miró. Tiró la pelota bien lejos y subió al caballo.
—Debo apurarme —repetía asido a las brillantes crines.
Ruta cero
Vísperas del mediodía y una calle. Las nubes ausentes, Eolo dormido, un sol que acorrala al azul, y una parada. La vista en redondo pasaje se traslada de una joven mulata con escote profundo al viejo que, silencioso, siembra su mirada en el suelo y, más allá, a una pareja que secretea sonrisas y múltiples besos a sedal. Una pausa no muy severa autoriza la llegada de un hombre con sombrero gris, y un poco después, de una mujer que hala a un niño. Hay silencio. Contra el fondo sofocante de la cerca de atrás va cayendo pesadamente la misma pregunta siempre: ¿quién es el último?
En la calle los carros se deslizan como espejeantes cuadrados y la mulata observa que casi todos llevan cristales de humo: «Desde que llegué no le he podido ver la cara a nadie de los autos», piensa. El niño corre de uno a otro lado, pero no abandona la sombra que ofrece el techo de la parada. La mujer que lo trajo se ha sentado a leer y usa un gesto intermitente para mantenerlo bajo el control de su mirada, que si se inclina un poco a la derecha, tropieza con el viejo, cuyos pensamientos embotados levitan al sopor como descoloridas ondas en el éter. Tras efímeros desplazamientos originados por la llegada de otros virtuales pasajeros, el hombre del sombrero gris se va a sentar junto a la joven mulata. En un instante se inclina para mirarle delicadamente al pecho, y piensa que la textura de los bellos abultamientos debe resultar bajo sus yemas como tocar la superficie del chocolate tibio. La pareja al otro lado del silente anciano ya no se besa. El hombre sacude una pierna con el ademán pesado a que lo obliga el entumecimiento. Como un madero abandonado, el brazo de la mujer está quieto sobre su espalda.
El tiempo usa toda su maña para mantenerlos así, unidos por el deseo o el apremio de partir hacia algún lugar de la ciudad. Desde la acera de enfrente, un rayo de sol podría ayudar a que se vean como figuras de retablo, enclavados como mejor pueden en las pulimentadas horas que no los han hecho desertar. Al cabo de un rato la mujer lectora suspira. El viejo intenta moverse, pero le sobreviene un arrepentimiento desganado y se contrae. La joven mulata y el de sombrero conversan: «Yo vivo al otro extremo —asegura ella—, es preciso que espere», y él parece atascado en un «eres muy joven, eres muy joven», sigiloso y un poco lascivo: «Creo que ahí viene», se entusiasma alguien y, automáticamente, todos echan de sí la pereza, pero en unos segundos el revuelo de una guagua para turistas hacia cuyo interior no se ve, les retoca con el fulgor de sus níqueles el cansancio de los rostros.
Un giro de la paciencia, un misterioso fallo del instinto, los lleva a esperar. Una mujer de las últimas en llegar hace dos o tres veces por marcharse, pero finalmente no se ha decidido. Complementa con un balanceo detenido la actitud de buda exótico que la ha fijado junto a la señal de parada, y los pliegues del vestido que casi le alcanza los pies son como un subtítulo para el sopor que la sumerge en una pose sonámbula. La pareja de los besos iniciales retoma los caminos del teatro amatorio y se besa ahora sin deseos de percatarse de que es observada. Besos estudiados, parecen más bien los suyos, todos en la boca, el hombre con la cabeza rígida y la mujer actuando por los dos, se incrusta en el bigote y después, al retirarse, deja un instante la lengua afuera, como quien jadeara. El viejo los mira secamente, pero ellos no lo ven.
El sol continúa arañando el techo de zinc, es un animal incansable y los mortifica tamizando el calor a través del metal. Hay un ruido en el ambiente, alguien piensa en la música de edificios lejanos y a medida que se intensifica se dan cuenta de que lleva un rato entre ellos. Cuando el rumor puede ser traducido a lo cotidiano, comprenden que es el llanto del niño, que está de pie en un rincón y se niega a ir hasta la mujer que lo llama. Por fin se le acerca, ella lo levanta y pone al desnudo un seno rosado, algo áspero ya sobre la cima y en los alrededores, y el niño acude a él con expresión indiferente.
El de sombrero gris ensaya un dictamen sobre el significado de esperar y la mulata lo observa risueña, se arregla el escote y dice: «Es gracioso, parece que estamos apostados aquí para ser protagonistas de algo. Llevamos horas en una emboscada que a lo mejor fue dispuesta por otros para nosotros mismos. Hay personas y grupos de personas, cuyo castigo es esperar, y ellas lo cumplen». El de sombrero piensa decir: «eres tan joven», cuando ve avanzar a un hombre de rostro agazapado en la sombra de una gorra con inscripciones en Inglés. Viene del lado del viejo, que está de pie y mira sin mirar hacia la parte por donde aparecen las guaguas, y el de sombrero gris prefiere hacer silencio. El otro ha visto a la mulata. Detenido frente a ella, serio y erguido, le hace pensar al del sombrero que desea saltar hacia el escote, convertido de repente en un clavadista suicida. La joven lo observa y escucha:
—Por dos como esas soy capaz de robar, de andar de esclavo, de volverme loco.
—Olvida eso, padre —le responde.
—Quiero sentarme a tu lado —insiste el de la gorra—, hablar contigo.
Entonces el del sombrero gris se interpone. Le dice que debe irse y el otro erige un gesto que lo desestima. El del sombreo se aproxima y lo golpea. Despacio, como si supiera que puede estarlo maltratando hasta la aparición de la guagua. Quiere repetir el movimiento, pero el otro ya tiene de aliada a una navaja. La gente los mira. Por primera vez han olvidado que están allí como convocados a esperar y que afuera hay un sol de garras insobornables, y ajenos carros que jamás los pondrán en sus asientos. El de la gorra resuella. Hay un círculo que se ensancha y se recoge según los movimientos de los actores, y no se constatan palabras, solo el agresivo péndulo de los contrarios, sudor y alguien que se abre camino hasta ellos por entre el corro.
—¡Cojones! —grita el viejo silente.