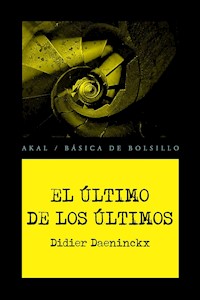
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Krimi
- Serie: Básica de Bolsillo - Serie Novela Negra
- Sprache: Spanisch
"Di mis primeros pasos como los demás, en la investigación de adulterios, el divorcio exprés… Al teléfono el cliente se había presentado como el coronel Fantin, del 296 regimiento de infantería… ¡el regimiento más condecorado del mundo! Sin contar las crucecitas blancas…" René Griffon, un ex combatiente de la Primera Guerra Mundial metido a detective, intentará resolver, junto con su secretaria y amante, lo que en principio parecía un sencillo caso de infidelidad. Pronto se encontrará tratando con gigolós, estraperlistas, anarquistas radicales, asesinos… y con un gran escándalo que puede sacudir toda Francia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de bolsillo / 188
Didier Daeninckx
El último de los últimos
Traducción: Esperanza Martínez Pérez
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Le Der des ders
© Éditions Gallimard, 1984
© de la edición de bolsillo Ediciones Akal, S. A., 2011
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3757-6
Nota a la traducción
El titulo original de la obra, Le Der des ders, cambia el género del artículo sobre la expresión acuñada «La Der des ders», que hace referencia a la Primera Guerra Mundial. En efecto, la crudeza de la vida en las trincheras, el hambre, el frío, las enfermedades, el número de muertos y heridos hicieron creer a la población que aquélla sería la última guerra. Desgraciadamente, no fue así. El término se emplea en contextos históricos y no históricos: también significa «las últimas» o «el último», en el sentido de «el último superviviente de aquella guerra».
Toda literatura sale del vientre.
Los intestinos son la parodia del cerebro.
Denis Fernandez, Océanographie des vents.
En recuerdo de Rémy y Ferdinand
Capítulo primero
Todo había empezado a principios del mes de enero. Hacía un frío que pelaba y yo lo aliviaba con ponches de la mañana a la noche.
Una parte de agua hirviendo y tres de bourbon.
Y a propósito de prensa, la publicación que tenía entre las manos anunciaba, a bombo y platillo, la elección de Deschanel a la presidencia de la República.
Tres años antes, entre Craonne y Verdun, había conocido a muchos tíos que hubiesen podido llegar a ejercer el oficio a la perfección, y que sin embargo cayeron como chinches; ¡así que, como bien podéis imaginar, Deschanel me la sudaba!
Pero volvamos a nuestra historia.
Debíamos de estar a día cinco. En todo caso, era primer lunes de mes, y del año, sin duda. Imposible equivocarme: el concesionario de Packard acababa de levantarme mil quinientos francos.
¡Una pasada de regalo de Navidad! Lo malo es que me los levantaba todos los meses…
¡Otras dos mensualidades, febrero y marzo, y fin de la historia! Podría ponerme al volante del «Doble seis» en calidad de propietario único. Hasta el último céntimo…
Estaba poniendo la mesa mientras Irène acababa de preparar la comida. Venía un olor de la cocina que presagiaba lo mejor.
Cruel decepción: apenas llegó a mi boca el primer bocado, aparté con asco el plato. La masa gelatinosa que se hallaba en el centro, flotando en una salsa oscura, tembló unos segundos antes de inmovilizarse.
—Pero ¿qué es esto? ¿Te ha salido mal o ya venía así de fábrica?
Irène abrió unos grandes ojos inquisitivos.
—Espera, voy a probarlo…
Cortó una fina lámina de aquella especie de gelatina que, a su juicio, debía servirnos de plato fuerte. Se acercó un bocado a los labios y lo escupió al instante.
—Tienes razón… ¡Qué horror! Seguramente es la lata…
—¿Qué lata? No irás a decirme que en esta casa se comen latas… ¿No crees que ya he comido demasiadas? ¡Me salieron callos en los dedos a fuerza de utilizar un abrelatas! Además, nunca se atrevieron a pasarnos una guarrería tan repugnante. ¿Puedes decirme qué es esto?
—Corned-Mutton… No hay por qué montar tanto numerito. Es asqueroso, sin más. Voy a tirar lo que queda.
—Corned-Mutton… ¿De dónde sale ese animal? Nunca había oído hablar de él hasta ahora.
Movió la cabeza retorciendo la boca, con las pupilas mirando al cielo, ligeramente nerviosa.
—¡Como si no conocieras el Corned-Beef! Pues mira, en lugar de echar ternera, lo hacen con cordero. Venden montones casi regalados en las tiendas Vilgrain… No solías poner pegas a los productos americanos…
Me levanté de un salto. En dos zancadas llegué a la cocina; las latas abiertas ocupaban la mayor parte de la basura del día anterior. Cogí una y descifré los ingredientes antes de volver triunfante al comedor.
—¡Qué americanos ni qué gaitas! Si sabes leer, mira lo que dice aquí: Made in Scotland. Americanos con kilt… ¡Menudos estarían! Te voy a dar un consejo: no te lances al comercio internacional sin saber un mínimo de vocabulario.
Se apoyó en el borde de la mesa para levantarse.
—Voy a hacer otra cosa.
Ya me estaba abalanzando sobre ella sin disimular mis intenciones. Buscaba bajo el pelo, detrás de la oreja, una manchita rosa de la forma y del tamaño de un grano de café; un antojo parecido a otro que adornaba la parte interior de su muslo, muy arriba.
Hay quien se hace fetichista por mucho menos.
Irène se dirigió a la alcoba. Se tumbó en la cama con el vestido levantado y la mirada tierna.
—No me desnudo, hace mucho frío.
Me disponía a seguirla cuando sonó el teléfono.
—¡Joder! Parece que lo hacen a propósito. Es la tercera vez en lo que va de semana.
Volví a ponerme el pantalón: no lograba acostumbrarme a hablar por teléfono medio desnudo, como si temiera que mi interlocutor adivinara, por la entonación, cómo iba vestido mientras hablábamos.
Irène no tenía ese tipo de pudor, creo más bien que le encontraba su aquél.
Descolgué el micrófono y me lo puse en los labios antes de coger el auricular.
—¿Es ahí la agencia Griffon?
Era una voz autoritaria, cortante, la de un tipo que no se está a formulismos.
—Sí.
—¿Podría ponerme con René Griffon?
Otro que creía que seguíamos viviendo en tiempos del servicio doméstico.
—Soy yo, al aparato. ¿Qué quiere?
Se produjo un corto silencio. Era evidente que no se esperaba que yo tomara la iniciativa. Suele ocurrir. Se pasan horas maquinando las preguntas y las repuestas antes de llamarme, y en cuanto los espabilas se quedan mudos…
—No tan rápido. Desearía contratar sus servicios para solucionar un asunto que me preocupa.
—Me encantaría ayudarle. Pase por la agencia…
Irène me hacía señas de desesperación desde la cama.
—… pero no antes de unas dos horas. Tengo que salir.
—Preferiría que viniera a verme, me resulta difícil salir de casa. Es muy urgente. El general Hordant ha tenido la amabilidad de proporcionarme su dirección…
Me dejé convencer. Como siempre. ¡No me entraba en la cabeza dejar de echar una mano a un inválido de guerra! A la mierda la comida y… el postre. Hicimos promesa de recuperarlo con creces en la cena.
Subí hacia la place du Maroc para coger la rue de Flandre. Un convoy de unos treinta camiones con lona Hotchkiss franqueaba las rejas de la estación de mercancías de Vertus.
Reparaba mi coche en un taller del pasaje de Anglais, en la esquina de la rue de Seine, cerca del cementerio judío.
El mecánico lo mantenía gratis. No daba crédito a poder meter las manos en un Packard. Habría ganado una fortuna si hubiese cobrado por enseñarlo: ¡la mitad del barrio debía de haber visto los doce cilindros en V!
El día que me lo entregaron cometí la imprudencia de aparcarlo delante del edificio. Un gamberro se entretuvo en birlar el tapón del radiador, como recuerdo.
El aprendiz atendía el taller mientras el jefe y los oficiales almorzaban en un restaurante de los alrededores. No me había oído llegar y seguía cantando las virtudes a una chavala de unos quince años.
—¡Una pasada de coche! En tercera arrancas a cinco kilómetros por hora y puedes acelerar hasta ciento treinta sin forzarlo… Los Citroën y los Renault se van quedando atrás…
La chavala se había sentado al volante, con la melena hacia atrás, dispuesta a salir a cualquier sitio.
Golpeé fuerte con el pie para indicar que los estaba observando.
—Niños, la sesión ha terminado. Tengo que marcharme.
La chica abrió la puerta y dio un salto hasta el aprendiz, que se puso rojo como un tomate.
—¿Sabes cómo se pone en marcha este cacharro?
—No…, bueno…, sí…
—Venga, hombre, no te cortes; vamos a ver lo que sabes hacer.
El chico no daba crédito a lo que estaba oyendo. Dudó un instante antes de decidirse a subir al estribo. Se sentó en el asiento de cuero, puso el punto muerto y abrió el grifo de la gasolina. Accionó la bomba para encender el carburador y se bajó. Se inclinó frente al motor, agarró la manivela y, con las piernas ligeramente separadas, hizo fuerza. La mecánica no requería tanto esfuerzo. La carrocería empezó a vibrar imperceptiblemente mientras un chorro de humo azulado salía por el tubo de escape.
—Abre la verja. Dile a tu jefe que volveré antes de que cierre… Si no, pasaré por su casa a recoger la llave.
Me mantuve en segunda por la orilla de la Vilette para calentar el motor. Alcancé la velocidad de crucero en la curva, justo donde se unen las aguas del canal Saint-Denis con las del Ourcq.
A pesar del frío, el viento del noroeste traía a París el humo de las fábricas de abonos y sus densos olores, que se mezclaban con los efluvios ácidos de los gasómetros de La Chapelle.
Oír el nombre del general Hordant al teléfono me había causado una viva impresión: no quería tener nada que ver con la panda de pacifistas de salón que habían tragado alemanes por un tubo entre el 14 de agosto y el 18 de noviembre, y que no perdían ocasión de sacar brillo a sus medallas o de planchar el uniforme.
Podían estar seguros de que yo no estaba dispuesto a desfilar con ellos para colocar unas flores en el monumento a los caídos.
Durante meses, mi correo estuvo infectado de invitaciones a unirme a las asociaciones de ex combatientes… ¡Llegaban tantas como obuses al Chemin des Dames[1]!
Irène tuvo que comprar una papelera más grande. Para ser franco, tampoco me había quedado totalmente al margen: ¡lograron colocarme una cruz de guerra con mención de honor en junio del 18, cinco meses antes de la retirada!
Estábamos limpiando unos pill-box, fortines alemanes de cemento armado, diseminados en fosas profundas y defendidos por ametralladoras. No paraba de llover; vivíamos en agujeros excavados por los obuses enemigos que se llenaban de agua al momento. No nos quedaba otra que ahogarnos o correr a descubierto…
Yo hice como los demás, corrí tan deprisa como pude apuntado con la bayoneta. Interminable. Hay que precisar que los de enfrente estaban más hartos que nosotros. Tomamos la colina de repente, huyendo del lodo y de los cadáveres viscosos.
A la semana siguiente, el general Hordant me colgó su baratija en una chaqueta limpia. Según sus palabras, Francia estaba orgullosa de mí.
Yo no compartía su entusiasmo, pensando en los soldados que se estaban pudriendo, descuartizados, en las alambradas de Krupp o de Wendel.
La mayoría de mis colegas no habría dudado un momento en incluirlo en su tarjeta de visita:
Detective Ducon[2],
cruz de guerra con mención
Un plan perfecto que dispensaría a cualquiera de tener que demostrar nada, cobrando royalties por un episodio sin gloria de una vida de soldado raso en las últimas.
Será una tontería, pero necesito sentirme limpio para trabajar.
¿Quieren ver mi tarjeta?
René GRIFFON, detective
Cita previa
15, rue du Maroc. París 19
M.º Bd. de la Villette
Tel.: VIL 32.12
Empecé como los demás, con los atestados de adulterios y el divorcio exprés. ¡Fuera de la tutela de sus maridos, las mujeres habían cambiado más en los últimos cuatro años que en un siglo! Sin contar los dramas derivados de las mutilaciones… ¡Cómo culpar a una mujer joven, de veinticinco años, que, viendo llegar a su campeón de polca en silla de ruedas, actúe de forma práctica y siga bailando en otros brazos!
La idea genial se me ocurrió leyendo una publicación especializada en la sala de espera de la consulta del médico al que había acudido. Un periodista acababa de pasar varios meses visitando instituciones para grandes inválidos de guerra. Dedicaba un capítulo corto a los desgraciados que se habían vuelto locos o que padecían amnesia como consecuencia de la dureza de los combates. Un año después de firmar el armisticio, seguía habiendo centenares de excombatientes sin identificar.
El médico debe de seguir esperándome… ¡Y a la revista!
En menos de una semana obtuve las autorizaciones pertinentes de los servicios sanitarios; luego, contacté con fotógrafos locales en todo el país con objeto de sacar un retrato de aquellos fantasmas.
La prensa se había unido a mi iniciativa, a modo de obra caritativa, con acordes de violín y lágrimas de cocodrilo.
De la mañana a la noche, me transformé en telefonista. Me llovían las llamadas. Centenares de familias recuperaban la esperanza, padres y madres que llevaban meses esperando al soldado desconocido…
Y entre aquel océano de sentimentalismo, unas decenas de mujeres casadas con un desaparecido estaban dispuestas a reconocer al primer desaprensivo para obtener al fin el divorcio.
Mis clientes preferidas… ¡Son ellas las que de motu proprio han ido pagando mis letras del «Doble seis»!
Dejé el matadero a la derecha y me acerqué al recinto de la Villette. Unas cuadrillas de obreros estaban desmontando las piedras maestras de las fortificaciones. Ya habían limpiado el área de Clignancourt, donde se estaban construyendo una especie de cuarteles sin fin. Los edificios HBM[3]. Unos grupos descansaban en una taberna de madera. Al pasar, escuché música en un fonógrafo. Seguro que se trataba de Émile Vacher… Hubiese apostado que era «Les triolets».
Empezaba a no sentir los dedos. Me decidí a abrir la trampilla de la calefacción: aunque subía un poco de gas del escape, se ganaban unos grados.
Por teléfono, el cliente me había aconsejado que me desviara antes de llegar al campo de aviación de Dugny-Le Bourget y que cruzara Le Blanc-Mesnil. Vivía en el barrio de la estación en Aulnay-sous-Bois, en la rue Thomas, y se había presentado como el coronel Fantin del 296 regimiento de infantería.
¡Ésos sí que las habían pasado canutas! Al menos los pocos que habían vuelto… ¡L’Illustration había sacado una crónica sobre el 296, el regimiento más condecorado en el mundo! Sin contar las cruces blancas…
Seguro que estaba deseando ver mi colección de retratos, y yo había traído mis álbumes.
El cinturón rojo reunía todo lo peor de París: barracones hasta donde alcanzaba la vista, delimitados por calles embarradas y nauseabundas, salpicadas de fábricas con tejados inclinados de los que sobresalían multitud de chimeneas en ladrillo oscuro.
No podía pasar por un lugar así sin reconocerme en los chavales mugrientos que jugaban en medio de las basuras.
De ahí venía yo: de las trincheras. ¡Muchas gracias, Francia!
El paisaje cambiaba al llegar a Aulnay. Los huertos rodeaban las villas de los rentistas o las casas solariegas de los artesanos. Un campo civilizado, por decirlo así.
La rue Thomas empezaba detrás del paso a nivel. Logré cruzarlo acelerando, adelantándome a una locomotora que escupía vapor por todas partes y emitía unos silbidos roncos de forma intermitente.
Me detuve en el número 12, una imponente mansión burguesa de piedra, con tres pisos, cuyo acceso estaba protegido por un muro de cemento rematado con puntas de hierro. La manecilla del timbre se balanceaba despacio, mecida por el viento, y chocaba contra una placa de cerámica.
Sr. Fantin de Larsaudière
No me dieron tiempo a llamar al timbre. Debían de estar esperándome con impaciencia, pues se abrió una ventana en la planta baja y apareció un hombre menudo.
—Entre, señor Griffon. Empuje la verja. Lleve el coche detrás de la casa, bajo la marquesina. Las calles no son lugar seguro.
Seguí su consejo, lo que me permitió echar un vistazo a la propiedad, el huerto, el invernadero y, sobre todo, a un magnífico Vauxhall 25 CV de 1915, verde manzana. Habría apostado mi cabeza a que se trataba de uno de los coches de la comandancia inglesa que iban de la embajada a Montmartre…
Mi cliente debía de haber tenido con qué pagar un apellido rimbombante; por lo que se veía, todavía le quedaba bastante para conjuntar su entorno y su estado civil.
Al poner el pie en la tarima del recibidor donde me esperaba el coronel, ajusté mis honorarios al decorado: cien francos diarios más gastos.
La silueta que había visto en la ventana no me había engañado. El coronel, que debía de andar cerca de los sesenta, era un hombre bajo y enjuto con el rostro anguloso; se había puesto el uniforme, probablemente para impresionarme o para tocar mi fibra patriótica.
Estaba apoyado en la pared, con las piernas escondidas tras un sillón de cuero. De repente, inició el movimiento para acercarse a mí. Me produjo la misma impresión que si la foto de la hermosa joven, colocada sobre el piano, me hubiera dirigido una sonrisa. El coronel debió de captar mi sorpresa.
—¿Cree que lo que le dije por teléfono, respecto a que no podía moverme, era un pretexto? Tengo que cuidar a mi hija, así de sencillo…
Me horroriza enfadarme con mis clientes antes de saber en cuánto estiman mis servicios.
—Ahora que estoy aquí, ya no importa.
Levantó imperceptiblemente las comisuras de los labios y movió la cabeza. Punto final. De una parte y de otra.
—No tengo por costumbre confiar mis asuntos a nadie, policía, justicia… Créame que si mi estado me permitiera solucionar este asunto, no le habría llamado. Necesito asegurarme de su absoluta discreción. Más allá de mi persona, está en juego todo el Ejército…
Subí a ciento diez francos.
—Quizá debería empezar por el principio. ¿Alguien quiere hacerle daño?
—¡Sin duda alguna! Soy un blanco fácil… En cierto modo, soy prisionero de mi leyenda. Cuando se ha mandado el regimiento más valiente de Francia, cuando se ha desfilado a la cabeza de todos los ejércitos el 11 de noviembre de 1918[4], no se puede uno permitir el más mínimo desliz…
—¿Tiene pruebas sólidas de esas tentativas de intimidación?
—Primero, llamadas telefónicas. No quise tomarlas en serio… Luego, cartas anónimas, como ésta.
Sacó una cuartilla de papel y me la dio.
El texto ocupaba una línea y estaba escrito a máquina:
Paga si no quieres salir en la portada del Crapouillot[5].
—Lo han tecleado en una Underwood. Abundan mucho desde que están liquidando los stocks americanos. No sacaré nada de aquí. ¿Ha llegado por correo?
—No, alguien la dejó en el buzón sin sobre.
—Bien. Entonces, desea que eche el guante al que, o a los que, le están gastando esta broma… Y por supuesto que descubra lo que les lleva a pensar que usted atenderá su solicitud. ¡Quién y por qué!
—Me conformaría con que averiguara QUIÉN. Desgraciadamente, me encuentro suficientemente bien situado como para conocer la razón de este chantaje.
—Ganaríamos tiempo si me pusiera al corriente.
—Se trata de mi mujer… Cada vez es más imprudente…
Le costaba confesar. A ojos vista.
—Durante mis misiones, se acostumbró a salir con otros hombres… Al principio no le di importancia…
Me imaginaba la escena. ¡Como si el Canard[6] escribiera en gruesos titulares «Clemenceau cornudo» y contara detalladamente las penas del corazón del Tigre!
Rebajé a cien francos; el coronel daba tanta pena como las burguesitas que buscaban un marido en mis álbumes para luego poder divorciarse y embolsarse la pasta.
—Lo lamento, coronel. Yo me encargo de despejar el terreno. No debería costar mucho… ¿Ha fijado ya sus exigencias el chantajista?
—Tiene que llamarme por teléfono en esta semana. Estoy esperando. Usted se encargará de la entrega del dinero si hubiera lugar. Lo más importante es evitar que salga a la luz pública. Necesito saber su identidad por si volviera a intentarlo…
—Eso ya no es de mi incumbencia, señor Fantin. Cobro cien francos al día, sin los gastos, claro está. Me pagará cuando todo haya terminado.
Antes de salir de la habitación, miré una última vez la foto que había sobre el piano. Entonces me percaté del enorme parecido con el rostro del coronel. No era un rostro feo, más bien al contrario; una cara bonita de mirada profunda.
El fotógrafo había sabido captar lo que proporcionaba al retrato un encanto grave: una mirada habitada por una inmensa tristeza.
—¿Alguien de su familia?
—Sí, mi hija Luce.
Al salir, me agarré al primer picaporte que encontré y di con el retrete.
El coronel Fantin se puso rojo de repente y me indicó con un gesto la salida.
Volví a París de un tirón. Irène me esperaba impaciente.
Antes de meterse en la cama, descolgó el teléfono.
[1] En la primavera de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, se produjeron terribles combates en este lugar, con 270.000 muertos en el bando francés y 163.000 en el alemán. [N de la T.]
[2] Apellido formado sobre un juego de palabras: con significa «gilipollas»; la partícula «de» delante del apellido indica, como en castellano, procedencia. [N. de la T.]
[3] HBM: siglas que significan Habitation Bon Marché (viviendas económicas o subvencionadas). [N. de la T.]
[4] Fecha del armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial. La paz definitiva se firmaría en 1919 en Versalles. [N. de la T.]
[5] Revista satírica nacida en las trincheras en 1915. [N. de la T.]
[6] Hace referencia al periódico satírico Le Canard Enchaîné, fundado en 1915. [N. de la T.]
Capítulo dos
Si bien el coronel se hacía llamar democráticamente Fantin, por costumbre entre camaradas, no ocurría lo mismo con su mujer.
La señora De Larsaudière paseaba la preposición por todos los antros de moda en Montmartre, como si de un perrillo de compañía se tratara.
Yo me relacionaba bien con los ganchos que atraían clientes a los cabarés del boulevard de Clichy. En un momento dado, tratamos de recolocar a los mutilados, dado que el trabajo no era duro; pero el espectáculo de los cuerpos maltrechos por la guerra pasó rápidamente de moda. Sin piedad.
La gente venía a buscar el amor y el exotismo: los listillos de las afueras volvieron a ocupar sus puestos en las aceras.
En este caso fue un americano, Bob, el que me puso sobre la pista. Decidió quedarse en París al final de la guerra; pasaba la mitad del tiempo entre los stocks militares de Saint-Denis Pleyel y los garitos del distrito 18 donde, cuando se hacía de noche, se hablaba tanto inglés como argot.
Operaba como una especie de guía, de maestro de ceremonias que cobraba comisión por cada copa, cada comida, de las hordas de turistas maravillados que iban de Pigalle a Blanche.
Yo me aprovechaba de su generosidad y, una vez al mes, me daba una vuelta por la tienda de Pleyel.
En el 17, los gringos habían salido de su país para una guerra de diez años. Y no habían reparado en medios; todo lo que necesitaban para vivir más de un millón de hombres durante meses estaba almacenado en montones de naves diseminadas por todo el territorio francés.
¡La mala fortuna quiso que todo se resolviera en un año! Guillermo kaput…
No era cuestión empaquetar otra vez los tanques (¡ya hacia tiempo que habían dejado KO a los indios!), ¡ni los montones de condones made in Ohio! Las americanas están sanas, no como esas putas de los francesas…
Incluso vendían un ferrocarril completo con sus raíles, locomotoras, vagones, agujas…; cincuenta kilómetros de longitud entre Boulogne-sur-Mer y Fauquembergues, en Paso de Calais. Para verlo.
Yo era mucho más modesto. Me proveía de algunos productos de comida: zumos de fruta, galletas, cerveza, Coca-cola…
Pagaba la mitad de los artículos y Bob se las apañaba con las facturas. En una ocasión había logrado encontrar dos neumáticos nuevos para el Packard. Una ganga, un intercambio con stocks ingleses.
Había llamado por teléfono a Pleyel sin éxito: no le habían visto desde hacía dos días.
Así que sólo me quedaba recorrer los bulevares de una punta a otra para echarle el guante.
Me lo encontré al día siguiente de mi visita a Aulnay, mientras metía a empujones a un grupo de veinte australianas en el estudio Chamberlain, el fotógrafo del circo Médrano.
Bob se parecía a Tom Mix, pero sin sombrero. El esqueleto de un cowboy desencantado. Infundía confianza en sus víctimas con su sonrisa congelada y el gesto de una dulzura conmovedora, sorprendente y equívoca.
Hice como que no lo veía. Me llamó.
—Hello René…
Fingí sorpresa cuando en realidad llevaba horas persiguiendo el objetivo.
—Hola Bob. No esperaba verte por aquí. ¿Qué estás haciendo?
—Acompaño a unas viudas australianas. Les pagan un viaje a Francia para que visiten los cementerios militares, pero creo que les gusta más Pigalle. Deberías pasarte por Pleyel, tenemos cosas nuevas…
Se cogió el pantalón, una especie de tela azul y áspera, con el índice y el pulgar a la altura del muslo.
—Pantalones (pronunciaba pantalounes). ¡Tantos como puedas usar en toda la vida! Vaqueros. Una cosa de solteros. No se planchan. ¿Y tú, sigues currando en lo de las viudas?
—No, busco información sobre una viva-la-virgen. Una mujer de la jet set.
—Pues hay muchas por aquí. ¿Un marido celoso?
—Claro, hombre; no iba a ser el amante el que contratara a un detective… Si por casualidad oyes algo, avísame. Se llama Amélie Fantin…
Bob movió la cabeza.
—De momento, no me dice nada…, pero puedo dejar algunos cepos…
El fotógrafo irrumpió en el quicio de la puerta, bastante nervioso.
—Bob, venga rápido. Las señoras insisten en que las retrate con los Fratellini[1]… Me dicen que usted les había prometido…
Se despidió con una palmada afectuosa en la espalda.
—Te dejo. Los negocios… No te preocupes. ¡Vamos a ver cómo solucionamos lo tuyo!
Yo confiaba en él, había salido airoso de situaciones mucho más complicadas.
Durante mi ausencia, Irène había desentrañado el árbol genealógico de los Fantin en diez llamadas telefónicas. Y sólo con la voz. ¡Con su Grammont 1919 nuevo sacaba tanto trabajo adelante como un equipo de detectives! Me abordó en cuanto puse un pie en casa.
—¡Ahora me explico que esté tan preocupado por su mujer, ese coronel tuyo! Es ella la que tiene la llave de la caja.
—Enhorabuena. ¿Cómo lo has hecho?
—Sencillo… Fantin de Larsaudière procede de Charente. Una vieja familia de agricultores que tiene tierras cerca de Co-gnac. Ojo, son nobles de cuna. Incluso están arruinados.
—En ese caso no podemos dudar del título…
—Exacto. Deben formar parte de esa aristocracia que no quiso pasarse a la industria como el resto. En Cognac no se cansan de comentar la boda de tu coronel con Amélie Darsac… El cotilleo forma parte del encanto de las ciudades pequeñas, ya sabes.
—En primer lugar, no es mi coronel, sino mi cliente. A continuación, me pregunto qué has dejado caer para que confíen en ti sin conocerte.
Se limitó a pasarse lentamente la lengua por los labios dejando una estela brillante. Mensaje recibido.
—¡Para coger peces hay que mojarse el culo! Amélie Darsac pertenece a una familia de comerciantes de licores. Uno de los mayores negocios de la región. La unión con los Fantin de Larsaudière respondía a una exigencia comercial. «Coñac embo-tellado por las bodegas Fantin de Larsaudière» suena mucho mejor que «Coñac Darsac». Cada uno sacaba su beneficio. El coronel, un apoyo financiero; los viñateros, una marca más comercial.
—Un matrimonio de interés como tantos otros. ¡No debería extrañarle que su mujer salga a divertirse fuera!
—No exactamente, René. Parece ser que no se eran indiferentes. No tuvieron que esforzarse… Pero me dejo lo mejor para el final… Se casaron con un contrato donde figura que el coronel heredará los bienes de su mujer; y al contrario, Amélie Darsac se embolsará las tierras de Fantin si el militar palma primero… Parece claro que si alguno de los dos desea que el otro desaparezca, es el coronel…
—Te felicito, Irène. Eres la mejor. ¿Has tardado mucho en llegar a esa conclusión?
Captó la ironía y, como cada vez que se sentía herida, hizo alarde de pedagogía.
—Lo que quiero decir es que es ella la que tiene el dinero. Si decide divorciarse, Fantin se queda sin blanca y el coñac vuelve a su antiguo nombre. Debe de tenerlo atado de esa manera. ¿Qué quieres que haga? ¡No es tan fácil renunciar a ser millonario con la que está cayendo! Creo que el artículo relativo a la desaparición prematura de su esposa debe pasarle por la cabeza cada vez que se toma una copa después de comer.
—En resumen, piensas que Fantin prepara el asesinato de su mujer y que me está utilizando para fabricarse una coartada…
Abrió las manos indicando con el gesto la evidencia.
—¿Y por qué no?
Era la única pregunta a la que yo no sabía responder. La eventualidad de un doble juego de Fantin ocupó mi mente buena parte de día. Bob dio señales de vida a última hora de la tarde, cuando me estaba tomando un café. Llamaba desde Saint-Denis.
—Tengo buenas noticias para ti. Tu cliente suele pasarse por una sala de baile de Rochechouart, el Bois… Enhorabuena, no te vas a aburrir con ella…
—¿Cómo?
—No es muy exigente, hace a todo. Ha alargado su apellido: Amélie Fantin de Larmentière o algo parecido… No hace mucho gasto pero los camareros no se quejan, las propinas son buenas. Sus gigolós tampoco. Está especializada en aviadores. Nada mejor para salir volando…
—¿Aprendes esos chistes con tus clientes australianas? Muy malo… ¿Sabes si irá por allí esta noche?
—Sí, no suele perderse ni una. ¿Piensas pasarte por allí?
—No me disgustaría… ¿Puedes proporcionarme un uniforme de aviador de mi talla?
—¿Americano? ¿Inglés?
—Francés. Ya que no sé volar, más vale limitar las bajas…
Esperé a las diez para salir. Irène prefirió quedarse en casa leyendo. Caminé hasta el square de Anvers. A pesar del frío y de una helada inclemente que empezaba a caer, todos los bancos estaban ocupados por mujeres de edad indefinida y vagabundos. Según contaba la leyenda, ése era el punto de encuentro de las viejas glorias de la farándula: cantantes, bailarinas, vedettes de revistas, actores…, todos desaparecidos de la escena por edad o enfermedad. Se dejaban caer por allí con el pelo teñido y una capa gruesa de maquillaje para chalar de sus proyectos, de un retorno improbable.
La cazadora acolchada me quitaba el frío. A pesar del interés de Bob, no me había colgado la insignia de la 8.ª escuadrilla de caza. La llevaba en el bolsillo por si acaso. La policía militar pasaba regularmente por el barrio y podía verme entre rejas por uso ilícito de uniforme.
El Bois era un club privado escondido tras una fachada discreta. Ocupaba la mayor parte de una callejuela que desembocaba en la avenue de Trudaine, la cara elegante de Pigalle.
Los edificios burgueses que la enmarcaban albergaban sin duda a un número no despreciable de proxenetas y de madamas. Al otro lado del bulevar las chicas se dejaban el culo para pagar el alquiler.
Observé el lugar. Imposible entrar por las buenas. Un portero apartaba a los curiosos a un lado y otro de la acera. Renuncié a acercarme para que no se fijaran en mí y me dirigí al garaje, en los muelles.
El dueño estaba reparando el motor de un Fort T modelo 1907. El suyo. Echó un vistazo a la cazadora.
—Hola. ¡Te recuerdo que todavía no estamos en carnaval! ¿Vienes a recoger el aeroplano?
—Eso es… Tú a lo tuyo y no hagas preguntas. ¿Has comprobado si tiene gasolina?
—No. Si te hace falta, tengo un bidón en el maletero. Cógelo, te lo pondré en la cuenta…
Una manera elegante de recordarme que le debía dos meses. Le seguí la broma.
—¿Tienes tiza?
Reparé de repente en la lista de morosos.
—Voy tirando; ¡el problema es que no queda sitio en la pizarra!
Saqué el Packard tras comprobar que el capó estaba bien cerrado. Un cuarto de hora más tarde frenaba en seco en la entrada del Bois. Dejé el motor en marcha y me acerqué al comité de recepción.
—Aparque el coche. ¿Ha llegado la señora de Larsaudière?
El tío no le quitaba ojo al coche. Lo rematé.
—¿Sabe conducir?





























