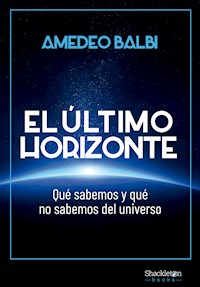
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Ciencia
- Sprache: Spanisch
** PREMIO ASIMOV 2021 ** Un viaje por las fronteras de la investigación astrofísica, en busca de la respuesta a las cuestiones últimas sobre nuestro universo. ¿Qué sabemos del universo? Sin duda, mucho. Sabemos su edad, su estructura, lo que contiene y cómo evolucionó hasta convertirse en ese espacio plagado de galaxias, estrellas y planetas que conocemos. La historia de cómo la física moderna ha llegado tan lejos en el camino del conocimiento del cosmos es también la de una extraordinaria aventura científica, sobre todo si pensamos que hasta hace poco más de un siglo no sabíamos nada de todo ello. Una increíble hazaña por la que nos acompaña el astrofísico y divulgador Amedeo Balbi en la primera parte de este libro. Pero entonces, ¿ya lo sabemos todo? Por supuesto que no: aunque estamos seguros de la estructura general del cosmos, nos falta por definir con exactitud todos los detalles. Balbi nos invita a adentrarnos en las últimas fronteras en las que se desarrolla la investigación astrofísica, en busca de la confirmación de la teoría inflacionaria, de la materia oscura, o de la explicación de la expansión acelerada del universo. Una frontera en la que estamos lejos de encontrar una respuesta definitiva a algunas cuestiones básicas: ¿el universo es finito o infinito? Si el espacio y el tiempo han tenido un comienzo, ¿tendrán también un final? ¿Podrían las leyes de la naturaleza ser diferentes? ¿Existen otros universos además del nuestro? Para enfrentarnos a estas preguntas con las herramientas de la ciencia, debemos ir más allá del último horizonte, donde lo ocurrido en los orígenes del universo está oculto a nuestros ojos por un muro de fuego, donde las mediciones que hemos hecho pueden dejar de ser válidas, donde quizás descubramos que la física que hemos desarrollado solo describe un breve momento y un espacio limitado de un cosmos mucho más grande e inalcanzable. El último horizonte obtuvo en el 2021 el premio Asimov, uno de los galardones de mayor prestigio en el ámbito de la divulgación científica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL ÚLTIMO HORIZONTE
EL ÚLTIMO HORIZONTE
Qué sabemos y qué no sabemos del universo
AMEDEO BALBI
Traducción de Marià Pitarque
El último horizonte. Qué sabemos y qué no sabemos del universo
Título original: L'ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell'universo
© 2019 De Agostini Libri S. r. l
© de esta edición, Shackleton Books, S. L., 2023
© Traducción: Marià Pitarque (La Letra, S.L.)
@Shackletonbooks
www.shackletonbooks.com
Realización editorial: La Letra, S. L.
Diseño de cubierta: Pau Taverna
Conversión a ebook: Iglú ebooks
ISBN: 978-84-1361-255-3
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
Índice
… En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. (Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, Libro Cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658.)
Jorge Luis Borges, Del rigor en la ciencia
Prólogo
¿Hay límites a lo que podemos saber acerca del universo? Y si los hay, ¿ya los hemos alcanzado? Estas son cuestiones sobre las que vale la pena reflexionar, sobre todo cuando nos parece que los caminos que estábamos siguiendo nos han alejado de la meta o nos han llevado hasta obstáculos aparentemente infranqueables. Al hacerlo, debemos tener en cuenta que otras veces, en la historia de la ciencia, hemos caído en los dos extremos del «Nunca lo sabremos» o «Ya sabemos todo lo que hay que saber».
En este sentido, dos son los casos típicos que suelen citarse. El primero es el del filósofo Auguste Comte, quien en 1835 afirmó de manera un tanto desafiante que «con respecto a las estrellas [...] podemos determinar sus formas, sus distancias, sus dimensiones y sus movimientos, pero nunca sabremos estudiar en modo alguno su composición química».1 Tan solo unas décadas después, el físico Gustav Kirchhoff identificó por primera vez, mediante espectroscopia, las líneas de los elementos químicos en la luz solar, desmintiendo rotundamente a Comte y abriendo el camino no solo al estudio de la composición de las estrellas, sino a una infinidad de otros descubrimientos (entre los cuales el de la expansión del universo).
El segundo caso es el del físico Albert Michelson, quien, a caballo entre los siglos XIX y XX, declaró repetidamente que ya lo habíamos entendido más o menos todo: «La mayoría de los grandes principios básicos se han establecido firmemente y se persiguen nuevos avances sobre todo en la aplicación rigurosa de estos principios a todos los fenómenos que reciben nuestra atención».2 Y además: «Se han descubierto las leyes fundamentales y los hechos más importantes de las ciencias físicas, y se han establecido con tal firmeza que la posibilidad de que sean suplantados como resultado de nuevos descubrimientos es sumamente remota».3 Por ironías del destino, pocos años después fueron justamente las precisas mediciones de la velocidad de la luz realizadas por Michelson las que proporcionaron una justificación empírica válida para la teoría de la relatividad restringida (también denominada de la relatividad especial) de Einstein.
Ejemplos como estos nos sugieren que hay que evitar las afirmaciones perentorias, en un sentido u otro, sobre los límites del conocimiento. Creo que una posición intermedia es más interesante, además de más fiel a los objetivos reales del conocimiento científico: nuestro mapa del mundo está en constante movimiento, se adapta a nuevas ideas y nuevos hechos, cambia a medida que nuestros instrumentos se vuelven más sofisticados. Aspirar a una visión completa e inalterable de la realidad no es el objetivo de la investigación científica. Los límites entre lo conocido y lo desconocido se desplazan y se están redefiniendo constantemente. La ciencia es siempre una obra en curso y deberíamos mirar con recelo cualquier pretensión de fijar de una vez por todas las formas con las que encerramos lo existente.
Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que, mientras algunos campos de conocimiento se presentan, en un determinado momento histórico, como terreno virgen, en los que uno puede aventurarse con relativa facilidad, hay otros en los que los nuevos avances son extremadamente difíciles, lentos y agotadores. El estudio de las propiedades generales del universo parecería haber entrado en una fase de este tipo.
En el último siglo, la ciencia ha elaborado una descripción extraordinariamente exacta del origen y la evolución del cosmos. Conocemos con mucha precisión su edad, su contenido de materia y energía y su estructura a gran escala. Entendemos los mecanismos físicos que llevaron al universo a evolucionar desde el estado simple e indiferenciado de sus comienzos hasta el variado y complejo estado en el cual vivimos. Pero yendo hacia los límites del espacio y el tiempo, hemos llegado a topar con preguntas que ponen a prueba nuestros instrumentos y conceptos. ¿El universo es finito o infinito? El espacio y el tiempo, ¿tuvieron un principio y tendrán un final? ¿Podrían las leyes naturales ser diferentes? ¿Existen otros universos además del nuestro? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Es posible llegar a conocer completamente la naturaleza última de la realidad? Allí donde termina el territorio familiar, más allá del horizonte de lo que sabemos o podemos al menos intuir, solo hay oscuridad.
Ante esa oscuridad, sentimos en nuestro interior la fuerza de atracción que empujaba a nuestros antepasados a adentrarse en espacios peligrosos y desconocidos, a emprender viajes de exploración y descubrimiento. La ciencia existe exactamente para confrontarnos con lo que no sabemos. Para encender una luz que ilumine lo desconocido. Después de todo, querer delimitar los confines de nuestra ignorancia, intentando en lo posible ir un poco más allá, es una de las principales motivaciones (y diría que una de las más nobles) de la actuación y del pensamiento humanos.
Como científico, todo lo que he hecho, y sigo haciendo, es un pequeño intento de robar espacio a la oscuridad, de añadir un detalle minúsculo al mapa de la realidad, algo que se les hubiera escapado a mis predecesores. Me parece un privilegio extraordinario, que solo puedo agradecer a la suerte. Además, es un privilegio que siento que tengo que compartir con mis semejantes, tratando de contar lo mejor que puedo aquello que creo he comprendido.
Al hacerlo, me parece importante no solo decir lo que sabemos, sino también por qué creemos que lo sabemos. Pero esto nos lleva a plantearnos otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuán seguros estamos de lo que sabemos? ¿Qué es lo que aún no sabemos? Y, ¿hay algo que tal vez nunca sabremos?
Este libro es mi intento de enfrentarme a estos interrogantes. Podéis considerarlo como el relato de una exploración, una guía para orientarse a través de las ideas que la ciencia ha elaborado en una tentativa de explicar el origen, la evolución y la estructura general del universo.
Partiremos de los territorios que mejor conocemos para avanzar poco a poco hacia la frontera aún inexplorada. En la primera parte contaré los puntos esenciales de nuestra visión del cosmos, y explicaré cómo nos hemos convencido de que las cosas son así. En la segunda parte nos aventuraremos en nuevos paisajes, de los cuales tenemos una visión menos cierta y aún incompleta. Nos detendremos, en la tercera parte, a discutir las dificultades que nos confunden, los límites temporales o permanentes de nuestro conocimiento del universo. Por último, intentaremos llegar hasta el límite de lo que sabemos, abordando las preguntas que desafían el poder de investigación de la ciencia.
Primera parteEL MUNDO CONOCIDO
La ciencia no demuestra nada, explora.
Gregory Bateson,Espíritu y naturaleza
1Preguntas
Intentad pensar en la pregunta más profunda que os hayáis hecho nunca. Apuesto a que tendrá que ver con cuestiones como «¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es la finalidad de la existencia, de la vida y de la muerte?».
Un día, cuando mi hija tenía más o menos seis años, me quedé de piedra, pues me miró muy seria y me preguntó, como si fuera la cosa más urgente del mundo: «Papá, pero yo, ¿quién soy?». Y después de esta pregunta vinieron muchas otras en cadena: «¿Qué había antes que nosotros? ¿Cómo nació el primer ser humano?». Y, por último, la inevitable pregunta sobre la creación del universo: «¿De dónde sale todo?». Cuando pensaba que me las había apañado respondiendo que todo empezó con un evento llamado Big Bang (un mal intento, porque para explicarme usé la tan manida imagen de la gran explosión, que, como veremos más adelante, es engañosa), ella me preguntó: «Sí, vale, pero el Big Bang, ¿cómo explotó?».
Debería haberlo previsto. Uno de los recuerdos más nítidos de mi infancia es la caída en el abismo de la regresión infinita. Ese día, hace muchos años, comencé a retroceder en el tiempo con mi imaginación, tratando de reconstruir una cadena de causa y efecto que explicara el estado actual de las cosas. Soy hijo de mi madre y de mi padre, pensé, que son hijos de sus padres, que a su vez eran hijos de otros, y así sucesivamente. Antes de ellos, continué, había dinosaurios, y antes de estos, otras formas de vida, y todavía antes, quién sabe qué, moléculas, átomos, energía. Había escuchado que todo el universo tenía un origen, pero antes, ¿qué había? ¿Nada? ¿Dios? ¿Y dónde estaba Dios? No pude pensar en nada más que en una oscuridad inimaginable, antes del tiempo, un espacio vacío y en silencio, una soledad aterradora, literalmente incomprensible. Desconcertado, me apresuré a regresar al presente, al mundo tranquilizador que veía a mi alrededor, tratando de disipar la imagen de algo que no necesitaba ninguna causa para existir o (lo que era igual de desconcertante) de una cadena interminable de causas, sin principio.
Pero no lo he logrado del todo. Desde ese día, una parte de mí nunca ha dejado de buscar una explicación al misterio de la existencia.
¿Por qué existe el mundo?1 ¿Podría no haber nada? ¿Cuál es la esencia última de la realidad? Estas son cuestiones universales. No hay cultura, en todos los tiempos y lugares, que no tenga su propia historia de la creación.2 De alguna manera, las historias de la creación son la base de todas las demás historias, la lente a través de la cual una comunidad de seres humanos mira todo lo demás. Se trata de historias que intentan dar sentido a la existencia. Si sé por qué existe el mundo, quizá también pueda entender por qué existo y cuál es mi lugar en todo esto.
Cada historia de la creación que la humanidad haya contado alguna vez pertenece a una u otra de dos categorías posibles, dependiendo de la respuesta que dé a la pregunta de si el universo tuvo o no un comienzo.
Las historias en las que el universo tuvo un comienzo tienen que lidiar con el problema con que me topé de niño, y con el que se topa cualquiera que haya reflexionado un poco sobre el tema. Es decir: si todo suceso debe tener una causa, estamos obligados a identificar una causa primaria, en el origen de todo, que a su vez no puede ser causada por ninguna otra cosa. En muchas historias de la creación, esta causa sin causa es una divinidad, un ser trascendente, que no forma parte del mundo y no tiene que someterse a sus leyes, pero que, sin embargo, tiene el poder de intervenir en el propio mundo. Es el caso, por ejemplo, del primer motor inmóvil de Aristóteles, un ente inmortal e inmutable que proporciona el impulso inicial al mecanismo del cosmos.
La idea es la base de muchas supuestas demostraciones de la existencia de Dios, la más famosa de las cuales es el argumento cosmológico de Tomás de Aquino, que esencialmente identifica el motor inmóvil aristotélico con el Dios cristiano. Un ejemplo más moderno es aquel al que llegó el filósofo Gottfried Leibniz tras formular el principio de razón suficiente, que podría resumirse en la frase «Todo tiene una causa». Si es así, prosiguió Leibniz, lo más fundamental que nos podemos preguntar es: ¿por qué hay algo en vez de nada? La respuesta del filósofo alemán fue que la explicación de la existencia del mundo residía en su creación por un ser necesario, o sea, un ser que tiene en sí mismo la justificación de su propia existencia, y cuya inexistencia sería ilógica: Dios. Por tanto, según Leibniz, el mundo existe porque Dios existe, y Dios existe porque existe Dios.
No es difícil imaginar que el argumento de Leibniz haya dejado un poco perplejos a muchos otros filósofos, como, por ejemplo, David Hume,3 el predilecto de los escépticos, según el cual la necesidad de una primera causa tal vez existe en nuestra mente, pero eso no significa que corresponda también a un hecho real. En otras palabras, si podemos pensar que algo existe, podemos igualmente pensar que no exista: no hay nada en el mundo real cuya inexistencia sea contradictoria, incluido Dios. (Como veremos, Hume tenía mucho que objetar incluso sobre el concepto mismo de causa.)
Podría pensarse que las historias de la creación que pertenecen a la segunda categoría, es decir, aquellas que no prevén un comienzo del universo, tienen menos dificultades lógicas. Si el universo ha existido siempre, aparentemente el problema de encontrar una explicación a su existencia ni siquiera se plantea. Un ejemplo extremo de este tipo de relato (o de no relato) se puede encontrar en la respuesta que los miembros de la tribu amazónica de los pirahã4 dieron a los antropólogos que les preguntaron qué existía antes de la selva y los hombres: «Siempre ha sido así».
Sin duda existen historias sin principio más elaboradas que la de los pirahã, ya sean aquellas en las que el universo pasa por infinitos ciclos de nacimiento y muerte, o aquellas en las que el universo es eterno aunque en constante cambio, ambas presentes en las culturas orientales. Luego están las historias en las que lo que es eterno es una sustancia fundamental, inicialmente caótica y amorfa, a partir de la cual, en un determinado momento, toma forma el mundo tal como lo conocemos. En estas historias solo se relatan las transformaciones del material primigenio y su paso del desorden al orden. A veces, la deidad responsable de este paso ni siquiera es una entidad trascendente, sino simplemente un ser muy poderoso, una especie de mago (o de gigante, en algunas culturas) que vive dentro del propio universo y que da forma al mundo sin crear la materia de la que se compone, ni el espacio ni el tiempo. Pero el surgimiento del orden a partir del caos también puede ser, simplemente, fruto de la casualidad. El atomismo griego, por ejemplo, no solo rechaza de forma explícita que algo pueda surgir de la nada, sino también la necesidad de la intervención de un creador: es el eterno juego combinatorio de la materia lo que produce el mundo que conocemos.
En todas las historias sin principio, la existencia de la realidad se acepta como un hecho inescrutable. Basta con solo explicar las formas que esta adopta, el origen de las estructuras que observamos en el mundo. Pero también es cierto que en este caso caemos en la vorágine de la regresión infinita: no hay una causa primera, pero hay una infinidad de causas que preceden a todo suceso.
Cualesquiera que sean las dificultades lógicas y conceptuales de un universo que siempre ha existido o de uno que empezó a existir en el pasado, el hecho es que solo una de las dos posibilidades puede describir el universo en el que vivimos. ¿Cuál es la correcta?
Crecí en una familia moderadamente católica, sin demasiada pasión por liturgias y preceptos, pero al mismo tiempo no muy interesada en cuestionar seriamente los dogmas. La historia de la creación que asimilé desde que era un niño, y por tanto cuando me empezaron a surgir las primeras preguntas sobre la existencia, es la del Génesis bíblico. Era una historia contada sin gran convicción, pero que no parecía tener muchas alternativas.
Tendemos a subestimar hasta qué punto esta historia particular de la creación, sobre todo en las interpretaciones más sofisticadas que nos han transmitido los padres de la Iglesia, ha tenido una profunda influencia no solo en nuestra cultura, sino también en el desarrollo de la ciencia, con la idea de un Dios legislador que pone en marcha el mecanismo del cosmos y supervisa su correcto funcionamiento. Sin embargo, también hay que decir que la historia de la creación narrada en las primeras páginas de la Biblia no es especialmente esclarecedora si uno quiere saber cómo fueron las cosas. Al leer esas pocas líneas, no queda del todo claro si el dios bíblico creó el universo de la nada o, como muchos estudiosos han sostenido, si simplemente juntó material preexistente. El texto se presta a la ambigüedad y a las interpretaciones, como todas las historias mitológicas.
En efecto, al crecer, a medida que mis preguntas sobre la existencia del universo se hacían más precisas y complejas, la historia bíblica comenzó a parecerme irremediablemente decepcionante. Si la cuestión era que se trataba solo de una exposición simbólica, que no debía tomarse al pie de la letra, quedaba por entender cómo habían ocurrido realmente los hechos, siempre que fuera posible comprobarlo.
Pronto me di cuenta de que los únicos que se planteaban seriamente las grandes preguntas que me fascinaban, y que buscaban las respuestas, eran los científicos. En el instituto, el libro que todos compraban y pocos leían era Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros, de Stephen Hawking. Yo sí que lo leí, aunque en aquellos días entendí muy poca cosa. No obstante, todavía recuerdo que Hawking afirmaba que el objetivo de la ciencia es nada menos que una descripción completa del universo en el que vivimos,5 y que tener éxito en este propósito sería como conocer la mente de Dios. Ahora que lo pienso, había bastante arrogancia en ello, pero en ese momento me pareció una declaración apasionante.
Ciertamente, desde hace más o menos un siglo, la ciencia como mínimo ha permitido que nos preguntemos seriamente cómo llegó a existir el universo. Cuando digo seriamente, no me refiero a las intenciones: todo ser humano que alguna vez se haya hecho esta pregunta, en cualquier época, se movía por la misma urgencia. Lo que quiero decir es que la ciencia ha convertido esta urgencia en una investigación experimental y ha estado buscando respuestas basadas en pruebas concretas. En las últimas décadas, el cuadro se ha definido cada vez más.
Una de las cosas que mejor hemos entendido es que el propio universo tiene una historia. ¿Qué significa? Quiere decir que el universo actual es muy diferente de como era en el pasado. Hoy el universo es complejo, lleno de estrellas y galaxias que se alternan con vastas regiones del espacio casi perfectamente vacías. En el pasado era simple, sin estructuras, un mar indiferenciado de partículas y radiación. Todas nuestras teorías y observaciones físicas actuales coinciden con esta imagen general. También logran explicar de manera convincente muchos detalles de la historia del universo, es decir, cómo ha llegado a ser lo que es en la actualidad, a partir de sus condiciones previas.
Pero ¿cómo nos hemos convencido de que las cosas son así? Me gustaría hablar de ello en los próximos capítulos; sin embargo, antes debemos hacer una pequeña pausa para ver cómo la ciencia responde a nuestras preguntas sobre el mundo.
2Exploración
A Irving Lee, profesor de oratoria y experto en semántica, le encantaba plantear una pregunta preliminar a sus nuevos alumnos. Mostrando a la clase una caja de fósforos, preguntaba: «¿Qué es esto?», a lo que un estudiante más espabilado que los demás respondía: «¡Una caja de fósforos!». Entonces, Lee le lanzaba la caja: «¡No, es esto! “Caja de fósforos” es un sonido. ¿Le parece esto un sonido?».1
La realidad es lo que es, y hace lo que hace. Nuestros intentos de describirla, con palabras o ecuaciones, no son la realidad. Y la realidad no tiene ninguna obligación de adaptarse a lo que creemos o afirmamos sobre ella. Como decía Philip K. Dick: «La realidad es aquello que no desaparece cuando dejas de creerlo».2
Sin embargo, observamos regularidades y patrones en el mundo, y logramos atraparlos en descripciones tan eficaces que no solo explican lo que ha sido, sino que anticipan lo que será.
Por ejemplo, al ver caer una manzana de un árbol, podría suponer la existencia de una relación entre el tiempo de caída de la manzana y la altura de la rama. Midiendo los tiempos de caída de muchas manzanas que caen de ramas de diferentes alturas, encontraría una clara relación matemática entre las dos magnitudes. Esta relación no es solo una descripción, similar a un relato de los hechos ocurridos. Hay algo más. Siempre que observe una manzana al caer de un árbol, caerá obedeciendo a la misma relación (dentro de las incertezas de la medición). El mundo, al parecer, siempre se comporta de la misma manera, dadas las mismas condiciones. Esto me permite prever algo que aún no ha sucedido, pero que confío en que sucederá.
Hay algo asombroso (uno estaría tentado de decir mágico) en esta característica de la realidad. Es lo que en definitiva nos permite hacer ciencia y, al mismo tiempo, explica el increíble éxito de la propia ciencia. Es algo que ha dado a la humanidad un poder inmenso y embriagador: la capacidad de manipular símbolos de manera lógica (fórmulas: he aquí otra palabra cargada de connotaciones mágicas) y mediante este procedimiento llegar a intuir o descubrir aspectos de la realidad que antes eran desconocidos; la posibilidad de obtener predicciones sobre eventos reales que resultan ser correctas con una precisión extraordinaria; la facultad de controlar el comportamiento de los procesos naturales y, en cierta medida, alterar sus resultados.
Sin embargo, si no queremos transformar la ciencia en algo mágico (o, peor aún, arcano), debemos tratar de entender un poco mejor cómo funciona. Sin lanzarnos a un tratado de filosofía de la ciencia,3 será necesario, antes de pasar a las siguientes páginas, establecer al menos algunos puntos de referencia.
Por lo general, con el término método científico nos referimos al conjunto de prácticas que los científicos adoptan para intentar comprender de manera racional el funcionamiento de la realidad. Dicho así, parece una definición circular (la ciencia es lo que hacen los científicos), pero lo hago a propósito. Todo intento de codificar el método de forma definitiva, como si fuera un protocolo que debe seguirse ciegamente, sería no solo cuestionable sino también bastante ridículo. Existen puntos de vista y opiniones diversas sobre el modo de actuar de la ciencia (o de las ciencias, ya que distintas disciplinas, como, por ejemplo, la física y la biología, presentan un enfoque metodológico diferente), e incluso sobre cuáles son sus objetivos. En general, sin embargo, no hay mucho que objetar al hecho de que el método científico se base en una combinación de algunos ingredientes fundamentales: observación, formulación de hipótesis racionales, experimentación e intercambio de resultados. En cuanto al objetivo de la ciencia, en lo que a mí respecta, diría que la ciencia busca la mejor explicación de los fenómenos naturales que sea compatible con los datos disponibles.
¿Y cómo se hace? Se parece mucho a realizar una investigación. En primer lugar, se intenta recopilar la mayor cantidad de datos, de la manera más meticulosa posible, sobre el fenómeno que se quiere investigar. Luego se formula una hipótesis que pueda explicar los datos recopilados, usando los conocimientos disponibles o, si lo que se sabe no parece suficiente, sobre la base de nuevas ideas o mecanismos. Por último (y este es el punto realmente crucial), se pone a prueba la hipótesis. ¿Cómo? Usándola para hacer predicciones sobre nuevos fenómenos, nunca antes observados. Por lo tanto, será necesario recopilar nuevos datos y compararlos con las predicciones. Si los datos no concuerdan con lo esperado, la hipótesis no funciona y se empieza de nuevo.
Es evidente que si una hipótesis debe probarse con observaciones o experimentos, debe ser capaz de producir predicciones precisas y cuantificables. Una hipótesis que produzca predicciones vagas o contradictorias, o sujetas a múltiples interpretaciones, no es una hipótesis científica. Del mismo modo, una hipótesis que no permita obtener predicciones, o que las produzca solo sobre fenómenos ya conocidos y explicados por otras hipótesis, no tiene valor. En última instancia, una hipótesis científica, además de concordar con lo que ya sabemos, debe decirnos algo nuevo sobre la naturaleza y, sobre todo, debe poder demostrarse que es falsa; es decir, debe ser posible, al menos en principio, obtener nuevos datos que la contradigan de manera inequívoca.
El hecho de que sea posible demostrar que una hipótesis es falsa de manera concluyente mediante experimentos u observaciones, es decir, que sea falsable, es uno de los criterios en virtud de los cuales se puede establecer si la propia hipótesis es o no científica. Es un criterio importante, pero no debemos confundirnos: no es cierto que toda hipótesis falsable sea también automáticamente científica, o digna de ser tomada en serio (un ejemplo típico es la idea de que la posición de los astros influye en nuestro carácter o destino, que ciertamente no es científica, aunque algunas de sus predicciones se podrían, en principio, falsar). En resumen, la falsabilidad no es automáticamente el distintivo de una buena hipótesis, sino solo un prerrequisito. En realidad, lo que es cierto es lo contrario: si una hipótesis no es falsable, no tiene sentido continuar con la investigación experimental, porque no hay nada que pueda probarse.
Sin embargo, ¿qué ocurre si una hipótesis supera la prueba experimental? En este caso podemos concluir que la hipótesis es una buena explicación del fenómeno que estamos estudiando. La explicación científica tiene un significado aparentemente diferente del común: una hipótesis explica los datos si sus predicciones concuerdan suficientemente con los propios datos. Mucha gente encontraría que tal explicación es reductiva. Lo que queremos saber es por qué suceden las cosas.
Como he dicho, en el ejemplo de la manzana que cae puedo hallar una relación matemática que describe adecuadamente las variables del fenómeno: el tiempo y la altura de la caída, por ejemplo. Para un científico, esta relación matemática es una buena explicación de los datos. Es decir, es un buen modelo de la realidad: nos permite sacar conclusiones precisas y generales, dentro de ciertos límites, sobre el comportamiento de las manzanas que caen. De hecho, bien mirado, toda explicación científica no es más que la adhesión de un modelo a los datos.
No obstante, hay alguna cosa cierta en el hecho de que se pueden buscar niveles de explicación cada vez más profundos. Continuando con la investigación, podríamos descubrir que el movimiento de las manzanas que caen ocurre con una aceleración constante, y que esta aceleración es siempre la misma, no solo para cualquier manzana, sino también para cualquier otro objeto que dejemos caer. Podríamos pues preguntarnos qué causa la aceleración, e hipotetizar que se debe a una fuerza de atracción entre la Tierra y las manzanas, y en realidad entre la Tierra y cualquier otro objeto, hasta llegar a una relación matemática que exprese la fuerza entre dos masas separadas por cierta distancia. Habríamos descubierto la ley de gravitación universal, que explicaría no solo la caída de las manzanas, sino también muchos otros fenómenos en apariencia completamente distintos, como las órbitas de los planetas. Habríamos así ampliado nuestra comprensión de la naturaleza, pasando de una serie de leyes y relaciones a una teoría que identifica una causa física: en este caso, la teoría de la gravedad.
Incluso el uso común del término teoría es muy diferente del científico. Una teoría científica no es simplemente una idea que se ha lanzado ahí, que podría ser cierta pero que también podría no serlo (como cuando, en el lenguaje coloquial, decimos «Mi teoría es que…» o «Es solo una teoría»). Al contrario, es el punto culminante de un proceso muy elaborado de generalización y comprobación, que unifica y recoge muchos fenómenos diferentes en un marco común. En esencia, una teoría es la mejor explicación de un determinado aspecto de la realidad que la ciencia ha logrado producir en un momento histórico determinado.
Continuando con la investigación, podrían surgir nuevos fenómenos que no podemos interpretar con la mejor teoría que tengamos disponible. En este punto, la teoría podría requerir una modificación o una ampliación. Por ejemplo, la teoría de la gravitación desarrollada por Newton, que había funcionado muy bien hasta principios del siglo XX, fue reemplazada por la teoría general de la relatividad, que ofrece una mejor explicación de un conjunto más amplio de fenómenos.
Llegados a este punto, me quedan un par de observaciones para completar esta concisa e incompleta introducción al método científico. La primera es que, salvo en el caso de fenómenos increíblemente triviales, puede ocurrir que los datos que tenemos disponibles (y que, cabe recordar, nunca tienen una precisión infinita, pues existe un margen de incerteza relacionado con el proceso de medición) estén de acuerdo con varias hipótesis. Por tanto, no es cuestión de tener la explicación cierta o definitiva, sino simplemente de establecer cuál es la más plausible, en un determinado contexto. En otras palabras, hablamos de la verosimilitud o credibilidad de una hipótesis o teoría, nunca de la verdad. Cada vez que hacemos nuevas observaciones y las comparamos con predicciones teóricas, estamos actualizando nuestros conocimientos previos y atribuyendo un mayor o menor grado de verosimilitud a nuestras hipótesis sobre el mundo. (La verosimilitud es un aspecto muy importante sobre el que volveré a hablar más adelante.)
Además, cabe subrayar que, si bien una única observación discordante puede falsar una hipótesis, llevándonos a descartarla, es mucho más difícil que una teoría consolidada termine siendo completamente incorrecta. Una teoría es una construcción compleja basada en la acumulación gradual de un amplio conjunto de pruebas: aunque nunca se puede decir que una teoría sea definitiva (incluso la mejor teoría es solo una descripción aproximada de la realidad y, por tanto, puede mejorarse aún más), sí que puede alcanzar un grado de precisión y verosimilitud difícil de superar. Las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero para ello hay que ser cada vez más competente.
La ciencia es, por lo tanto, un proceso de exploración de la realidad, y el conocimiento científico se asemeja a un mapa del mundo, un mapa que no solo cubre un territorio cada vez más extenso a medida que avanzamos en la investigación de la realidad, sino que también se vuelve más preciso y detallado. Pero es importante recordar que el mapa no es la realidad: nuestras teorías, por muy sofisticadas que sean, son simplificaciones idealizadas, instrumentos conceptuales que usamos para orientarnos en la complejidad del mundo real.
Ahora ha llegado el momento de ver en acción el proceso que he intentado resumir en estas páginas, y de entender cómo lo hemos usado para reconstruir la historia del universo. En los próximos capítulos seguiré un orden cronológico aproximado para mostrar cómo, a lo largo del tiempo, se han acumulado las pruebas que nos han ayudado a establecer el modelo del universo predominante en la actualidad, es decir, el llamado modelo del big bang.
3Espacio-tiempo
En 1915, Albert Einstein completó su obra maestra científica, la teoría general de la relatividad. El físico Lev Landau la definió como «la más bella de las teorías» y, más de un siglo después, lo sigue siendo. Dudo que haya un físico en el mundo que, estudiando la teoría de Einstein, no haya experimentado un placer similar al que uno siente ante una creación artística sublime o una belleza natural. Para mí, en su día, ciertamente fue así. La relatividad general es un maravilloso edificio formal, en el que cada parte se levanta desde los cimientos de forma lógica y armoniosa. Pero sobre todo (y es lo más importante) se trata de una descripción extraordinariamente precisa de la realidad.
No intentaré dar la enésima disertación divulgativa acerca de la relatividad general. Sin embargo, antes de continuar, es necesario que sus elementos esenciales queden claros. Del funcionamiento del universo no puede entenderse nada sin usar la teoría de Einstein.
Con la teoría de la relatividad restringida (diez años anterior a la general), Einstein había buscado una descripción de la realidad que fuera válida para cualquier observador que se desplazara a velocidad constante y en línea recta. Al hacerlo, concluyó que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que deben verse como un continuo: el espacio-tiempo. Además, las mediciones de espacio y tiempo no son absolutas, sino que dependen de la velocidad del observador. Un objeto que se desplace será más corto (en la dirección del movimiento) que cuando está quieto, y los relojes en movimiento marcan el tiempo más lentamente que los que están en reposo.
La relatividad general, como sugiere su nombre, eliminó toda restricción en lo que respecta al movimiento del observador. Einstein buscaba una descripción de las leyes físicas que fuera válida en cualquier sistema de referencia, incluso acelerado. Al hacerlo, se dio cuenta de que la naturaleza del espacio y el tiempo era aún más extraña que la que había surgido con la relatividad especial.





























