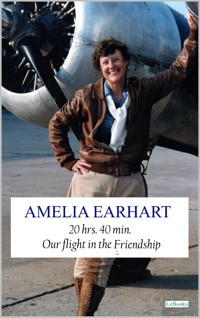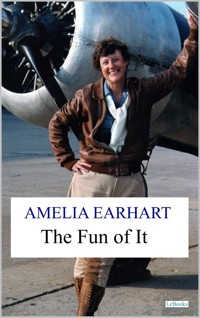Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
En 1937, Amelia Earhart se propuso ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. El último vuelo es la reconstrucción de los diarios, cables y mensajes que envió a su esposo durante las distintas etapas de su viaje con el objetivo de publicar la crónica de su aventura una vez que su avión aterrizara nuevamente en California. No consiguió llegar a la meta. La última señal por radio recibida la situó cerca de la isla de Howland, en el Pacífico, tras un vuelo de diez horas desde Lae, Nueva Guinea. Su desaparición en el mar, y el hecho de que nunca se encontraran sus restos, dio lugar a todo tipo de teorías e hizo aún más grande su leyenda. Esta es la historia de una mujer que se negó a ver el mundo con la mirada de su época y se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones venideras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El último vuelo
Diario de la aventura que la convirtió en leyenda
Amelia Earhart
Traducción de Alex Pla Delmulle
Titulo original: Last Flight, originalmente publicado en inglés por Harcourt, Brace and Company en 1937, en Estados Unidos
Primera edición en esta colección: junio de 2024
© de la traducción, Alex Pla Delmulle, 2024
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2024
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-10243-06-4
Diseño de cubierta: Pilar Eme
Realización de cubierta y fotocomposición: Grafime S.L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
La formación de una aviadoraEl primer vuelo sobre el PacíficoEl vuelo mexicanoLos preparativosEl vuelo a HonolulúEntreactoMiamiEl comienzoA ParamariboFortaleza y NatalEl Atlántico SurDakarÁfrica CentralHacia el mar RojoVuelo árabeKarachiLos monzonesDe Akyab a SingapurAustraliaLaeNota a la presente ediciónLa formación de una aviadora
Los aviadores siempre tienen un sueño.
El mío, tener un avión de varios motores, probablemente cobró forma en mayo de 1935 por primera vez durante un vuelo sin escalas entre Ciudad de México y Nueva York.
El trayecto en línea recta de Tampico a Nueva Orleans me llevó a volar mil cien kilómetros por encima del golfo de México. Al no haber nubes el mar era muy visible. Me pareció una cantidad de agua inmensa. Ya había cruzado por aire con anterioridad el Atlántico Norte y había volado de Hawái a California. Los tres vuelos transcurrieron principalmente durante la noche y con densas nubes durante casi todas las horas de luz diurna. De los aproximadamente diez mil kilómetros que llevaba recorridos sobre el océano, apenas lo había visto.
Como era de día y había buena visibilidad el golfo de México se veía grandioso. Empecé a darle vueltas en mi imaginación a lo que ocurriría si el único motor de mi Vega Lockheed fallara. Mi fiel motor Wasp no me había fallado nunca, ni siquiera había emitido la menor protesta, pero aun así la maquinaria más perfecta podría sufrir una indigestión.
Así pues, en aquella soleada mañana sin tierra a la vista, fue cuando le prometí a mi bonito y rojo Vega que no volvería a hacerlo volar sobre agua. También me prometí a mí misma que mis próximos vuelos oceánicos los realizaría en un aparato de más de un motor y capaz de mantenerse en el aire con uno solo, por si acaso.
Desde mi punto de vista esto supuso, en cierta manera, el inicio del proyecto del vuelo alrededor del mundo. Ignoraba dónde se hallaba el árbol en que crecen estos carísimos aviones, pero tenía claro lo que quería: un Lockheed Electra, el hermano mayor de mi Vega, por así decirlo, también con motores Wasp, por supuesto.
La confiada simplicidad de los pensamientos de un piloto hacía que me pareciera que, de una manera u otra, mi sueño se cumpliría. Una vez que tuviera en mano mi premio, el vuelo que más me apetecía intentar, la circunnavegación del planeta lo más cerca del ecuador posible, sería posible.
Antes de ponerme a escribir sobre la preparación del vuelo y el viaje en sí mismo, creo que es necesario resumir brevemente la carrera de esta muchacha que creció entusiasmada por la aviación: el quién, el cuándo y el porqué de esta piloto en particular.
La primera vez que vi un avión tenía diez años. Estaba en un recinto parcialmente cerrado de la Feria Estatal de Iowa, en Des Moines. Era un cacharro de metal oxidado y madera aparentemente carente de interés alguno. Uno de los adultos que me acompañaban me dijo: «Mira, cariño, vuela», y miré hacia donde me señalaba, aunque debo confesar que estaba mucho más interesada por el absurdo sombrero, hecho con un cesto para melocotones dado la vuelta, que por los quince centavos que me acababan de regalar. A la luz de mi conducta a lo largo de los años desconozco a qué conclusiones llegarían hoy los psicoanalistas, pues no soporto los sombreros, me los quito a los pocos minutos de llevarlos y, además, estoy segura de que ahora sería incapaz de fijarme en el modelo de sombrero más elegante y sofisticado si cerca hubiera un avión.
La siguiente vez que un aeroplano me llamó la atención fue tras el final de la Gran Guerra. Me hallaba otra vez en una feria: la gran exposición de Toronto, Canadá. Había ido con una amiga a ver una exhibición de vuelo acrobático que iba a realizar un destacado piloto recién llegado de la guerra. Aquellos hombres eran los héroes del momento y se les contrataba para eventos sociales con el fin de entretener a los asistentes con sus acrobacias. Los aviones que pilotaban con tanta valentía eran tan singulares como ellos; la aviación estaba dando sus primeros pasos por aquel entonces. Las opciones laborales que tenían esos pilotos era volar con acompañantes tan temerarios como ellos, enseñar a volar a alumnos aún más temerarios o dedicarse a los vuelos de exhibición. No cabía en la cabeza de nadie la posibilidad de que los aviones pudieran convertirse en medio de transporte, como ocurre hoy en día. Mi amiga y yo nos situamos en un claro para ver el espectáculo. Contemplamos un pequeño avión que describía giros y rizos en el aire, una silueta negra recortada contra el cielo excepto cuando el sol de la tarde teñía el rojo escarlata de sus alas. Al cabo de unos quince minutos el piloto inició su descenso hacia la multitud.
Hoy recuerdo ese momento desde la perspectiva de una aviadora experimentada y creo comprender por qué lo hizo: ya estaba más que aburrido. Había agotado su repertorio de tirabuzones, piruetas y toneles y no le quedaba más trucos por hacer que observar cómo la gente huía despavorida mientras él pretendía precipitarse contra el suelo.
En 1918, para aliviar la monotonía de no poder volar a ningún sitio, los pilotos hacían deslizar las ruedas de sus trenes de aterrizaje sobre vagones de trenes en movimiento, sobrevolaban barcos a tan baja altura que los tripulantes se tumbaban boca abajo en la cubierta aterrorizados y descendían en picado sobre gente que estaba en la playa o que habían salido de comida campestre. Hoy en día este comportamiento sería sancionado con la pérdida de licencia del piloto que hiciera travesuras parecidas.
Estoy segura de que dos mujeres solas en campo abierto eran una tentación. Apostaría a que se dijo a sí mismo: «¡Mirad cómo las hago salir por piernas!». Tras varios intentos una de ellas sí salió corriendo, pero la otra permaneció donde estaba. Recuerdo, con la misma mezcla de miedo y placer que me invadió, cómo contemplé aquel pequeño aeroplano en su punto máximo de descenso hacia tierra. Mi sentido común me advertía de que si algo fallaba en el motor o el piloto perdía el control, nos convertiríamos ambos en una bola de fuego. En aquel momento no lo capté, pero creo que aquel pequeño aeroplano rojo me dijo algo al pasar zumbando junto a mí.
Durante la guerra trabajé en un hospital. Aquella experiencia me hizo decidir que lo que más me interesaba era la medicina. Tanto si esta me necesitaba como si no, me matriculé en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y empecé a hacer las cosas raras que hacen los futuros médicos tales como dar zumo de naranja a ratones o disecar cucarachas. Esas eran las primeras cucarachas que veía, solo recuerdo que tenían un cerebro muy grande.
Unas vacaciones de verano fui a California. Ahí descubrí algo distinto a las exhibiciones acrobáticas de la posguerra: las reuniones aéreas. Asistí a todas las que pude hasta que un día tuve la oportunidad de volar. Fue Frank Hawks el primero que me llevó en avión. Por aquel entonces era ya un aviador famoso que iba de población en población por la Costa Oeste ofreciendo vuelos de exhibición.
Supe inmediatamente, suspendida a sesenta o noventa metros del suelo, que iba a ser aviadora. Estoy segura de que mi madre supo incluso antes que yo lo importante que serían los aviones para mí, puesto que me ayudó a comprar el primero. Era un aeroplano ligero desarrollado en Estados Unidos, de segunda mano y pintado de un brillante color amarillo. El motor era tan rudimentario y tosco que los pies se me quedaron dormidos en la palanca del timón a los pocos minutos. Con mi salario apenas tenía suficiente para pagar el hangar, pero se me ocurrió alquilar el aparato para exhibiciones a cambio de tener garaje gratis.
Un año después de comprar el aeroplano, mi vuelo más largo consistió en seis kilómetros desde Long Beach a Pasadena. A pesar de ello, estaba impaciente por intentar atravesar el continente por aire. Como no podía comprar la gasolina por mi misma, me avine a compartir el coche con mi madre. Si mi plan original hubiera funcionado, estoy segura de que no estaría aquí para contarlo.
Durante el año siguiente volé todo lo que mi presupuesto me permitió. Entonces apareció el Friendship. Por aquel entonces trabajaba en Boston de asistente social en Denison House, una de las instituciones benéficas más antiguas de Estados Unidos.
—Una llamada para usted, señorita Earhart.
—Dígales que estoy ocupada —en aquel preciso instante me hallaba en medio de un torbellino de niños del vecindario, sirios y chinos, que acudían en masa para recibir clases y para jugar.
—Dicen que es importante.
Ante la insistencia, me excusé y me puse al teléfono. Una voz masculina me preguntó si estaba dispuesta a hacer algo arriesgado en el aire. Al principio creí que era una broma y así se lo dije. En varias ocasiones me habían abordado contrabandistas de licor prometiéndome grandes beneficios sin correr ningún riesgo: «Y usted no correrá ningún peligro, señorita».
La franqueza con que mencionó el riesgo me llamó la atención y despertó mi curiosidad. Pedí referencias y mi interlocutor me las dio. Eran buenas.
—¿Le gustaría hacer un vuelo transatlántico? —me preguntó.
—Sí —respondí sin ninguna vacilación—. Siempre y cuando el equipo sea el adecuado y la tripulación esté capacitada. —Nueve años atrás los vuelos transatlánticos no eran tan habituales y frecuentes como hoy en día; mi experiencia como piloto se limitaba a unos cientos de horas en los pequeños aviones que mi trabajo y mi situación económica me permitían.
Así pues, me fui a Nueva York para conocer al hombre al que le habían ofrecido la peregrina misión de hallar una mujer dispuesta a cruzar el Atlántico en avión.
Me dio a entender que la candidata tenía que ser una piloto con cierta distinción social, educada, encantadora y, a poder ser, guapa.
Su evaluación me dejó apesadumbrada. No parecía en principio que aquel buscador de perfección femenina estuviera impresionado por mí. En cualquier caso, le mostré mi licencia de aviadora (la primera que la Federación Aeronáutica Internacional concedía a una mujer), aunque por dentro ya me veía de regreso a Boston. Sin embargo, pareció pensar que, dado que me había desplazado desde tan lejos, bien podría tener una entrevista con los representantes de la esposa de Frederik Guest, gracias a cuya generosidad se realizaría el vuelo y, a instancias de ella, tenía que participar en él una mujer. El tribunal masculino consistía en dos representantes, Dave T. Layman hijo y John S. Phipps, ante los que hice mi presentación. La entrevista era hasta cierto punto embarazosa: si me consideraban fea, me descartarían inmediatamente, y si, por el contrario, me veían demasiado guapa, tal vez decidirían no correr el riesgo de que me ahogara. Era evidente para todo el mundo que el encuentro era complicado.
El veredicto llegó al cabo de unos días. El vuelo se realizaría y yo podía participar en él si quería. No podía negarme, por supuesto. ¿Cómo rechazar una invitación a una aventura tan prestigiosa? Tras semanas de preparación mecánica y mucho esfuerzo, el Friendship se alzó a su ritmo sobre las aguas grises del puerto de Boston. Hubo previamente varios despegues gélidos antes del amanecer, con desayunos rápidos y termos de café humeante que llenábamos en un restaurante cercano que abría toda la noche. Los viajes cortos en el remolcador Sadie Ross hasta el avión anclado se sucedieron, acompañados por el petardeo de los motores que se despertaban a la orden del mecánico Lou Gordon, y, después, por su rugido cuando el piloto Bill Stultz le daba a la palanca del regulador mientras yo me agachaba sobre el suelo del fuselaje deseando haber despegado ya.
Hicimos tres intentos que se frustraron y nos obligaron a permanecer en Boston durante varios días más. La espera se hizo más dura que el propio vuelo, ya que el vuelo ofrece la emoción del despegue, del movimiento, de la aventura aguardando a la vuelta de la esquina.
Finalmente, una mañana, el Friendship despegó, y Stultz, Gordon y yo pusimos rumbo a Terranova. Tras trece días de tediosa espera en Trespassey (recuerdo muy bien la dieta a base de conejo y cordero) nos elevamos e iniciamos el vuelo sobre el Atlántico. Veinte horas y cuarenta minutos después amarramos el avión a una boya en Burryport, Gales. Recuerdo agitar una toalla con insistencia y desesperación hasta que un alma amiga que había en la orilla me devolvió el saludo. Durante una hora, aparte de eso, no ocurrió nada. Fue necesaria mucha insistencia para que un avión que acababa de cruzar el Atlántico despertara algún interés.
No piloté durante este vuelo, pero adquirí experiencia. En Londres fui presentada a Lady Mary Heath, una aviadora irlandesa muy activa que acababa de realizar un vuelo récord entre Londres y Ciudad del Cabo. Le compré el pequeño avión que había utilizado. Llevaba una caja llena de medallas que le habían entregado en las diversas etapas de su largo trayecto.
Tras la agradable circunstancia de ser la primera mujer en cruzar el Atlántico por aire, me vi envuelta en una vida muy interesante. La aviación ofrecía diversiones como la de atravesar el continente en aviones grandes o pequeños, o probar rotores giratorios de un autogiro y realizar vuelos de récord. Durante estas actividades tuve la oportunidad de conocer en muchos lugares a mujeres que compartían conmigo la convicción de que podían hacer tantas cosas en el mundo moderno y que debían permitírselo sin discriminaciones por razón de sexo. Predicar con el ejemplo fue con certeza mi mayor satisfacción: si se nos brindaba la oportunidad, las mujeres podíamos hacer las mismas cosas que los hombres.
Debo añadir que el vuelo del Friendship conllevó para mí algo más valioso que el acceso a esas oportunidades. El hombre encargado de buscar una chica dispuesta a cruzar el Atlántico en avión no era otro que George Palmer Putnam. Nos casamos en 1931. Los vuelos los realizaba casi siempre en solitario, no así su preparación. Sin la ayuda y el aliento de mi marido no habría podido intentar todo lo que intenté. La nuestra ha sido una sociedad tranquila y razonable, cada uno con sus actividades propias. Sin embargo, siempre hemos combinado trabajo y diversión mediante un satisfactorio sistema de mando dual.
Apenas regresé a casa me puse en marcha otra vez para atravesar el continente, mi proyecto para 1924, cuatro años después del Friendship. El avión de Lady Heath era muy pequeño y tenía las alas plegables, por lo que cabía en un garaje. Para poner el motor en marcha me colocaba detrás de la hélice y tiraba de ella con una mano. El aparato era tan ligero que lo podía arrastrar por el campo con facilidad con solo agarrarlo por la cola.
En esta época estaba henchida de espíritu misionero en pro de la aviación. Me negaba a llevar el aristocrático uniforme de piloto y utilizaba siempre un mono. No llevaba paracaídas, y como casco me ponía un sombrero bien ceñido en la cabeza. Subía al avión mostrando toda la despreocupación posible con la esperanza de que los espectadores entendieran que volar era una actividad de lo más normal. Tampoco llevaba gafas, solo me las ponía tras efectuar la maniobra de despegue, las llevaba durante el vuelo y me las quitaba tras el aterrizaje.
Aquellos vuelos eran totalmente informales, los pilotos aterrizaban en campos de cultivo, hipódromos y hasta en campos de golf donde se les recibía con agrado por su novedad.
Durante aquellos tiempos los animales huían a protegerse bajo los árboles y en los establos cuando aquellos monstruos volantes pasaban rugiendo sobre sus cabezas. Hoy en día ninguna vaca que se precie se inmuta ni levanta la cabeza para ver qué ocurre en el cielo. Ya lo han visto muchas veces y les aburre. Aquellos hechos curiosos y aventureros deberían tal vez recopilarse y conservarse para poder regalarlos a los pilotos del mañana.
En 1929 tuvo lugar el derbi femenino California-Cleveland, la primera carrera transcontinental organizada y patrocinada por mujeres. Pensé que para participar en ese extraordinario acontecimiento deportivo debería tener un avión nuevo; así que cambié mi pequeño y fiel avión por mi primer Vega Lockheed. Era un trasto de tercera mano, pero para mí era un aparato divino. Crucé de nuevo el continente de Nueva York a California para detenerme en la fábrica Lockheed. Allí conocí al gran Wiley Post, que todavía no había visualizado los vuelos estratosféricos, sino que era un simple piloto empleado por la empresa que realizaba pruebas rutinarias a los aviones.
Le tocó hacer las pruebas de mi aparato y, tras dar una vuelta alrededor del campo y descender, proclamó que mi bonito avión era el más problemático que jamás había pilotado. Cuanto peor dejaba el aparato, mejor me dejaba a mí como piloto. El hecho de que hubiera llevado ese pedazo de chatarra de una punta a otra del país fue el tema de conversación durante la siguiente media hora. Fue tal la impresión que dejé en Lockheed por mi hazaña que, tal vez por lástima, quizá por admiración, me cambiaron el avión por uno nuevo. Mi viejo cacharro no volvió a volar nunca más.
Durante el derbi se produjo una de esas anécdotas que entran en el folclore de la aviación: Ruth Eider sufrió problemas con el motor y realizó un aterrizaje forzoso en un campo lleno de reses. La población bovina se congregó alrededor del aparato y se puso a lamer las alas. Parecía que en el revestimiento de la pintura había algo que atraía a los rumiantes. Ruth permaneció acurrucada en la cabina. Luego dijo: «Mira, yo no sé mucho de esas cosas y no estaba segura del sexo de mis visitantes. Mi avión era rojo, muy rojo y siempre he oído decir que los toros embisten el color rojo...». Resultaron ser vacas. Tras el vuelo del Friendship no planeé cruzar el Atlántico de inmediato, pero a medida que fui acumulando experiencia y tras reflexionar sobre lo conseguido hasta entonces decidí que ya era hora de ir pensando en intentarlo. Mi segundo avión de Lockheed tenía por aquel entonces tres años y lo habían reacondicionado completamente, incluyendo un motor nuevo y más grande. En 1932 tanto avión como piloto estaban a punto.
Puede parecer extraño, pero recuerdo claramente que una de mis preocupaciones sobre los problemas que podían conllevar los vuelos en solitario sobre el Atlántico tenía más relación con alejarme de casa que con el vuelo en sí mismo. El 19 de mayo el pronóstico meteorológico era tan desalentador que tuvimos que desechar cualquier esperanza de despegar ese día. Decidí, pues, desplazarme en coche desde nuestra casa en Westchester a Nueva York. Poco antes de mediodía recibí un mensaje urgente conminándome a ponerme en contacto de forma urgente con el señor Putnam del servicio meteorológico.
Tuvimos una breve conversación telefónica.
—Parece que tenemos el claro que esperábamos —dijo—. Doc Kimball cree que se reunirán las condiciones favorables necesarias para llegar a St. Johns en Terranova. Y mañana la situación en el Atlántico va a estar mejor de lo que se prevé en mucho tiempo.
Hice unas cuantas preguntas más. En el primer tramo una borrasca amenazadora se había disipado hacia el sudoeste, y parecía que más allá de Terranova iba a extenderse una zona de altas presiones.
—Perfecto, empezamos, pues —le dije. Le expliqué que tendría que regresar a Rye a toda prisa para recoger la ropa de vuelo y los mapas. Él se avino a ponerse en contacto con Bern Balchen, mi asesor técnico, que tenía previsto volar conmigo a Terranova para asegurarse de que todo en el pueblo iba bien antes de cruzar el charco. Quedamos en que nos encontraríamos a las dos en la salida de la ciudad en el puente George Washington, que cruza el Hudson en dirección al aeropuerto Teterboro de Nueva Jersey, donde me esperaba mi avión.
Conduje lo más rápido que pude los cuarenta kilómetros que me separaban de Rye, y no corrí más porque conozco cómo son los guardias de tráfico. En menos de cinco minutos recogí todas mis cosas, y tuve tiempo de detenerme unos instantes para contemplar la belleza, mi amado y querido paisaje. Junto a las ventanas de nuestro dormitorio crecían unos cornejos que estaban llenos de flores, unos racimos rosas y blancos increíbles moteados por el sol primaveral. Las olorosas flores me despidieron con una sonrisa. Es un recuerdo inolvidable.
El resto de los recuerdos de aquella noche, mientras sobrevolaba el Atlántico son menos agradables. Recuerdos cómo observar, por ejemplo, las llamaradas que salían del escape preguntándome con cierto desapego si era mejor morir ahogada o quemada; o las cinco horas de tormenta en lo más oscuro de la noche manteniendo a duras penas la estabilidad mientras era zarandeada por el viento. Y, sobre todo, además de esos inconvenientes, la sensación de una soledad agradable y la conciencia de que el aparato que pilotaba estaba dando lo mejor de sí mismo, requiriendo que yo diese lo máximo de mí. Otro suceso del vuelo que nunca he mencionado por escrito: yo llevaba un barógrafo, un aparato que registra en un disco las incidencias del curso del avión, sus tasas de ascenso y descenso, sus niveles de vuelo, todo ello coordinado con la medición del tiempo. Creí que tal vez la lectura del disco de registro me engañaba: en una ocasión marcó una caída de novecientos metros acabando, bueno, prácticamente encima del agua. Esto ocurría cuando el avión quedaba casi cubierto de hielo y entraba en barrena. Ignoro durante cuánto tiempo estuvimos dando trompos, pero sé que hice lo que debe hacerse en esas circunstancias y recuperé el control cuando a menor altitud el hielo se derritió. Mientras enderezaba el avión y recuperaba altura a través de la negrura que me rodeaba, vi la espuma blanca demasiado cerca como para estar tranquila.
Todo esto ocurrió hace ya cinco años, mucho tiempo para recordar todos los pequeños detalles. Por eso me pregunto si Bern Balchen recuerda con exactitud las palabras que me dijo cuando me disponía a despegar de Harbor Grace: «Muy bien. Buena suerte y hasta pronto».
El primer vuelo sobre el Pacífico
A pesar de que esta será una crónica del viaje alrededor del mundo, ahora que me he referido a los primeros vuelos sobre el Atlántico, me gustaría también contar aquí mi vuelo de Hawái a California. Comparándolo con la travesía del Atlántico, fue una experiencia de estrellas y no de tormentas, de la hermosura del trópico y no de la frialdad del hielo.
Si bien utilicé el mismo aeroplano e idéntico motor Wasp (benditas sean sus entrañas) en el vuelo del Atlántico y en el del Pacífico, para el segundo vuelo realicé mejoras en mi equipamiento.
La fontanería de a bordo, por ejemplo, los tubos metálicos de distribución de combustible, iba totalmente embutida en un recubrimiento de goma, un doble seguro contra pérdidas del valioso carburante. También hice instalar un controlador de paso de hélice. Este controlador funciona como el cambio de marchas de un coche. El aviador despega con la hélice en función de paso bajo, asciende a la altitud que quiere volar y cambia a paso alto para seguir su camino. La hélice facilita el despegue y el ascenso con cargas muy pesadas y da más velocidad en el aire. Como es natural, la velocidad es un factor de seguridad muy importante cuando sobrevolamos zonas peligrosas o grandes superficies de agua con un avión que solo puede posarse en tierra.
Mis limitados conocimientos de geografía me decían que en la región del Pacífico Medio los vientos alisios del nordeste soplaban de forma sostenida. Suele ser así, pero el día que yo tenía previsto despegar los vientos cambiaron y soplaron con fuerza desde el sur y el sudeste.
A primera hora de la mañana del 11 de enero empezaron a concentrarse nubes sobre Honolulú que descargaron sobre las once un violento aguacero tropical. Me aseguraron que estas condiciones eran muy poco habituales. El aeropuerto militar desde el que tenía previsto efectuar el despegue carecía de pistas de superficie dura, por lo que, si despegaba como tenía previsto aquella tarde, tendría que elevarme desde un terreno empapado. La pista medía unos dos kilómetros y estaba trazada en la dirección de unos vientos dominantes que se negaban a prevalecer.
Amablemente, los militares habían recortado la hierba alta de la pista para trazarme un camino y habían dispuesto banderitas blancas a modo de balizas a ambos lados para que me resultara más fácil despegar en línea recta. Este sistema de banderitas fue tan eficaz que volví a utilizarlo más tarde en un despegue desde Ciudad de México en el que tuvimos que improvisar una pista casera en el lecho cocido de un lago seco.
Ni a la una del mediodía, ni a las dos ni a las tres las condiciones habían mejorado. Tras almorzar en casa de un oficial nos quedamos con la nariz pegada a la ventana esperando que el tiempo cambiara. A las tres y media la lluvia amainó de forma definitiva y dio la impresión de que las nubes se disipaban. Me dirigí al hangar donde estaba el avión para inspeccionar el terreno. Me encontré un campo empapado y los ánimos pasados por agua de los pocos fieles que se hallaban junto al aparato. Aun así, les pedí que terminaran de cargar el combustible, que subieran a bordo mi equipaje (incluida una lancha neumática) y que calentaran el motor. Pensaba que más tarde sería posible despegar y quería que hasta el último detalle estuviera preparado y listo.
Quiero añadir algo acerca del avión que había sido mi compañero en el aire durante tantas horas. Era un aparato que te entraba por los ojos con las alas y los costados del fuselaje pintados a franjas rojas y doradas. Es posible que posado en tierra resultara un tanto chillón, pero estoy segura de que recortado contra una de esas nubes blancas de nata se veía muy hermoso. Era un aparato cerrado. No me gusta que me zarandeen, conducía un coche cerrado y quería pilotar un avión cerrado. Además, está comprobado que un avión cerrado es más cómodo y reduce el cansancio. En los vuelos largos la fatiga es un factor importante para tener en cuenta. El Vega suele llevar seis pasajeros además del piloto: los pasajeros, en la parte trasera y el piloto, en la delantera, en una cabina desde donde puede ver el motor de quinientos caballos. El espacio de los pasajeros había sido sustituido por grandes depósitos de combustible de dos mil litros de capacidad. ¡Entre Honolulú y Estados Unidos no había estaciones de servicio!