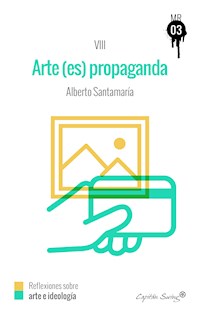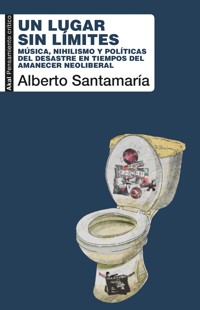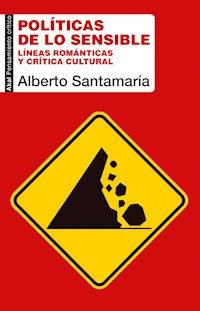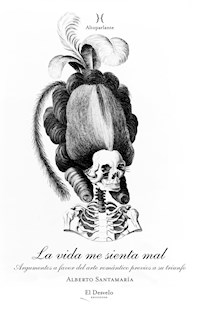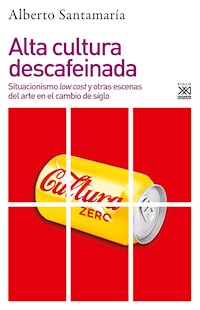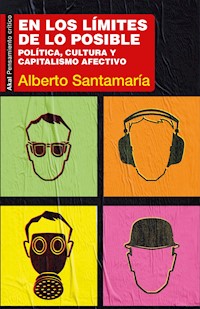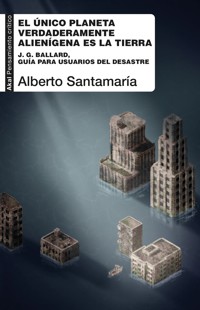
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Sería un error reducir la obra de J. G. Ballard a un catálogo obsesivo del desastre o a una narrativa de la destrucción. Muy al contrario, su extensa trayectoria nos permite comprobar que detrás de su escritura se esconde toda una compleja y fascinante filosofía. Desastres climáticos, bélicos, psicológicos, los del propio capitalismo… todos ellos funcionan como capas de un mismo sentido trágico acerca de las transformaciones del pasado, del presente y del futuro. El teórico cultural Alberto Santamaría nos invita a transitar por esos tiempos y espacios habitados por el desastre y a pensarnos así a nosotros mismos y nuestra realidad. Para ello sigue las huellas y obsesiones de Ballard, autor que se propuso desde muy pronto estudiar las formas trágicas que subyacen al avance tecnológico, económico, moral, así como las lógicas de redención, el paisaje desolado, las visiones de un mundo en descomposición o la estética de lo raro. Su notable influencia en el pensamiento contemporáneo, pero sobre todo en los diferentes movimientos contraculturales, ha provocado que su obra sea considerada imprescindible a la hora de reflexionar sobre nuestro presente, así como para plantearnos la obsesiva pregunta de Ballard: ¿de qué forma nos hemos adaptado y nos adaptaremos al desastre?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 126
Alberto Santamaría
El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra
J. G. Ballard, guía para usuarios del desastre
Sería un error reducir la obra de J. G. Ballard a un catálogo obsesivo del desastre o a una narrativa de la destrucción. Muy al contrario, su extensa trayectoria nos permite comprobar que detrás de su escritura se esconde toda una compleja y fascinante filosofía. Desastres climáticos, bélicos, psicológicos, los del propio capitalismo… todos ellos funcionan como capas de un mismo sentido trágico acerca de las transformaciones del pasado, del presente y del futuro.
El teórico cultural Alberto Santamaría nos invita a transitar por esos tiempos y espacios habitados por el desastre y a pensarnos así a nosotros mismos y nuestra realidad. Para ello sigue las huellas y obsesiones de Ballard, autor que se propuso desde muy pronto estudiar las formas trágicas que subyacen al avance tecnológico, económico, moral, así como las lógicas de redención, el paisaje desolado, las visiones de un mundo en descomposición o la estética de lo raro. Su notable influencia en el pensamiento contemporáneo, pero sobre todo en los diferentes movimientos contraculturales, ha provocado que su obra sea considerada imprescindible a la hora de reflexionar sobre nuestro presente, así como para plantearnos la obsesiva pregunta de Ballard: ¿de qué forma nos hemos adaptado y nos adaptaremos al desastre?
Alberto Santamaría, filósofo y escritor, es autor entre otros títulos de El idilio americano. Ensayos sobre la estética de lo sublime (2005), El poema envenenado. Tentativas sobre estética y poética (2008. Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso), La vida me sienta mal. Argumentos a favor del arte romántico previos a su triunfo (2015), Paradojas de lo cool. Arte, literatura, política (2016), En los límites de lo posible. Política, cultura y capitalismo afectivo (Akal, 2018), Alta cultura descafeinada. Situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo (2019), Políticas de lo sensible. Líneas románticas y crítica cultural (Akal, 2020), Un lugar sin límites. Música, nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal (Akal, 2022) y Lukács y los fantasmas. Una aproximación a Historia y conciencia de clase (2023). Como poeta ha publicado los libros El hombre que salió de la tarta (2004), Notas de verano sobre ficciones del invierno (2005), Pequeños círculos (2009), Yo, chatarra, etcétera (2015), Lo superfluo y otros poemas (2020) y De las cosas pálidas (en prensa). Actualmente es catedrático de Historia del arte en la Universidad de Salamanca.
Diseño interior y cubierta: RAG
Motivo de cubierta
Antonio Huelva Guerrero / Instagram: @sr.pomodoro
Queda prohibida la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o cualquier otro modo de explotación –total o parcial, directa o indirecta– de esta obra sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. La infracción de los derechos acreditados de los titulares o cesionarios puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal).
Ninguna parte de este libro puede utilizarse o reproducirse de cualquier manera posible con el fin de entrenar o documentar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Alberto Santamaría, 2025
© Ediciones Akal, S. A., 2025
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
@ediciones_akal
@ediciones_akal
ISBN: 978-84-460-5687-4
Dejé la maleta en el vestíbulo y descorrí las cortinas, consciente de que demasiada luz inquietaría a los fantasmas.
J. G. Ballard
donde la mitología residiera en el futuro…
Friedrich Schlegel
Convencer a la gente requiere de mucho tiempo. Muchas de las cosas que he escrito hace veinte o treinta años están empezando a hacerse realidad: el calentamiento global, la desertificación, muchas de mis predicciones sobre el paisaje mediático.
J. G. Ballard
Estamos al borde del desastre sin que podamos situarlo en el porvenir: está más bien siempre ya pasado y, sin embargo, estamos al borde o bajo la amenaza, todas ellas formulaciones que implicarían el porvenir si el desastre no fuese aquello que no viene, aquello que ha detenido toda venida.
Maurice Blanchot
Ahora todos somos pos-Ballard: no es que lo hayamos superado, sino que seguimos estando ineludiblemente definidos por él.
China Miéville
NOTA PREVIA
COMO UNA SOMBRA RECORRIENDO SHEPPERTON
En octubre del año 2006 llegué a Shepperton, un pueblo cerca de Londres. Era la mañana de un martes a mitad de mes. El pueblo en ese momento del día tenía la apariencia de un lugar deshabitado. El único ritmo vital destacable –como un latido preciso y repetitivo– era el sonido del motor de los coches que circulaban por la cercana autopista M3 que rodea la capital. Nada reseñable. Nada especialmente destacable. Una especie de manto ordinario lo cubría todo. Paseé entonces por aquellas aceras estrechas observando, aquí y allá, las casas de tejados a dos aguas y ladrillo caravista. Cierta geometría obsesiva ocultaba toda una visión del mundo. En algunas de esas casas era posible captar, aun precariamente, restos de vida reciente en el jardín: juguetes, ropa sobre una silla, manteles en una mesa. Mi misión aquella mañana era simple: buscar entre todas aquellas edificaciones la casa de James Graham Ballard. No tuve muchos problemas. Un par de meses antes había visto la imagen de Ballard en una revista, posando frente a la puerta de su casa. Hice un par de preguntas y un anciano me indicó la dirección correcta. Fue fácil encontrarla. Eso sí, no había nada destacable en ella. Incluso podríamos decir que era una edificación desafiantemente monótona. La ventana de la primera planta tenía varias grietas y la puerta de entrada era bastante vieja. A su alrededor brotaban manojos de hierbas que otorgaban a la imagen un tono final de caos entrañable. Durante el tiempo que estuve allí no hice más que una cosa: mirar. No traté de acercarme ni, por supuesto, llamé a la puerta, ni siquiera hice una foto. Pasé allí varias horas. Detenido en la acera. Luego di un paseo, visité los estudios de televisión por los que el pueblo de Shepperton es conocido, tomé una cerveza en un pequeño pub algo alejado y regresé de nuevo hasta la casa de Ballard. Mi posición era la de un patético acosador. Mientras caminaba por aquellas calles recordé su novela Compañía de sueños ilimitada, cuya acción transcurre por este mismo paisaje. Me imaginaba como su protagonista, Blake, introduciendo en mi cuerpo a todos sus habitantes. Por la tarde, justo antes de irme, percibí un sutil movimiento de las cortinas del piso superior. Alguien había detectado posiblemente la presencia de un loco acechador. Me reí. Siempre he pensado (así lo he fantaseado) que quien estaba al otro lado observando, mientras dudaba si llamar a la policía o no, era Ballard. Es posible que no fuera él, pero prefiero pensar lo contrario. Me fui. Ya no regresé.
Quizá esta sea una historia real o puede que no. En cualquier caso, en mi cabeza sucedió así. En ese momento llevaba casi diez años leyendo sus novelas. La lectura de Ballard fue para mí la consecuencia de dos elementos conectados: a) el interés por la ciencia ficción y el paisaje postapocalíptico que había nacido de las novelas de Brian Aldiss y John Brunner (así como de películas como Mad Max de George Miller o Crash de David Cronenberg), y b) la música que conectaba con sus novelas (Joy Division, por ejemplo). Ahora bien, lo mejor, o así lo creo, es que pronto Ballard se emancipó de todos esos clichés; al menos para mí. Se independizó y se convirtió en una obsesión aislada. Ballard siempre afirmó que uno debe tener fe en sus obsesiones, que debe creer en ellas, apropiarse de su sentido y observar su trayectoria. Las obsesiones quieren decirnos algo, y para entenderlas hemos de descifrar su idioma. Y este libro tiene que ver con eso.
Ahora bien, este no es un libro autobiográfico ni un recorrido emocional por su obra. Qué va. Este libro es más bien un diálogo con las obsesiones estéticas, morales y políticas de J. G. Ballard. Por supuesto, en el desarrollo de este diálogo aflorarán irremediablemente mis propias y autóctonas obsesiones como lector de su obra; sin embargo, he tratado de comprender y analizar esas obsesiones en su contexto histórico y social. Dicho de otro modo, se tratará de palpar detenidamente, de percibir en realidad, la vibración de los síntomas del desastre que pueblan la obra de Ballard; síntomas que rodean como una sutil serpiente de niebla nuestro presente: el territorio inquietante de la vida cotidiana. Porque de eso trata el universo de Ballard: de desafiar nuestros conceptos presentes e iluminar lo que parece no encajar. El mundo después del desastre puede parecer delirante y extraño, pero no deja de ser un mundo, con todo lo que esto conlleva.
El lector que conozca la obra de Ballard puede hallar en estas páginas un recorrido que quizá, ojalá, le sirva para buscar nuevas pistas. Si no es así, tal vez podamos charlar en algún momento. No pretendo, en ningún caso, afirmar que la mía sea la forma correcta de leer e interpretar a Ballard. Sencillamente porque eso no existe. Lo que sí pretende este libro es ser una guía para usuarios. Por su parte, para quien no haya leído la obra de Ballard todavía o no la conozca (qué felicidad encontrarse con él por primera vez), este libro puede, espero que así sea, ejercer como modo de acercamiento a todo su universo, una especie de mapa que todavía hay que montar.
Un apunte más: este no es un libro académico. Sea eso lo que sea. No hay una estructura sistemática ni una construcción completamente definida. Está escrito desde la cercanía al texto y a la realidad ballardiana. Hay mucho en esta escritura de flujo o de movimiento musical. Escribir es también dejarse llevar. Y así ha sido. En ocasiones aparecerá Ballard en diálogo consigo mismo, otras veces conversará con autores (ora cercanos, ora distantes) y en otros momentos dialogará con el desastre mismo.
P. D.: En el año 2016 los hijos de Ballard pusieron en venta la casa por 475.000 libras. La agencia inmobiliaria la describía así:
La casa está ubicada en una de las calles más populares de Shepperton, a pocos pasos de High Street, y muy cerca de las escuelas locales y de la estación de tren, que ofrece servicios directos a Londres en sólo 50 minutos. Entre 1960 y 2009 la casa fue propiedad del escritor J. G. Ballard, autor de novelas como El imperio del sol, Crash o Rascacielos, y el residente más famoso de Shepperton. La casa conserva todas sus características originales, pero también ha sido objeto de algunas actualizaciones necesarias: un nuevo cableado completo, calefacción central y suelo de parqué de roble macizo en toda la planta baja. Tiene tres dormitorios, comedor independiente, salón independiente, amplio jardín trasero y entrada para coche. El vestíbulo de entrada es de un tamaño proporcionalmente generoso, dando una sensación de bienvenida y espacio.
¿SIN FETICHISMOS BIOGRÁFICOS?
James Graham Ballard nació en Shanghái el 15 de noviembre de 1930. En su autobiografía Milagros de vida (Miracles of Life, 2008) relata la experiencia de nacer como inglés de clase alta en una China en guerra y cómo, inesperadamente, termina siendo un niño prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia –trágica e iluminadora a partes iguales– formó parte de su visión posterior del mundo y, posiblemente, condicionó, o al menos modificó, su concepción de las relaciones humanas. Me refiero a la sensación, y esto lo repite en decenas de ocasiones, de que cualquier plano de estabilidad y orden aparente que percibamos como tal a nuestro alrededor tan sólo es una forma de ocultar la variable fragilidad de lo que existe. Debemos aceptar, expone a modo de enseñanza, que el desastre puede suceder en cualquier momento, a cualquier hora, sin señales previas, sacudiendo todo a su paso. En cierta medida, Ballard se quedó atrapado en esta experiencia de su infancia, habitando esa fragilidad del instante vivido. No sólo eso, en igual medida y en paralelo queda fascinado por el descubrimiento de un hecho, a la vez delirante y necesario: la fuerte capacidad, así como la facilidad, con las que el ser humano se adapta al desastre; cómo lo habita, lo construye, lo defiende… De ese tránsito e inmanencia de la catástrofe hay rastro en toda su obra. Ahora bien, tardó muchos años en ser consciente de eso, o al menos en narrar en forma de novela esa experiencia para él fundacional. De hecho, no fue hasta que comenzó a escribir El imperio del sol (Empire of the Sun, 1984), varias décadas después, cuando logró enfrentarse cara a cara con ese fantasma traumático de su pasado. Luego vuelve a aparecer en La bondad de las mujeres (The Kindness of Women, 1991), así como en entrevistas y en otras intervenciones en televisión. El tema es clave: el niño se hace adolescente en un campo de concentración de prisioneros. (La contracara podría ser el niño que va a una guerra, y en este caso sería de sumo interés relacionar El imperio del sol con Matadero cinco de Kurt Vonnegut, cuyo subtítulo es La cruzada de los niños. E incluso se podría realizar una triangulación con Los Pichiciegos de Fogwill. Este es un trabajo, sin embargo, que espero realizar en otro momento, no ahora).
Siendo adolescente es liberado del campo de concentración de prisioneros y sale de Shanghái, el único lugar que ha conocido hasta ese momento. La vida de J. G. Ballard en Reino Unido después de la guerra no será fácil. Le cuesta adaptarse y congeniar con sus compañeros. Comienza a estudiar medicina en Cambridge, pero pronto lo abandona. Es la literatura lo que se apodera de él. También se enrola en la aviación (RAF) para hacer un curso de piloto. Esta cuestión de la aviación no es menor ni meramente anecdótica. Será recurrente en su imaginario el símbolo del piloto (el aviador que se pierde, que se accidenta, que se infecta, que enloquece, etcétera, etcétera) como llave que permite acceder a extrañas situaciones y realidades. La visión de la avioneta Cessna sobrevolando el paisaje después del desastre aparece, por ejemplo, en varios relatos. A partir de estas experiencias académicas y voladoras, que serán determinantes en su imaginario, decidirá Ballard dedicarse a escribir, buscando en la escritura una forma de vida. Tratará de situarse obsesivamente (como todo en Ballard) en el espacio que surge en el límite entre la mal llamada literatura seria y la ciencia ficción popular. El hecho de haber iluminado ese espacio imposible, o de haberlo creado más bien, será uno de los motivos por los que Ballard se convertirá con el tiempo en una figura esencial para todo discurso cultural de fractura; para toda una cultura de la contradicción. Dentro del panorama de la novela británica, Ballard es (fue y será) una anomalía.
Durante unas vacaciones familiares en Alicante, su esposa, Mary Ballard, fallece. Es el año 1964. Este es un hecho traumático para Ballard, que vino a reforzar trágicamente sus obsesiones acerca de la presencia inmanente e inminente del desastre. En el cementerio de Alicante está enterrada. A partir de ese momento, Ballard centrará su vida alrededor de dos cosas: escribir y cuidar de sus tres hijos. Tendrá éxitos notables: Crash, Rascacielos, El imperio del sol, etc. Su nombre será referencia para la contracultura y para la ciencia ficción disidente. En el año 2003 rechaza, aduciendo un marcado republicanismo, el reconocimiento que le otorga la Corona británica, algo muy poco habitual. En Milagros de vida afirma: «Soy republicano de toda la vida y me gustaría ver la monarquía y todos los títulos hereditarios abolidos». Fallece el 19 de abril de 2009 a causa de un cáncer de próstata. El diccionario Collins, y a este siguieron otros, admitió el adjetivo ballardiano como un término que hace referencia a «sombríos paisajes artificiales y efectos psicológicos de los desarrollos tecnológicos sociales o ambientales».
Expongo toda esta retahíla de acontecimientos para, acto seguido, decir que no tendremos demasiado en cuenta su propia biografía. El fetichismo biográfico supone, en ocasiones, una forma de obturar y psicologizar procesos sociales más complejos. No es posible reducir la obra de un autor a excusas biográficas. Tendremos en cuenta su vida, por supuesto, claro que sí, pero sin excesos ni alardes. Siempre me ha resultado atractivo aquello que decía Lucien Goldmann: «la obra es difícilmente inteligible si se la quiere comprender únicamente o en primer lugar a través de la personalidad del autor. Es más: la intención de un escritor y la significación subjetiva que para él tiene su obra no siempre coinciden con su significación objetiva». Tomar precauciones de este tipo nunca está de más.
UN OCÉANO DE DELIRIO
Un enorme barco de lujo atraviesa el océano. Es febrero del año 2020. La pandemia causada por el covid-19 se extiende por el planeta como una especie de fuerza mitológica incontenible. Ese barco, reflejo del poder social y la opulencia económica, en el que decenas de arquitectos, médicos y magnates de los medios de comunicación viajan lúdicamente, no puede llegar a ningún puerto. ¿Cómo es posible? Nadie lo quiere cerca. Al mismo tiempo, en el interior del barco se asiste al miedo de no saber; un terror causado por la carencia de certezas acerca de lo que está sucediendo realmente al otro lado. Parece un mal sueño. Hay quienes, en el interior del barco, empiezan a creer que están bajo los efectos de un alucinógeno, o que son víctimas de un experimento cruel. Todo virus tiene un componente paranoico. Entre los pasajeros, así se informa en los medios, puede que haya casos sin confirmar de covid-19. Pocos días más tarde se confirma un número importante de positivos. Y el barco va de un lado a otro, casi sin rumbo. Es un gran crucero que busca tierra sin saber muy bien qué está ocurriendo en el continente.
Esta historia real, que ya suena lejana, parece sacada de una narración ballardiana. La pandemia desató en algún momento pesadillas y conflictos puramente ballardianos. De hecho, en varios de sus escritos una pandemia global se convierte en protagonista, y no tanto por los efectos físicos como por las mutaciones psicológicas que toda pandemia lleva consigo. Alguien lo dijo sin rodeos: tal vez estemos ya, por fin, dentro de un relato de Ballard. Ahora sólo nos falta esperar. La espera es otro de esos factores que Ballard expone como pieza para la supervivencia después del desastre. Y ese desastre no es exclusivamente climático. De hecho, utiliza este modelo como alegoría del desastre social hasta mediados de los años setenta. Justo entonces introduce una variable diferente, o una intensidad nueva: el desastre no es un lugar hacia el cual nos dirigimos, sino que está aquí mismo, bajo nuestros pies. Todo puede cambiar, en cualquier momento, de un instante al siguiente. ¿Qué hacer entonces con toda esta sensación de fragilidad?
A través de la obra de Ballard podemos acceder, pues, a determinados límites referentes a nuestra relación con el planeta y con nuestros vecinos. Una obra de este tipo es un lugar privilegiado desde donde pensar el desastre y su relación con el pasado, el presente y el futuro. En Ballard no se trata de reducir el resultado a la falsa dicotomía utopía/distopía. Si fuera tan fácil, no tendría gracia ninguna. No se trata de decir, como si fuera un simple juego de descartes, si algo es una distopía o no, o una utopía o lo contrario. Eso suena bastante ridículo. A Ballard le interesa infinitamente más la pregunta siguiente: cuando llegue, porque llegará de un modo u otro a nuestras vidas, ¿cómo nos relacionaremos social y psicológicamente con el desastre? ¿Cómo lo reconoceremos?
Dicho esto: atravesemos junto con Ballard las lógicas delirantes del desastre.
CAPÍTULO I
El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra
DE CAMINO AL ESPACIO INTERIOR
Es el año 1963 y acaba de fallecer el papa Juan XXIII a causa de un cáncer de estómago. Unos días más tarde, la Unión Soviética lanza al espacio la Vostok 6 con la primera cosmonauta mujer de la historia, Valentina Tereshkova. A principios de agosto de ese año, la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido firman el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (TPPEN). Sin embargo, pasadas apenas unas semanas, en el área de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos lleva a cabo la detonación de dos bombas atómicas (Kohocton y Natches) de cerca de 20 kt cada una de ellas. Cinco días después, Martin Luther King Jr. pronuncia su celebre discurso en Washington DC. Ese mismo año, después del verano, se emite el primer capítulo de Dr. Who y el Concilio Vaticano II publica la constitución apostólica Sacrosanctum Concilium donde se detallan las instrucciones para una renovación profunda de la liturgia católica. Poco después, en noviembre de ese año, es asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. Según J. G. Ballard, 1963 «posee un vívido encanto de época, un preludio irresponsable, pero emocionante de los largos y aburridos años setenta. […] El año más importante desde el final de la guerra […]. En 1963 los almuerzos eran gratis».
La lista de sucesos mencionados podría ser mucho más amplia, no cabe duda. El tejido que se genera con esta enumeración no aclara demasiado el horizonte, pero sí apunta hacia una realidad que avanza en una extraña dirección a base de empujes tecnológicos, mutaciones en el consumo y deseos políticos. Es ahí, en medio de ese fango, donde aparece la extraña y fascinante obra de fray Cyril Marystone titulada The Coming Type of the End of the World (1963). La obra de este fraile, de quien apenas tenemos información o datos relevantes, estaba dedicada a la Mujer Vestida de Sol, la madre de Cristo y de la Iglesia, perseguida por el Gran Dragón Rojo. El texto discurre así por el camino del delirio que fermenta bajo el ansioso deseo de profetizar el fin. La pregunta de este fraile es la siguiente: ¿cómo pensar el fin del mundo dados los indicios del presente? Ese podría ser el tema o quizá el subtítulo del libro de Marystone. ¿Es posible hablar realmente de un único fin? ¿En qué sentido esta pregunta conlleva implícitas connotaciones económicas, religiosas o genéticas? ¿Cómo desabrocharse el cinturón de seguridad y lanzarse al desastre?
Todo esto aparece de modo subterráneo en el libro. Lo que lleva a cabo entonces Cyril Marystone es tanto un análisis como una proyección gradualista de lo que nos espera en medio de todos los cambios sociales, económicos y tecnológicos que acosan el presente. Según describe en su obra, el futuro (en forma de desastre) se dividirá en tres segmentos claramente diferenciados: un momento moderno y anticristiano (el presente de los años sesenta); en segundo lugar, acontecerá la superación de este estado gracias al llamado periodo de la Victoria Universal de la Iglesia Cristiana en la Tierra, y, finalmente, sucederá lo que describe como el periodo de la Gran Apostasía. En consecuencia, la obra predice una guerra atómica y la victoria mundial del comunismo para 1964. Ahora bien, para 1966 profetiza que llegará el que denomina el Gran Monarca y, en alianza con el Gran Papa, alcanzará la victoria mundial, conllevando la reforma de la Iglesia, así como la conversión de los cismáticos y la instauración de un Sacro Imperio Universal. Será más adelante, en una fecha sin determinar, cuando tenga lugar la Gran Apostasía y el Anticristo reinará durante tres años y medio, al cabo de los cuales sobrevendrán los Últimos Días.
A pesar de lo delirante (e incluso cómico) de este resumen, no cabe duda de que esta obra está deliberadamente bien escrita, elegantemente defendida y contiene un impecable análisis de las profecías apocalípticas del pasado, y «bien cabría –escribe Frank Kermode, de quien hemos tomado esta historia– considerarla en términos tradicionales como la expresión de un sentido de crisis ampliamente compartido. Shakespeare y Spencer habrían comprendido su lenguaje». Habrían comprendido su lenguaje, es decir, hay en este una ruta que seguir (un sentido de crisis compartida históricamente), la cual nos permite entender quizá dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Y cómo y en función de qué se produce esta comprensión? Según deja entrever Kermode, la literatura del apocalipsis poseería la forma de un lenguaje que se desvía del valor claro y meramente informativo, al que estamos amargamente acostumbrados en nuestro uso cotidiano de las palabras, para, en un segundo momento, introducirse en el territorio del sentido confuso y alucinatorio que, sin embargo, es capaz de construir cierta coherencia en su relato del fin. Por este motivo, no cabe una lectura lógica y jerarquizada del lenguaje comunicativo de los textos apocalípticos. La ciencia carece de autoridad (y de imaginación) para hablarnos del desastre. Puede proveernos de estadísticas, así como de complejísimas herramientas analíticas cuyos datos sean concluyentes, pero aun así la ciencia es incapaz de transparentar la lógica del desastre, el lenguaje del fin. En realidad, deberíamos relacionar más fácilmente este tipo de lenguaje con los discursos de los alcohólicos (como recuerda Gregory Bateson) o incluso con las lecturas de su realidad que lleva a cabo el llamadoesquizofrénico. Eso sí, que un mundo sea alucinado, incoherente, absurdo no quiere decir que no sea un mundo, y mucho menos que no posea su propia lógica. Es completamente inútil y contraproducente una lectura lógica y positivista del desastre.
Lo curioso y fascinante de todo esto es que ese deseo de fin, de conclusión según la cual construimos un orden cerrado y aparentemente coherente (como describe el fraile) que da sentido a las vivencias previas, es inherente a nuestra propia forma humana de relacionarnos con el lenguaje y con la historia. Es decir, compartimos con el apocalíptico –da igual de qué modo– el deseo de que todo tenga un fin. El relato que nos narra el fin es entonces una especie de espejo en el que nos cuesta entrar, pero cuyo reflejo necesitamos. Por eso la cuestión que nos planteamos es otra: ¿cómo abordar este deseo?, ¿desde qué lugar? ¿Por qué y para qué necesitamos el desastre?
Un año antes de la aparición del libro de este fraile misterioso, en 1962, J. G. Ballard –un joven escritor de ciencia ficción poco conocido en ese momento– publica un breve trabajo, enigmático y extrañamente disidente, con un título cargado de ironía: «¿Por dónde se va al espacio interior?» («Which Way to Inner Space?»). El texto, aparecido en la revista de ciencia ficción New World, se ofrece en realidad como un manifiesto desde donde se propone erigir una nueva relación entre literatura, imaginación y desastre. Estos serían los tres vectores necesarios sobre los que disponer la imagen del futuro. Muy pronto Ballard toma conciencia de la necesidad de comprender la literatura como un artefacto cuyos nervios han de poseer la capacidad de penetrar la piel de lo pactado, de atravesar la superficie y la carne de lo estabilizado como real. Es decir, que la literatura se comprende mejor cuando en lugar de buscar la coherencia del presente indaga en los bordes de lo posible, cuando se excede.
No es nada inocente al respecto. Textos médicos, pequeños tratados de física, trabajos sobre geología… todo se convierte en pieza de ese raro engranaje mecánico que Ballard pretende poner en primer plano para hacernos comprender que bajo las baldosas, perfecta y geométricamente ordenadas con precisión neurótica, sobre las que caminamos a diario, está constantemente engordando el desastre.
¿Qué se proponía entonces Ballard como proyecto? La respuesta no parece sencilla, pero podría ser algo así: narrar los días donde el desastre nutrirá toda forma de relación social. Sobre este principio radical se sostiene la estructura visual y la estética ballardiana. Dispone así frente a nosotros, sobre todo en sus obras de los años sesenta, un paisaje como proyección y disputa. Construye detenidamente desde sus primeros escritos –como una densa tela de araña– la sensación de un desastre inminente que necesita, para ser visualmente comprendido, de espacios incómodos, de lugares atravesados por la desafección y la locura.
Ballard sitúa ante nuestros ojos, a diferencia de otros escritores del momento, una naturaleza que se muestra ya atravesada por la huella de la destrucción; una naturaleza desgarrada, reflejo de una realidad humana camino del colapso. Sin embargo, sucede algo curioso, o quizá sea mejor decir inquietante, en esas obras iniciales de los primeros años sesenta. Esa destrucción futura mostrada en el texto no siempre se percibe por parte de los personajes implicados como una experiencia terrible o aterradora. Al contrario, de un modo recurrente nos muestra Ballard el desastre como portador de una capacidad radical de transformar afectivamente e, incluso, de redimir. Dicho de otro modo: la naturaleza no ha resistido el empuje ciego del capitalismo (así es evidente en algunos de sus primeros textos) y, sin embargo, el futuro aciago no ha generado una alternativa. Entonces, los personajes desfilan sobre un paisaje desolado en busca de algo que, más allá de la mera supervivencia, les permita pensar en un futuro vivible. Se observa así un vacío (simbólicamente visible en la narración a través de la aparición de desiertos, hangares abandonados, piscinas vacías…) que rodea a los personajes y que es parte de la estructura de las descripciones ballardianas, una sensación que podemos describir como imposibilidad de otorgar sentido a la relación pasado-presente-futuro. El pasado es ciego, y el futuro sólo puede existir a partir de los cimientos del desastre. Estas ideas sobrevuelan y atraviesan su escritura en esos primeros años sesenta. No se trata de reconstruir lo perdido (ese universo liberal-ilustrado), sino de habitar el desastre; comprender su lógica y su verdad. De ahí una imagen recurrente en las novelas de Ballard: sus personajes aparecen interpretando el papel de un Robinson Crusoe al revés. (Sobre esta cuestión regresaremos más adelante).
Ahora bien, mientras Ballard levanta esta arquitectura del delirio futuro –fundada sobre la sensación de un desastre latente que describirá como «presente visionario»–, el contexto social realmente existente, fuera de la cabeza de Ballard, camina eufóricamente –al menos en su superficie mercantil– en dirección opuesta durante los años sesenta. El modelo racional social de cálculo sirve para estabilizar una imagen del presente y del futuro completamente delimitada. La especialización como modelo de construcción social ha dispuesto en el corazón del capitalismo de posguerra una realidad (un paisaje físico y moral) donde los sujetos, aplicados y ordenados por la Máquina, aparecen retratados bajo la imagen de un trabajo repetitivo destinado a la disciplinarización de todos los aspectos cotidianos. La Máquina funciona agitando todos sus posibles hilos invisibles, tal y como dijo Marx al comienzo de El capital. ¿Cuál puede ser la escapatoria? El elemento redentor de esta situación de sometimiento es ofrecido, paradójicamente, por el propio modelo capitalista: el consumismo. He ahí el más eficiente y engrasado hilo invisible de la Máquina durante la posguerra. Consumir (como una fantasía de libertad frente a la robotización de las costumbres) es la forma de redención por la cual fingimos construir una realidad diferente y creativa; nos permite desplazar (y ahuyentar) el fantasma del desastre (mientras hundimos más los pies en su fango). El consumismo se adhiere a todas nuestras formas de ser, de amar, de pensar, de disfrutar… El capitalismo nunca será concebido por Ballard como un otro evidente, como una fuerza grotesca y definida, sino al contrario, como una potencia que hace invisible lo visible y lo opuesto, generando tanto una brutal ceguera como, en ocasiones, una extraña iluminación. El capitalismo como surtidor de ficciones. Ahora bien, cabe una advertencia ballardiana antes de continuar: Ballard observa el consumo como una necesidad material y como un producto social; es decir, al consumir nos producimos a nosotros mismos, por eso su posición no es radicalmente anticonsumista, aunque lo parezca. El problema reside en que el consumismo nunca es inocente, no puede serlo.
El punto de partida y el de llegada resultan, sin embargo, ser el mismo. Disciplinarización y consumismo son intercambiables, aunque supongamos otra cosa. Sucede algo así como ese personaje que se pasa los billetes de una mano a la otra y piensa –feliz y sonriente– que está haciendo un gran y provechoso negocio. El caso es que, si reducimos la imagen y nos quedamos tan sólo con el movimiento repetitivo de las manos y de los billetes de un lado a otro, podemos incluso llegar a estar de acuerdo. Ahora bien, sólo cuando ampliamos el campo de visión comprendemos la estupidez de la escena.
Así pues, esta conjunción especialización-disciplina, por un lado, y consumismo redentor, por el otro, provoca una forma de relación (y praxis) social contemplativa, es decir, separada completamente de la realidad como tejido común. La vida cotidiana se abandona al consumismo (aún en su fase perinatal) y al deseo vinculado a una tecnología sobre la que se descarga toda la pasión relacionada con un futuro desbordante de prosperidad (pero perfectamente pulido en sus bordes). No hay mecanismos reales de desafección en este capitalismo de los primeros años sesenta, donde se activa igualmente el resorte del llamado capital humano. En 1964, Gary Becker expone a través de esta expresión, como veremos en uno de los siguientes capítulos, la forma radical de construcción de la identidad dentro de un marco de consumismo y competitividad. La autodisciplina se impone como modelo de humanidad en el trabajo. A todo esto, por supuesto, también se lo puede etiquetar bajo otro nombre: reificación.
En este contexto histórico de «feliz» crecimiento económico, la ciencia ficción que concita una mayor atención por parte del público no parece estar interesada –en cuanto género que se alimenta a bocados de la imaginación– en provocar una colisión conflictiva con este modelo social que mezcla alternativamente especialización y consumismo. Ni siquiera hay gestos que pretendan importunarlo brevemente. Al contrario, en esa década existe –aunque pueda parecer lo contrario, opina Ballard– una enorme incapacidad creativa al respecto: es habitual en la narrativa más conocida de este tipo que abunden los paisajes del desastre situados en otros márgenes espaciales, o bien dichos desastres son consecuencia de un científico loco y aislado que lucha contra un mundo que lo desprecia, o bien, y esto es recurrente, la causa del desastre se reduce a unos marcianos que atacan la Tierra (que se describe como lugar maravilloso y envidiable) o a alienígenas que actúan como robots sin libertad (no como los terrícolas que poseen la libertad de consumir), etc., etc. Esa ciencia ficción desvía entonces su relato hacia los viajes interestelares, hacia la conquista de otros mundos, etc. Un espacio exterior, en definitiva, «colonizado por el imperio de Estados Unidos y convertido en un infierno de alegría y optimismo». También hay una ciencia ficción alegórica, fundamentalmente estadounidense, que nace del terror causado por la Guerra Fría, donde el comunismo se retrata bajo el rostro del alienígena sin sentimientos que puede atacar en cualquier lugar y momento esa paz consumista. En definitiva, «se trató de una época de angustia inexplicable», escribió Mike Davis en Ciudades muertas (2002), un libro que por otro lado reseñó y fascinó a Ballard. Esa «angustia inexplicable», ese miedo al otro como sujeto capaz de perturbar la armonía ciega del consumismo, ocultaba o servía para amordazar toda una serie de realidades trágicas (racismo, pobreza, etc.) y, al mismo tiempo, era herramienta para construir una sólida hegemonía conservadora. En este sentido, paradójicamente, la evasión que narra esa ciencia ficción dominante sirve para reforzar la norma social. De ahí nace el rechazo de Ballard.
Ballard observa en sus escritos que las promesas de ese consumismo y de esa tecnología, entendida como herramienta ilimitada dentro del rango de visión del capitalismo, operan, a su vez, como mecanismos de huida respecto al presente. No sólo eso. Ese consumismo y esa tecnología llevan dentro de sí, como su latido, una forma de gobierno, una especie de «arte de gobernar». Funcionan por tanto esas promesas como herramientas disciplinares, y a la larga como armas que darán forma a la atrofia de la imaginación, que supone el mejor instrumento para la dominación. Una fe ciega en el progreso (como marca de nacimiento) opera estratégicamente desactivando la imaginación respecto a nuestro mundo. Dicho de otro modo: el terror, según Ballard, no se sitúa en el hecho de que todos seamos mecánicamente controlados por una máquina racional y que nuestros actos sean maquínicos y sin sentimientos; al contrario, para él el peor fascismo es el emocional, aquel en el que la retórica afectiva nos devora por dentro, nos controla hasta convertirnos en seres dominados, paradójicamente, por una amansada visión de lo afectivo. Hay que ser felices, creativos e imaginativos, pero hay que serlo así, así y así, es decir, como piezas de un proceso productivo. No hay mayor causa de atrofia de la imaginación o de la felicidad que la imposición externa de un modo predefinido de imaginación o de felicidad. De hecho, una de las novelas menos conocidas de Ballard y sobre la que más adelante hablaremos, Furia feroz (Running Wild, 1988), es una expresión radical de este modelo del capitalismo afectivo como herramienta de control y destrucción. Una gran corporación, en ese cambio de paradigma del capitalismo, bien puede destruirte por dentro mientras te acaricia.
Y esto es así porque el capitalismo posee la virtud de nunca darse a sí mismo por terminado; es decir, nunca se observa como completado. El capitalismo es un proceso, no un estado. Pero esta extraña virtud incuba su propia tragedia. Podría sintetizarse del siguiente modo: existe, es cierto, una forma tendente a la totalidad llamada capitalismo; ahora bien, en sentido opuesto no es menos ciertoque nadie (absolutamente nadie) puede percibirse o describirse como cien por cien capitalista en su vida diaria. Eso sería, de facto, imposible para el capital, que desea perforarlo todo, pero no puede. A eso Lukács lo denominaba «tragedia burguesa». El capitalismo se ve necesitado constantemente de un afuera no-capitalista para sobrevivir. En esa franja, en ese espacio sin dominar (entre el capitalismo como todo y las dinámicas cotidianas), se crean lugares de resistencia y crisis, y de ellos y desde ellos se generan ciertas narraciones del desastre por venir como avisos de proximidad al abismo. Ballard insiste en que esa ciencia ficción que va hacia el espacio interior (tan diferente de la obsesionada por el espacio exterior) es el gran recurso o el único valor viable para un humanismo resistente. En este sentido entendemos que Ballard afirmase que la ciencia ficción es el género literario más importante del siglo XX.
En definitiva, parece que el capitalismo, aunque no quiera verlo ni palparlo y aunque necesita controlarlo, lleva dentro de sí el contrapeso del apocalipsis. Es algo que, a su manera, trató de hacernos ver también en ese momento fray Cyril Marystone.
(Advertencia: cuando decimos que el capitalismo «quiere», «necesita», estamos cometiendo una falta notable. Por supuesto que el capitalismo no quiere, ni necesita, ni desea, no es un sujeto con voluntad ni con estas capacidades afectivas. Es un todo ciego, sin capacidad consciente volitiva, cuyo movimiento hacia adelante se construye sobre la base de flujos de información/desinformación nacidos de nuestros deseos y necesidades individuales, los cuales, a su vez, entran y se ajustan a esa rueda de totalidad dinámica. Es una trágica paradoja).
Ballard recorre un camino inverso y diferente al que transita cierta ciencia ficción dominante. El paisaje del consumismo y del progreso tecnológico guarda en su interior las semillas de su propia destrucción. Pero ¿cómo será el paisaje que nos deje esa destrucción? ¿Cómo será narrado? Investigar ese territorio, como decíamos antes, ocupará gran parte del proyecto de Ballard. Lo que necesitamos, desde el punto de vista estético y político, son paisajes que nos hablen de ese desastre contenido, que ya está aquí y no somos capaces de ver. De ahí nace su interés por las vanguardias históricas, en concreto por el surrealismo como herramienta visual –como paisaje interior que refleja un deseo de exteriorización– desde donde localizar los espacios físicos del desastre.
Si el fraile trataba de transmitir sus creencias acerca del fin y, en cierto sentido, estas hallaban su lugar en el texto, era porque tenía la habilidad literaria de definir claramente un espacio que estaba aquí, un lugar que deshacía toda familiaridad al mismo tiempo que producía una amarga sensación de inmanencia. Ballard, por su parte, responde insistiendo, incasable, en la necesidad de una ciencia ficción cuyo valor ha de residir en la extrañeza radical respecto a este mundo, el único que conocemos más o menos bien; la extrañeza respecto al aquí, a este lugar –el nuestro– que se rompe y se fractura. Apuesta, en efecto, por una ciencia ficción que nos explique, o mejor dicho, que nos narre el desastre inminente desde las coordenadas sociales y psicológicas de nuestro presente. Escribe: «a mí me interesaba el futuro real que se nos venía encima y mucho menos el futuro inventado que prefería la ciencia ficción. Huelga decir que el futuro es una zona peligrosa en la que aventurarse, un campo de minas que tiende a volverse y morderte los tobillos a cada paso que das». Ese futuro «mordiendo» los tobillos del presente obsesionaba verdaderamente a Ballard.
Ese es su objetivo entonces, y presagia en gran medida lo que será también la década siguiente. Escribe en ese manifiesto titulado «¿Por dónde se va al espacio interior?», al que hacíamos referencia anteriormente: «Desde el punto de vista visual, claro está, nada puede igualar a la ciencia ficción del espacio en cuanto a su vasta perspectiva y su fría belleza, como lo demuestran todas las películas y tiras cómicas de ciencia ficción, pero una forma literaria requiere ideas más complejas que la sostengan». Esta perspectiva es evidente para Ballard en 1962 (y reaparece a lo largo de su obra y se reflejará en su desprecio posterior hacia la saga Star Wars): la ciencia ficción no debería caer en una especie de superficialidad vacua (adobada con peleas y aventuras) que relega o hipoteca toda su fuerza en una sucesión de imágenes del espacio exterior. Así lo expone sin rodeos: «el lector común es lo bastante inteligente para darse cuenta de que la mayoría de las historias [de la ciencia ficción de éxito] están basadas en las más mínimas variaciones sobre estos temas, y no en nuevos giros de la imaginación». De este modo, reducimos la potencia narrativa a un vacío esteticismo sin interés alguno más allá de la aventura. Como literatura debe aspirar a la complejidad, es decir, a establecer formas de relato capaces de sostener por sí mismas una serie de ideas que atraviesen el orden y lo pactado institucional y disciplinariamente. La escritura debe dar coherencia y orden a un sentimiento colectivo que no puede expresarse de otro modo; un sentimiento que no tenía forma previamente hasta que adquirió cuerpo como creación cultural. La literatura para Ballard debe poner el oído sobre las vías del tren para dar forma a lo que se aproxima. Como recordó en su momento Lukács, el héroe de la novela nunca es un individuo ni un destino personal, sino el destino de una comunidad.
Narrar el desastre exige narrar nuestro desastre, y usar para ello las herramientas de la imaginación, entendida esta como la disonancia que permite desautomatizar toda respuesta formal y lógica ante los fenómenos del presente. La imaginación no puede ser consensual, sino que busca sus propios equilibrios, sus propias formas de coherencia, pero siempre por fuera de los límites predefinidos. La imaginación, por tanto, guarda una relación dialéctica con respecto a la realidad social de la que surge. Por este motivo, en 1962, afirma: «pienso que la ciencia ficción debería olvidarse del espacio, los viajes interestelares, las formas de vida extraterrestre, las guerras galácticas y la suma de estas ideas que puebla el noventa por ciento de las revistas de ciencia ficción». Y olvidarse de todo ello porque ese manierismo sólo delata una necesidad de reconocimiento público y un escaso «entusiasmo por la experimentación, a diferencia de la pintura», donde sí ha existido una preocupación por los «estados de conciencia» y se «han ideado nuevos símbolos y lenguas cuando los viejos dejaban de ser válidos». El proyecto ballardiano se nutre así de una visión donde la ciencia ficción debería explorar experimentalmente (desde el punto de vista formal) los márgenes de lo habitual, así como atravesar esferas que revelen algo más que el mero entretenimiento como destino (fantasma del que alerta Ballard), no porque el entretenimiento sea malo en sí, sino porque sólo funciona en cuanto está pensado como consumo. La tesis se resume así: «Los mayores adelantos del futuro inmediato no tendrán lugar en la Luna ni en Marte, sino en la Tierra, y es el espacio interior, no el exterior, el que ha de explorarse. El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra». Pocas veces hemos tenido en cuenta que esta es una certera definición de lo que supone la creación. Aceptar esta desfamiliarización como vía para el conocimiento es en realidad una de las funciones mismas del arte. Y, por supuesto, Ballard considera que la ciencia ficción es el vehículo creativo mejor equipado para narrar nuestro desastre. De alguna forma funcionaría como la visión secular del pensamiento apocalíptico, esa forma de alerta de destrucción que atraviesa los diversos cultos religiosos. El apocalíptico, como Ballard, como nosotros en realidad, es un creyente, es decir, cree que el mundo existe, que está ahí, con todo su rutilante jolgorio y su miseria, y que desde su interior es posible detectar todas las líneas (ahora visibles, tal vez luego invisibles) que delatan que el desastre tiene forma real, que este lugar que pisamos oculta bajo su piel de cemento el misterio (y la llave) de su propia disolución.
Para conseguir todo esto («conseguir» no es la palabra adecuada, pero es la única que me viene a la cabeza), las vanguardias ofrecen (y ofrecieron), según Ballard, las herramientas para producir las disonancias imaginativas necesarias, donde el paisaje deshumanizado fuerza a un nuevo tipo de exploración: «me gustaría que la ciencia ficción se hiciera más abstracta […] y que inventara situaciones y contextos nuevos que ilustren indirectamente el tema […]. Me gustaría ver más ideas psicoliterarias, más conceptos metabiológicos y metaquímicos, sistemas temporales privados, psicologías y espacio-tiempo sintéticos, más de esos semimundos sombríos que se vislumbran en la pintura de los esquizofrénicos». La noción de semimundo podría servir como adaptación ballardiana de eso que denominamos tendencia a la desfamiliarización, al extrañamiento: un mundo que siendo el nuestro ya no lo reconocemos; uno donde todo lo que ahora no es aceptado puede que llegue a serlo. Y no sólo Ballard. Esta propuesta del «espacio interior» como lugar de conflicto para la ciencia ficción, si bien no tuvo mucho éxito, sí caló profundamente en algunos de los autores más relevantes del género. Aparece en algún momento en la obra de Kurt Vonnegut y, más explícitamente, en Thomas M. Disch, quien en Campo de concentración (1968), una de sus obras más relevantes, escribirá:
No, la verdadera excitación no empezará hasta que ciertos oficiales, en ciertas oficinas del Pentágono, escuchen lo que he logrado. No hay necesidad de dar nombres. Es de conocimiento público que durante veinte años, una pequeña pero poderosa pandilla de Washington ha estado quemando millones de billones de dólares de los contribuyentes, para mandarnos al espacio exterior. Mientras tanto, todo el espacio interior permanece inexplorado.
En otras palabras: la ciencia ficción debería tender a establecer diálogos imposibles con paisajes deshumanizados, lisérgicos, jugar con ellos, despojarlos de su conservadurismo narrativo. Y aquí, casi al final de su texto-manifiesto-confesión «¿Por dónde se va al espacio interior?», Ballard despliega su propio ejemplo:
La primera historia verdadera de ciencia ficción, y que yo me propongo a escribir si nadie lo hace, es sobre un hombre con amnesia que está acostado en la playa y mira una rueda oxidada de bicicleta, mientras trata de descubrir la esencia absoluta de la relación que hay entre ambos. Si eso suena insólito y abstracto, tanto mejor, puesto que a la ciencia ficción le hace falta una buena dosis de experimentación; y, si suena aburrido, pues por lo menos será un nuevo tipo de aburrimiento.
Una parte de este hipotético relato estaría protagonizado por esa imagen duchampiana (esa potencia antisentimental que posee la rueda de bicicleta) que Ballard sitúa oportunamente sobre un paisaje que podemos hallar en las pinturas de Yves Tanguy; un desierto sobre el que sobrevuelan extrañas formas no-humanas. (No olvidemos que una obra de Ballard de esta época, La sequía [The Drought, 1964], está deliberadamente construida sobre el cuadro de Yves Tanguy Jours de lenteur [Fig. 1, 1937]). Esta rueda de bicicleta está también presente en Exhibición de atrocidades (Atrocity Exhibition, 1969); la rueda oxidada como imagen de ese después del desastre donde no queda nada más que la espera. O tal vez sí, convertir esa espera en algo así como una nueva concepción de lo humano: «Estaba tendido en la arena con la oxidada rueda de bicicleta. De vez en cuando cubría algunos rayos con arena para neutralizar la geometría radial. La llanta le llamaba la atención. […] El cielo permanecía inmutable. […] Continuó examinando la rueda. Nada ocurrió».
Fig. 1: Yves Tanguy, Jours de lenteur, 1937, Centre Pompidou.
LA VIDA DESPUÉS DEL DESASTRE (O EL SURREALISMO VA POR DELANTE)
Volvemos a 1962. Ballard, en paralelo a la escritura de su manifiesto sobre la propia extrañeza de la Tierra como espacio de conflicto, está terminando la que será su segunda novela –la primera, El viento de ninguna parte (The Wind from Nowhere), había aparecido pocos meses antes–, que llevará por título El mundo sumergido (The Drowned World, 1962). La sensación de que el desastre está entre las posibilidades mismas de lo que nos jugamos en la Tierra acosa su propia narración. No sólo eso. Del mismo año es otra de las novelas clave de la historia de la ciencia ficción: Invernáculo (Hothouse, 1962) de Brian Aldiss. En ambos casos –a pesar de las notables diferencias– la narración se nos ofrece como un dispositivo acerca del modo en el que la naturaleza no es una variable menor, si no que en ella reside tanto la salida como la posibilidad misma del desastre. Pero vayamos por partes.
Cuando aparece El mundo sumergido