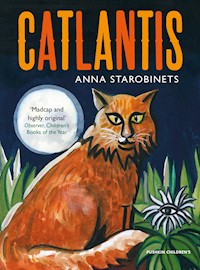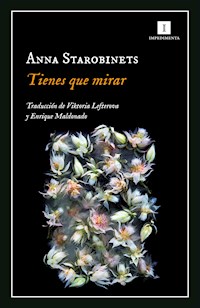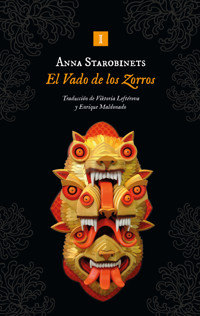
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Fantasía histórica y aventura sobrenatural se entrelazan con la fuerza envolvente del realismo mágico. Tras Tienes que mirar y La glándula de Ícaro, Anna Starobinets escribe su novela más deslumbrante y ambiciosa, sin duda su mejor obra hasta la fecha. El Vado de los Zorros es un acontecimiento literario de primer orden. Un título que ya suena a clásico. Manchuria, 1945. Tras el eco apagado de la Segunda Guerra Mundial, en un confín remoto entre China y Siberia, se alza una ciudad fantasma olvidada por el tiempo: El Vado de los Zorros. Allí confluyen desertores sin patria y criaturas surgidas de leyendas antiguas: mujeres zorro que vagan entre las ruinas con astutas sonrisas; chamanes siberianos que susurran secretos al viento helado; inmortales taoístas guardianes de misterios milenarios; científicos desquiciados por ambiciones prohibidas; licántropos que acechan bajo la luz de una luna sangrienta. En este refugio imposible se encuentra Maxim Cronin, antiguo artista de circo dotado de facultades extrasensoriales, fugado de un gulag solo para verse atrapado en un nuevo escenario de pesadilla. Humanos y seres míticos por igual quedan enredados en la búsqueda de un arma biológica legendaria y en la red de una conspiración totalitaria que extiende su sombra más allá del fin oficial de la contienda. Un sobrecogedor viaje al corazón de las tinieblas que seducirá por igual a los amantes de la fantasía oscura y a los lectores de ficción histórica. Una epopeya hechizante que marca un hito en la narrativa contemporánea. Un periplo visual e imaginativo donde cada personaje encontrará aquello que merece: algunos el amor y otros la muerte. Todos, sin excepción, acabarán enfrentándose a un destino ineludible, marcado por dios o por el demonio. CRÍTICA «Escribe como un Gógol que hubiera viajado al futuro para leer a Philip K. Dick y crear sus propias obras de culto fantásticopolíticas.» —Laura Fernández «Starobinets no deja que el lector se relaje ni un minuto y consigue mantener el ritmo infernal a lo largo de setecientas páginas.» —Galina Yuzefovich «Las historias de Starobinets abarcan del horror a la reinvención de mitologías y a la ciencia ficción distópica.» —Mariana Enriquez, Página 12 «Anna Starobinets no es rara, tampoco extravagante. Es su mundo, es decir, el nuestro, lo realmente extraño.» —Isabel Navarro, Eldiario.es «Starobinets está considerada una de las mejores autoras de ciencia ficción por su acercamiento al género desde el extrañamiento.» —Elisa McCausland, El País «Anna Starobinets es tal vez el máximo exponente de la nueva narrativa fantástica rusa y una autora ante la que cualquier adjetivación se va a quedar corta, necesariamente.» —Javier Menéndez Llamazares, El Diario Montañés «Un escalofriante universo literario.» —La Razón «Anna Starobinets es una de las escritoras rusas más originales del momento.» —Xataka «Una autora que escribe sin concesiones y habla sin rodeos.» —Telérama «Starobinets no solo crea mundos nuevos, sino que pone el dedo en la llaga de algunas de nuestras peores pulsiones evolutivas.» —The Objective
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1228
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
PARTE CERO
Duerme, mi niño, duérmete ya,
aquí contigo estaré.
Si no te duermes, una moneda
en tu mano dejaré.
Duerme, mi niño, no llores ya,
que la puerta abierta está.
Duerme, mi niño, duérmete ya,
o una bestia llegará.
Canción de cuna del Extremo Oriente ruso
Moscú, 21 de junio de 1941.[1]
Mi respiración es acalorada y febril como la de un perro enfermo. Quiero cerrar los ojos y sumergirme en la oscuridad. O abrir los ojos y mirarlo a la cara. No me permite hacer ni lo uno ni lo otro. Ni dormirme ni despertarme. Una luz tenue, pulsante, se filtra a través de mis párpados entreabiertos. Soy un perro moribundo a los pies de su amo. Soy un muñeco roto en manos de un niño sádico. Cierro los ojos, le dejo solo las estrechas rendijas en blanco, pero con eso ya tiene suficiente. Su voz monótona penetra a través de ellas en mi cerebro con la pulsación de la luz.
—¿En qué ciudad estamos, Maxim Cronin?
Mis labios están calientes y secos como un trozo de madera chamuscada; no me obedecen a mí, sino a él. Respondo:
—En Moscú.
—¿En qué fecha estamos, Maxim Cronin?
—Veintiuno de junio del cuarenta y uno.
—¿Quién soy?
—Eres Gleb Áristov. NKGB.[2]
—Eres terco, Max. No es fácil quitarte el control.
Percibo un matiz halagador en su voz, por una fracción de segundo incluso me siento orgulloso. Como un perro al que alaban por cagar en la calle en vez de en casa. Si fuera un perro, menearía el rabo.
—Ahora voy a empezar una cuenta atrás, desde diez —anuncia.
Las bisagras de las puertas crujen. Áristov se distrae y logro abrir un poco los ojos. Por el hueco entre los párpados distingo tres siluetas vagas y confusas. Una es la de Gleb Áristov, justo delante de mí. Las otras dos están en el umbral, en la cenicienta franja de luz que se extiende hacia mí desde la puerta a través de la impenetrable oscuridad. Un hombre y una mujer. Él lleva traje negro; ella, vestido negro. Son rubios los dos. Parecen una foto en blanco y negro que haya cobrado vida.
Una vez dentro, cierran la puerta, la franja cenicienta desaparece y la oscuridad se los traga a ambos.
—Me habéis distraído. —La voz de Áristov suena irritada.
—Quiero despedirme. ¡Por favor! —dice la mujer.
Dice mi mujer.
—Cállate y espera.
Áristov se vuelve hacia mí. No le veo la cara, pero a través de la estrecha rendija de los párpados puedo distinguir su mano enfundada en un guante negro de cabritilla. En la palma negra tiene un abombado reloj de bolsillo con una fina cadena. Presiona una palanca y la tapa se abre con un clic. Se oye un tictac tranquilo y familiar: el segundero recorre la esfera. No la veo, pero lo sé: en el interior de la tapa hay una fotografía de una mujer rubia con un lunar encima del labio. La fotografía de mi mujer.
La mano enguantada toma el reloj por la cadena y lo hace oscilar delante de mí.
—Contaré hacia atrás. Me apoderaré de tu voluntad. Sigue mi voz, Maxim Cronin.
Su voz tira de mí como la correa de un perro obstinado. Pero me resisto y gruño:
—¡¿Por qué, maestro?! ¡¿Por qué?! ¡Si te soy fiel de todos modos!
—Me temo que eres más fiel a la patria que a mí. Relájate, Max. Es inútil resistirse. Empezaré a contar. Y tú, a olvidar.
Resistir. No es fácil quitarme el control. Concentrarse. No dejarse. No obedecer…
—Diez. Mantendrás tus costumbres normales.
El amo ha dicho que me va a dejar el hueso. Gracias. Pero ¿gracias por qué? Esto es ridículo. No obedecer. Abstraerme. Verme desde fuera. Aquí está Max Cronin, sentado en la silla, con el cuerpo estremeciéndose ligeramente, como cuando una persona se queda dormida…, como cuando un perro corre en sueños… tras el segundero que recorre la esfera…
—Pero… Nueve. En tu mundo ya no habrá milagros.
Noche. Una enorme luna naranja. Veo siluetas de animales que avanzan a hurtadillas bajo la luna. Perros o tal vez zorros… Se levantan sobre las patas traseras…
—Ocho. El mundo volverá a ser muy simple para ti.
Se incorporan, resultan ser humanos…
—Siete. Comenzará una gran guerra.
El destello feroz de una hoja afilada. La punta traza tres rayas horizontales en la piel humana, las cruza con una vertical, las cuatro se hinchan y rezuman un espeso líquido carmesí…
—Seis. Irás a esa guerra.
La luna naranja se refleja en el charco. Lombrices de tierra, cientos de lombrices se retuercen en el agua rojiza bajo la lluvia. Piso el agua, piso las lombrices. Delante veo la espalda de un soldado; en su manga, una esvástica…
—Cinco. Allí todo será simple: solo habrá amigos y enemigos.
Disparo y el soldado cae boca abajo en el barro. Le tiro una moneda como si se la diera a un mendigo. Su uniforme se descompone ante mis ojos, las heridas de bala se cierran y se convierten en cicatrices apenas perceptibles. Su piel se vuelve negra, de la tierra negra brotan amapolas escarlatas. En medio de este campo de amapolas, una mujer de pelo rubio platino acaricia esos brotes que crecen a toda velocidad…
—Cuatro. Olvidarás todo lo que te he enseñado. Me olvidarás a mí. El resto lo recordarás: un mundo sin milagros.
Las amapolas escarlatas estallan en llamas, el campo arde. Un mechón de cabello rubio y unos guantes negros de cabritilla vuelan hacia el fuego…
—Tres. Vendrán a por ti. Pero no podrás contar nada.
Las llamas devoran el campo de amapolas y lo reducen a cenizas…
—Dos. Porque habrás olvidado lo más importante.
Un destello cegador seguido de un vacío blanco…
—Uno. Si en algún momento alguien logra devolverte la memoria, cosa que dudo…, acabarás de inmediato con tu propia vida. Querrás morir desesperadamente, con cada fibra de tu ser. ¿Está claro?
Contesto:
—Está claro.
—Perfecto, Max. Ya te van pesando menos los párpados, despertarás pronto… Se despertará pronto. Despedíos.
Oigo un apresurado taconeo. La mujer de la larga melena rubia y el lunar sobre el labio, la mujer que apenas reconozco, mi mujer, se acerca. Se arrodilla delante de mí, me acaricia la mejilla.
Su acompañante habla con un leve acento alemán.
—Ya es hora, Yelena. No te entretengas.
Es Jünger, su hermanastro. Mi mujer, obediente, me susurra al oído:
—Adiós.
Me besa en los labios, con miedo, prisa y ternura. Como una golondrina que ha hecho su nido bajo un techo ajeno y se acerca a hurtadillas al polluelo para introducir una avispa en su pico abierto.
Se levanta y camina hacia la salida. Una franja de luz se abre sobre el suelo oscuro y, al cabo de unos segundos, se apaga, tragándose a esa mujer rubia que parece un pájaro. Mi mujer.
Se va y en ese mismo momento olvido que ha estado aquí.
Una mano enfundada en un guante negro de cabritilla me coloca un reloj en la palma de la mano, pegajosa por el sudor.
—Cero —dice una voz tranquila.
Abro los ojos.
Estoy sentado delante del espejo que cubre la pared entera, solo en el camerino. Por la ventana rezuma, como mercurio, la luz de la luna, y bajo esa luz venenosa mi rostro parece el de un muerto. En el espejo, por encima de mi cara muerta, está escrito con pintalabios rojo: «Perdóname».
Tengo en la mano el reloj de bolsillo abombado con el retrato en el interior de la tapa abierta. Todas las manecillas apuntan a mi mujer: es medianoche.
Me siento completamente roto.
Tengo la sensación de que algo en mi interior se ha quebrado y de que, mientras dormía, alguien ha arrancado el fragmento más grande, deprisa y sin miramientos, desgarrándome las entrañas.
Vuelvo a casa al amanecer, pero no encuentro allí a mi mujer. En lugar de ella, me reciben dos chequistas. Uno se está zampando el strudel de manzana que Yelena preparó la noche anterior: arranca trozos con las manos, tira el relleno al suelo y se lleva el rollito vacío a la boca. A Yelena siempre le queda delicioso el strudel, la verdad. Será que a este chequista no le gustan las manzanas ni las nueces.
El otro rasga la tapicería del sofá con un cuchillo. El apartamento está destrozado, nuestras cosas están tiradas por el suelo, los espejos y los cristales del aparador están todos rotos.
—¡Manos arriba, saboteador! —se desgañita el chequista del strudel, y los pedazos a medio masticar salen volando de su boca—. ¡De rodillas, cabrón!
Caigo de rodillas y les grito:
—¡Esto es un error! ¡Soy artista de circo!
Por alguna razón no me creen. Entonces encuentro a tientas un trozo de vidrio en el suelo. Un gesto de desesperación. Un truco imposible, como decimos en el circo.
Es todo lo que tengo para defenderme: un cristal roto del aparador. Estoy solo y ellos son dos; están armados y yo no. Sin embargo, al cabo de un cuarto de hora estoy apoyado contra la pared y a mis pies yacen dos cadáveres y un strudel a medio comer. Acabé con ellos con tanta facilidad como si en toda mi vida no hubiera hecho más que matar con mis propias manos a hombres armados. Pero yo soy artista. Tan solo un artista de circo.
Sin saber por qué, le meto una moneda en la boca a cada uno. Deambulo por la casa con el pedazo de cristal afilado y con un pedazo del alma roto. Ese mismo día empieza la guerra, pero no me sorprende. Es como si la vida siguiera un guion que ya he leído.
Voy a la guerra. Allí todo es simple: solo hay amigos y enemigos. Tengo suerte. Todavía llevo la herida por dentro, pero por fuera quedo ileso.
De la guerra me llevan directamente al campo de trabajos forzados: la mina de uranio llamada Granitny. Allí todo es simple también. Todo obedece a unas reglas no escritas. Estudio esas nuevas reglas, las hago mías. Estoy preso por delitos que no he cometido. Estoy preso por traición y espionaje. Artículo 58.[3] Estoy preso porque no dije algo en un interrogatorio. Estoy preso porque no tenía nada que decir.
Nuevos tejidos, irregulares e inflamados, cicatrizan en el vacío que llevo dentro. Vivo con esa herida cerrada en mi interior, como la gente que vive con un muñón en lugar de mano. Hasta que un día oigo a un viejo ladrón hablar de mi mujer. No sé si tendré posibilidad de encontrarla y abrazarla. Pero, definitivamente, no le veo sentido a seguir más tiempo en esta jaula de piedra.
No es fácil quitarte el control, Maxim Cronin.
Alguien me dijo una vez esta frase. No recuerdo quién y no importa. Lo importante es que tenía razón.
Hay dos trucos.
Uno es verte desde fuera. Sin emociones, sin sentimientos, sin alma. No recuerdo quién me enseñó este truco, tal vez lo descubriera yo mismo. Solo quien es prisionero de su propio cuerpo puede perder el control de sí mismo. El verdadero amo siempre está fuera. Está observando. El truco consiste en convertir el «yo» en «él».
El amo no tiene presente ni futuro. El presente está en constante cambio, el futuro es un misterio. El amo solo tiene pasado. Y es dueño del pasado. Todo lo que le sucede ya pasó. Todo lo que le sucederá ya pasó. Vive como un samurái japonés, como si ya estuviese muerto. Vivir así lo hace intrépido y despiadado. Le confiere el control. El truco está en convertir el presente en pasado.
Domino los dos trucos. Por eso no es fácil quitarme el control.
Por eso no es fácil quitarle el control.
No era fácil quitarle el control a Maxim Cronin.
PRIMERA PARTE
La consciencia que le restaba y que, tal vez, ya no fuera siquiera consciencia humana, tenía muy pocas aristas y ahora estaba dirigida solo a una cosa: retirar cuanto antes aquellas piedras.
Varlam Shalámov, Relatos de Kolimá[4]
1
Mina de uranio Granitny. Extremo Oriente ruso. Finales de agosto de 1945.
—¿Qué estás mirando, idiota? —La voz del guardia se quebró en un gallo, como la de un adolescente—. ¡Mírame a mí!
La formación desigual de reclusos con chaquetones de rayas que trepaba por el camino sembrado de piedras hacia la boca de la galería se quedó inmóvil unos segundos, mientras cada uno decidía si aquellas palabras iban dirigidas a él o a su vecino. Luego todos reanudaron la marcha, mirando diligentemente al guardia y sin volver la vista hacia Cronin. Buen tipo, pero él se lo había buscado.
Max Cronin contemplaba en silencio las lejanas montañas achaparradas que se perfilaban con delicadeza asiática en la penumbra matinal, sus cimas envueltas en jirones de niebla. Observaba los feroces dientes de granito que sobresalían de la roca en filas torcidas y grises a ambos lados de la entrada de la galería, como las fauces abiertas de un gigante muerto. Y el río Ust-Zeika, que rodeaba la roca: casi seco en verano, tras una semana de lluvias había comenzado a borbotear y a crecer. A las seis de la mañana, los prisioneros avanzaban en fila india cuesta arriba por el estrecho camino hacia las galerías, en un penoso desfile bajo la mirada de los guardias, equipados con sus subfusiles y sus perros. Al atardecer, en la misma fila india y cargados con cajas a la espalda, regresaban al campamento de la mina de uranio Granitny, a los barracones rodeados de alambre de espino y construidos con losas de granito gris.
El granito estaba por todas partes. Por fuera y por dentro. Solo había piedras. Roca de granito, paredes de granito, grava granítica bajo los pies, polvo de granito en los pulmones. Todo estaba hecho de granito y todos eran de granito. La enfermería de granito, en uno de los barracones de la hondonada de la montaña, era para los presos medio muertos, que escupían polvo de granito mezclado con sangre. Y la fosa común, el «Foso de la Muerte», detrás de la enfermería, era para aquellos que ya no tosían, lo que significaba que ya no respiraban…
—¡Trescientos tres! ¡He dicho que me mires!
El trescientos tres se volvió hacia el guardia como si quisiera expresar su disposición a mirarlo eternamente, aunque fuera desde las alturas: le sacaba una cabeza y era el doble de ancho de hombros. A su lado, el guardia parecía un cerdito bravucón junto a un jabalí.
—¡Manos arriba! —El cerdito clavó el subfusil en el pecho de Cronin, justo en el número cosido en el chaquetón.
Cronin, obediente, levantó las manos separándolas ligeramente en un gesto de disculpa, como diciendo: «Lo siento, comandante, me distraje». Y, sin que fuera ya necesaria una orden, abrió las piernas a la altura de los hombros. Antes de dejarlos entrar a la galería, dos guardias inspeccionaban a los reclusos: uno, el cerdito, les apuntaba con el PPSh,[5] y el otro registraba rápidamente al preso con las manos en alto.
—¡A trabajar! —El guardia empujó a Cronin por la espalda con el cañón.
Cronin bajó las manos y entró en la galería.
—¿Qué estáis mirando?
Los ojos del guardia saltaban frenéticos de un recluso a otro. Como sorprendido por un eructo rancio y agrio, de repente comprendió, con retraso, que el preso trescientos tres lo había humillado, había humillado al vigilante delante de todos los reclusos. En la postura del trescientos tres, en sus gestos enfáticamente benévolos, en su mirada directa faltaba lo principal: el miedo. El trescientos tres mostraba el descaro de no tenerle miedo. No había obedecido, sino más bien cedido, como cede quien se sabe fuerte ante el débil.
Los reclusos bajaron obedientemente la mirada, sin entender y sin siquiera tratar de entender por qué un minuto antes había que mirar al guardia y ahora estaba prohibido. Sencillamente, el amo había cambiado las reglas, a veces pasa…
El guardia observó con satisfacción la formación de reclusos. Eso estaba mejor. Él era el amo. Ellos eran polvo de granito bajo sus pies. Pero ya se le había agriado el ánimo. Habría que ir a visitar al trescientos tres a la galería. Bajarle los humos.
Cuando Cronin por fin giró hacia el pasadizo lateral, Flint llevaba una hora esperándolo. En vez de saludar, sonrió con su boca seca e inflamada: a la luz de la lámpara de gas refulgió un diente de metal. Flint tenía casi sesenta años, los brazos y la espalda cubiertos de tatuajes, y era respetado en el campo. Esperar no era propio de su rango.
Cronin saludó con un gesto silencioso, sin disculparse, tomó de manos del ladrón un pequeño paquete y, pisando con cuidado sobre los escombros de granito, avanzó primero por el pasadizo; Flint, que sostenía la lámpara y la pala, lo siguió. Tosió y rápidamente se tapó la boca con la mano.
Cuando el pasadizo se estrechó hasta convertirse en un angosto apéndice, ambos se echaron al suelo y, reptando como lombrices, salieron a la parte alta de una gruta. Era como si hubieran aparecido bajo la cúpula de un templo iluminado por la luz difusa del sol. Se encontraban en una galería de exploración abandonada. Arriba estuvo en tiempos la entrada, ya casi bloqueada por fuera por las piedras; la escalera que bajaba a la galería se había derrumbado, roída por años de frío y humedad.
Flint no consideraba a Cronin su amigo. Tampoco su enemigo. Cuando Cronin llegó al campo, los compinches de Flint intentaron quitarle ese reloj que a saber cómo había conseguido colar, pero Cronin no se lo dio. Les arrancó el pincho como quien les quita el juguete a unos niños; a uno lo dejó inconsciente de un golpe en la cabeza, a otro le clavó los dedos en la boca del estómago, al tercero lo agarró por el cuello. Adivinando quién era el cabecilla, dijo con calma, sin dirigirse a los atacantes, sino a Flint: «La próxima vez los mataré». Su actuación suscitó respeto; después habían charlado un par de veces, pero en términos generales no tenían nada en común, excepto esta galería abandonada y cubierta de moho esmeralda. La habían encontrado la semana anterior por casualidad. Simplemente estaban allí durante la voladura. Simplemente, la explosión había abierto el pasadizo que los llevó a ella.
—Ilumina un poco, Flint.
Cronin sacó del paquete varios cartuchos de dinamita, una mecha de seguridad y un detonador.
—Has olvidado la palabra mágica —dijo Flint, que, con deliberada desgana, iluminó el pasadizo del que acababan de salir con la lámpara de gas: sobre la abertura se asomaba peligrosamente un cúmulo de grandes rocas redondeadas.
—He olvidado muchas cosas.
Cronin colocó el cartucho debajo de una de las rocas, insertó el detonador y comenzó a introducir la mecha en él, apretando suavemente el casquillo con los dedos.
—¿Qué, os largáis juntos de la zona?[6] —preguntó alguien con voz empalagosa detrás de Flint.
Sobresaltado, Flint se dio la vuelta y la luz de la lámpara lamió la pared de la galería. Impotente, blandió el haz de luz en la oscuridad, como si fuera un arma de juguete.
En el cristal de la lámpara se coló, con un «plaf» grasiento, una polilla que a saber cómo habría logrado llegar hasta allí, y arrojó una monstruosa sombra alada en la pared. En el círculo dorado de luz, como un payaso en el escenario, emergió desde la oscuridad con paso desgarbado el hampón Pika:[7] flaco y ágil, descaradamente indolente, como una hiena adiestrada. Sonrió mostrando su dentadura incompleta e hizo una reverencia bufonesca a Flint y a Cronin.
—A ti no te ha llamado nadie.
Flint posó con suavidad la lámpara en el suelo y agarró mejor el mango de la pala por si había que usarla como arma. Se volvió hacia Cronin, que observaba al ladrón con calma, sin agarrar el pico.
—Pues mal hecho —respondió la hiena con voz seductora, como la de un vendedor de mercancía pasada en un bazar asiático—. Pika es un tipo honrado, de confianza.
—Eres imbécil. —Flint soltó un sonoro escupitajo a sus pies—. ¿Qué haces ahí como un pasmarote? Piérdete. Si te vas de la lengua, te harán picadillo.
—Pero ¿qué dices, Flint? Yo respeto la ley, no le voy con el cuento al jefe… ¡Eh! ¡¿Qué mierda haces?! —Pika se apartó bruscamente de Cronin, que se había acercado a él en un instante sin hacer ruido—. ¡No te acerques, saboteador!
Pika levantó la mano —en la pared apareció por un momento la sombra de una cuchara afilada como una navaja de afeitar— y se alejó de Cronin diciendo:
—Flint, ¿por qué rechazas a un ladrón honrado[8] y te fugas con un 58?
—Ya vale. —Cronin extendió la mano para demostrar que no estaba armado, pero el gesto no sirvió de nada.
Temblando, histérico, Pika tropezó y, con un leve chillido, se agarró a la pared, movió un pedrusco que apenas se sostenía y provocó un desprendimiento limitado pero ruidoso.
—Hijo de puta, nos vas a descubrir a todos. —Cronin presionó a Pika contra la pared y percibió el olor a arenque podrido que salía de su boca entreabierta.
—¡Te voy a rajaaar!
Pika rasgó el aire con la cuchara afilada allí donde hacía un instante había estado el cuello de Cronin. La agitó de nuevo, pero Cronin le golpeó la mano haciéndole soltar la cuchara y luego, con los dedos tensos, le asestó otro golpe debajo de la mandíbula. A Pika le fallaron las piernas y se apoyó en la pared.
—Pelea como un gato el muy cabrón… —Cronin se dirigió al pasadizo. Entonces vio el cañón de un PPSh que le apuntaba.
—¡Al suelo, carroña!
El cerdito emergió del pasadizo y, dirigiendo el cañón ora a Flint, ora a Cronin, se encaminó hacia ellos.
Cuando vistes de uniforme, tienes poder y pistola, y lógicamente eres más fuerte que dos personas con chaquetones guateados con números cosidos y armados con una pala y una cuchara. Pero existe una lógica del caos (a veces llamada destino), según la cual es posible que simplemente tengas mala suerte. De repente, uno de los presos, con la agilidad de un gimnasta, hará una voltereta lateral y esquivará la ráfaga que le has disparado. Las balas rebotarán y arrancarán chispas de las piedras, chorros de chispas en la penumbra. Y no te percatarás de que el segundo preso está detrás de ti con la pala. Enfermo y enclenque, toserá al embestir; podrás cubrirte con el subfusil, el mango de la pala se romperá y a punto estarás de imponerte: golpearás a la sabandija tísica en el vientre con la culata y la sabandija caerá de rodillas, jadeando y babeando. Pero entonces el otro, que es fuerte y joven, te tirará una piedra a la cabeza. Y la piedra te dará en el caballete de la nariz. Sentirás dolor y un sabor a hierro en la boca y en la garganta. Perderás el control de tu cuerpo, empezarás a caer hacia atrás. Y aquel que tosía, aquel al que hiciste caer de rodillas, palpará algo en el frío suelo de piedra y te lo clavará en el estómago. Una cuchara afilada como una navaja. Entonces te desplomarás y tu gorra rodará por el frío suelo, y ese que está arrodillado a tu lado se sentará a horcajadas sobre ti. Y dejarás de sentir dolor, porque ya no estarás allí, mientras el tipo empieza a clavarte la cuchara afilada una y otra vez, entre las costillas y en la garganta. Resollarás y te convulsionarás un par de veces hasta quedarte quieto en el charco que formará tu propia sangre. Muy joven. Tendrás veintitrés años para siempre…
—Ya está bien. ¡Se acabó!
Cronin le quitó la cuchara a Flint y la dejó con cuidado en el suelo. Flint tosió de nuevo. Tomó aliento. Se miró a sí mismo sorprendido, respirando con dificultad: estaba cubierto de la sangre del guardia. Se bajó del cadáver, como para darle paso a Cronin. Este se acuclilló junto al cuerpo, palpó la arteria por si acaso, examinó brevemente el PPSh, visiblemente doblado, y lo descartó por inutilizable. Miró los ojos del guardia. Extendió la mano para cerrarlos, pero la apartó.
Solo quienes no han visto la muerte de cerca creen que los ojos de los muertos se vuelven vidriosos. No, se convierten en algo falso, en una imitación, en un dibujo. Parecen de papel, con iris, pupilas y escleróticas pintados a toda prisa; los primeros cinco minutos relucen con colores intensos y luego se desvanecen inmediatamente. Por eso nos afanamos en cerrarlos tan rápido, para no presenciar esa imitación.
Cronin no tenía nada en contra de la imitación. Es mucho más fácil desvalijar a un muñeco con ojos de papel que a una persona asesinada.
Tratando de no mancharse de sangre, registró al guardia. Le sacó un par de monedas del bolsillo, se quedó una y la otra, una moneda de quince kopeks de cobre-níquel, se la metió en la boca abierta. Le quitó el reloj. Buscó a tientas el cuchillo bayoneta y lo extrajo bruscamente junto con la funda, lo que hizo que la cabeza del guardia se inclinara y que la moneda cayera rodando de su boca al suelo de piedra. Cronin la recogió.
—Tómala.
Cronin puso la moneda en la palma de la mano del guardia y apretó los dedos muertos en un puño.
Flint lo miraba desconcertado, pero guardaba silencio.
—Hora de largarse. —Cronin sacó del otro bolsillo del guardia un paquete de papirosas[9] y un mechero fabricado con un casquillo.
—¿Ahora? Sin provisiones… —Flint carraspeó y frunció el ceño—. No estamos listos ni de broma.
—Nada, pues le llevamos el fiambre al jefe, si quieres. Como diciendo: «Perdona el lío, danos un día más para prepararlo todo». —Cronin sacó el cinturón de las presillas—. Ahora, Flint —prosiguió, colocándose la bota del guardia contra el pie y chasqueando la lengua con desilusión: era pequeña—, lo van a buscar. Registrarán los barracones, la galería. Quedarse aquí es un suicidio.
Cronin se levantó y se metió en los bolsillos lo que le había arrebatado al guardia. Se acercó a Pika, que seguía sentado contra la pared. Le dio un ligero puntapié para comprobar si estaba consciente. Pika murmuró algo y cayó de costado.
—Cierto. —Flint cruzó la gruta y también se inclinó sobre Pika—. ¿Hay suficiente mecha de seguridad con la que he traído?
—Tendremos medio minuto.
—¿Y con este qué hacemos? —En la mano de Flint volvió a aparecer la cuchara ensangrentada.
—No. Basta de fiambres por hoy.
Flint gruñó con desaprobación, pero se metió la cuchara en la caña de la bota y se detuvo a observar cómo Cronin, con visible satisfacción, abofeteaba a Pika a mano abierta. En la quinta bofetada, Pika sollozó, se estremeció, abrió los ojos y, al ver a Cronin encima de él, empezó a defenderse agitando torpemente las manos.
—Como un gato. —Cronin esbozó una amplia sonrisa—. ¿No querías fugarte? Esta es tu oportunidad.
—Sube. —Flint empujaba a Pika por la espalda hacia la boca de la hendidura oblicua que conducía hasta la antigua entrada de la galería.
Desde arriba se filtraba la luz moteada de polvo.
—¿Y qué pasa si me quedo atascado? —Pika subió hasta la mitad y se detuvo.
—Si te quedas atascado, te meto el cuchillo por el culo. —Flint, que estaba trepando detrás de él, escupió, apuntando claramente al cadáver del guardia.
Falló. Miró a Cronin y sonrió mostrando el diente de metal:
—Vamos, saltimbanqui. ¡Préndele fuego!
Cronin consiguió sacar una llama del mechero requisado, la dejó lamer suavemente la punta de la mecha de seguridad (que ardió lanzando chispas como una bengala de Año Nuevo) y trepó detrás de Pika y Flint. De repente, tras apartar un par de pedruscos de la entrada medio sepultada, se vieron en una estrecha cornisa de piedra que se alzaba sobre el río.
—¡Mierda! —Pika miró a su alrededor con desesperación—. ¿Y el camino? ¡De alguna manera tenían que poder llegar a esta galería!
—El camino lo sepultó un derrumbe. —Cronin salió a la cornisa tras ellos—. Vamos, Pika, ¡muévete!
—¿Moverme adónde? —Pika se pegó a la roca.
—¡Salta al río! ¿Adónde va a ser?
Pika se echó a temblar, apretando convulsivamente los dedos tatuados contra la roca, como un gato en lo alto de un pino que se aferra con las garras a la corteza.
—¡Zape! —Cronin despegó con facilidad la palma sudorosa de Pika y lo empujó fuera de la cornisa.
Con un grito inarticulado, Pika se precipitó al agua rugiente. Flint lo siguió, tapándose la nariz con la mano como un niño. Cronin saltó con técnica, de cabeza.
Un segundo después se oyó la explosión y Cronin entró en el agua haciendo un clavado limpio, con los brazos estirados, rodeado de la fina metralla de piedra.
La explosión arrancó también rocas grandes, pero estas se quedaron en la galería, enterrando el cadáver del guardia y sus ojos pintados, y sellando la entrada a la gruta que sería su sepulcro.
¿Qué diferencia hay entre dormir el sueño eterno bajo tierra o bajo las piedras?
2
La muerte es una criaturavoraz, ávida e insaciable. No es inteligente, pero sí astuta, y siempre está hambrienta. No tiene ningún significado trascendental. Es como un piojo. Como una lombriz de tierra. Le toma el gusto a su quehacer muy rápidamente, con una sola presa no le basta. Cuantos más cadáveres cosecha, más contenta está. Por eso le encanta la guerra. Y los hospitales. Y las prisiones. Le gusta la carne. Carne de cañón, carne destinada a morir, carne enferma, débil y podrida.
Si no puede devorarte, si todavía eres demasiado fuerte para ella, intentará esconderse de ti. No quiere que sepas antes de tiempo lo que te hará después. Prefiere ser invisible hasta el último momento. Te sacará deliberadamente de la habitación del hospital un minuto antes de la muerte de un ser querido. Evitará que mires los ojos que ha dibujado.
Hará una excepción y te permitirá acercarte solo si le das de comer de tu propia mano. Si matas a alguien tú mismo. Entonces te convertirás en su cómplice.
La muerte es una criatura hambrienta que adopta múltiples formas. Hace un cuarto de hora había adoptado la forma de una cuchara afilada. Ahora ha tomado la forma del agua y quiere llevarse a dos personas a la vez: al preso enfermo que no puede luchar contra su corriente y al preso vil que se está ahogando en ella. Quiere que el preso fuerte la vea devorar a los otros dos.
Aquí, en estas aguas, somos cuatro: tres presos fugitivos y una criatura transparente que se retuerce y toma la forma de un raudal en el recodo del Ust-Zeika.
No puedo concederle el preso enfermo porque él sabe dónde buscar a mi mujer.
Puedo entregarle al prisionero vil, sería lo razonable. Sobra. Es una carga. No es de fiar.
Pero sé que no se puede alimentar a la criatura a menos que sea absolutamente necesario. Es la regla. No recuerdo su origen, pero siempre la sigo.
Los saco del agua a los dos, por orden: al enfermo y al vil.
—A este hijo de puta… —Flint se quitó la chaqueta mojada y tosió— lo has rescatado para nada… Quizá valga para que nos lo merendemos por el camino si vienen mal dadas… Aunque los ladrones no hacen esas cosas.
Sin mediar palabra, Cronin levantó a Pika, que yacía boca abajo sobre las piedras, lo puso a cuatro patas y le presionó el vientre desde atrás. Asintió con satisfacción ante los dos generosos chorros de agua expulsada. Escurrió su propia chaqueta y luego la de Flint, que tiritaba de frío.
—¿Qué es esa cicatriz? —Con los dientes castañeteando, Flint tocó levemente con su dedo helado el pecho de Cronin en el lugar donde tenía la piel marcada por tres líneas violáceas horizontales cruzadas por una vertical.
—Una cicatriz, nada más.
—Siempre es algo más —dijo Flint con una sonrisa—. Las cicatrices son como los tatuajes. Cada una tiene su significado. Y su autor. Esta de aquí —Flint señaló la cicatriz en forma de cruz en su pecho hundido— es de mi hermano. Esta otra es de los hónghúzi. ¿Quién te hizo la tuya?
—No lo recuerdo.
Cronin movió los dedos con destreza y en su mano brilló el reloj de bolsillo con el retrato de la mujer rubia en la tapa abierta.
Las nueve de la mañana. Al compás del fino segundero, un haz de luz dorada iluminó la piedra junto a Pika, que se estremecía con espasmos secos. El borde del sol brilló entre las dos montañas como la chapa de cobre arrancada del uniforme del guardia. El destello se extendió formando una fina franja dorada y se deslizó a través del río hasta la roca, hasta la mina Granitny, como si intentara llegar a la entrada obstruida que conducía a la galería, como si trazara el camino más corto para quienes fueran en su busca.
—Levanta. —Cronin le dio un puntapié a Pika en el vientre—. Al trote, ¡marchando!
Pasaron de la carrera a la caminata al mediodía, cuando los árboles de las montañas de cuyo cerco habían escapado por la mañana se volvieron indistinguibles, desdibujándose en las laderas como parches de verdín oscuro; cuando la mancha azulada que se divisaba en la distancia se desplegó formando las filas desiguales del bosque bajo de taiga; cuando sus chaquetones se secaron al sol para luego volver a empaparse de sudor caliente, cuando Flint, tambaleándose, se encogió en un ataque de tos, se tapó la boca con la mano y Cronin vio en los dedos del viejo ladrón unas gotas escarlata.
—¿Podrás seguir andando, Flint?
—Descuida, saltimbanqui. —El ladrón se limpió la mano en el borde del chaquetón—. Si la zona no me quebró, la libertad no me va a doblegar.
Se detuvieron al atardecer junto a un pequeño arroyo que, con sus últimas fuerzas, labraba su lecho entre la arena y la pinocha.
Resollando, Flint se puso en cuclillas, hundió las manos en el agua y, exasperado, dedicó un buen rato a lavarse la sangre seca: la suya de las palmas y los dedos, y la del guardia de debajo de las uñas. Nada más acabar, ahuecó las manos y empezó a beber con avidez, como si intercambiara con el moribundo arroyo sangre por agua.
Cronin se sentó en la raíz de un pino y examinó con escepticismo las cerillas mojadas: las cabezas de azufre se habían pelado y desmenuzado. Tiró la caja reblandecida y con un movimiento de prestidigitador sacó el mechero requisado al guardia.
—Esto sí que sí —dijo Pika con voz condescendiente y halagadora al mismo tiempo.
Era evidente que con el paso de las horas había analizado con mayor detenimiento la jerarquía del grupo y había identificado en Cronin al líder. Arrojó un indolente gargajo verdoso en el arroyo y, siguiendo con el rabillo del ojo los mocos que flotaban hacia Flint, se acercó a Cronin con paso desmadejado.
—¿Dónde aprendiste esos trucos?
—En el circo. —Cronin intentó sacar una llama del mechero, pero la ruedecilla se soltó al girarla y la mecha empapada se salió.
Pika se quedó desconcertado un instante y luego se echó a reír a carcajadas, de manera forzada, dándose palmadas en los muslos para demostrar que había entendido la broma. Lanzó una mirada rápida a Flint, que comenzó a toser, atragantándose con agua.
—Escucha, amigo… —le susurró Pika a Cronin en tono confidencial—. Veo que eres de fiar… ¿Nos vamos los dos juntos? Con Pika te irá bien. Pika tiene suerte… Flint está enfermo, ya no puede con su alma. Es una tontería cargar con él: es un lastre, carroña…
—Tú sí que eres carroña. —Cronin sacó del paquete de Nord confiscado al guardia una papirosa algo deformada por el agua, pero ya seca, y, antes de que Pika pudiera apartarse, se la puso detrás de la oreja.
—¿Y esto? ¿Para qué? —Pika, perplejo, palpó la papirosa con los dedos.
—Para ti, para el camino —dijo Cronin en tono amistoso.
Flint soltó una risita y volvió a toser.
—Pero ¿qué te pasa? ¿Qué os pasa a los dos? ¿Me estáis echando o qué?
Cronin miró a Pika en silencio, impasible, y le dio la espalda.
El ladronzuelo, sin esperar respuesta, se alejó con movimientos bruscos, como una marioneta en manos de un titiritero desquiciado, caminando por la orilla del arroyo. A una distancia que le pareció segura, se detuvo y se volvió hacia Cronin y Flint enseñando los dientes como un perro:
—Tú, Flint, me das igual, palmarás pronto. Pero tú, traidor, pagarás por esta humillación.
Sin esperar una reacción, Pika saltó apresuradamente el arroyo y se adentró corriendo en el bosque.
—Nos va a delatar. —Flint escupió con fastidio una flema amarilla manchada de sangre—. Tendrías que haber enterrado a ese hijo de puta en lugar de regalarle papirosas.
—No soy un matón. —Cronin empezó a recoger ramas secas de pino—. Por lo que veo, estás mejor. Ponte a recoger ramas.
—¿Que no eres un matón? —Flint no se movió de su sitio y sonrió con malicia—. ¿No nos hemos cargado al guardia tú y yo solitos?
Cronin, en silencio, recogió una brazada de ramas gruesas, las arrojó al suelo y comenzó a armar un tipi con las ramitas secas.
—Yo lo rematé —respondió finalmente en voz baja, como para sí mismo—. Fue el golpe de gracia.
Se vació en la boca el tabaco de dos papirosas, lo masticó y metió el papel en las rendijas del tipi junto con trozos de musgo seco.
—Dame al menos un motivo para que ese desgraciado siga respirando. —La voz de Flint traslucía la peligrosa naturaleza del ladrón.
—No soy yo el que decide quién debe vivir.
Cronin escupió la bola de tabaco con una mueca de asco, se acuclilló junto al arroyo, recogió agua con las manos y se la echó a la boca.
—¿Y quién decide entonces? —preguntó Flint, asombrado—. ¡No me digas que crees en Dios!
Cronin volvió a la pila de ramas y colocó al lado el reloj requisado al guardia y su propio reloj de bolsillo, con la foto de la mujer en la tapa abierta. Levantó con la punta del cuchillo el cristal de ambos relojes, los juntó formando una especie de lente y les echó un poco de agua con la boca.
—No recuerdo en quién creo. —Sacó un terrón de arcilla de debajo de la raíz del pino, lo amasó con los dedos y fijó la lente por el borde.
—Saltimbanqui, ¿te he dicho alguna vez que estás chiflado?
—Sí, me lo has dicho. —Cronin hizo girar la lente en sus manos, enfocando el deslumbrante rayo de sol en la leña.
—¿Y en el servicio de inteligencia a cuántos nazis te cepillaste? —Flint se pasó rápidamente el pulgar por la garganta—. Con esas mismas manitas, ¿eh? ¿O también los dejabas ir y les regalabas papirosas?
Los papelillos prendieron, se encendieron, y el gusano de fuego azul rojizo se deslizó afanosamente sobre el musgo y las delgadas ramas. Cronin apartó la lente. Tomó el cuchillo del suelo. Miró a Flint a los ojos.
—En el servicio de inteligencia mataba enemigos.
Flint se puso de pie con la mirada fija en el cuchillo. Cronin ajustó cuidadosamente con la punta una ramita torcida y sonrió.
—¿Alguna pregunta más?
—Sí —respondió Flint tosiendo seca y bruscamente. Sonó como si en el fuego se hubiera partido una ramita—. Durante todo el traslado te cachean mil veces. Cuando llegas a la zona, los guardias te miran hasta el culo. ¿Se puede saber cómo conseguiste meter ese reloj de oro en el campo?
—Porque soy un artista de circo. Es puro juego de manos. ¿Has oído hablar del truco de la desaparición?
—Más o menos —dijo Flint sin la más mínima confianza—. ¿Y por qué le dejaste la moneda al fiambre del guardia? ¿Aquello también era un truco?
—No. Una superstición. Así saldé mi cuenta con él.
—No conozco esa superstición de saldar cuentas con los fiambres. ¿Quién te enseñó eso?
—No lo recuerdo…
Cronin clavó la mirada en el fuego, como si la respuesta pudiera saltar de entre las chispas.
3
NKGB, Moscú. Agosto de 1945.
El coronel Gleb Áristov se aflojó la corbata, que lo llevaba ahogando desde por la mañana, cerró los ojos y tomó aire con fuerza, contando mentalmente hasta tres. Exhaló. Mientras exhalaba, contó hasta cinco: la espiración es más larga que la inspiración.
Luego otra vez. La inspiración es más corta que la espiración. La espiración es más larga que la inspiración. No hay nada más que oscuridad y una respiración uniforme y concentrada.
No está el lazo alrededor del cuello.
No están los líderes taladrándolo con la mirada: el iconostasio de Lenin, Stalin y Dzerzhinski[10] en marcos de roble sobre la pálida pared.
No está la hilera de ficus en la ventana ni la plaza Lubianka,[11] reluciente por la lluvia, detrás del cristal.
No están el escritorio de dos cajoneras ni el teléfono negro de línea directa con el Kremlin, ni la pila de correspondencia en el escritorio, y, entre los sobres estándar, tampoco está el voluminoso paquete de papel grueso con un sello de lacre, sin dirección ni remitente.
No está el cajón superior derecho con la caja de tizas escolares, ni la Parabellum, siempre a mano, por si acaso, ni los guantes de cabritilla negros.
No está la Telefunken confiscada.
No está su despacho.
No hay colores ni formas, solo hay oscuridad, una oscuridad que respira rítmicamente dentro de él y a su alrededor. Y voces que suenan en esta oscuridad.
«Superando la feroz resistencia de las fuerzas ocupantes japonesas, avanzaron hacia las regiones centrales de Manchuria y continúan moviéndose rápidamente hacia Changchun. Al mismo tiempo, las tropas del Segundo Frente del Extremo Oriente, tras derrotar a las unidades japonesas en todos los sectores, tomaron siete zonas fortificadas enemigas. Los heroicos soldados soviéticos arrasan imparables al enemigo…»
La voz del locutor. Molesta, ahoga las demás voces, debe callar. Sin abrir los ojos, Áristov apaga la radio y quedan solo dos voces. Una fuera, otra dentro.
La voz tintineante de la lluvia que repiquetea en la ventana.
Y su propia voz interior.
—Vendrán por ti, vendrán por ti, vendrán por ti —tamborilea la lluvia.
—Hoy no —responde la voz interior—. Hoy no vendrán.
—En cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier momento —escupe la lluvia en el cristal.
—Ahora no. Ahora no vendrán. Cuando suceda, si es que sucede, habrá que abrir el cajón superior derecho del escritorio y sacar la pistola. Pero eso será más tarde. Ahora centrémonos en la respiración. Centrémonos en lo que es más importante en este momento. Estira las manos hacia delante, palmas arriba, palmas abajo… ¿Por qué te tiemblan las manos? ¿Por qué tienes frío, Áristov? Intenta sentir que lo más importante está aquí y ahora. Intenta determinar de dónde proviene el frío.
—Del sobre grande —se responde el propio Áristov en voz alta—. Del sobre sin remitente.
—El remitente se llama Muerte —susurra la lluvia desde la calle—. En el sobre está la muerte y a tu lado camina la muerte…
—Es muy posible —concede Áristov—. Pero esta es la muerte de otra persona. La mía no será hoy. Ni siquiera este año. No pienso morir a los cuarenta y seis.
El coronel Áristov abrió los ojos, de color gris plomizo como el lluvioso cielo de Moscú, volvió a apretarse la corbata, se sacudió una mota de polvo inexistente del traje a medida, se pasó suavemente la mano por el níveo pelo de erizo y sacó el grueso paquete lacrado de la pila de correspondencia. Rompió con decisión el borde y vació el contenido sobre el escritorio: una carta, un par de fotografías y unas minúsculas cápsulas de vidrio, similares a diminutos frascos de perfume con tapas esmeriladas bien ajustadas. Lo primero que hizo fue analizar las fotografías. En una había un zorro escuálido de color rojo fuego, casi carmesí, en una jaula, con la boca abierta y la cola partida en dos y cubierta de grumos de sangre seca. En la otra, una joven china desnuda, demacrada, magullada, atada a un sillón médico, con un catéter en la vena; junto a ella, un hombre asiático: su rostro estaba un poco desenfocado, pero parecía japonés, con gafas redondas y bata blanca manchada de sangre. En una mano sostenía una jeringa y en la otra una bandeja con hielo picado.
Áristov contrajo los labios, dejó las fotografías a un lado y leyó rápidamente la carta. Volvió a cerrar los ojos un segundo y luego se presionó con fuerza los globos oculares a través de los párpados. Un truco sencillo para ralentizar el ritmo cardíaco. La oscuridad se llenó de fluidos dibujos de color verde y rojo, cambiantes, como en un caleidoscopio, y el corazón bajó el ritmo, obediente. Quien pretende dominar la situación ha de estar absolutamente tranquilo. Sin excitación, sin adrenalina. Sin emociones, sin introspección, sin sentimientos, sin estremecimientos del alma. Solo quien es prisionero de su propio cuerpo puede perder el control de sí mismo. El verdadero amo siempre está fuera. El verdadero amo es el observador. El que experimenta.
Áristov abrió el cajón superior derecho con un movimiento suave y sutil, como si acariciara a un gatito dormido, tocó el cañón de la Parabellum y sacó los guantes de cabritilla. Se los puso. Tomó la cápsula. La miró a contraluz. Un líquido viscoso casi negro, con un brillo rubí. Como la tierra negra empapada de la sangre de un depredador muerto. Como el bálsamo de Riga.[12]
Se acercó a la ventana y desenroscó con cuidado la tapa de la cápsula. La lluvia había cesado. Dejó caer una gota oscura en la regadera llena de agua y con ella regó los ficus.
Luego se volvió hacia la puerta y, entrecerrando los ojos como si apuntara con la Parabellum, pensó clara y nítidamente: «¡Silóviev, ven aquí!».
El comandante Silóviev, un alegre grandullón de treinta años con una cara brillante, redonda y ligeramente manchada de acné, que parecía uno de esos blinis que hacen las abuelas (imperfecto pero cocinado con mucho cariño), estaba sentado ante la mesa desordenada en la pequeña sala de espera anexa al despacho del coronel, y devoraba con entusiasmo unos beliashi[13] que sacaba de un grasiento cucurucho de periódico cuando de repente, con la claridad y nitidez de un teléfono, una voz sonó en su cabeza: «Ve a ver al jefe de inmediato».
Silóviev se sobresaltó, a punto estuvo de atragantarse con un trozo de beliash caliente a medio masticar, y se levantó de un salto. No era la primera vez que le pasaba y siempre le resultaba aterrador. Era como si oyera una llamada, una voz que le ordenaba, por ejemplo, preparar té o café y llevárselo a Áristov. El jefe achacaba este fenómeno a la asombrosa intuición de Silóviev y su poderoso «sexto sentido», lo que en general sonaba halagador, pero solo si no se tenía en cuenta la sonrisa burlona con la que el coronel lo elogiaba.
Esta vez no había instrucciones específicas. Silóviev, por si acaso, agarró el cucurucho de beliashi, llamó a la puerta bajito y con delicadeza y, sin esperar respuesta, entró al despacho del jefe, tratando, como de costumbre, de no tropezar en el umbral y, como de costumbre, tropezando. Silóviev no se consideraba torpe ni cobarde. En verano iba al monte y a cazar, en invierno esquiaba, y en cualquier época del año era capaz de hacer cien flexiones seguidas; en múltiples ocasiones había separado a hombres que se peleaban y aún más a menudo se metía él mismo en peleas. Pero, cada vez que cruzaba el umbral del despacho del jefe, comenzaba a sudar al instante y parecía enredarse en una telaraña invisible pero tupida y asfixiante, que siempre tenía que esforzarse en romper.
El coronel Áristov estaba en la ventana y observaba la plaza Lubianka. En el despacho flotaba un olor espeso y acre, como a bestia febril. Silóviev conocía ese olor: así huelen el zorro acorralado y el sabueso que lo persigue.
Miró de soslayo la mesa, vio la fotografía de la mujer desnuda y atada, y de nuevo estuvo a punto de atragantarse con el trozo de pastelillo que había guardado en el moflete todo ese tiempo. Tragó a duras penas el bocado de carne picada frío y apelmazado, que parecía haberse convertido en algo inorgánico, y agitó impotente el cucurucho de papel de periódico:
—¿Quiere un beliash, camarada coronel? Están calentitos.
—No, gracias. —Áristov se encogió de hombros con aprensión.
—Disculpe, Gleb Arnóldovich, pensé que tal vez tendría hambre y me dije: voy a llevarle unos beliashi… Bueno, parece que he venido en balde…
—No, no ha sido en balde. Tengo una tarea para ti.
El coronel Áristov finalmente se volvió hacia Silóviev, que, como siempre, reparó de manera automática en la disonancia entre el joven rostro del jefe, cuyo entrecejo estaba surcado por una sola arruga vertical, y su cabello completamente blanco. Había algo inquietante, algo perturbador en esa disonancia…
—Punto uno: averigua en qué campo está recluido Maxim Cronin. Artículo 58, veinticinco años de régimen estricto. Traición, espionaje, el lote completo. Tan pronto como lo sepas, prepárame sus papeles. Lo necesito.
—Entendido, camarada coronel.
—Punto dos: reúneme toda la información posible sobre el Escuadrón 512. Es una unidad secreta de los japoneses acuartelada en Manchuria. Un laboratorio de experimentos con humanos… Hipotermia, infecciones… Los dos puntos son urgentes.
—Así lo haré, camarada coronel.
El comandante volvió a mirar de soslayo la fotografía de la mujer china magullada y balanceó el peso del cuerpo de un pie a otro.
—¿Silóviev? ¿Alguna duda?
—Afirmativo. No veo la relación entre los dos puntos.
—No la busques, Silóviev. —Áristov abrió la ventana, se alejó de ella, se sentó en el escritorio y le dio la vuelta a la foto que tanto inquietaba a Silóviev, dejándola boca abajo—. Limítate a trabajar y a zamparte tus beliashi, y déjame a mí establecer las relaciones. ¿Alguna pregunta más?
—Solo una —contestó con voz ronca Silóviev—. ¿Qué les pasa a los ficus?
Estrujando el grasiento cucurucho con sus manos sudorosas, Silóviev miraba el alféizar de la ventana de la que Áristov acababa de apartarse. Las plantas, que parecían absolutamente sanas cuando las regó por la mañana, habían adquirido un color negro y antinatural. Era como si se hubieran carbonizado, aunque seguían conservando su forma.
—¿Los ficus? Se han marchitado —respondió Áristov sin darle mayor importancia.
Silóviev titubeó un poco a la espera de explicaciones, pero, al no recibir ninguna, se dirigió con pasos rápidos hacia la puerta y la abrió. Una ráfaga de aire arremolinó las fotografías del escritorio del jefe y las arrojó al suelo, justo a los pies de Silóviev: a punto estuvo de pisar el zorro de la cola roja partida. Ya al salir, tropezando como siempre en el umbral, el comandante se dio la vuelta. Las macetas de la ventana estaban vacías: los ficus carbonizados se habían convertido en polvo negro.
Después de esperar a que su asistente saliera de la oficina, Áristov sacó la caja de tizas del cajón del escritorio, se acercó a la puerta y se acuclilló. Por el parqué del umbral, apenas visible, se extendía una sucesión de runas de tiza que trepaba serpenteando por cada una de las jambas y se cerraba encima de la puerta, formando un rectángulo.
Áristov tomó la tiza azul y retocó la runa protectora, emborronada por el zapato de Silóviev.
El despacho rezumaba el olor dulce y pútrido de un animal salvaje muerto y todavía caliente. O tal vez solo oliera a beliashi.
4
Extremo Oriente ruso. Taiga. Agosto de 1945.
El último suspiro es el mismo para todos. Una vez más lo veo confirmado. El soldado y la bestia entregan el espíritu del mismo modo al morir. Una breve inspiración (ni siquiera una inspiración, sino un último y desesperado intento de inhalar oxígeno) seguida de una larga y tranquila exhalación colmada de indiferencia. Sí, a la muerte no le gustan los testigos, pero le encantan los asesinos. Y si un asesino se inclina sobre una persona moribunda —y si yo me inclino sobre un soldado o un animal—, se le revela el verdadero olor de la muerte.
No, la muerte no apesta a carroña descompuesta; la carroña es una consecuencia. La muerte tiene un aroma sutil, especiado y dulce como el de los claveles marchitos, como el de las hojas podridas, como la cera tibia que empieza a enfriarse, como el del mechón despeinado oculto bajo el pañuelo o el de esa resina pegajosa, purulenta, que rezuma de la incisión en la corteza del sagrado árbol árabe y con la que se elabora el incienso. La muerte tiene un buqué complejo en el que el inicio de la descomposición apenas se percibe…
Cuando el jabalí finalmente exhala su último suspiro y el ojo que le queda desprende su último destello —como un abalorio carmesí en el que se concentran el dolor y el odio— para congelarse en un mustio dibujo hecho a toda prisa, extraigo de su cabeza el cuchillo bayoneta del guardia, clavado en la cuenca del ojo hasta la empuñadura; limpio la hoja en la crin erizada y áspera, y me lo guardo en el bolsillo. También le retiro de los costados las tres estacas afiladas que, aunque no le habían causado heridas profundas, lo habían enfurecido y empujado al ataque. Tuve suerte: cuando di con el jabalí, ya estaba herido. Tenía el lomo arañado por las garras de algún depredador, tal vez un tigre o un oso. Eran heridas superficiales, pero el jabalí estaba huyendo del atacante, y la huida había mermado sus fuerzas.
Me fumo una papirosa, no porque quiera fumar, sino para que el humo acre ahogue la sensación de dulce embriaguez, esa incontrolable y ancestral excitación del guerrero que ha matado él solo a un jabalí.
Arrastro el pesado cadáver hacia el lugar donde hemos parado el ladrón y yo, manchando la hierba seca con la espesa sangre del animal. Una idea angustiosa y delirante me ronda la cabeza: tengo que pagar por esta sangre. Pero no con una moneda, sino con otra cosa. En otro tiempo supe cómo se le paga a la bestia por su sangre, pero ya lo he olvidado.
Tiro del jabalí, que sostengo de una de las pezuñas traseras, pero él se aferra a las raíces con el colmillo amarillento que sobresale de sus fauces abiertas y mira fijamente el cielo del atardecer con su cuenca carmesí. Es como si, incluso después de muerto, se me resistiera. Es como si le rogase a su dios salvaje del bosque que vengara la injusticia.
Regreso con el botín y el ladrón me espera junto al fuego, hambriento, apaciguado y, al parecer, por primera vez en todo el día, agradecido. Descuartizamos juntos el jabalí, montamos un asador y colocamos el animal sobre el fuego; la sangre muerta cae chisporroteando sobre las brasas rojas y un acceso de tos, crepitante como nuestra fogata, ahoga al ladrón, que escupe en el fuego un coágulo oscuro y viscoso de su propia sangre.
En ese instante recuerdo cómo se le paga a la bestia muerta. Tomo el cuchillo del guardia, con la costra seca de sangre del jabalí pegada a la hoja, y me hago un pequeño corte en la palma izquierda; me coloco junto al fuego, aprieto el puño y las gotas escarlatas, restallando, rocían el animal que he matado.
Cuando matas a una persona, pagas por su sangre con una moneda.
Cuando matas una bestia, pagas por su sangre con sangre.
5
Mina de uranio Granitny. Extremo Oriente ruso. Agosto de 1945.
El jefe del campoGranitny, el teniente coronel Modinski, apretó los dientes hasta que le crujieron las orejas e hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza. El comandante Grankin, su asistente, retiró el borde de la lona y apuntó al cadáver con la linterna.
En medio de la informe papilla marrón, justo donde Modinski esperaba ver la cabeza del guardia, se distinguía una piedra redonda.
—¿Cómo ha sucedido? —dijo entre dientes Modinski con voz ronca.
—Lo acuchillaron, se lo ro-ro-ro-baron todo, de-de-detonaron la dinamita y se fugaron los tres —tartamudeaba Grankin, ansioso—. La galería, como puede ver, resultó ser de exp-ploración…
Grankin cubrió cuidadosamente con la lona la piedra que reemplazaba la cara del guardia, enfocó con la linterna el interior de la galería, en parte despejado y con montones de piedras acumuladas en el perímetro, y apuntó a la grieta en la pared, desde donde se filtraba la luz turbia del atardecer.
—Ahí arriba estaba la sa-sa… —Grankin tensó dolorosamente la mandíbula, tratando de arrancar la última palabra de su boca— sa-salida.
—¡La sa-sa-salida! —lo imitó Modinski, iracundo, lamentando amargamente haberse dejado la petaca de coñac abajo, en el campo—. Dos ratas y un capitán que combatió en el frente, ¡¿quién lo iba a pensar?! ¿Cuántos días estuvieron preparando la fuga? ¿Y excavando el pasadizo en la galería? ¿De dónde sacaron tanta dinamita?
—¡No tengo forma de saberlo, camarada jefe! ¡Los estoy cacheando a todos! ¡Lo estoy a-averiguando! —informó Grankin abatido.
—¡Cachéate los huevos, imbécil! —gritó Modinski dando una patada a un trozo de granito.
La piedra salió volando, impactó contra el cadáver del guardia y de debajo de la lona asomó un puño azulado y apretado con fuerza.
Modinski se acuclilló junto al cadáver y, arrugando la cara por el esfuerzo y la repulsión, abrió los dedos entumecidos. Una moneda de quince kopeks manchada de sangre resbaló de la mano inerte y repiqueteó contra el suelo de piedra.
—¿Qué… diablos?
El jefe del campo recogió la moneda, la examinó con aprensión y se la guardó en el bolsillo.
Se levantó e intentó trepar a la carrera por la grieta en la pared, pero en medio de la hendidura resbaló y cayó pesadamente sobre el polvo de granito. Hasta hacía no tanto, el apuesto e intrépido oficial del NKGB, con marcados abdominales en su torso cubierto de esponjoso vello, no aparentaba siquiera los cuarenta, y mucho menos su edad real, ya en la cincuentena. Sin embargo, en los últimos años, desde que lo destinaron a aquel agujero de granito, a Modinski le habían salido barriga y ojeras, se había puesto fofo y se había aficionado al coñac georgiano. Sin el coñac era incapaz de aceptar su nuevo cuerpo y el exilio en aquel remoto rincón del Extremo Oriente. Era como si allí dentro, bajo la capa de grasa y piel flácida, estuviera confinado en una celda de aislamiento el verdadero Modinski, fuerte y joven. Era como si aquel cuerpo pesado fuera su propio carcelero, y él intentaba sistemáticamente destruirlo, envenenarlo con coñac.
—¡¿Qué estás mirando?! ¡Tráeme una escalera!
—Aquí la tiene. —Grankin alumbró con la linterna la escalera portátil, que estaba apoyada en la pared a un par de metros de Modinski, y previsoramente la acercó a la grieta—. He pensado en todo, Mijaíl Sánich, incluso le he traído su petaca…
Modinski recogió en silencio la petaca, bebió tres largos tragos que le quemaron la garganta y empezó a subir por la hendidura. Grankin, tras vacilar un momento, se apresuró tras él, respirándole en la nuca como un perro.
Al salir a la estrecha cornisa, Modinski se tambaleó ligeramente hacia el vacío, recuperó el equilibrio a duras penas y se pegó a la áspera roca.
—Cuidado, está alto —dijo Grankin con cierta demora, agarrándolo de la manga.
Modinski apartó bruscamente el brazo, se enderezó y miró la espuma del río teñida de rosa por la luz del atardecer.
—Entonces, ¿declaramos alarma general, camarada Modinski?
—Nada de alarmas. —El jefe del campo le dio un sorbo a la petaca—. De aquí no se puede huir a nado. Esperaremos un par de días. Si los cuerpos emergen, me los traes inmediatamente y me redactas un informe: accidente, obstrucción de la salida, derrumbamiento, cuatro muertos, dados de baja, enterrados. Si no emergen, escribes: accidente, obstrucción de la salida, derrumbamiento, cuatro muertos. Dados de baja y enterrados. Eso es todo. Y punto.
—No entiendo, camarada teniente coronel. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda v-v-versión del in-in-forme?
—Ninguna, Grankin.
—Pero es que si ocultamos la f-f-fuga incurrimos en responsabilidad pe-p-penal…
—¡¿Y si no la ocultamos?! —rugió Modinski, y el eco de la montaña les arrojó los fragmentos de la última palabra: «¡ocultamos!», «¡tamos!», «¡amos!».
—Tiene el ojo muy enrojecido, camarada teniente coronel —observó de repente Grankin—. Debe de ser un derrame.
—Esta es la mina Granitny —respondió en voz baja Modinski con repentina calma—. Una instalación de máxima seguridad. Aquí no hay fugas. Y punto.
6
El motor ruge al ralentí. Llevo mono de carreras y casco, estoy subido a la motocicleta en la pista del circo de Moscú. Tengo delante el carril que rodea la pista y gradualmente se convierte en una pared vertical de tres metros de alto.
Compruebo el juego de cuchillos arrojadizos fijado en mi pecho: filos cortos, mangos largos. Rozo las hojas con los dedos de la mano izquierda y yo mismo me sorprendo. ¿Por qué lo hago? Puedo cortarme, sangrar, y ahora me toca salir…
Todos los cuchillos están afilados, pero no me hacen daño. Me observo la mano, las yemas de los dedos: ni un rasguño. Tan solo en la palma hay un pequeño corte cubierto con una fina costra. ¿Cómo ha aparecido? Recuerdo que tal vez me lo hiciera yo mismo. En el bosque, junto al fuego… ¿Dónde está ese bosque? ¿Por qué estoy aquí?…
La ansiedad me atraviesa como esos afilados brotes de bambú que crecen hasta desgarrar la carne.[14] Retumba el estruendo de los aplausos y de la marcha de la orquesta. La sala está a rebosar de espectadores y desde la primera fila me mira una rubia con un vestido de noche negro. Yelena, mi esposa. Aunque… ¿no la perdí hace cuatro años?… Me sonríe, con despreocupación y ternura, y los brotes de bambú en mi interior se secan al instante y se convierten en polvo. Hasta el rasguño de la palma se cierra y desaparece. Todo está bien. Todo está bien, ¿verdad? Ella está aquí, conmigo. En su cuello, colgado de una cadena, lleva un reloj de oro igual que el mío, pero con mi retrato debajo de la tapa. Todo está bien. Llevo su rostro junto al corazón y ella lleva el mío.