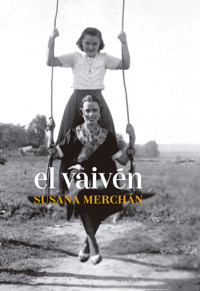
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pepitas ed.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Kilómetro Nueve
- Sprache: Spanisch
Vaivén, dice el diccionario, es el movimiento de un cuerpo que después de recorrer una línea vuelve a recorrerla en sentido contrario. Es decir, que va y viene. Las protagonistas de esta novela son las mujeres de la familia Quiñones que, a lo largo de varias generaciones, han intentado vengar una parte de su pasado. Lo intentaron mientras vivían y lo intentan, de alguna manera, estando muertas. ¿Por qué quieren vengarse? ¿De quién? ¿Cuánto tiempo puede tardar en cumplirse una venganza? El vaivén, novela coral con ecos del realismo mágico y del humor surruralista de Cuerda, es una historia con secretos familiares, un jacarandá, luces premonitorias, un grillo doméstico, gente que desaparece y gente que se aparece. Pero, sobre todo, es la historia de una familia poblada de personajes inolvidables (desde Teresa, que fue «invadida» por su bisabuela Flora, hasta la pequeña Claudia) y de una casa familiar que «de tanto en tanto, se tambaleaba y cambiaba las cosas de sitio». Decía Tolstói que todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. La de los Quiñones, desde luego, no se parece a ninguna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El vaivén
Pepitas de calabaza s. l.
Apartado de correos n.º 40
26080 Logroño (La Rioja, Spain)
www.pepitas.net
© Susana Merchán
© De la presente edición, Pepitas ed.
Foto de cubierta: Anónima
ISBN: 978-84-19689-14-6
Producción del ePub: booqlab
Primera edición, enero de 2024
SUSANA MERCHÁN
El vaivén
A todas las mujeres de mi vida. Y a mí, que he pasado de odiar los geranios a plantarlos en mi terraza, y que, por fin, me he convertido en la señora que siempre he querido ser.
Toda familia de alguna antigüedad o importancia tiene derecho a un fantasma.
CHARLES DICKENS
Vaivén
(de ir y venir)
1. m. Movimiento alternativo de un cuerpo que después de recorrer una línea vuelve a describirla en sentido contrario.
2. m. Variedad inestable o inconstancia de las cosas en su duración o logro.
ÁRBOL GENEALÓGICO
Teresa la invadida
Teresa Quiñones se despertaba todos los días pasadas las siete y media. El reloj de la iglesia de Huaiquín no empezaba a dar las horas hasta las ocho, y amanecer antes de las campanadas le auguraba siempre un buen día.
No había conocido a su abuelo y no tenía demasiada confianza con su abuela Greta. Fue Flora, su bisabuela, su verdadera confidente. Con ella compartía todo lo que le pasaba en la escuela y por la cabeza.
Flora iba siempre envuelta en ropa negra y, al contrario que a las abuelas y bisabuelas de sus amigas, no le colgaba la medallita de ninguna virgen del cuello. A Teresa le parecía que Flora llevaba siempre la misma falda de algodón por debajo de las rodillas con la cinturilla descosida y la misma blusa de siete botoncitos. Pero cuando se acercaba a su bisabuela un olor a jabón la hacía dudar.
Flora casi nunca salía de su habitación y dormía muchísimas horas al día. Se levantaba dos veces para comer, que aprovechaba también para ir al baño. A la hora de la cena se metía un trocito de pan en el bolsillo de la falda y se lo desayunaba al día siguiente. Lo dejaba envuelto toda la noche en una servilleta de lino que guardaba en la mesilla para que el aire no se atreviera a endurecerlo. Tenía solo dos dientes y ninguna muela, así que roía el panecito y lo ablandaba con la saliva y la fuerza de sus encías. Se secaba luego la boca con el pañuelo que guardaba entre el esternón y el sujetador y que también usaba para limpiarse la nariz y los ojos.
«Flora se está echando la siesta, Teresita», le decía su abuela todos los sábados en cuanto entraba en la casa. La niña se tenía que aguantar las ganas de entrar corriendo. Esperaba pacientemente en el salón y en silencio mientras ordenaba todas las cosas que tenía que contarle a Flora. Cuando oía ruidos dentro de la habitación, iba corriendo a por una sillita y entraba ya relatando la primera de las cosas importantísimas que tenía que compartir con ella.
Su bisabuela casi nunca le contestaba, pero eso a la niña le daba igual; se conformaba con la novedad de que alguien la escuchara en esa familia.
Flora había sido una señora gorda toda su vida, con el pelo blanco desde que Félix, el más guapo de sus hijos gemelos, se había muerto de neumonía. El otro, el que quedaba, además de feo, era el que había sacado la mala sombra de su padre. Se casó con Greta, la mujer más tierna del mundo, de la que Teresa había heredado la ingenuidad y una tez blanca como la luna.
Flora apenas hablaba y se había ido encogiendo con el tiempo hasta tener casi la altura normal para una mujer. Lo había hecho para intentar sobresalir lo menos posible, pero se le notaba en los ojos que había pasado por demasiadas cosas. Vivía con su nieto Eusebio y su nuera en la casa más profunda del pueblo. Un edificio que, de tanto en tanto, se tambaleaba y cambiaba las cosas de sitio. Con el paso de los años Flora se había acostumbrado al balanceo de la casa y le costaba mucho salir de ella. Incluso estando en el jardín sentía el mal de los marineros al pisar tierra firme y tenía que entrar corriendo.
Teresa era, ante todo, leal. Tenía el arte de modificar su comportamiento para hacer feliz a los que la rodeaban. Le cambiaba el gesto y hasta la voz en función de si era su madre o su prima María la que le hablaba. Esta faceta suya, lejos de traerle paz, le hacía obsesionarse con lo que el resto pudiera pensar de ella.
Tenía un hermano trece años menor, y eso había hecho adulta a Teresa sin vuelta atrás. Pedro había nacido tres años después de que muriera Flora, y nadie, excepto su padre, lo esperaba cuando llegó. A pesar de que su madre ya era muy mayor, Pedro fue el centro de atención y se llevó todos los cuidados que Teresa no había recibido. Augurando, seguramente, el lugar que ese niño ocuparía en su vida, el día en que Pedro nació, a Teresa le bajó su primer periodo.
Tenía veinte años cuando su hermano empezó a manipularla. Su padre, José Quiñones, acababa de morir, y él parecía haber crecido de repente. Las facciones de su cara se habían ensanchado, le había cambiado el carácter, refunfuñaba todo el día y trataba mal a su madre: Pedro había dejado de ser un niño y se había convertido en su padre.
Con solo siete años le cogía las bragas del cajón a Teresa y las pringaba con salsa de mostaza, luego la amenazaba con llevarlas por todo el pueblo y enseñárselas a sus amigas. Pedro, que cada día se parecía más a su abuelo paterno, utilizaba palabras que jamás se le habrían permitido a Teresa en casa. La llamaba puta con una voz que no era la de un niño de siete años pero que, sin duda, salía de su cuerpo. Ella accedía a lo que le pedía porque no quería que todo Huaiquín supiera que era una guarra. De no ser porque llevaba diez años muerta, Teresa habría ido a contárselo todo a su bisabuela Flora. No tenía idea alguna de cómo su hermano se las había apañado para meterse en su mente, pero parecía saber cosas que no le había dicho a nadie.
La verdad era que Teresa mojaba la ropa interior los domingos en la iglesia. Se metía un pendientito de Flora en las bragas y juntaba las manos esperando el momento. Lo había encontrado en el joyero de su abuela Greta y se lo había quedado para recordar a su bisabuela y porque nadie se lo merecía más que ella.
Teresa empujaba con el pie toda la arena que rodeaba su sitio en la iglesia y dejaba caer las rodillas encima. Al rezar se le clavaban las piedrecitas en la carne y se recreaba en el dolor sabiendo lo que estaba por llegar. Disfrutaba así de una penitencia adelantada. Con el retumbar de su cuerpo al cantar Santo es el Señor hacía vibrar la perlita que chocaba con su piel en el punto justo. Era su único momento de disfrute. Por supuesto, pensaba que esto era una razón más que suficiente para ser una puta. De no haber sido así no habría accedido a todo lo que accedió con Pedro. Renunciar a ese rato de placer de los domingos no entraba en sus planes.
Así que Teresa le enseñaba las tetas a su hermano y dejaba que las manoseara. Cuando el niño cumplió los diez años trajo a su compañero Ramiro del colegio. Como regalo de cumpleaños le pidió a su hermana que le dejara también a su amigo meter la cabeza entre sus pechos. A partir de entonces los manoseos grupales se convirtieron en una tradición, primero en los cumpleaños y las fiestas de Navidad, y luego como rutina de los sábados.
Teresa había tenido dos ictus certificados médicamente. Ella los había entendido como señales que su bisabuela le mandaba desde el otro mundo para que estuviera más atenta a lo que le pasaba por dentro. Suponía que Flora, que sabía lo que su hermano hacía con ella y, por supuesto, su secreto de la iglesia, se había apiadado y le estaba señalando el camino hacia una vida menos dolorosa.
De la primera embolia Teresa ni se enteró, pero desde ese día no volvió a oír a los que hablaban mal de ella. Tenía veinticinco años, y ya hacía quince que Flora se había muerto. En un intento de que su bisnieta escuchara más lo que sus entrañas tenían que decirle que lo que resonaba fuera, Flora la dejó un poco sorda. Su amiga Rita, que venía de una familia que encontraba en los rumores y las rencillas el entretenimiento, le reprochaba que siguiera hablando con esa gente que la ponía a caer de un burro enfrente de sus mismas narices. Pero a Teresa le daba igual: la sordera la había vuelto apática y la protegía de habladurías. La utilizaba, sobre todo, para no escuchar lo que Pedro le decía cuando le llevaba la mano a la entrepierna. Jugaba a imaginarse palabras bonitas y se concentraba para hacerlas coincidir con los movimientos de la boca de su hermano.
Con el segundo infarto, Flora encendió el mecanismo que desconectaba la parte de fuera de la piel de Teresa de la de dentro. Ante los manoseos de su hermano, ella se mostraba impasible. Verla nerviosa provocaba en Pedro un disfrute mayor y alargaba el rato de pedirle las cosas que ella no tenía más opción que darle. Así que había aprendido a contener la náusea y a que no se le notaran el asco y la tristeza desde fuera. Pero desde ese segundo ictus, Teresa tampoco se agitaba por dentro, no había nada en su cuerpo que avisara a sus entrañas de que algo no estaba bien. No escuchaba ni sentía a su hermano. Simplemente permanecía quieta esperando a moverse a otra parte del mundo.
Flora, la difunta, había conseguido entrar en Teresa y hacerse un huequito. Tanto gusto le dio plantar su cuerpo otra vez en el mundo terrenal que se fue hinchando como un globo dentro de ella hasta que no quedó ni un resquicio para su bisnieta. Desde fuera era difícil notarlo: no había mucha diferencia entre la Teresa complaciente de siempre y la Teresa poseída.
Desde el tercer ictus, era Flora la que se dejaba manosear por Pedro y la que se hacía la ida para que nadie la descubriera. Por las noches se trenzaba el pelo y, con la ayuda de la oscuridad, se permitía ser ella por dentro y por fuera. Para cuando oía las campanadas de las ocho la trenza ya estaba deshecha, y adoptaba de nuevo la expresión ausente de Teresa. Un asunto pendiente del pasado había hecho a Flora meterse en ella, pero había resultado tan fácil la posesión, que se había acomodado enseguida en el cuerpo de Teresa y le costaba irse. Qué culpa tenía ella de que su bisnieta fuera una pánfila.
Era primavera la última vez que Pedro llevó a su hermana al sótano de la casa de sus abuelos. Lo que él no sabía es que era a su bisabuela a la que estaba desvistiendo. Que Flora utilizaba el cuerpo de su bisnieta para avisarla del peligro y vengarse, por fin, de Rafael Quiñones. Pedro empujó a la que creía que era su hermana hasta la pared del fondo y, cuando se acercó, tropezó con la raíz del jacarandá que se abría paso en el suelo. No es que ella hiciera mucho por evitarlo, pero nada podía esperarse de una joven que había sufrido tres embolias y estaba en un estado catatónico desde entonces. Nadie, ni siquiera Pedro, pudo ver cómo Teresa, la poseída, arrastraba con el pie una piedra grande y afilada, igual que hacía en misa. La colocó en el momento antes de la caída, con tan mala suerte que la cabeza de su hermano fue a parar precisamente allí. Despacio, Teresa se abrochó los botones del vestido y saltó sin hacer ruido por encima del cuerpo de su hermano. En el salón estaba toda su familia haciéndole carantoñas a Claudia, la hija sin padre de su prima.
Horas después encontraron a Pedro en el suelo del sótano, muerto y con los ojos abiertos. Tenía una expresión de incredulidad en la cara que le hacía parecer otra persona. Afortunadamente, la sombra de su asesina se le había borrado ya de los ojos y nadie pudo reconocer a Flora en el negro de su pupila.
El día en el que Teresa debía morir, Flora la tiró por la ventana. Desde la habitación de su prima María Quiñones, fue a parar al jacarandá del jardín. Teresa rebotó en el árbol antes de partirse el cuello en el suelo. Como era domingo, la enterraron con el pendientito de su bisabuela en las bragas y al lado de la tumba de su abuela Greta. Su padre la lloró desde el otro mundo con la sensación encarnada de que lo hacía por segunda vez. La culpa y el mutismo que a veces da la muerte no le dejaron confesárselo a nadie.





























