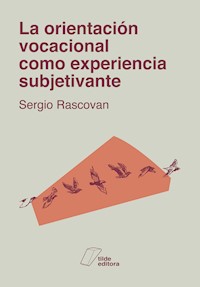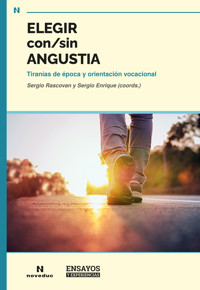
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noveduc
- Kategorie: Bildung
- Serie: Ensayos y Experiencias
- Sprache: Spanisch
Este libro es un encuentro que nos convoca a seguir revisando y repensando una práctica centenaria con el propósito de problematizar las condiciones en las que se llevan a cabo las elecciones vocacionales. Encuentro entre autores y lectores que se produce en un tiempo en el que recrudecen variadas tiranías que exigen un estricto cumplimiento: tiranía de la elección, del mérito, de la felicidad, del rendimiento, algorítmica, del tiempo, del mercado. Tiranías que demandan obediencia, aunque motorizadas a través de la seducción y sin coacción. La notable eficacia de estas tiranías "amigables" se debe a que los seres humanos en esta época social del capitalismo nos sentimos libres. Una libertad que nos lleva a obedecer dócilmente a las diferentesexigencias sociales: ser felices, emprendedores, alegres, positivos. En este clima de época, el libro que estamos presentando es una invitación a pensar y sostener una práctica de la orientación vocacional que ponga en cuestión las tiranías en general, y la de elegir, en particular y promueva un espacio y un tiempo creativo para revisar críticamente el conjunto de las significaciones imaginarias instituidas en nuestra sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sergio Rascovan y Sergio Enrique (coords.)
Elegir con / sin angustia
Tiranías de época y orientación vocacional
Elegir con / sin angustia : tiranías de época y orientación vocacional / María Victoria Ortúzar ... [et al.] ; Coordinación general de Sergio Eduardo Rascovan ; Sergio Enrique. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, 2025.
(Ensayos y Experiencias ; 124)
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6603-77-7
1. Orientación Vocacional . 2. Adolescencia. 3. Búsqueda laboral. I. Ortúzar, María Victoria II. Rascovan, Sergio Eduardo, coord. III. Enrique, Sergio, coord.
CDD 371.425
Colección Ensayos y Experiencias
Director general: Daniel Kaplan
Corrección de estilo: Liliana Szwarcer
Diagramación: Patricia Leguizamón
Diseño de cubierta: Pablo Gastón Taborda
Fotografía de cubierta: www.123rf.com
Las referencias digitales de las citas bibliográficas se encuentran vigentes al momento de la publicación del libro. La editorial no se responsabiliza por los eventuales cambios producidos con posterioridad por quienes manejan los respectivos sitios y plataformas.
Los editores adhieren al enfoque que sostiene la necesidad de revisar y ajustar el lenguaje para evitar un uso sexista que invisibiliza tanto a las mujeres como a otros géneros. No obstante, a los fines de hacer más amable la lectura, dejan constancia de que, hasta encontrar una forma más satisfactoria, utilizarán el masculino para los plurales y para generalizar profesiones y ocupaciones, así como en todo otro caso que el texto lo requiera.
1º edición, mayo de 2025
Edición en formato digital: junio de 2025
Noveduc libros
© Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L.
Av. Corrientes 4345 (C1195AAC) Buenos Aires - Argentina Tel.: (54 11) 5278-2200
E-mail: [email protected]
ISBN 978-631-6603-77-7
Conversión a formato digital: Numerikes
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Índice
Cubierta
Portada
Créditos
Sobre los autores
Introducción. Sergio Rascovan y Sergio J. Enrique
Capítulo 1. Tiranía de la elección. Angustia, ansiedad y apatía en tiempos de crueldad
Introducción
Una era de la regresión
La tiranía de la elección
Angustia, ansiedad y apatía
La orientación vocacional desde una perspectiva crítica
De la elección individual a la transformación colectiva
Contrahegemonía en la orientación vocacional: un enfoque emancipador
Justicia en la orientación vocacional: más allá de la meritocracia
Transformar la práctica
Capítulo 2. Tiranía del rendimiento o el sin límite de la productividad
Introducción
La subjetividad en tiempos de exigencias de rendimiento
Sujetos consumidos
Líneas de fuga
Una experiencia del vacío: jugar con otros
Un deseo, recuperar el cielo
Capítulo 3. La tiranía del mercado y un más allá posible desde la orientación vocacional
Introducción
Impacto sobre la educación y el trabajo
Proliferación de instituciones, carreras, sedes y modalidades
Sobre devaluaciones, segmentaciones y desigualdades
Significantes y finalidades de inspiración mercantil en el campo educativo
Interpelación, límite y propuesta
Impacto sobre la orientación vocacional
Algunos efectos en las juventudes
Algunas marcas en las prácticas de orientación vocacional
Un más allá de la adecuación a las demandas actuales desde una perspectiva crítica
Análisis crítico sobre las ofertas y las demandas del mercado
Otros aspectos del mundo educativo y del mundo del trabajo a considerar críticamente
Sobre ser el propio jefe, trabajar para otros o junto a otros
Una reflexión des-esperanzadora para cerrar
Capítulo 4. La tiranía del mérito o la desigualdad disfrazada de mérito
El mito de la meritocracia
¿Hay igualdad de oportunidades?
A modo de conclusión
Capítulo 5. Tiranías del tiempo: de la aceleración a la fragmentación
Breve, efímero e instantáneo
Atrapado en la rueda del hámster: lo que hacemos con el tiempo y lo que el tiempo hace con nosotros
Breve historia del tiempo en la modernidad y posmodernidad
A la deriva entre el exceso, la prisa y la promesa de plenitud
En tránsito: el imaginario del estratega y explorador de lo posible
La vida entre el aquí y ahora: trayectos, trayectorias y fragmentos
Bonus track: distopías de la aceleración
El futuro como terreno de creación y lucha
Capítulo 6. La felicidad: un obstáculo para pensar el futuro
Psicología positiva, la ciencia de la felicidad
¿Es posible la felicidad?
La felicidad y el trabajo
La felicidad y la orientación vocacional
Capítulo 7. El kairós vocacional, una interpelación al kronos de los itinerarios
La carrera entre Kronos y Kairós en la antigua Grecia 1
El tiempo: sus tensiones en la orientación vocacional
Kronos y la sociedad contemporánea: un tiempo planificado y lineal
El tiempo entre lo singular y lo colectivo
Transiciones e itinerarios en orientación vocacional
El kronos de los itinerarios
El kairós vocacional: un campo de elecciones en constante transformación
Capítulo 8. La vida algorítmica. ¿Jaque a la existencia humana?
Algoritmización de la vida en primera persona
¿Funcionar o existir?
Los desafíos en la educación
El impacto en el mundo del trabajo
Subjetividad digital y salud mental
Elegir con/sin angustia
¿Y la orientación vocacional?
Bibliografía
Hitos
Tabla de contenidos
SERGIOJ.ENRIQUE (coord.). Psicólogo y profesor de Psicología, recibido en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Especialista en Orientación Vocacional y Educativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Coordinador del Sistema Institucional de Tutorías de Pares en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FCByF -UNR). Docente del seminario “Genealogía del campo de la Orientación Vocacional y Educativa” en la Especialización en Orientación Vocacional y Educativa (UNTREF). Fue secretario científico de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina (APORA). Docente invitado en diversas universidades del país. Publicó trabajos sobre orientación vocacional en diferentes medios. Co-coordinador junto a Sergio Rascovan del Grupo de Estudio e Intercambio en Orientación Vocacional en Punto Seguido, espacio de formación e intercambio en salud y educación.
SERGIO E.RASCOVAN (coord.). Licenciado en Psicología, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Director de Punto Seguido, espacio de formación e intercambio en salud y educación. Actualmente se desempeña como docente de tres seminarios de posgrado en temáticas de orientación vocacional y salud mental: Especialización en Orientación Vocacional y Educativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Maestría en Aprendizajes en Infancias y Juventudes de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa-CURZA), Especialización en Asesoramiento Educacional de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa). Ha dictado clases, cursos y semanarios en numerosas universidades, instituciones de salud y organismos públicos de Argentina e Iberoamérica. Ha publicado una decena de libros, entre los que se destacan, Imágenes ocupacionales, Los jóvenes y el futuro, Orientación vocacional como experiencia subjetivante.
Co-coordinador junto a Sergio Enrique del Grupo de Estudio e Intercambio en Orientación Vocacional en Punto Seguido y, desde hace más de veinte años, dicta el curso “Orientación vocacional. Teoría y técnica” en dicho espacio.
MARÍAVICTORIA DEORTÚZAR. Licenciada en Psicología, graduada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Especialista en Orientación Educativa y Laboral en Ámbitos Individuales y Colectivos por la Facultad de Psicología (UNLP). Ayudante diplomado ordinario de la cátedra de Orientación Vocacional (UNLP). Se desempeña como psicóloga clínica en el Departamento de Salud Mental de la universidad mencionada. Articulador hospitalario de las prácticas profesionales supervisadas.
MARÍAESPERANZAGARCÍA. Licenciada en Psicología, recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de la Dirección de Orientación al Estudiante de dicha universidad. Participó del diseño de contenidos para la Guía práctica de orientación vocacional. Claves para elegir tu carrera (Eudeba, 2019) y para el Curso de orientación vocacional y laboral del Ministerio de Educación de la Nación (Progresar, 2023). Se dedica a la atención en orientación vocacional y clínica en consultorio particular.
MARÍACRISTINAGIJÓN. Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Salta (UNSA). Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías (FLACSO). Se desempeña como subsecretaria de Postgrado y Asuntos Académicos de la universidad mencionada. Jefa de trabajos prácticos de la cátedra “Orientación Vocacional y Educacional” en la carrera de profesorado y licenciatura de Ciencias de la Educación (UNSA).
CLAUDIOA. NEGRIN. Profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, recibido en el Instituto Superior Juan XXIII. Trabaja como asesor pedagógico del nivel secundario, docente de pedagogía de nivel superior y coordinador de proyectos de orientación vocacional en escuelas secundarias de diversas instituciones de la provincia del Neuquén. Se dedica a la atención en orientación vocacional en consultorio particular.
MARÍASCHWARZBÖCK. Licenciada en Psicología, graduada en la Universidad Católica Argentina (UCA). Docente orientadora en el nivel secundario. Realiza su práctica profesional en los hospitales “J. T. Borda” y “Dr. A. Ameghino” y en centros comunitarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diplomada en Acompañamiento de Trayectorias y Políticas de Cuidado (FLACSO). Se encuentra finalizando la Especialización en Orientación Vocacional y Educativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
GABRIELA SUÁREZ. Licenciada y profesora en Psicología, recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestranda en Política Educativa (Universidad Nacional de Hurlingham). Miembro del Equipo de Orientación al Estudiante de la Universidad Nacional del Oeste (UNO). Presidenta de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina (APORA). Docente de nivel secundario. Psicoterapeuta.
Introducción1
Elegir es una de las experiencias fundamentales de la existencia humana. Desde las decisiones cotidianas hasta aquellas que marcan nuestras trayectorias de vida, la capacidad de elegir se presenta como un derecho y una responsabilidad. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, elegir se ha convertido en muchas ocasiones, en una fuente de angustia. ¿Por qué, en una cultura que exalta la autonomía y la multiplicidad de opciones, elegir puede ser vivido como una carga, un dilema sin salida o algo insoportable?
La idea de “elegir sin angustia” ha sido promovida por los discursos hegemónicos del capitalismo tardío, que presentan la elección como un acto puramente racional, libre de contradicciones y sufrimiento. Dentro de esta lógica, la toma de decisiones se reduce a una cuestión de cálculo estratégico, donde la duda es percibida como un déficit cognitivo que debe ser erradicado mediante herramientas de optimización y control. El sujeto contemporáneo se encuentra interpelado por un mandato cada vez más exigente, donde la indecisión es equiparada a la debilidad y la vacilación a un fracaso personal. Se espera que las elecciones sean eficientes, inmediatas y maximizadoras de beneficio, dejando de lado la complejidad afectiva y simbólica que subyace en todo proceso decisional.
Desde esta perspectiva, la angustia es vista como un obstáculo que debe ser neutralizado, una falla en el proceso de toma de decisiones superable mediante estrategias de eficiencia, perfeccionamiento y autoafirmación constantes que permitan decidir de manera certera y rápida. Se trata de un imperativo enraizado en una racionalidad neoliberal que despoja al sujeto de la posibilidad de habitar la indecisión, imponiéndole la necesidad de mostrarse constantemente seguro, competente y orientado a la acción.
Esta visión desconoce el lugar fundamental que la angustia ocupa en la vida psíquica. La angustia no es solo un síntoma de crisis, sino también una señal de que algo significativo está en juego. Lejos de constituir un mero obstáculo, la angustia funciona como un dispositivo de problematización subjetiva, un estado que permite interrogar el sentido de las propias elecciones y reconocer nuestra implicación singular en el proceso y acto de elegir. La angustia no es un enemigo a vencer, sino una experiencia posible –aunque no necesaria– en el proceso de elección.
En una sociedad democrática, la posibilidad de elegir es un valor fundamental, pero también puede derivar en culpa cuando la decisión tomada no es vivida como la correcta. La angustia, en este sentido, opera como una brújula que orienta al sujeto en su relación con el deseo y con el mundo, ya que implica una dimensión existencial profunda.
A diferencia del significante, la angustia no engaña. Mientras el primero da forma al mundo del sujeto, cerrando sentidos y posibilitando el engaño, la angustia irrumpe como una certeza ineludible. Lo que produce más angustia en el sujeto está asociado con el problema de su relación con el Otro. Para el sujeto, el Otro es un generador de ansiedad porque lo obliga a enfrentarse con la pregunta “¿Quién soy yo?”, y concomitantemente “¿Quién soy yo para el Otro?” y “¿Qué quiere el Otro de mí?”. De este modo, la angustia no solo nos confronta con la propia existencia, sino que también desnuda la incertidumbre del deseo y la relación del sujeto con su propio ser.
Muchos de quienes se encuentran frente a la decisión de qué hacer en sus vidas, esperan obtener la certeza sobre su elección y sobre el futuro asociado con ella. Justamente, de esta manera es que podemos escuchar expresiones tales como “Quiero elegir lo que verdaderamente me gusta”, “No quiero equivocarme”. “Quiero saber qué es lo correcto”. “Quiero saber para qué sirvo”.
La ansiedad, la angustia y la duda son, entonces, manifestaciones emocionales asociadas al acto de elegir, o sea, de lidiar con el “no todo”. El mercado a través de variados dispositivos alimenta la ilusión del “sí se puede (todo)”, por ejemplo, “sí se puede elegir sin ansiedad y sin dudar”, “sí se puede elegir con certeza”. Son las prácticas mercantilizadas que promueven una serie de pruebas estandarizadas para que todo cierre. Lamentablemente muchos profesionales así lo creen y trabajan, transformándose –consciente o inconscientemente– en agentes del mercado.
Por nuestra parte elegimos evitar simplificar lo que es complejo. Reconocer que la dinámica de elección de “objetos vocacionales” supone diferentes momentos en su gestación y tiene necesariamente un carácter conflictivo. Elegir es una situación que se presenta subjetivamente de maneras muy diferentes, pero siempre supone lidiar con la falta constitutiva, con el “no todo”, con la castración. Las maneras de vivir los procesos de elección están fuertemente relacionadas con las variadas configuraciones subjetivas y sus modos de convivir con la falta. Así, los mecanismos para enfrentar la castración son variados: represión en la neurosis, desmentida y renegación en la perversión y forclusión en la psicosis.
En ningún aspecto de la vida hay un objeto elegido de una vez y para siempre. Por ello, la idea de elección entendida como proceso se relaciona con la noción de itinerario vital. Vivimos eligiendo, aunque puedan reconocerse momentos “clave” en la vida de un sujeto, es decir, tiempos en los que la elección de qué hacer se juega de una manera más significativa, por ejemplo, formar pareja, tener hijos o elegir-ingresar-egresar de una carrera, así como iniciar y/o cambiar de trabajo.
La trampa en la que fácilmente puede caer la práctica de la orientación vocacional es pretender garantizar respuestas. En esa dirección, en los últimos tiempos, surgieron formas de entrenamiento conductual para la elección, evitando temores, solucionando conflictos, adquiriendo destrezas para el (¿buen?) vivir.
Son las estrategias que proponen las prácticas de la autoayuda, del coaching y de la “psicología positiva” con sus “tips” y “recetas”. Frente a ellas, proponemos una orientación vocacional que acompañe el proceso de elección a través de la elaboración de los atravesamientos sociales y subjetivos implicados en la misma. Nos interesa generar una orientación vocacional que singularice las búsquedas de cada sujeto y promueva la deconstrucción del discurso directivo-esperanzador-motivador.
Este libro es una nueva oportunidad para encontrarnos entre quienes venimos trabajando en orientación vocacional hace años y con quienes se van sumando. Un encuentro que nos convoca a seguir revisando y repensando una práctica centenaria con el propósito de problematizar las condiciones en las que se llevan a cabo las elecciones vocacionales, analizando cómo ciertos discursos e imperativos sociales influyen en los procesos de decisión y en la subjetividad de quienes eligen.
Encuentro entre autores y lectores que se produce en un tiempo muy particular. Observaciones, lecturas y análisis varios, nos permiten advertir el recrudecimiento de diversas tiranías que asoman en el horizonte de nuestra cultura exigiéndonos un estricto cumplimiento. Tiranía de la elección, del mérito, de la felicidad, del rendimiento, algorítmica, del tiempo, del mercado. Tiranías que demandan obediencia, aunque motorizadas a través de la seducción y sin coacción.
La notable eficacia de estas tiranías “amigables” se debe a que los seres humanos en esta época social del capitalismo nos sentimos libres. Una libertad que nos lleva a obedecer dócilmente a las diferentes exigencias sociales: ser felices, emprendedores, alegres, positivos. También a rendir en lo que hacemos, sea en lo laboral, académico, como en lo vincular, en lo amoroso y en lo sexual. Es vivir con un ideal de optimización de todas las esferas de la vida. En esta cultura del rendimiento, el fracaso personal es vivido como individual y descontextualizado del sistema social que lo produjo.
En tiempos en que todo se mide y se compara, las personas nos vemos obligadas a encontrar un lugar de diferenciación. La búsqueda de distinción individual se masifica y produce una feroz competencia de todos contra todos. En esa línea, el éxito dependerá en buena medida de las elecciones que hagamos.
La filósofa eslovena Renata Salecl (2022) advierte sobre “la obsesión enfermiza por la elección” que genera la ilusión de que el elegir es un mero acto racional y des-contextualizado de diferentes condiciones sociales.
Sostiene que:
La ideología de la elección puede resultar engañosa cuando carga al individuo con la idea de que él o ella es el amo total de su bienestar y la dirección de su vida y cuán poco contribuye esta ideología al posible cambio en la organización de la sociedad en su conjunto. Hay momentos en que la elección racional es posible para el individuo, y hay momentos en que las elecciones que hacemos son irracionales y a veces dañinas. (…) Cuando se glorifica la elección como la gran herramienta que hace que las personas puedan moldear la vida a su antojo, queda muy poco para la crítica social. Cuanto más nos obsesionamos con nuestras elecciones individuales, más difícil se hace observar que no son para nada individuales, sino que están sumamente influenciadas por la sociedad en que vivimos. (Salecl, 2022, p. 24)
De este modo, la cultura predominante del sistema social, presenta a la vida individual como si fuera una obra de arte moldeada a voluntad. Presupone que las personas siempre pensamos antes de actuar, que sabemos lo queremos y que somos transparentes a nosotros mismos. Una idea que atrasa muchos años, casi tantos como las primeras conceptualizaciones del inconsciente. Hace mucho tiempo ya, el psicoanálisis ha demostrado que las personas a menudo se comportan de manera que no maximizan el placer y minimizan el dolor. Sino bastante a la inversa, al punto de que a veces disfrutamos de un extraño “placer” (goce) de actuar en contra de nuestro propio bienestar.
Las tiranías logran su eficacia ya que cursan de manera oculta y carecen de una modalidad coercitiva. Nadie nos obliga a elegir lo que elegimos, ni a hacer lo que hacemos, y menos aún, a comprar lo que compramos. Al ser seducidos por la cultura mercantil, el poder de dominación actúa de modo invisible a través de un marketing sofisticado. El sentido común se impone. La vida humana se presenta como un hecho natural y no como efecto de las condiciones sociales de existencia construidas a lo largo de una historia colectiva.
En los diferentes capítulos del libro iremos analizando los efectos que las diversas tiranías producen en la subjetividad y su articulación con las denominadas problemáticas vocacionales, esto es, con las elecciones que los sujetos realizan en torno a su qué hacer y a las trayectorias que se construyen a partir de ellas.
Dichas trayectorias quedan sometidas al eslogan “Tú puedes”. “Con esfuerzo todo se puede lograr”. La maniobra se consuma en la idea de que, si alguien puede lograr lo que quiere (porque siempre habrá alguien que pueda lograrlo), todos podremos hacerlo, siempre que nos lo propongamos. O sea, todo se reduce a la voluntad individual.
Michael Sandel (2020), filósofo estadounidense, docente de la Universidad de Harvard, se pregunta respecto a estos tiempos:
¿Qué salió mal? No sólo con la pandemia sino en la vida cívica. ¿Cómo llegamos a este momento tan polarizado y hostil?
En estos tiempos se ha profundizado la brecha entre ganadores y perdedores, que contaminó la política y nos dividió. La división tiene que ver en gran parte con la desigualdad, pero también con la actitud de los ganadores y perdedores. Los que alcanzaron la cima se han creído que obtuvieron su éxito por cuenta propia, como medida de su mérito. Mientras que los que perdieron se culpan a sí mismos. El principio consiste en que, si todos tienen las mismas oportunidades, los ganadores se merecen sus triunfos y los perdedores sus derrotas. Esta es la base del discurso meritocrático. El problema es que se trata de un discurso que esconde los desiguales puntos de partida y que corroe el bien común, conduciendo a la arrogancia de los ganadores y a la humillación de los perdedores. (Sandel, 2020, p. 18)
La meritocracia es una maniobra que desvía la atención respecto al debate acerca del lugar del Estado y del Mercado en la vida social que, en los tiempos de pandemia, tuvo un nuevo round. Allí el Mercado volvió a ganar, no sólo en términos estrictamente económicos, sino fundamentalmente en la producción de subjetividad.
Al comienzo de la pandemia surgió la expectativa extendida en distintas latitudes de transformar la desgracia en oportunidad, para que los seres humanos seamos más solidarios y que los gobiernos promuevan políticas de mayor justicia social. Rápidamente se esfumó. Las sociedades capitalistas, con el COVID-19 profundizaron la injusticia y la desigualdad. Generaron más individualismo extremo en quienes se encontraban en posiciones de privilegio y produjo más individuos descartables, desechables a los históricamente olvidados.
Si sostenemos que el neoliberalismo es una producción económica y subjetiva a la vez, es porque se trata de la ampliación del discurso económico a sectores de la vida no económicos. Es decir, no sólo calculamos qué hacer en el mercado sino razonamos del mismo modo para otras acciones de la vida. La empresarialidad se ha convertido en una moral, pasó a constituirse en un modelo subjetivo de éxito. La producción económica y la producción de subjetividad serían parte del mismo proceso, de modo que el neoliberalismo además de ser una organización económica y social, se ha revelado como una gran fábrica de subjetividad.
Subjetividad que asume cada vez más, un carácter digital. Las tecnologías de la información y comunicación dieron un vuelco copernicano con la aparición de la inteligencia artificial. Se trata de un eslabón más de la serie, pero al mismo tiempo, de un salto cualitativo profundamente disruptivo que interpela la propia condición humana. La tiranía algorítmica nos produce. Nos hace vivir la vida bajo el imperativo tecnológico.
En este clima de época, el libro que estamos presentando es una invitación a pensar y sostener una práctica de la orientación vocacional que ponga en cuestión las tiranías en general, y la de elegir, en particular. Una práctica que en sus diferentes tipos de intervención –psicológica, pedagógica y socio-comunitaria– sea un espacio y un tiempo creativo que promueva la revisión crítica de las significaciones imaginarias instituidas en nuestra sociedad.
Esta obra colectiva es efecto del trabajo grupal que venimos llevando a cabo en el Grupo de Estudio e Intercambio en Orientación Vocacional “Pensar lo que hacemos, saber lo que pensamos” en Punto Seguido 2 desde el año 2021. Diferentes ejes temáticos asociados con las diversas tiranías nos permitieron estimular el pensar sobre las características de nuestro tiempo y su articulación con las prácticas.
El libro-encuentro es una renovada búsqueda sobre lo que pensamos y hacemos en orientación vocacional. Para ello, nos propusimos salir de las fronteras de nuestro campo disciplinar, y nutrirnos de otros autores, saberes y experiencias, para volver a él con nuevas ideas que nos permitan recrear nuestra práctica.
Nos sigue moviendo la revalorización de lo artesanal de nuestro oficio frente a la estandarización propuesta por las modalidades mercantiles más prominentes. Es decir, a reconocer la diferencia entre repetir un molde estandarizado y universal respecto a reconocer la singularidad de los sujetos, grupos, instituciones y comunidades con quienes trabajamos.
Frente a las tiranías que someten y seducen en un mismo movimiento, aquí ofrecemos herramientas para pensar y, por qué no, para intentar ser más libres, desde una lógica colectiva y comprometida con los otros. Hace años que es nuestro desafío y este libro-encuentro es un nuevo hito en esa búsqueda.
Sergio Rascovan & Sergio Enrique
(Coordinadores)
NOTAS
1. En el libro decidimos utilizar el lenguaje castellano tradicional con el propósito de agilizar la lectura, aunque adherimos a la necesidad de cambiar la forma de escribir y de hablar para incluir la diversidad de géneros propia de la condición humana.
2. Punto Seguido, espacio de intercambio y formación en salud y educación:www.puntoseguido.com
Capítulo 1
Tiranía de la elección. Angustia, ansiedad y apatía en tiempos de crueldad
Sergio J. Enrique
Introducción
El neoliberalismo ha reconfigurado profundamente las dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y subjetivas en el último medio siglo. Desde los años setenta del siglo XX, esta doctrina se consolidó como un modelo de gobierno que, bajo la apariencia de libertad, impone la lógica del mercado como principio rector de todas las esferas de la vida. Este proceso no solo ha redefinido la relación entre el Estado y la economía, sino que también ha moldeado la percepción de las posibilidades y responsabilidades individuales en la sociedad. Impulsado fuertemente por la Escuela de Chicago y pensadores como Friedrich Hayek y Milton Friedman, surgió como reacción al modelo keynesiano de posguerra, y adquirió notoriedad con las políticas promovidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, expandiéndose a diversas regiones del mundo, incluida la Argentina.
Hayek sostenía que la planificación centralizada y la intervención estatal excesiva en la economía conducían inevitablemente a la pérdida de libertades individuales y al riesgo de autoritarismo. En Camino de servidumbre (1944), argumentaba que solo un mercado libre y descentralizado podía garantizar la diversidad de opiniones y la libertad individual, pues ningún planificador central podría abarcar la complejidad de la información dispersa en una sociedad.
Friedman, enfatizaba que la economía de mercado era el camino hacia la eficiencia y la prosperidad. En Capitalismo y libertad (1962), defendió la reducción del Estado, la desregulación y la privatización, argumentando que la libre competencia fomenta la innovación, incentiva la productividad y fortalece la autonomía personal. Para ambos autores, la economía debía regirse por procesos descentralizados y competitivos, mientras que el papel del Estado debía limitarse a garantizar el marco jurídico y la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, la implementación de estos principios en las últimas décadas, ha generado profundas crisis políticas, económicas y sociales en distintas sociedades, llevando a numerosos intelectuales a caracterizar la actualidad como una era de regresión (Geiselberger, 2017).
A diferencia del optimismo que dominó las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la sociedad global experimenta hoy un profundo deterioro en términos de bienestar, democracia, derechos, seguridad y estabilidad. La primacía del mercado ha erosionado la noción de bien común, promoviendo una competencia desenfrenada entre individuos atomizados. Este proceso ha impactado particularmente en la educación y el mundo del trabajo, donde la lógica de la competencia y la meritocracia refuerzan desigualdades preexistentes, profundizando la precarización y la incertidumbre.
En el régimen neoliberal, la libertad de elección, exaltada como máxima expresión de la autonomía personal, se ha convertido en un imperativo que, lejos de otorgar mayor libertad, genera angustia, ansiedad y, en muchos casos, apatía (Salecl, 2021). El concepto de “tiranía de la elección”, desarrollado por Salecl (2021), es clave para comprender cómo el neoliberalismo moldea las subjetividades contemporáneas. La supuesta libertad de elegir no solo impone una carga afectiva y emocional significativa, sino que también refuerza las estructuras de desigualdad y exclusión, al trasladar la responsabilidad del éxito o el fracaso exclusivamente al individuo, invisibilizando los condicionantes estructurales –sociales, culturales y económicos– que limitan sus oportunidades reales.
Esta presión se manifiesta con particular intensidad en el ámbito de las elecciones vocacionales, donde los jóvenes deben tomar decisiones cruciales en un marco de incertidumbre económica y precariedad laboral. La idea de que cada persona es plenamente responsable de su trayectoria educativa y profesional refuerza la autoexigencia y el miedo al fracaso, dejando a los individuos en una posición de extrema vulnerabilidad.
A continuación, abordaremos las particularidades de esta era de la regresión, analizaremos cómo la lógica neoliberal configura las subjetividades, las emociones y los afectos, y de qué manera impacta en los procesos de elección vocacional. Nos centraremos especialmente en cómo la “tiranía de la elección” impone una sobrecarga emocional y simbólica sobre los individuos, condicionando estructuralmente sus posibilidades de inserción educativa y laboral. Este fenómeno da lugar a trayectorias formativas y ocupacionales marcadas por la angustia, la ansiedad, la autoexigencia y la naturalización de las desigualdades estructurales, consolidando un ciclo de exclusión que perpetúa la precariedad y la inseguridad en el futuro profesional de los jóvenes. Finalmente, invitamos a quienes acompañan procesos de orientación vocacional a reflexionar sobre estrategias contrahegemónicas y emancipadoras que permitan superar el modelo deshumanizante imperante.
Una era de la regresión
¿Cómo explicar el retroceso político, social, económico y cultural que atraviesan muchas sociedades en el primer cuarto del siglo XXI? Frente a la narrativa del progreso constante que dominó gran parte del siglo XX, autores como Appadurai, Bauman, Fraser, Streeck, Nachtwey, Latour, Illouz, Žižek y otros, analizan cómo el mundo está experimentando un profundo retroceso (Geiselberger, 2017). Cada vez más sociedades perciben que el futuro no traerá mejoras, sino un mayor deterioro. Este pesimismo es impulsado por factores como el estancamiento económico, la precarización del trabajo, el adelgazamiento del Estado de bienestar y el auge de movimientos autoritarios. El progreso, antes una certeza, se ha convertido en una promesa rota. Sociedades que antes aspiraban a mejoras económicas y sociales ahora temen un futuro caracterizado por mayor precariedad y menores oportunidades. La regresión no es solo material, sino también cultural y política. El colapso del capitalismo regulado, producto del declive del estado de bienestar y la consolidación de un neoliberalismo extremo, debilita las luchas por la justicia social al fragmentar las demandas en reclamos individuales en lugar de colectivos.
El capitalismo ha ingresado en una fase caníbal (Fraser, 2022) y de aceleración radical. No solo explota a los asalariados y los precariza, sosteniendo estructuras de dominación y colonización, sino que también devora sus propias condiciones de existencia, consumiendo y destruyendo las bases que lo sostienen. Extrae recursos sin reparar en límites ecológicos y ambientales, poniendo en peligro la sostenibilidad de la vida en sus múltiples dimensiones, interfiriendo en la política y la democracia, y vaciando de contenido a las instituciones. La catástrofe provocada por el neoliberalismo constituye una crisis estructural con varios frentes, que son síntomas de que ha alcanzado su punto máximo de autodestrucción. De hecho, su capacidad de generar movilidad social se ha deteriorado drásticamente. La expansión del trabajo precario, la automatización, la uberización de la economía y la inseguridad laboral son algunas de las principales causas de la desesperanza colectiva. Como resultado, las economías son cada vez más desiguales, con menor protección social y, fruto de sentirse defraudados, un creciente apoyo a populismos de derecha y liderazgos autoritarios en diversas partes del mundo (Trump, Le Pen, Bolsonaro, Orbán, Erdoğan, Meloni, Bukele, Milei, etc.).
Esta regresión no solo afecta las expectativas de ascenso social de las clases populares, sino también la conservación de la posición de las clases medias. En las últimas décadas, la desigualdad global se ha intensificado (Oxfam, 2024), generando en los individuos un sentimiento de pérdida de control sobre el propio destino y el fantasma de un post-capitalismo sin alternativas, democracias secuestradas por el poder económico, subordinadas a los intereses tecnofeudales (Durand, 2020; Varoufakis, 2024) y a la emergente élite milmillonaria bajo los ropajes de una lumpenburguesía (Žižek, 2024).
Harvey (2005) y Brown (2019) han profundizado en las implicaciones económicas, políticas y sociales del neoliberalismo. Harvey (2005) sostiene que es un proyecto político diseñado para restablecer la preeminencia del capital. Más que una mera doctrina económica, implica una reestructuración del Estado y de las instituciones para favorecer a las élites económicas. Según el autor, las políticas de privatización de servicios y sectores estratégicos y la desregulación de los mercados, facilitan lo que él denomina “acumulación por desposesión”: un proceso mediante el cual los recursos y activos públicos se transfieren al sector privado, consolidando el poder de los más ricos y exacerbando las desigualdades sociales. La transformación de la economía es parte de una estrategia más amplia para reestructurar la sociedad en beneficio del capital, a costa del bienestar colectivo y de la justicia social.
Estas medidas reducen el papel del Estado en la protección social y en la regulación de la economía, favoreciendo un entorno en el que los intereses del capital prevalecen sobre el interés general. Esto implica menores inversiones en servicios públicos esenciales (como salud, educación y seguridad social) y una transferencia de riesgos y responsabilidades hacia los individuos. Como consecuencia, se incrementa la precariedad y se agrava la desigualdad social.
El modelo es intrínsecamente inestable. La concentración de la riqueza, la desregulación excesiva y la eliminación de mecanismos redistributivos tienden a generar crisis económicas y a profundizar las desigualdades. Estas crisis son, en parte, el resultado de las contradicciones internas de un sistema que prioriza la acumulación de capital por encima del bienestar social.
Por su parte, Brown (2019), examina cómo la lógica neoliberal erosiona la esfera pública y debilita la democracia. El neoliberalismo constituye una racionalidad que impregna todas las esferas de la vida. Que a través de la privatización y la desregulación transforman las políticas públicas en meros instrumentos del mercado, relegando el debate político y la acción colectiva a un segundo plano. La transformación de la subjetividad, en la que los individuos se ven obligados a gestionar su propia existencia, conduce a una pérdida de la cohesión social y del sentido de comunidad. De esta forma, el espacio público se reduce, y las políticas que deberían proteger y promover el bien común se ven subordinadas a la lógica de la competencia y la renta. Las instituciones y los individuos son transformados bajo esta lógica en entidades cuyo valor se mide por su capacidad de generar rentabilidad. La economía deja de ser una esfera separada y se convierte en el marco principal que define las relaciones sociales, políticas y culturales.
Bajo el neoliberalismo, las personas se transforman en sujetos empresariales (o “capital humano’), responsables de gestionarse como recursos para maximizar su rendimiento en un mercado competitivo. Esto implica que los valores humanos como la solidaridad, la justicia o el cuidado colectivo son reemplazados por métricas de eficiencia, productividad y competitividad. Las elecciones personales, como la educación, el trabajo o incluso el cuidado de la salud, son vistas como inversiones económicas en lugar de decisiones de vida.
Brown (2015) argumenta también, que el neoliberalismo ha debilitado las bases de la democracia liberal. Las instituciones democráticas –el Estado, los partidos políticos y las leyes– han sido subordinadas a las lógicas del mercado. La ciudadanía es reducida a un rol de consumidor, erosionando la participación activa en los asuntos públicos y el compromiso con el bien común. La noción de lo “público” pierde relevancia frente a la privatización y la individualización. Los derechos sociales y económicos se convierten en privilegios, accesibles sólo para quienes tienen los medios para competir en el mercado. Incluso, las universidades son transformadas en empresas que priorizan la generación de ingresos sobre la formación crítica. Los estudiantes se convierten en “clientes” que buscan maximizar el retorno de su inversión educativa. La educación deja de ser un bien público para convertirse en un bien de mercado, lo que debilita la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la democracia. Con todo ello, se produce un vaciamiento de lo público y una erosión de la vida democrática, creando un terreno fértil para líderes que canalizan el descontento popular hacia políticas excluyentes y regresivas.
En el mundo del trabajo, una de las consecuencias más visibles es el surgimiento y expansión del precariado, un grupo social y laboral caracterizado por la inestabilidad, la falta de derechos laborales y la precariedad en sus condiciones de vida y trabajo. Este fenómeno, que afecta especialmente a jóvenes, migrantes y trabajadores de sectores informales, ha dado lugar a un nuevo paradigma laboral que plantea retos tanto para las políticas públicas como para la estructura social y económica en su conjunto. El precariado (Standing, 2011) se define como una clase emergente de trabajadores que experimentan inestabilidad laboral, bajos salarios, escasos derechos laborales y falta de seguridad social. A diferencia de los trabajadores tradicionales, el precariado no goza de un empleo fijo o de largo plazo, sino que sus empleos son temporales, por contrato o incluso por cuenta propia en condiciones de informalidad. El precariado también es víctima de un modelo económico que ha reconfigurado las relaciones de trabajo en función de la flexibilidad y la optimización de costos, sacrificando la estabilidad y los derechos de los trabajadores. Al no contar con un acceso garantizado a servicios de salud, pensiones o seguridad en el empleo, se ve forzado a vivir con un constante nivel de incertidumbre que afecta tanto su bienestar material como emocional.
El ascenso del precariado no es solo una cuestión económica, sino también política. Llorey (2016) aborda cómo la precarización no es una situación accidental o temporal sino una condición estructural de gobierno en las sociedades contemporáneas. Esta condición se vincula a la vulnerabilidad inherente de los seres humanos, pero en el contexto neoliberal, se intensifica como una herramienta de dominación. Para la autora, la precariedad refiere a la vulnerabilidad intrínseca a toda existencia humana, derivada de nuestra dependencia de redes sociales, económicas y políticas. Mientras que la precarización es el proceso mediante el cual la vulnerabilidad se distribuye de manera desigual y controlada, generando inseguridad en ciertos sectores de la población. Y con el término precariedad diferencial señala cómo estas vulnerabilidades afectan desproporcionadamente a ciertos grupos sociales. El gobierno de la inseguridad explica así, como el neoliberalismo utiliza la precarización para gestionar y disciplinar a las poblaciones. A través de la inseguridad económica, laboral y social, se fomenta una subjetividad marcada por el miedo y la competencia individual, debilitando las capacidades de resistencia colectiva. Los Estados modernos legitimaban su poder mediante la promesa de seguridad. Sin embargo, en el contexto neoliberal, esta seguridad se convierte en privilegio de unos pocos, mientras que la precarización se generaliza como norma.
Nachtwey (2017) añade que estas experiencias de precarización promueven una movilidad social descendente. Para el autor, estamos viviendo en una sociedad del descenso –contraria a la sociedad del ascenso que brindó oportunidades de movilidad social desde la posguerra hasta la situación actual. En la sociedad del ascenso, el crecimiento económico y el Estado de bienestar permitieron a muchas personas mejorar su posición socioeconómica. En la sociedad del descenso, la precarización laboral, el desempleo estructural y la desigualdad creciente generan una sensación de inseguridad permanente y pérdida de estatus. Hoy, muchas personas ya no experimentan una mejora en su nivel de vida en comparación con generaciones anteriores, sino un empeoramiento. Este descenso no solo afecta a los sectores vulnerables, sino también a las clases medias, que enfrentan incertidumbre laboral y una erosión de su seguridad económica. La sociedad del descenso está marcada por una creciente polarización y fragmentación social.
Esto contribuye a un aumento del resentimiento social y la desconfianza en las instituciones, alimentando movimientos populistas de derecha y una crisis de legitimidad política. Las personas que experimentan pérdida de estatus suelen culpar a las élites políticas y económicas, lo que lleva a un resurgimiento de discursos nacionalistas y xenófobos. Para el autor, el capitalismo actual es “regresivo” porque, en lugar de ofrecer progreso y bienestar a la mayoría, genera inseguridad y exclusión. Como contraparte, Nachtwey (2017) identifica también una “nostalgia del ascenso”,