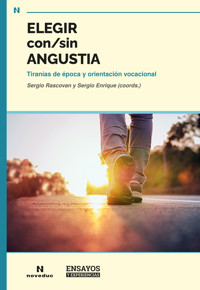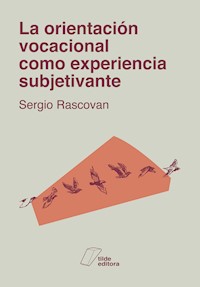
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tilde editora
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
¡Por primera vez en formato digital! La orientación vocacional como experiencia subjetivante es una obra que invita a pensar las problemáticas denominadas "vocacionales" desde el reconocimiento de las potencialidades del sujeto, el respeto por su singularidad, el registro de los atravesamientos propios del contexto sociohistórico, la inexistencia de un saber certero sobre el enigma de la vida y las vicisitudes del elegir. Por fuera de toda estandarización, Sergio Rascovan sostiene que el proceso de orientación vocacional es, ante todo, un espacio para que circule la palabra, un dispositivo para alojar a un sujeto en la búsqueda de su qué hacer a través de la transformación de la pregunta socialmente instituida en otra singular, propia. Reedición de un libro fundamental para soñar, imaginar y pensar una elección vocacional frente a los imperativos sociales y los valores dominantes de época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rascovan, Sergio
La orientación vocacional como experiencia subjetivante / Sergio Eduardo Rascovan. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tilde Editora, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-48634-8-5
1. Orientación Ocupacional. 2. Orientación Vocacional . I. Título.
CDD 158.6
© Sergio Rascovan, 2016, 2023
© Tilde editora, 2023
Corrección: Julieta Costantini
Edición cuidada por Nicolás Scheines
Diseño de cubierta: Julieta Vela
Maquetación: Adriana Llano
Conversión a formato digital: Libresque
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Tilde editora
www.tilde-editora.com.ar
Yerbal 356, Ciudad de Buenos Aires
Tilde editora tiene en cuenta las recomendaciones para un lenguaje no sexista. El uso del masculino genérico busca facilitar la lectura. Dejamos expresamente indicado que es nuestra intención incluir a todas las personas desde una perspectiva de géneros amplia.
En Tilde editora creamos contenidos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.
Encontralos en www.tilde-editora.com.ar
Índice
CubiertaPortadaCréditosDedicatoriaIntroducción a la nueva ediciónIntroducción1. El campo y la intervención en orientación vocacional1.1. El marco conceptualEl campo vocacionalLas elecciones vocacionalesLas trayectorias vocacionalesLa orientación vocacional1.2. El paradigma crítico en orientación vocacionalBreve genealogíaOrientación vocacional y salud mental comunitaria1.3. La orientación vocacional: tipos de intervenciónIntervención pedagógicaIntervención psicológicaIntervención sociocomunitaria2. Las problemáticas vocacionales en el escenario social actual2.1. El escenario social actualDeterioro de la sociedad salarialLas experiencias de los Estados posneoliberales2.2. Los itinerarios vocacionales en el escenario social actual2.3. Problemáticas vocacionales y temporalidad2.4. Problemáticas vocacionales y nuevas tecnologías3. Los jóvenes y la finalización de los estudiantes secundarios3.1. Lo joven como campo de problemáticas de la subjetividadEntre el significante y la facticidadDes-sustancializar la subjetividadDe generacionesModalidades existenciales. Plusconformidad y pulsional salido de cauce3.2. Finalizar la escuela secundariaLas temporalidades en los procesos de elecciónLas trayectorias transicionales3.3. Algunas investigaciones relacionadas con la problemática de la finalización de la escuela secundariaInvestigación escuelas ZAP Ciudad de Buenos AiresLos proyectosLas expectativasLos obstáculosInvestigación APORAInvestigación UNTREFInvestigación CES4. Orientación vocacional, una clínica posible4.1. Los procesos de orientación vocacionalExperiencia subjetivanteDe la pregunta social a la pregunta singularLa particular trama entre el consultante y el profesional4.2. La clínica en orientación vocacional desde una perspectiva críticaSin diagnósticos ni evaluacionesDesinstalando la identidad vocacional/ocupacional4.3. La clínica de las cuatro “e”: escucha, espera, elaboración, elecciónEscuchaEsperaElaboraciónElección4.4. El jugar en las experiencias de orientación vocacional5. La caja de herramientas en orientación vocacional5.1. Características generales del proceso5.2. Técnicas posibles en el desarrollo del proceso“Una lotería muy especial”Recomendación“Así soy yo”“Historia vocacional”“Autobiografía”“Mi historia en objetos”“Encuesta a madres y padres”“Árbol genealógico vocacional (ARGEVOC)”“Qué ves cuando me ves”“Imágenes ocupacionales” - “Dar PIE”Descripción de la versión “on line”Acerca de la selección de fotografíasSugerencias para tener en cuenta en la ejecución del programaEjecución del programa“Tres fragmentos”6. Relatos de experiencias6.1. Contar historias6.2. El ser más creativo o el calco de papá6.3. Gonzalo: “Todo me gusta, todo lo quiero…”Entrevista con los padresLos encuentros con Gonzalo6.4. “Sé lo que me gusta, pero no sé si a mi mamá le va a gustar…”6.5. Martín, la sal de la TierraRecortando la realidadConexión genealógicaPoder decir que no, para poder elegirConclusionesBibliografíaSobre este libroSobre el autorA Inti, Luna, Leah y Ambay,
mis amores eternos.
INTRODUCCIÓN A LA NUEVA EDICIÓN1
Les damos la bienvenida a esta nueva edición del libro, apenas unos años después de su publicación original pero luego de una pandemia que trastocó agudamente la vida humana.
Un tiempo distinto que se desató a escala planetaria a partir de un virus, el COVID-19, como la causa fáctica de un inconmensurable revuelo mundial con aristas sociales, subjetivas, económicas, políticas, sanitarias, culturales. Tiempos raros los de la pandemia. Tiempos discontinuos, fragmentados, interrumpidos. Tiempos suspendidos, en suspenso, con suspenso…; tiempos de incertidumbre, tiempos que desnudaron tristes realidades. Virus, pandemia y cuarentena ha sido la serie que se desencadenó a partir de un hecho biológico y, al mismo tiempo social, como lo es la propia condición humana.
La pandemia y el consabido encierro trajeron aparejadas consecuencias en la salud mental de la población cuyos efectos son aún invaluables. Crisis, incertidumbre, alteración de la vida cotidiana con impactos diversos en la organización, desorganización y reorganización de las actividades y de los vínculos. Ansiedad, angustia, aburrimiento, apatía para la mayoría, aunque también tranquilidad y disfrute para algunos. Desde luego dependió de la historia vital singular, de las condiciones materiales de existencia y de las variadas modalidades subjetivas de lidiar con lo que irrumpe y desacomoda.
El aislamiento obligatorio2 produjo nuevos tipos de lazos sociales. Un retraimiento físico que generó otras formas de presencias, como las virtuales, a través de diferentes plataformas tecnológicas. Una –otra– manera de vivir la otredad, de unir, de confraternizar. Renovadas formas de lazos sociales que no sustituyeron el cuerpo a cuerpo, pero que intentaron generar estrategias de acercamiento, de palabra, de mirada. Nuevas tecnologías de la comunicación e información –TIC– han permitido de manera inimaginable que, a pesar de las distancias y del aislamiento, hayamos podido estar con otros aunque fuera sin cuerpo presente.
Las TIC y en particular las redes venían generando ciertos efectos en la vida cultural y subjetiva que se han agudizado en los últimos tiempos. La alteración de lo cotidiano producido por la pandemia y el consecuente aislamiento afectó la relación con la temporalidad. Se profundizó el debilitamiento en las demarcaciones entre lo que ocurre en la vida laboral, familiar, amorosa y se desdibujaron los límites entre lo íntimo y lo público. La regulación del tiempo se fragilizó. Feriado, fin de semana, media noche, madrugada es un continuo sin topes. Relatos de pacientes jóvenes en ese momento daban cuenta de la transformación de sus horarios de descanso, de irse a dormir a cualquier hora, aunque en algunos casos se sentían productivos, motivados. Otros a quienes les pasó todo lo contrario, desmotivación y frustración por no poder “cumplir” con las tareas exigidas, entre ellas, las académicas. Para todos, un tiempo raro que provocó procesos (des)adaptativos y de (re)acomodamientos constantes.
La expectativa –tal vez ingenua– de aprovechar la irrupción de este “acontecimiento” –en tanto quiebre del campo del saber de una situación– para hacernos mejores, más solidarios, justos e igualitarios se desvaneció rápidamente.
Las sociedades capitalistas, injustas y desiguales, con el COVID-19 no han cambiado nada al respecto. Al contrario, se han profundizado y desenmascarado. Produjo más “individuos por exceso”3 y más “individuos por defecto”, es decir, generó más individualismo extremo, por un lado, y más individuos descartables, desechables, por otro.
Así, el mercado siguió ganando la pulseada, no sólo en términos de ganancias económicas, sino, principalmente, en la producción de subjetividad. Diversas tiranías aparecen hoy en el horizonte de nuestra cultura exigiendo a los sujetos un estricto cumplimiento. Tiranía de la elección, de la felicidad, del rendimiento, del mérito, del mercado, de la tecnología. Tiranías que demandan obediencia motorizadas por seducción y sin coacción.
“Somos seres libres y al mismo tiempo estamos sometidos a la búsqueda del rendimiento y a vivir con un ideal de optimización de todas las cosas que hacemos. En la cultura del rendimiento el fracaso personal es vivido como algo individual. Una carencia individual en lugar de la responsabilidad del sistema”, sostiene el filósofo coreano Byung Chul Han4.
La imposición a destacarnos individualmente se generaliza. Algunos sujetos buscan maximizar sus posibilidades y se vuelven hipercompetitivos. Son los ganadores del sistema. Viven este proceso de individualización como liberación de los sujetamientos colectivos y ganancia de autonomía. Es, precisamente, sobre este modelo subjetivo de éxito que se sostiene el discurso gerencial, o más ampliamente, el discurso neoliberal dominante. Celebra el espíritu de empresa y los desempeños de los sujetos considerados “liberados”, “alegres”, “creativos”, “emprendedores”, “positivos”, alejados de toda dominación de reglamentos y trabas que imponen los controles burocráticos, jurídicos o estatales.
La vida individual se presenta como una obra de arte moldeada a voluntad. Forma parte de lo que Renata Salecl denomina la “tiranía de la elección”5. En su libro, que lleva el mismo nombre, afirma: “En las últimas décadas, la teoría de la elección racional se ha convertido en una de esas ideas tiránicas en el mundo desarrollado. La misma presupone que las personas piensan antes de actuar y que siempre buscarán maximizar los beneficios y minimizar los costos de cualquier situación”. Y agrega: “El psicoanálisis ha demostrado que las personas a menudo se comportan de maneras que no maximizan su placer y minimizan su dolor y que a veces disfrutan de un extraño placer de actuar en contra de su propio bienestar. Incluso las personas piensan que tienen la información necesaria para hacer la mejor elección disponible, pero desconocen los atravesamientos sociales y sus deseos inconscientes”.
El sentido común, o sea, el sentido instituido por las clases dominantes, logra su eficacia promoviendo la creencia de que la sociedad funciona como algo obvio y natural. De este modo, es fácil no advertir los imperativos ocultos, justamente porque carecen de una modalidad coercitiva. Nadie nos obliga. “El poder brilla por su ausencia”, nos recuerda el filósofo coreano citado anteriormente.
La tiranía de la elección tiene una aliada en la lógica meritocrática que opera con el eslogan “Tú puedes”. “Con esfuerzo todo se puede lograr”. Y como efectivamente siempre habrá alguien que logra lo que se propone servirá de ejemplo para el resto. Entonces, la maniobra se consuma en la idea de que, si uno puede, todos podemos lograrlo siempre que nos lo propongamos.
En obvia respuesta al mandamiento de la cultura dominante del “tú puedes”, la periodista estadounidense Anne Helen Petersen6 escribió el libro No puedo más, que publicó en el año 2021, donde hace un análisis profundo del agotamiento que provocan las presiones y la necesidad de responder a las exigencias de la sociedad. Señala que el agotamiento es una característica definitoria de estos tiempos, que nace de las expectativas poco realistas del trabajo moderno y de un fuerte repunte de la ansiedad y la desesperanza exacerbados por la presión constante del “desempeño” en nuestras vidas, en general, y en las redes, en particular. El agotamiento es, de este modo, la contracara de la cultura del rendimiento. Del cumplir para ser. Del cumplir con un hacer de lo que hay que hacer, pero sin sentirnos obligados. La fórmula podría sintetizarse del siguiente modo: “obedecemos porque somos libres”.
Michael Sandel7, filósofo estadounidense, docente de la Universidad de Harvard, se pregunta, respecto a estos tiempos, ¿qué salió mal? No sólo con la pandemia, sino en la vida cívica. ¿Cómo llegamos a este momento tan polarizado y hostil? Y se responde que en estos tiempos se ha profundizado la brecha entre ganadores y perdedores, que ello contaminó la política y nos dividió. La división tiene que ver en gran parte con la desigualdad, pero también con la actitud de los ganadores y perdedores. Los que alcanzaron la cima se han creído que obtuvieron su éxito por cuenta propia, como medida de su mérito. Mientras que los que perdieron se culpan a sí mismos. El principio consiste en que si todos tienen las mismas oportunidades, los ganadores se merecen sus triunfos y los perdedores sus derrotas. Esta es la base del discurso meritocrático. El problema es que se trata de un discurso que invisibiliza los desiguales puntos de partida y que corroe el bien común, conduciendo a la arrogancia de los ganadores y a la humillación de los perdedores.
En este clima de época reeditamos esta obra. Su lectura es una invitación a pensar y sostener una práctica que ponga en cuestión las tiranías, generando espacios que habiliten a la circulación de la palabra. Promover la orientación vocacional como experiencia subjetivante es una manera de alojar a quienes buscan elegir qué hacer en la vida para que se animen a desarmar y a de-construir las significaciones imaginarias instituidas en nuestra sociedad: “quiero elegir lo que verdaderamente me gusta”, “no quiero equivocarme”, “quiero saber qué es lo correcto”, “quiero saber para qué sirvo”. Dichas expresiones se presentan como individuales, pero claramente responden a una matriz social común. “Somos hablados por el Otro”, podríamos decir recordando las enseñanzas del psicoanálisis. Del mismo modo que, cuando elegimos “lo que verdaderamente nos gusta” no hacemos –en muchos casos– otra cosa que lo que el Otro espera de nosotros. O sea, “deseo lo que el Otro desea que desee”.
Por eso insistimos en que lo que proponemos en este libro es concebir la orientación vocacional como un espacio y un tiempo que, en tanto experiencia subjetivante, promueva la singularización del sujeto –en clave de trama social– opuesta a la lógica de la estandarización de la existencia. Se trata de una experiencia que produzca un sentido singular alejado de los “tips”, de las “recetas” que a la manera de las prácticas de la autoayuda y del coaching proponen entrenar a los sujetos, universalizando un saber acerca de cómo elegir mejor y de manera certera.
La reedición del libro en contextos de pospandemia es una oportunidad para volver a debatir sobre la tensión entre el paradigma crítico y los modelos adaptativos, adaptacionistas en orientación vocacional. El contrapunto entre la pretendida naturalización de la realización de itinerarios vocacionales por fuera de la trama colectiva, por un lado, y el registro de una subjetividad contextualizada, por otro. La tensión entre aceptar pasivamente las reglas del juego del sistema o darnos el permiso para pensarlas, cuestionarlas y transformarlas.
El libro invita a la revisión de nuestras prácticas, a la necesidad de la diferenciación entre lo técnico y lo artesanal propio de nuestro oficio. Es decir, a reconocer la diferencia entre repetir un molde estandarizado y universal o reconocer la singularidad de los sujetos, grupos, instituciones y comunidades. La lógica artesanal que proponemos en este libro supone recuperar una modalidad creativa en los procesos de acompañamiento a los sujetos en el armado de sus trayectorias de vida.
La obra invita, también, a animarnos a jugar con el otro, a desdramatizar, a recurrir al humor. A vivir el proceso de elección como una experiencia, como una aventura en la que se irá haciendo camino al andar. Una experiencia en el sentido tan simple de no terminar el proceso del mismo modo que se comenzó. “Hacer experiencia” es aprender de las vivencias haciéndolas trabajar con los recursos subjetivos de cada uno, e incluso creando nuevos. Es terminar un proceso de elección vocacional más cerca de lo que cada quien está buscando encontrar, es terminar distinto de cómo se empezó.
Ese fue el desafío en su momento y lo sigue siendo hoy.
1. En esta reedición del libro decidimos continuar con el lenguaje castellano tradicional utilizado en la primera edición del año 2016, con el propósito de agilizar la lectura, aunque adhiramos a la necesidad de cambiar la forma de escribir y de hablar para incluir la diversidad de géneros propia de la condición humana.
2. ASPO fue la denominación utilizada por el decreto que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el territorio nacional argentino.
3. Castel, Robert (2010): El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
4. Han, Byung-Chul (2012): La sociedad del cansancio, Buenos Aires, Herder.
5. Salecl, Renata (2021): La tiranía de la elección, Buenos Aires, Ediciones Godot.
6. Petersen, Anne Helen (2021): No puedo más. Cómo se convirtieron los millennials en la generación quemada, Madrid, Capitan Swing.
7. Sandel, Michael (2020): La tiranía del mérito: ¿qué ha sido del bien común?, Barcelona, Grupo Editorial S.A.U.
INTRODUCCIÓN
El libro que presentamos es una invitación a pensar las problemáticas denominadas vocacionales desde una perspectiva crítica como vía superadora de las modalidades tradicionalmente adaptacionistas, ya sean psicotécnicas, clínicas o mixtas.
Nuestro objetivo es animarnos a conceptualizar e intervenir de otro modo. Para ello, es imperioso revisar los discursos y las prácticas existentes y proponer a cambio un modo alternativo que se centre en el respeto de la singularidad del sujeto que elige y en el registro de los atravesamientos propios del contexto sociohistórico en el que transcurre la vida humana.
En las páginas siguientes el lector podrá encontrar aproximaciones conceptuales sobre el campo de problemáticas de “lo vocacional” y sus diferentes tipos de intervenciones.
El eje está puesto en los procesos de orientación vocacional, experiencias que se organizan como un dispositivo que bascula entre las prácticas pedagógicas y las psicoterapéuticas. En el marco de dichos procesos, se intenta explicitar la concepción de sujeto de quien consulta o solicita la intervención, la posición que asume el profesional a cargo de la coordinación y la especificación de los recursos y aspectos técnicos inherentes a este.
Conviene aclarar desde el inicio el corrimiento que hacemos de las denominaciones habituales propias de nuestro campo, como son las de orientador y orientado u orientando. En su reemplazo, proponemos hablar de profesional de la orientación vocacional para nombrar a quien sostiene el proceso, y simplemente de sujeto para referirnos al participante de una experiencia cuyo objetivo central es la elaboración de proyectos futuros y la construcción de una decisión sobre un hacer, básicamente en el área de educativa y laboral.
El significante “orientar” tiene un carácter directivo1, o al menos, una distribución del saber en la cual el que consulta es quien –supuestamente– ignora, no sabe qué quiere y espera que el profesional –en posición de orientador– lo guíe, lo dirija, lo encamine. A su vez, las expresiones “orientado” y “orientando” (en este caso, el uso del gerundio otorga una pretendida acción) coagulan el sentido en la medida en que ubican al sujeto en la posición de recibir un resultado, un diagnóstico, una predicción. Así, todo cierra. Los significantes otorgan sentido y clausuran todo movimiento que invite a la exploración, a la búsqueda, a la aventura del vivir. Por eso es que sostenemos que en este proceso no hay nada que orientar, ni nadie que pueda orientar.
Sin embargo, hay mucho por hacer, que no es estrictamente orientar, sino, antes bien, sostener una pregunta social –construida a partir de un tipo de sociedad que impone a los sujetos tomar decisiones en determinadas instancias de los trayectos educativos y laborales– y construir a partir de ella una pregunta singular, es decir, la que cada uno puede hacerse en algún momento de la vida. Desde luego hay determinados períodos en el recorrido vital que son paradigmáticos para el elegir, por ejemplo, la finalización de los estudios secundarios.
En la actualidad, finalizar la escuela secundaria y encarar los procesos de transición constituyen, para los jóvenes, situaciones de gran incertidumbre. La velocidad en la que transcurre la vida humana es la antítesis de la regularidad y estabilidad de la vida social en otras épocas. Terminar la escuela secundaria implica pensar más allá de la elección de una carrera. Es transitar un momento de reacomodamiento que implica la reestructuración de representaciones vinculadas al presente y al proyecto futuro, cuyos efectos tienen fuertes implicancias en la constitución subjetiva.
El proceso de transición no deja de ser una oportunidad para recrearse a uno mismo, incluso en tiempos en los cuales se vive con la amenaza de exclusión. Terminar la escuela, entonces, es una experiencia crítica con potencialidad creativa pero atravesada por el riesgo de perder un lugar material y simbólico en la trama social.
Si interrogáramos a un joven que está cursando su último año de escolaridad media cuál es la pregunta que más le hacen sus amigos, familiares, docentes o vecinos, no cabría duda de que su respuesta sería la siguiente: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar?
Estas son dos preguntas que refieren a lo mismo pero con sus matices. Mientras la primera alude al amplio campo del hacer que incluiría estudiar, trabajar, estudiar y trabajar o emprender otros proyectos, la segunda restringe las posibilidades de respuesta al ámbito del estudio, algo entendible en una sociedad que estimula el acceso a los estudios superiores pero que, presentado a modo de exigencia u obligación, puede obturar el deseo de estudiar del sujeto que elige, aspecto decisivo para poder sostener cualquier proyecto académico.
Por eso, los procesos de orientación vocacional deben tender a promover –frente a la pregunta instalada en la vida colectiva– su transformación en una pregunta singular: ¿qué me pregunto yo en estos momentos?
Mientras en nuestro medio se sigue hablando de orientador-orientado sin observar las consecuencias teóricas, prácticas y hasta ideológicas, en la bibliografía anglosajona se denomina cliente a quien participa de estos procesos de orientación. Expresión que probablemente en otras latitudes no tenga el sentido marcadamente mercantilista que tiene en la lengua española y, por lo tanto, en el contexto iberoamericano.
En nuestro país, tratando de tomar distancia entre el ser paciente, entendido como sujeto que efectúa una consulta y/o un tratamiento en el área de salud, y el ser estudiante, que designa a quien transita un trayecto educativo en sus diferentes niveles y modalidades del sistema, se optó por la denominación de consultante, evitando patologizar o pedagogizar una práctica y reducir al sujeto a su ubicación en un dispositivo.
Si algo debería caracterizar al sujeto que participa de una experiencia de orientación vocacional es su cualidad de buscador, de explorador. Buscar y explorar son operatorias que dan cuenta de la trama subjetiva y social propia de nuestra condición humana. No hay un adentro y un afuera. Explorar y buscar en la propia historia subjetiva, en las experiencias vividas y en el universo de oportunidades de estudio y de trabajo son acciones necesarias para elegir. Entonces, allí donde un profesional privilegiaría el conocer, indagar o evaluar a un sujeto, podríamos proponernos, en cambio, invitarlo a desplegar los diferentes aspectos que dan cuenta de los atravesamientos que lo constituyen y, en esa dinámica, convocarlo a que pueda, a través de su relato, conectarse consigo mismo, con los otros y con el mundo para intentar construir una elección sobre sus proyectos futuros. Evidentemente, este cambio de posición implica desplazar el protagonismo del profesional al sujeto que consulta.
La orientación vocacional2 –término que seguramente algún día será reemplazado por otro que exprese de manera más palmaria su cometido– pensada y ejercitada como una experiencia subjetivante supone una ética centrada en el reconocimiento de las potencialidades de los sujetos, en el respeto por sus singularidades, en la inexistencia de un saber certero sobre el enigma de la vida y las vicisitudes del elegir. Una orientación vocacional subjetivante será posible desde una perspectiva crítica en tanto invite a pensar los temas y problemas en términos de entramados complejos, recurriendo a la lógica transdisciplinaria y promoviendo articulaciones intersectoriales en los abordajes e intervenciones.
Indudablemente los cambios sociales producidos en la última etapa histórica del capitalismo han generado profundas mutaciones en el área laboral y educativa. La herencia de la hegemonía de mercado –representada por gobiernos neoliberales a escala mundial y, particularmente, en Latinoamérica– provocó procesos de exclusión social y crecimiento de la pobreza que nos han interpelado y exigido la búsqueda de nuevas formas de pensar y actuar frente a los llamados problemas vocacionales.
A partir del año 2003 en adelante, los gobiernos posneoliberales de la región han intentado superar –y en buena media lo han logrado– el severo deterioro ocasionado en el tejido social expresado en procesos de fragmentación, exclusión y desintegración colectiva. Sin duda, se avanzó mucho, pero persiste aún un nivel de vulnerabilidad social producto de agudos procesos de desigualdad. La restauración neoliberal en la región a partir del año 2016 promete profundizar el deterioro y complicar mucho la calidad de vida de los pueblos latinoamericanos.
En ese derrotero, no podemos seguir haciendo orientación vocacional como si nada hubiese ocurrido, como si el elegir qué hacer se desarrollase en contextos sociales estáticos. Los procesos sociales producen formas particulares de organizar la vida y de transitar los itinerarios subjetivos. Esas dinámicas que articulan lo social y lo subjetivo deben generar formas diferentes de pensar lo que hacemos y de saber lo que pensamos3. Será una tarea ineludible puntuar aspectos que caracterizan la época actual, tanto en los modos de organización y funcionamiento de las instituciones, como en los efectos que producen en la configuración de la subjetividad, en general, y en las trayectorias educativas y laborales, en particular.
Justamente, las políticas públicas de los gobiernos posneoliberales se orientaron a promover mayor inclusión social y ampliación de derechos. En este sentido, elegir qué hacer en la vida debe ser considerado un derecho de todos, al igual que recibir orientación vocacional, es decir, la posibilidad de ser acompañados en la construcción de sus trayectorias de vida, en especial, las educativas y laborales. Sostener ese derecho significa construir dispositivos de intervención en diferentes ámbitos: pedagógicos, de salud, sociocomunitarios. Dispositivos que se organicen con inventiva, imaginación y decisión para generar una práctica que abandone sus modalidades diagnosticadoras, clasificadoras y normalizadoras.
Podríamos decir que alrededor del eje inclusión-exclusión se organiza la disputa conceptual y operativa. Con ella, se reeditan las tradicionales tensiones entre concepciones adaptativas y emancipadoras: domesticar y ajustar a lo que se debe hacer o abrir canales liberadores que se distancien de los valores y las exigencias de los discursos sociales dominantes.
Las páginas siguientes son el resultado de la búsqueda colectiva para promover maneras diferentes de hacer orientación vocacional. Tarea nada sencilla si se tiene en cuenta que en los últimos años se fueron reinventando formas clásicas y adaptacionistas de operar. Ha surgido una llamativa proliferación de pruebas estandarizadas para efectuar una (pretendida) evaluación psicológica, por un lado, y promover una clínica con “diagnósticos vocacionales” esquemáticos y deshumanizantes, por otro. En oposición a esas perspectivas, nos proponemos intentar responder creativamente a las nuevas demandas sociales, animándonos a crear espacios subjetivantes frente a la topadora objetivante de las prácticas de mercado.
Una experiencia subjetivante en orientación vocacional convoca a desmontar los discursos que promueven la libre elección de los sujetos encubriendo las desigualdades existentes en nuestras sociedades, no solo en las oportunidades, sino en los puntos de partida, es decir, desigualdad de posiciones. En este sentido, psicologizar es una operatoria encubridora de las diferentes variables que configuran las problemáticas del elegir qué hacer.
La igualdad de posiciones busca ajustar la estructura de las posiciones sociales sin poner el acento en la circulación de los individuos entre los diversos puestos desiguales. En este caso, la movilidad social es una consecuencia indirecta de la relativa igualdad social. En pocas palabras, no se trata tanto de prometer a los hijos de los obreros que tendrán tantas oportunidades de llegar a ser ejecutivos como las que tienen los hijos de estos últimos, como de reducir la brecha en las condiciones de vida y de trabajo entre los obreros y los ejecutivos. No se trata tanto de permitirles a las mujeres que ocupen los empleos hoy reservados a los hombres, como de hacer que los empleos que ocupan tanto las mujeres como los hombres sean tan iguales como sea posible (Dubet, 2011).
Por eso no hay práctica sin ideología. La elección es un proceso y un acto que se lleva a cabo en un escenario social que tiene ciertas reglas de juego que deben ser conocidas pero que, también, pueden ser transformadas.
La perspectiva crítica en orientación vocacional promueve una práctica articulada con la salud mental comunitaria en tanto y en cuanto considera las problemáticas psicosociales, el padecimiento humano y la conflictividad del vivir como una trama inseparable en la que se articulan la vida social con la vida subjetiva. La plurideterminación de los problemas psíquicos nos lleva a pensar que hay vivencias subjetivas de sufrimiento que, en rigor, son efectos de conflictos sociales. La subjetividad es, de este modo, una subjetividad producida, una subjetividad contextualizada.
En nuestro presente, esto significa pensar las problemáticas vocacionales y sus formas de intervención en el marco de los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, que “reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona” (art. 3º)4. A su vez, la misma norma jurídica define que “se debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria” (art. 11).
El presente libro es, en cierto sentido, continuación de otros referidos a la temática (Rascovan, 2005, 2010, 2012). Se basa en los mismos fundamentos conceptuales y operativos. Sin embargo, el interés central de esta obra está puesto en la revalorización de la orientación vocacional como experiencia subjetivante. El eje gira alrededor del dispositivo clínico. Una clínica concebida desde una perspectiva crítica, que permite pensar al sujeto en un entramado social y dentro de lógicas de poder que lo atraviesan y con las que tendrá que lidiar.
Cabe aclarar, sin embargo, que las experiencias subjetivantes no se reducen a ese dispositivo. Las prácticas pedagógicas y sociocomunitarias también pueden serlo. El Programa “Dar PIE: pensar, intercambiar, elegir”, que llevó a cabo el Ministerio de Educación de la Nación5, ha sido muestra de ello. Fue una política pública que promovió una práctica de orientación vocacional en las escuelas secundarias de todo nuestro país, procurando devolverle al estudiante el protagonismo en la construcción de su propia elección y de sus proyectos de vida. Por eso, podemos señalar que las prácticas subjetivantes pueden –y deben– promoverse en el campo educativo, comunitario y, desde luego, en la clínica.
Este libro tiene la pretensión de colaborar en la transmisión de una clínica que trascienda el abordaje de enfermedades y de trastornos para implicarse con el malestar, el padecimiento y las conflictividades de la vida cotidiana, entre ellas, las relacionadas con la elección de qué hacer en la vida. En otras palabras, una clínica que desborde y supere los límites de la psicopatología, devolviéndole su fluidez, su dinamismo y el optimismo de saber que algo podemos hacer para que un sujeto produzca una historización simbolizante en la que pueda interrogarse sobre su propio deseo y su propia búsqueda, tanto singular como colectiva.
En un mundo fascinado por el éxito, el rendimiento y la excelencia, hay tensiones fuertes entre las metas y los logros. Si la persona se siente apta para el futuro, toma como desafío la búsqueda de nuevos objetivos, de nuevos proyectos. Si el futuro la asusta, se repliega a la nostalgia (Hornstein, 2013: 32).
Más allá de toda tecnología y estandarización, una clínica en orientación vocacional es, ante todo, un espacio de escucha para que circule la palabra. Son los relatos del consultante los que irán configurando la escena. El profesional acompaña con su escucha atenta y con intervenciones tendientes a devolverle al sujeto su propio saber. Este es un proceso que, a propósito de la elección de un proyecto futuro, supone un paréntesis en la vida de un sujeto a la espera de que algo advenga como una verdad sobre sí mismo.
Junto a la conceptualización de una clínica ágil, dinámica y creativa en el abordaje de las problemáticas vocacionales, se propone una caja de herramientas con recursos que ayuden a activar los procesos de elección y a colaborar a que el consultante se conecte con su problemática y pueda hablar. Se describen juegos como “Una lotería muy especial”, “Imágenes ocupacionales”, “Historia vocacional”, “Encuesta a madres y padres” y otros. Se explicitan sus características, sus potencialidades y las formas posibles de intervenir por parte del profesional.
Por último, destinamos el capítulo final al relato de experiencias sobre procesos de orientación vocacional que ilustran las problemáticas existentes al momento de elegir qué hacer, el posicionamiento ético del profesional, su escucha y sus intervenciones.
La invitación está hecha. El debate está abierto. Los esperamos en las páginas siguientes.
1. Para la Real Academia Española (RAE), orientar es:
“1. tr. Fijar la posición o dirección de algo respecto de un lugar, especialmente un punto cardinal.
2. tr. Dar a alguien información o consejo en relación con un determinado fin. U. t. c. prnl.
3. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. U. t. c. prnl.
4. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado. U. t. c. prnl.
5. tr. Geogr. Designar en un mapa, por medio de una flecha u otro signo, el punto septentrional, para que se venga en conocimiento de la situación de los objetos que comprende.
6. tr. Mar. Disponer las velas de un buque de manera que reciban el viento favorable”.
2. En países europeos, Estados Unidos, Canadá y también en algunos latinoamericanos hace tiempo que se intenta reemplazar la expresión “orientación vocacional” por “desarrollo de carrera”, “careers development” o “career counseling”. Por nuestra parte, creemos que el deterioro de la “institución carrera” hace necesario pensar en términos de trayectorias de vida o de itinerarios más que de carreras. Véase capítulo 2.
3. Elucidación crítica para Cornelius Castoriadis.
4. La ley está disponible en: www.msal.gob.ar.
5. Disponible en: www.educ.ar. El programa llevado a cabo en los años 2014 y 2015 incluyó tres componentes: un juego computarizado, un curso de formación para docentes y equipos de orientación, y un micrositio de internet con recursos audiovisuales y buscadores de carreras de nivel superior.
1. EL CAMPO Y LA INTERVENCIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL
1.1. EL MARCO CONCEPTUAL
La expresión orientación vocacional que utilizamos en esta obra es una solución de compromiso entre tantas denominaciones existentes. Así como orientación profesional es muy utilizada en otros países de la región, como Brasil, y en Europa y Estados Unidos es frecuente utilizar orientación para referirse a la carrera o al desarrollo de la carrera, en nuestro caso elegimos orientación vocacional por la vigencia que –todavía– tiene en nuestro país, a pesar de su fuerte pregnancia en relación con la elección de carrera universitaria. Adoptar la denominación orientación vocacional permite favorecer el intercambio entre profesionales de nuestro medio y establecer canales con la sociedad en general.
La insuficiencia y delimitación del término hizo que en nuestro país se la adjetivara con diferentes términos, tales como “ocupacional” o “laboral”, en un intento de completar el sentido, de que el concepto resultara más abarcativo. En nuestro caso hemos optado por la expresión orientación vocacional sin más adjetivaciones ni agregados. Dicho significante nos permite dar cuenta de un campo de problemáticas complejas tanto subjetivas como sociales y de sus formas de abordaje en la práctica.
En obras anteriores (Rascovan, 1998, 2005, 2010, 2012, 2015) hemos explicitado nuestra perspectiva de trabajo para pensar y hacer orientación vocacional. En este capítulo nos interesa volver sobre ciertos conceptos fundantes que contribuyen a demarcar el territorio de esta práctica y a puntualizar la perspectiva teórico-operativa para tramitarla.
EL CAMPO VOCACIONAL
Entre la diversidad de problemáticas humanas existentes, podríamos adjetivar algunas de ellas como “vocacionales”. El cerco que así establecemos determina que las problemáticas vocacionales son todas aquellas implicadas en la elección de un hacer junto a todos los procesos relativos a la construcción de los recorridos vitales relacionados con las diversas actividades que los sujetos sociales realizan en su trayectoria vital, en particular, las laborales y académicas. Este recorte refiere, entonces, al hacer en general, pero subrayando la centralidad que en nuestras sociedades tienen el trabajo y el estudio como actividades y experiencias que producen anclaje social y como procesos de inclusión.
Podríamos definir lo vocacional como el campo de problemáticas del ser humano y la elección-realización de su hacer. El campo vocacional es una expresión que da cuenta del amplio conjunto de actividades que un sujeto realiza –o puede realizar– a lo largo de su vida: trabajar, estudiar, viajar, estar/compartir con otros o hacer cualquier actividad organizada o autogestionada. En fin, se trata de todo lo que hicimos, hacemos o nos proponemos hacer en la vida. Es la relación con el hacer en diferentes tiempos: pasado, presente y futuro. Lo vocacional es, a la vez, elección, acto y proyecto.
Decimos que supone una trama, ya que la vida subjetiva está entrelazada con la época, con las posibilidades y limitaciones propias de la estructura y organización social y cultural en la que vivimos.
La configuración de dichas problemáticas, es decir, lo que podríamos denominar “lo vocacional”, es necesariamente resultado de una compleja trama en la que se conjugan variables sociales y subjetivas.
La problemática existencial acerca de qué hacer en la vida se ha constituido en una problemática social a partir del surgimiento de los Estados modernos, es decir, los Estados de Derecho. En este sentido, es heredera de la Revolución Industrial y del sistema capitalista.
De este modo, el qué hacer –es decir, lo vocacional entendido como el elegir y como el construir trayectorias vitales– está estrechamente relacionado con el contexto económico, político y cultural. En otras palabras, está vinculado con las formas particulares que adquiere la vida humana social en un período histórico determinado. En nuestro caso particular, hacemos referencia a la organización del trabajo, del aparato productivo y de los sistemas educativos propios de cada sociedad. Por eso sostenemos que las problemáticas vocacionales tienen una dimensión social que se articula con una dimensión subjetiva.
Desde una perspectiva subjetiva, lo vocacional está directamente vinculado con la dialéctica del deseo. La búsqueda de “objetos vocacionales” –proyectos, trabajos y/o estudios– es incesante y, a la vez, contingente, dado que no hay un objeto, ya sea una carrera o un trabajo, que satisfaga completamente al sujeto.
El sujeto humano que elige y construye trayectorias de vida es un sujeto de la falta. El psicoanálisis nos ha enseñado que solo si algo falta es posible desear. La inscripción de la dimensión de la falta es lo que posibilita la circulación del deseo y la posibilidad de que un sujeto se apropie de él. El proceso de búsqueda de objetos que satisfagan el deseo es, por lo tanto, interminable y, desde luego, concomitante del propio despliegue de la subjetividad.
El hacer del ser humano es múltiple, no tiene un horizonte delimitado. Como tampoco lo tiene el pensar. Sin embargo, podríamos reconocer las limitaciones que tenemos para pensar y hacer de acuerdo a las posibilidades que cada época histórica nos permite. Es evidente que lo que elegimos articula con lo social. No hubiésemos podido elegir dedicarnos a hacer programas computarizados o a diseñar sistemas en tiempos en los que la computación todavía no había aparecido. Lo que hacemos y pensamos en buena medida está relacionado con las posibilidades epocales que se entremezclan con las búsquedas singulares de cada sujeto. Algunos se acomodarán a lo que se puede, a “lo que hay”, mientras que otros tratarán permanentemente de trascender esos límites. En todo caso, estamos diciendo que en una misma época, en un mismo escenario social, los sujetos se diferencian en las posiciones subjetivas que asumen frente a lo común.
Sostenemos que las problemáticas vocacionales están relacionadas con las variadas actividades que hay para hacer, pero también subrayamos que el trabajo y el estudio se destacan entre ellas ya que, en las sociedades actuales, son las que producen anclaje social, es decir, otorgan una posición simbólica y reconocimiento por parte de los otros.
El hacer –o las diferentes actividades que realizamos, sean formales o informales– es variado, pero está sujeto a los particulares condicionantes de la vida social. De ese modo, las posibilidades de cada uno de realizar(se) estarán relacionadas con los procesos de desigualdad existentes en cada momento histórico. Las limitaciones en lo que hacemos o nos proponemos hacer no dependen exclusivamente de aspectos singulares, sino que están amarradas a lo social. Solo reconociendo este punto de partida podremos analizar las variables individuales implicadas en los procesos de elección y construcción de proyectos de vida.
Podemos afirmar que cada ser humano es libre de gestionarse su propia vida, aunque vale reconocer al mismo tiempo que esa libertad está fuertemente atravesada por las condiciones materiales en las que nace y que resultan determinantes del itinerario vital ulterior. Por eso, la diferencia en la concepción de la libertad estará íntimamente relacionada con el reconocimiento de la trama en que se organiza la vida humana. Si los puntos de partida para los sujetos son desiguales, tendrá que haber un actor que intente regular e igualar posiciones y oportunidades. Por el momento, pareciera que ese actor no podría ser otro que el Estado. El valor decisivo de las políticas de Estado estará asociado, entonces, con el poder que tiene para torcer itinerarios de vida que parecen, en algunos casos, inevitables. El Estado se constituye así en garante del sujeto como sujeto de derecho.
Por eso, allí cuando se recortan las variables subjetivas como las únicas existentes, señalamos esa maniobra como una ideología al servicio de invisibilizar esta problemática como inicialmente social, advirtiendo sobre la necesidad de construir y aplicar políticas sociales entendidas como herramientas con poder para revertir un destino previsible. La necesidad de diseñar e implementar políticas públicas en el área no estará orientada a limitar la libertad individual, sino a alterar un camino de reproducción acrítica de las situaciones sociales que se vienen heredando desde hace mucho tiempo.
El sujeto que elige y construye proyectos futuros debe ser entendido como sujeto de derecho, para lo cual es ineludible poner de relieve las variables subjetivas y sociales implicadas en dicho proceso.
Lo vocacional es una trama inextricable entre lo subjetivo y lo social. Podríamos decir que el campo de problemáticas que abordamos se reduce al hacer. Sin embargo, no es cualquier hacer. Justamente mencionar el hacer como vocacional nos permite reconocer, en esa encrucijada, una dinámica singular que apela a un llamado desde el deseo como algo que está más allá de los imperativos del deber hacer, de las exigencias para la incorporación al aparato productivo. Entonces, lo vocacional está asociado con el hacer, pero no con cualquier hacer. Es un hacer desde el deseo. Es el hacer deseante implicado en los procesos de vida con un plus de satisfacción, de creatividad, de búsqueda, de jugar, de libertad.
En contrapartida, proponer “desear lo que yo deseo que desees” es la principal maniobra ideológica del sistema. Dicho de otro modo, es pretender circunscribir el horizonte de las elecciones a la utilidad de un sistema que, en nombre de la libertad, se desentiende de las decisiones por considerarlas “libres”.
Esta sería una manera de formatear el deseo, de supeditarlo a los imperativos sociales y culturales. Por eso los dispositivos de acompañamiento en los procesos de elección y construcción de proyectos futuros deberían ubicarse en una posición que promueva elegir y llevar a cabo lo que hacemos más allá de los mandatos, aunque reconociendo los circuitos que producen inclusión social.
Concebir al sujeto que elige como sujeto de derecho es reconocer su cualidad deseante articulada con las condiciones materiales propias de cada sociedad.
Si todos tenemos derecho a elegir y a desear, es responsabilidad colectiva, en particular de las políticas de Estado, crear las condiciones para que ello ocurra. Reducir las problemáticas a la vocación como un fenómeno insular, esencialista, es desconocer los entramados en los que acontece la vida humana y legitimar las desigualdades sociales.
LAS ELECCIONES VOCACIONALES
Entre las variadas actividades humanas, el trabajo y el estudio sobresalen ya que, en las sociedades capitalistas, son las que producen amarre social y otorgan una posición simbólica y el reconocimiento por parte de los otros. La libertad de elegir qué hacer se ha transformado en esta época en una gestión individual que deja a los sujetos librados a sus propios recursos. Los itinerarios de vida están, de este modo, muy restringidos a las condiciones materiales de existencia que serán determinantes de sus vidas futuras, a menos que –como ya hemos señalado– haya un Estado con decisión y capacidad política para revertir los procesos de reproducción y desigualdad social.
Las elecciones vocacionales son, al mismo tiempo, un proceso y un acto de elegir “objetos” (a los que convencionalmente definimos como vocacionales).
Elegir es un proceso ya que se trata de un recorrido inacabado, a través del cual el sujeto busca, reconoce y muchas veces encuentra, dentro de la variedad de objetos existentes, algunos con los que establece vínculos singulares. Logra recortar alguno/s entre otros, lo/s elige, lo/s escoge como propio/s y establece con él/ellos una relación singular. El proceso de elegir supone una configuración particular del tiempo entre pasado, presente y futuro.
Elegir es, además de un proceso, un acto expresado en la toma de decisión a través de la cual el sujeto selecciona uno o varios objetos con los que establece un vínculo particular, esperando obtener algún tipo de satisfacción. Inexorablemente, la satisfacción que deviene del vínculo entre sujeto y objeto es de carácter parcial, ya que no hay un objeto –sea este sexual, de amor o vocacional– único y absoluto para un sujeto.
El proceso y el acto de elegir tienen aspectos conscientes e inconscientes. Podemos dar cuenta conscientemente de lo elegido aunque desconozcamos los móviles inconscientes de ello.
El inconsciente se sustrae al irracionalismo, pues, lejos de ser un caos irreductible, tiene una estructura, aunque diferente de la estructura de la conciencia […] Me constituye sin que yo lo sepa, con una profundidad insospechable. Y cuando llego a acceder a él, me libra de mis inhibiciones al restituirme la libertad. Yo no soy responsable de mi inconsciente, pero si bien, no respondo por él, sí le respondo […] repensándolo y recreándolo (Kristeva, 2001: 17).
Por eso, sostenemos que somos elegidos por el Otro. Que hay algo del orden inconsciente que organiza nuestras inclinaciones, nuestras preferencias. Al mismo tiempo que este proceso genera diferentes vivencias de reacomodamiento, es posible habilitar experiencias de acompañamiento que permitan develar algunos de esos aspectos inconscientes implicados en la elección.
La dinámica de la elección de objetos vocacionales reconoce diferentes momentos en su gestación. Es siempre conflictivo. Supone lidiar con nuestra falta constitutiva, con el no todo, con la castración. Si elegir es dejar, será conflictivo, aunque no del mismo modo para todos los sujetos. Las maneras de vivir los procesos de elección están fuertemente relacionadas con las formas de vivir la falta y los mecanismos que se activan alrededor de ella. Formas más o menos neuróticas, más o menos histéricas, más o menos obsesivas, más o menos fóbicas, más o menos psicopáticas.
Los conceptos freudianos de “inhibición”, “síntoma” y “angustia” podrían servirnos para pensar los derroteros por los que un sujeto transita en el proceso de elección vocacional.
En su gestación podemos ubicar momentos de enamoramiento, de fascinación, de euforia, de entusiasmo, de idealización, pero también de desazón, de desencanto, de abulia, de desinterés, de desidealización. Es un proceso incesante con vivencias variadas. No podría ser de otro modo. La vida humana es contingencia, aventura, está abierta. No hay certezas. Nos enfrenta a lidiar con la incertidumbre, cualidad espinosa de la vida que genera condiciones para promover formas colectivas e individuales de sostén que permitan organizar nuestras elecciones y trayectorias con cierta regularidad.
En ningún aspecto de la vida hay un objeto elegido de una vez y para siempre. Por ello, la idea de elección entendida como proceso se une a la noción de itinerario vital. Vivimos eligiendo, aunque puedan reconocerse momentos “clave” en la vida de un sujeto, es decir, tiempos en los que la elección de qué hacer se juega de una manera más significativa, por ejemplo, formar pareja, tener hijos o elegir-ingresar-egresar de una carrera, estudio o trabajo.
Las elecciones vocacionales están referidas, entonces, a todo el universo del hacer: estudio, trabajo y actividades de diferente tipo. Sin embargo, lo que las define no es tanto el qué (de lo elegido), sino el cómo, es decir, la posición subjetiva. Las elecciones –y el itinerario que se despliega en torno a ellas– estarán asociadas, por lo tanto, al plus que permite que un sujeto intente ubicarse más allá de su condición de engranaje de una maquinaria social.
Las elecciones vocacionales en tanto decisiones sobre el hacer tienen aspectos conscientes ligados a los valores y expectativas que se ponen en juego, tales como obtención de empleo, dinero, reconocimiento social, prestigio, fama, poder y aspectos inconscientes que nos permiten ubicar a un sujeto sujetado al deseo de Otro. Debemos agregar que es un sujeto sujetado al deseo de Otro que, en tanto tal, lo hace posible. Punto de partida que nos posibilita, a lo largo de nuestra existencia, intentar acceder a adueñarnos de un proyecto propio sorteando las dificultades propias de la vida. Es la búsqueda de una posición diferente ante el deseo del Otro, es la vía que nos hace considerar sujetos creadores produciendo formas que no están ya en el Otro.
Las elecciones vocacionales producen una particular ligazón libidinal que une un sujeto a uno o varios “objetos” de ese hacer. En ese sentido, podríamos considerarla como una particular relación amorosa entre el sujeto y la actividad elegida.
Pero también en las elecciones vocacionales se juegan las trampas del narcisismo y de las identificaciones, del goce, del superyó, del síntoma que oscila entre la satisfacción y la sustitución, y de la sublimación que permite crear sin retroceder en la negociación posible entre deseo y goce.
Las elecciones pueden provocar inhibición, síntoma y angustia porque, inevitablemente, elegir implica una pérdida. Muchas veces la inhibición en la elección resguarda al sujeto de la angustia de elegir. Algunas inhibiciones permiten evitar un conflicto con el superyó, no lograr el éxito que el superyó le ha denegado.
María Ester Jozami (2009: 89) sostiene que desde el psicoanálisis se plantea el problema de la elección vocacional en el estatuto del síntoma: “Síntoma en estado de enigma que aún no ha sido formulado”.
Podemos pensar la elección vocacional como síntoma tanto en la vertiente de una formación de compromiso como en la de una satisfacción sustitutiva.
El síntoma en la elección vocacional así planteado puede presentarse de diversas formas: como duda entre estudiar y trabajar, como cuestionamiento entre estudiar una carrera que otorgue prestigio/poder o “que me guste”, como indiferencia ante todas las carreras, como interés indiferenciado por todo, etc.
El síntoma puede presentarse también en forma de inhibición: “No hago nada porque nada me gusta”, “Me gustan varias cosas, pero no averiguo nada”, “Ya voy a ir a averiguar, cuando termine las pruebas”. Siempre que hay una formación de compromiso hay una satisfacción pulsional sustitutiva que sostiene al síntoma.