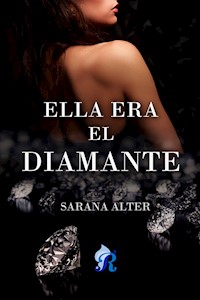
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romantic Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sandra Guerrero es una mujer con un trabajo exigente, acostumbrada a abrirse paso en un mundo liderado por hombres. Su temperamento fuerte y su carácter retador han hecho de ella una mujer impetuosa e independiente, que no permitirá que nadie dirija su vida. Gonzalo Cedeño, serio, observador y meticuloso, es un hombre adicto al trabajo y al placer sin compromisos, que no está dispuesto a cambiar ni un ápice su vida. Apegado a una vida nómada, no tiene intención de asentarse en ninguna parte. Los dos empezarán a sentirse muy atraídos físicamente y, con el tiempo, los sentimientos se harán más intensos. Pero cuando surge el amor, un inevitable acontecimiento cambiará sus vidas para siempre
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SARANA ALTER
Primera edición digital: Septiembre 2022
Título Original: Ella era el diamante
©Sarana Alter, 2022
©EditorialRomantic Ediciones, 2022
www.romantic-ediciones.com
Diseño de portada: Maria Àngels Crespí
ISBN: 978-84-18616-99-0
Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, en cualquier medio o procedimiento, bajo las sanciones establecidas por las leyes.
ÍNDICE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Epílogo
Agradecimientos
A mi familia,
mi tesoro más preciado.
Os quiero.
SARANA
Capítulo 1
Sandra
Piiiiii, piiiii, piiiiii… Piiiiii, piiiii, piiiiii…
¡¿De dónde demonios viene ese ruido?! Me giré en la cama molesta. No sabía muy bien dónde me encontraba, ni de dónde provenía aquel sonido que no cesaba.
—¡Sandra, apaga la maldita alarma! —escuché la voz de Bego desde la litera de abajo.
Abrí los ojos de golpe y vi que estaba en el cuartel. Habíamos llegado por la noche de unas maniobras y me encontraba en el barracón con algunas compañeras más. Bego y yo teníamos la residencia aquí, pero habíamos llegado tan cansadas que decidimos hacer la noche en el cuartel para no tener que conducir hasta casa. De repente, entró el sargento Gustavo Torres. Pese a su edad, tenía una constitución fuerte y su aspecto era rudo. Sus ojos eran pequeños y de un color azul tan intenso como el más profundo océano. Tenía el pelo cano y escrupulosamente peinado hacia atrás. Llevaba muchos años en el ejército y eso se reflejaba en las marcadas arrugas de su envejecida piel. Se le conocía por ser muy autoritario y, desde luego, entre sus virtudes no se encontraba la paciencia. Por lo que cualquiera bajo su mando intentaba responder ante la mínima orden suya en el menor tiempo posible.
Al verlo parado en el umbral de la puerta, Bego y yo nos pusimos en pie rápidamente y bajamos de las literas junto con el resto de nuestras compañeras para cuadrarnos frente a él.
—Buenos días, soldados.
—¡Buenos días, señor! —contestamos todas al unísono.
—Es hora de empezar el día. Vestíos e id, sin perder un segundo, a desayunar. Nos espera un día duro. —Acto seguido se dio media vuelta y salió del barracón.
Todas empezamos a dispersarnos poco a poco y el ambiente empezó a relajarse. Me dirigí a la litera para hacer la cama, pero antes miré a Begoña. Éramos muy distintas. Yo tenía veintinueve años y ella veintisiete. Y, mientras que yo era bajita, morena y de ojos marrones, ella era corpulenta, rubia y de ojos verdes. Las dos éramos amigas desde el jardín de infancia, nuestros padres habían sido vecinos toda la vida en un pequeño pueblo de Extremadura, Fregenal de la Sierra. Y aunque echábamos de menos nuestra tierra, hacía unos diez años que vivíamos en Mallorca, una isla que nos enamoró desde el primer día.
Sentí una punzada sobre los ojos, una pequeña jaqueca, así que me masajeé las sienes con las yemas de los dedos mientras continuaba parada viendo cómo Bego hacía la cama. Y recordé la de veces que siendo pequeñas habíamos guardado chocolatinas debajo de los colchones. Obviamente los dulces eran algo que teníamos limitado cuando éramos unas niñas, pero siempre nos las ingeniábamos para salirnos con la nuestra. De nuevo, me asaltó una punzada sobre los ojos.
—¡Madre mía, qué dolor de cabeza… ¿Qué hicimos anoche? —Miré hacia mi litera sin muchas ganas de hacerla. La noche anterior habíamos estado bebiendo algo con los chicos y ahora me estaba pasando factura.
—Tienes razón, Sandra… ¡A mí me duelen hasta las pestañas! ¡Bebimos como si no hubiese un mañana! —dijo mientras continuaba estirando las sábanas.
Terminamos de hacer las camas y nos vestimos con el uniforme. Me puse el pantalón de camuflaje color tierra y la camisa. Cogí el cinturón y me lo ajusté alrededor de la cintura. Me agaché para recoger las botas, que estaban a los pies de la cama, y me las calcé. Como era habitual recogí mi larga melena en una coleta en lo alto de la cabeza. Mi amiga, como lo tenía corto, se lo levantó un poco con las manos y se dio por peinada. Ambas nos miramos con una sonrisa en los labios, desde luego no parecíamos el reflejo del erotismo femenino, pero éramos auténticas guerreras. Salimos del barracón tapándonos los ojos con la mano en un intento por frenar la molestia de aquel sol cegador que junto con la resaca eran un auténtico incordio y nos encaminamos hacia el comedor.
—Bon dia, chicas. ¡Arriba esos ánimos! —escuché a Tomeu a mi espalda, a quien más que un compañero, consideraba un amigo. Lo miré de refilón toda enfurruñada, me impresionaba y molestaba a partes iguales que siempre consiguiese estar de buen humor, durmiese o no.
Una vez entramos en el comedor, escuchamos un jaleo atronador que me hizo de nuevo masajearme la frente con los dedos. Nuestros compañeros eran muy escandalosos, se levantaban llenos de energía y muertos de hambre. Me dirigí con Bego a la parte izquierda del comedor, donde estaban las bandejas plateadas. Cogimos un par y nos pusimos a la cola para coger el desayuno.
Las maniobras, esa vez nos habían tocado en la montaña y habían resultado agotadoras. Dormimos por parejas en tiendas de campaña, hicimos recorrido topográfico, practicamos combate y caminamos durante horas con una mochila de veinte kilos a la espalda. Afortunadamente, en esas maniobras había hecho buen tiempo y, al menos, no habíamos tenido que soportar la lluvia. Nos alimentamos durante días a base de latas de judías, carne en salsa, lentejas, sopa… Tuvimos suerte porque casi todos los días pudimos comer caliente. Uno de los días nos tocó Tema, así lo llamábamos cuando hacíamos un simulacro de guerra. Usamos la munición de fogueo y nos enfrentamos a una emboscada, desgraciadamente ese día nos robaron las provisiones, así que nos quedamos sin cenar.
Escuché cómo mi estómago rugía de hambre y miré con ansia los paquetes de galletas del desayuno. No teníamos delante un gran banquete, pero era comida, no nos íbamos a poner escrupulosos. Empecé a pensar en las cosas que comería ahora que volvía a estar en casa: Una hamburguesa doble con queso, un buen filete de carne o helado de vainilla con nueces de macadamia. Mmm… Adoraba ese helado.
—Cachorra, me comería una vaca. —La voz de Bego me sacó de mi ensoñación.
—Yo creo que cuando llegue a casa me voy a coronar… Pienso comer hasta reventar —le contesté mientras veía cómo Tomeu, que estaba delante de mí en la cola, se llenaba la bandeja de zumos y paquetes de galletas.
Nos sentamos los tres juntos en una de las mesas y empezamos a charlar de cosas banales, como siempre hacíamos después de unas maniobras. Hablábamos de nuestras camas, de las almohadas, de una buena ducha. En fin, de las comodidades que echábamos de menos cuando no estábamos en casa. La hora del desayuno se nos pasó rápido y empezamos la jornada. Como acabábamos de volver de maniobras, el día transcurrió muy suave, básicamente nos dedicamos a descargar todas las cosas que habíamos llevado y necesitado durante nuestra expedición. Al final del día, nos dirigimos al barracón para hacer el petate y volver a casa, por fin librábamos.
—¡Ay, me muero de ganas de ver a Ronco! —Empecé a meter mis cosas en la maleta. Ronco era mi perro mestizo de mastín; su pelaje era la combinación perfecta del color blanco y el canela, pesaba unos setenta kilos y me llegaba por la cintura, adoraba a esa enorme bola de pelo. Lo recogí de una perrera cuando estaban a punto de sacrificarlo y aunque era un perro cariñoso y adorable, no había conseguido ninguna familia que lo adoptase debido a su gran tamaño. ¡No todo el mundo quiere tener un perro de esas dimensiones! Pero cuando lo vi tuve un flechazo y no me lo pensé, me lo quedé.
—Yo me muero de ganas por llegar a casa, tumbarme en el sofá y tomarme una cerveza bien fresquita. —A Bego siempre le había gustado disfrutar de su «momento cerveza» después de unas duras maniobras. Así que no me extrañó en absoluto que su primer deseo fuese «beber cerveza».
La miré de reojo con socarronería y, sin poder evitarlo, nos echamos a reír. Recordé el millón de veces que habíamos disfrutado del «momento cerveza» a escondidas de nuestros padres en el pueblo. Veníamos de unas familias con valores muy tradicionales. Según ellos, dos mujercitas no debían beber cerveza y menos si lo hacíamos a morro, pero Bego y yo nunca hicimos caso de aquellas anticuadas imposiciones.
—Anda, Cachorra, vámonos antes de que nos manden deberes.
La miré asintiendo a su orden. Ambas con nuestros uniformes aún puestos, cogimos el petate y salimos a la calle despidiéndonos de los compañeros que nos íbamos encontrando por el camino.
—¡Franqui! —Oí el grito de Tomeu a mi espalda. Así era cómo me llamaba de forma cariñosa. Me apodó así desde el primer día que entré en el Cuerpo, ingresando en la unidad de francotiradores—. Si aquest fin de semana decides hacer alguna excursión con Ronco avísame, estaré encantado de acoplarme.
Usaba siempre esa particular mezcla de mallorquín y castellano a la que ya estábamos acostumbradas. Tenía treinta y un años, era un chico más bien bajito y poco musculado, tenía el pelo castaño y unos ojos grandes y redondos de color miel. Su nariz era pequeña y puntiaguda. Su boca era fina y tenía los dientes blancos, aunque un poco desordenados. Todo él era vitalidad, alegría y buen humor. Era mallorquín de pura cepa y aunque se notaba su fuerte acento cuando hablaba, en castellano se defendía muy bien.
—No te preocupes, Tomeu, si Ronco y yo decidimos salir a la montaña te diremos cosas. —Le lancé un beso con la mano de manera exagerada y él respondió cogiendo mi beso en el aire y metiéndoselo en el bolsillo, mientras se despedía de Bego guiñándole un ojo.
—¡Nos vemos, Rubia!
Mi amiga y yo nos metimos en la furgoneta, decidí comprarme ese coche después de adoptar a Ronco. Fui al concesionario y elegí una Citröen Berlingo Extreme de color mocca y naranja. Desde luego, la mejor decisión que había tomado. Al entrar, encendimos la radio y nos pusimos a cantar. Empezó a sonar una de nuestras canciones preferidas Pienso en aquella tarde del grupo Pereza y no dudamos en aumentar el volumen de nuestras voces:
Yo pienso en aquella tarde
Cuando me arrepentí de todoooo
Daría, todo lo daría
Por estar contigo y no sentirme soloooooo.
Estuvimos cantando a pleno pulmón gran parte del camino hasta que, por fin, llegamos a casa de mi amiga. Me puse en doble fila y bajé el volumen de la música que todavía retumbaba en los altavoces.
—¡Y llegamos a tu mansión, Rubia!
—Al menos es rubio natural —dijo encogiéndose de hombros.
—Disfruta de tu «momento cerveza».
—Por supuesto que lo voy a disfrutar, dale muchos besitos a Ronco de mi parte cuando lo veas. —Vi cómo se bajaba de la furgoneta mientras sacaba las llaves de la mochila. Vivía en un pequeño piso, sencillo, con una sola habitación en Palma. La ciudad se había vuelto carísima en los últimos años y nuestros sueldos de militares tampoco nos permitían grandes lujos—. Adiós, Cachorra, ¡Sé buena! —gritó desde el portal de su casa.
Le respondí haciendo el saludo militar y me incorporé de nuevo a la calzada. El camino de vuelta a casa lo disfrutaba más que nada en el mundo, me gustaba conducir porque me ayudaba a desconectar. Llegar a casa, saludar a Ronco, pedir una pizza y ver juntos la tele atiborrándonos a comida mientras nos relajábamos. Eso era todo lo que necesitaba cuando volvía a casa de unas duras maniobras. Iba distraída pensando en eso cuando, de repente, se me cruzó precipitadamente algo por delante del coche. Tuve que dar un frenazo para no atropellar lo que fuera que se me hubiera cruzado, noté cómo el coche derrapaba y las ruedas chirriaban, era incapaz de controlarlo. Empecé a notar que el pánico se apoderaba de mí. Me subí a la acera, perdiendo el control absoluto del vehículo, y vi cómo me acercaba a una velocidad vertiginosa hacia un árbol. En un intento de pararlo, cogí el freno de mano y tiré de él con todas mis fuerzas. El coche frenó en seco, provocando que mi cabeza golpeara contra el volante. Permanecí inmóvil durante algunos minutos, asimilando lo que acababa de suceder. Aturdida me incorporé, sentía cómo mi corazón latía a toda velocidad y mi respiración era entrecortada. Bajé del coche para intentar tranquilizarme y vi que el coche había quedado a un palmo de distancia del tronco. Alarmada, me apoyé las manos sobre la cabeza, sin poder dar crédito a lo que había estado a punto de pasar y empecé a andar nerviosa de un lado a otro de la acera.
—¡¿Pero qué demonios?! ¡Joder, casi la espiño!
—Señorita, casi me atropella. —Escuché una voz masculina a mi espalda.
Me giré y vi al hombre que me había hecho dar el volantazo. Mis ojos se encontraron con los suyos. Los tenía achinados, pero pude ver que eran oscuros como el café. Me miraba intensamente y percibí la furia que hervía en su interior pese al buen tono que había usado al dirigirse a mí. Apretaba la mandíbula de forma rítmica, lo cual me dejaba ver lo tenso que estaba. Lo vi dar un paso hacia delante con los puños apretados a los lados del cuerpo. Estaba claro que, aunque controlase su entonación, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Estaba muy cabreado.
—Repito. Señorita, casi me atropella.
Intenté aguantar las ganas que tenía de partirle la cara a ese gigante, lo escruté con la mirada sin dejarme intimidar. Era alto, de complexión fuerte, tenía el pelo negro y la piel morena. Llevaba ropa deportiva y unos cascos colgados del cuello. Imaginé que se me había cruzado mientras corría a la velocidad de una gacela, porque era imposible que no hubiese podido ver a una persona cruzar la calle.
Me miró e hizo unos aspavientos con las manos, imagino que para ver si le contestaba, pero estaba completamente absorta en mis pensamientos. Lo vi girarse con chulería y entonces me crispó. Me acerqué y me puse de puntillas para tocarle el hombro con un dedo. Se dio la vuelta y entonces le dije:
—¡Perdona, pero eres tú el que te has puesto en medio y casi provocas que yo tenga un accidente!
Sabía que el tono que estaba usando no era conciliador, pero me daba igual. Aquel gran hombre volvió a mirarme de arriba abajo, no sé si quería intimidarme o si es que no daba crédito a mi respuesta. Se acercó a mí acortando todavía más la distancia, haciendo patente su altura.
—Primero, no me tutee porque no nos conocemos de nada. Y segundo, haga el favor de mirar hacia la carretera. ¿Por dónde estaba pasando yo? ¡Por un maldito paso peatonal! ¿Conoce las normas de circulación, señorita…? —Dejó un claro espacio de tiempo para que contestase mi nombre. En ese lapso, noté cómo me observaba, pero no fue una mirada normal. Lo vi analizarme, me miró el pelo, los ojos, los labios, la nariz, y siguió su mirada por mi cuerpo. Empecé a ponerme nerviosa y noté cómo mi respiración se aceleraba de nuevo.
—Discúlpeme, don nometuteeporquenomeconoce para usted seré la señorita laculpaestuyaporsalirdelanada —respondí con toda la chulería que fui capaz.
Lo vi apretar la mandíbula y cerrar los puños de nuevo. Estaba claro que no le había gustado mi respuesta. Se giró bruscamente dándome la espalda. Vi cómo abría y cerraba la mano de nuevo, como para eliminar la tensión que estaba claro que acumulaba. De pronto, me di cuenta de que su actitud había cambiado. Tenía una postura más relajada. Se giró un poco quedando de costado y pude ver que en su rostro se había dibujado una sonrisa ladeada. ¡¿Pero qué cojones?! Más cabreada que antes me di media vuelta y me subí a la furgoneta. Arranqué y salí de allí lo más rápido que pude. Menudo lunático.
Después de conducir durante veinte minutos había tenido tiempo de tranquilizarme. Al llegar a casa, como de costumbre, tuve que empezar a dar vueltas con el coche para encontrar sitio.
—¡Sí! Por fin. —Un coche salía de su aparcamiento, así que puse el intermitente y me armé de paciencia para esperar a que, el abuelito que conducía el coche saliese. Lo vi girar el volante hacia la derecha, echar marcha atrás, volver a meter embrague y girar el volante hacia la izquierda para enderezarlo un poco. Repitió esa maniobra una y otra vez, hasta que sacó el pequeño escarabajo del enorme espacio en el que estaba aparcado. Respiré aliviada cuando por fin lo vi desaparecer por la calzada.
—Ya era hora.
Metí la furgoneta en el enorme sitio que había dejado. Apagué el motor. Cogí el petate y lo cerré para dirigirme al portal de casa.
Abrí la puerta y subí los cuatro pisos, sin ascensor, hasta mi casa. Era una finca vieja. En ese sentido, mi situación era bastante parecida a la de Bego. A ambas nos encantaba nuestro trabajo, pero el salario no era una ventaja. Metí la llave en la cerradura y escuché las pisadas de Ronco corriendo para empezar a oler debajo de la puerta.
—Roncooo —canturreé, aun sabiendo que eso solo le transmitiría más nerviosismo. Al abrir, mi enorme perro se abalanzó sobre mí sin piedad, me tiró al suelo de un placaje. Estaba claro que aquella enorme bola de pelo no era consciente de su tamaño y pretendía que lo cogiese en brazos como si de un chihuahua se tratase. Me empezó a lamer por todo mi cuerpo llenándome de babas, pero yo solo pude sonreír. Lo había añorado muchísimo.
—Ronco, Ronco, tranquilo, chico, tranquilo. —Lo adoraba, así que lo abracé con todas mis fuerzas y empecé a darle besos en su enorme y peluda cabezota—. Mami te ha echado mucho de menos, bebé ¿Quién es mi pequeñín? ¿Quién es?
Mientras me deshacía en mimos con él, oí la dulce voz de la tatadetrás de Ronco.
—Hola, Sandra, cariño.
—¡Tata! ¡No sabía que estabas en casa!
—Tranquila, cariño, Ronco te ha echado mucho de menos, es su momento. ¿Qué tal te han ido las maniobras, cielo?
La miré con cariño. Mi vecina Aurora era como mi familia, tenía unos sesenta años, prejubilada, con el pelo cano y unos ojos azules muy expresivos. Toda la vida se había dedicado a trabajar de cocinera en un restaurante de la ciudad y ahora, después de muchos años trabajando, podía tener tiempo para ella. Siempre se encargaba de Ronco cuando yo no estaba y me llenaba la casa de táperes porque, según ella, mi trabajo era muy exigente y debía alimentarme bien.
Me levanté del suelo como pude y le di un cálido abrazo.
—Las maniobras han ido bien, lo de siempre, caminar y caminar, subir montaña, bajar montaña y blablabla, pero ya sabes que gracias a tu comida yo soy como Popeye. —Ambas nos echamos a reír.
—Bien, cariño, ahora que ya sé cómo estás, me iré. Supongo que necesitas descansar. Ronco ya ha salido de paseo y ha cenado, hoy se ha relamido el hocico bien gustoso, le he hecho unas albóndigas con tomate que estaban de muerte. Tú tienes tu táper en la nevera, por cierto, te he comprado tu helado preferido, vainilla con nueces de macadamia y caramelo, por si te pica el gusanillo esta noche. —Me miraba con adoración, siempre me hacía saber lo mucho que me apreciaba con sus detalles.
—Muchas gracias, tata, eres la mejor, no sé qué haría yo sin ti.
Nos dimos un beso y nos despedimos, quedándome a solas con mi peludo de cuatro patas, por fin, en casa.
—Ohhhh, Dios mío, Ronco, qué ganas tenía de llegar, vengo reventada.
Ronco me miraba moviendo la cola. Dirigí mi vista al pequeño saloncito. La estancia estaba perfectamente ordenada porque Aurora se encargaba de que así fuese. Cuando volvía de maniobras siempre lo encontraba todo impoluto y perfectamente ordenado. No tenía la casa recargada, sino más bien, sencilla. Los muebles eran de roble oscuro que contrastaba muy bien con la pared en color crema. Ese ambiente me relajaba y me daba confort. La hacía acogedora. Miré el sofá marrón chocolate con la manta blanca, perfectamente doblada, cómo lo había echado de menos. Delante, vi el televisor apagado sobre el mueble oscuro de trazos rectos. El salón estaba separado de la cocina por una pequeña barra americana, que me servía de mesa de comedor al mismo tiempo. Y sobre la barra, había un jarrón de porcelana blanco con un tulipán naranja. Ese toque creaba la armonía perfecta. Ese era mi mundo.
Pensé en darme una ducha primero para después cenar más relajada. Entré en el único baño de la casa. No era gran cosa, pero me gustaba. Estaba tan acostumbrada a compartir duchas y vestuario con mis compañeras en el trabajo que me gustaba aquel baño porque, por pequeño que fuese, era solo mío. Nada más entrar te encontrabas con el espejo y un lavabo de esos que están incorporados en un mueble. Justo a la izquierda de la puerta se encontraba el váter y al lado, la bañera. El aseo al completo era de color blanco, sus baldosas, sus muebles, todo. Pero yo le había incorporado mi toque, el naranja, un color que siempre me transmitía alegría. Tenía encima del mueble del lavabo jabón de melocotón, el cual otorgaba color y junto a él una pequeña vela perfumada. Las toallas eran también de color naranja, y la cortina de la ducha era blanca con un enorme crisantemo naranja y amarillo. En un rincón tenía una maceta, por supuesto de plástico, por mi trabajo no podía permitirme nada que necesitase mis cuidados. Me acerqué a la bañera y abrí el grifo para que se fuese llenando. Después fui hasta el mueble del lavabo y sacando un mechero de uno de los cajones, encendí la vela perfumada. Al poco tiempo, empezó a embargarme el dulce olor a vainilla e inspiré profundamente. Me quité las botas militares y sentí un cosquilleo placentero. Eran mis pies cansados agradeciéndomelo. Me quité la ropa y antes de entrar en la bañera paré delante del espejo para ver mi aspecto. Miré mi reflejo y me asusté al ver las oscuras ojeras que enmarcaban mis ojos.
—¡Por Dios, Sandra, pareces un oso panda!
Sin perder tiempo, me metí en la bañera y fui hundiéndome hasta cubrirme por la barbilla. Sentía cómo el calor del agua iba relajando mis músculos y una enorme sensación de alivio se apoderó de mi cuerpo. Estuve un largo tiempo allí metida, sin pensar en nada, y solo decidí salir cuando el agua empezó a enfriarse. Me enrollé en una toalla para secarme y después me puse mi camiseta favorita, una camiseta de baloncesto de hombre, de talla extra gigante, que me servía de camisón. Me encantaban aquellas enormes camisetas para dormir. Salí del baño y me encontré a Ronco en la puerta que me esperaba ansioso.
—Vamos, chico, vayamos a la cocina a ver qué tenemos para cenar. —Abrí la nevera y vi el táper de albóndigas que me había dejado Aurora.
—Mmm, qué ganas tengo de hincarle el diente a estas suculentas albóndigas.
Ronco me miró, acercó el hocico al táper y movió la cola. A pesar de haber cenado, él también quería hincarle el diente, definitivamente mi fiel amigo era un pozo sin fondo.
Fui a abrir el congelador para sacar el helado, pero me quedé de piedra cuando lo hice.
—¡Madre mía! ¡¿Pero qué hay aquí?! —En el interior del congelador había una hilera de táperes perfectamente amontonados—. ¡Virgencita! ¿Pero esta mujer solo ha cocinado mientras he estado fuera? —Me dispuse a sacar todos los táperesuno a uno. Cada uno contaba con una etiqueta escrita a mano: croquetas de cocido, lentejas, calamares rellenos, estofado de ternera, carne en salsa, fabada, bacalao en salsa… Así fui sacando unos doce táperes hasta que, al final, conseguí encontrar el helado. Miré a Ronco que esperaba paciente sentado a mi lado.
—Tranquilo, pequeño, si sucede una catástrofe, la tata nos ha hecho táperes para todo un año.
Con las albóndigas y el helado me senté en el sofá y encendí la tele. Ronco hizo lo mismo, se subió y se acomodó a mi lado, no era consciente de que ocupaba medio sofá, así que intentó estirarse al máximo para asegurarse de estar cien por cien cómodo junto a mí, mientras yo me quedaba recluida en un rincón.
—Veamos qué echan en la tele, pequeño. —Cogí el mando y empecé a hacer zapping mientras iba picoteando las albóndigas. Paseé por todos los canales durante un rato, pero nada me convencía hasta un momento determinado. No puede ser, ¿en serio? ¿La están echando por la tele? Salté de alegría al ver que echaban mi película favorita.
—¡Toma ya, Ronco! ¡Hombres de honor! Como comprenderás, tenemos que verla, es la mejor película del mundo. —Me recosté encantada sobre las peludas patas de Ronco y nos acomodamos para empezar a ver la película, a sabiendas de que no tardaría en quedarme dormida.
Capítulo 2
Gonzalo
Nos encontrábamos en un barrio conflictivo de la zona de Palma. Las calles se veían sucias, sus aceras estaban repletas de bolsas y envoltorios que volaban con la brisa veraniega. A pie de calle se podían encontrar tenderetes con ropa tendida de la gente que por allí vivía. La mayoría de los edificios estaban destartalados y tenían las fachadas desconchadas. Podían verse grandes trozos de la estructura del edificio que algún día debió cubrir la pintura.
Miré hacia la derecha, donde había un contenedor desbordado. Se encontraba abierto, completamente repleto de desechos. Pude contar diez bolsas de basura acumuladas a su alrededor, en la calzada. Entre los objetos depositados allí, también había un colchón con varias manchas que no identifiqué, un televisor con la pantalla rota, y un cúmulo de zapatos mugrientos amontonados.
Percibí movimiento desde uno de los balcones y vi cómo una mujer salía envuelta en un batín con una especie de manta echa un ovillo bajo el brazo. Se acercó hasta la barandilla, descubrí que era un mantel cuando lo sacudió, permitiendo que las migas y demás restos de comida cayesen en la acera repleta de transeúntes. Uno de los viandantes, que se había visto ensuciado por aquellos restos de comida, le gritó algo ininteligible desde el punto donde me encontraba, pero pude apreciar cómo ella le enseñaba el dedo de en medio y volvía a meterse en su casa.
Observé cómo una mujer cruzaba la calle, vestida de negro con un delantal rojo con lunares blancos y las zapatillas de color gris de andar por casa. Tenía el pelo cano, recogido en un moño estirado en la parte baja de la cabeza con un coletero de gran tamaño en negro. Llevaba cuatro barras de pan bajo el brazo derecho e iba cogiendo a una niña de la mano con la mano izquierda. La niña, que debería tener alrededor de doce años, iba vestida con un pijama rosa con gatos blancos y llevaba, también, unas enormes zapatillas de pelo lilas.
Me sonó un mensaje en el móvil. Lo saqué para ver de quién se trataba y vi un mensaje de la mujer con la que había estado hacía un par de semanas.
Quiero verte.
¿Esta noche?
La tenía guardado con el nombre de «Z-aeropuerto». Normalmente las guardaba con la última letra del abecedario y el lugar donde las había conocido, así me resultaba más fácil identificar de quién se trataba. No ponía especial interés en conocer sus nombres, pues no buscaba nada serio con ellas. A ella, en concreto, la había conocido en el aeropuerto, cuando aterricé de una de mis escapadas a Madrid. Era una mujer llamativa. La recuerdo vestida con una minifalda negra, una blusa fucsia y unos zapatos negros de tacón. Era alta, y esbelta. El pelo, de color rojizo y ondulado, le llegaba a la altura de los hombros. Tenía los pechos grandes y un culo perfecto. Pasamos un rato divertido en la parte trasera de mi coche, era salvaje y desinhibida, pero lo cierto es que no me gustaba repetir con ninguna, luego se encariñaban y yo no quería comprometerme. Sonreí para mis adentros, cuando su imagen a horcajadas sobre mí acudió a mi mente, mientras guardaba el móvil de nuevo en el bolsillo. Decidí no contestar, esa era mi forma sutil de hacerles saber que no volveríamos a coincidir. Nunca las engañaba, siempre era sincero, pero de alguna manera todas ellas guardaban la esperanza de ser las únicas, las diferentes.
Un coche de color negro con unas llamaradas de fuego pintadas en los bajos pasó con la música a todo volumen, sacándome de mis pensamientos. Tenía las llantas de color naranja y se notaba que estaba rebajado. Llevaba un alerón trasero y luces de neón de color amarillo en los laterales. Pasó por al lado, con el maletero retumbando. Imaginé que llevaría un subwoofer en la parte trasera.
—¡Joder, mira! —La voz de Jorge desvió mi concentración del coche.
Miré hacia donde me indicaba y vi una gallina cruzando la calle.
—¡Tío, aquí hasta los animales de corral caminan a sus anchas!
Lo escuché rebuscar en su mochila y abrir algún tipo de envoltorio. Me giré y vi que estaba abriendo una bolsa de patatillas.
Volví a centrar mi atención en la calle. En una esquina había varias sillas haciendo un corrillo, con mujeres de avanzada edad, tomando el fresco en la acera. Un grupo de jóvenes pasó por delante, cantando y tocando las palmas. Alguna de aquellas mujeres les dijo algo. Los vi asentir y continuar con su camino, esta vez sin cantar.
Observé que, en aquella zona, los bares funcionaban muy bien. Debía ser un negocio fructífero. En la misma acera pude contar tres bares, y los tres estaban repletos de gente. Tenían gente consumiendo dentro, las terrazas con todas las mesas ocupadas y aún quedaba gente de pie fuera tomando algo como si de un after se tratase. Me fijé en un hombre que iba vestido con un mono blanco lleno de motas, supuse que sería pintor. Estaba fumando de pie, apoyado en la pared del bar y bebiendo una cerveza que dejaba sobre la repisa de la ventana de vez en cuando, usándola de mesa.
Me desconcentré de nuevo al escuchar cómo Jorge masticaba aquellas crujientes patatillas. Lo miré ofuscado, era realmente ruidoso en todo lo que hacía, aunque me gustaba su compañía.
—¿Qué? Tengo hambre.
Estábamos en la furgoneta de vigilancia o en la Apolo, como la llamábamos. Era una furgoneta discreta, diseñada para no llamar la atención, de color blanco y con un eslogan de una empresa de limpieza. Tenía los cristales tintados de manera que no se podía ver su interior desde fuera. Esta era tan solo una de las cinco que teníamos. Normalmente las alternábamos. Antes de terminar nuestro turno, aparecía nuestro relevo con otra furgoneta distinta. Cuando estábamos metidos en una investigación o tema, como lo solíamos llamar, vigilábamos veinticuatro-siete. Esto significaba que vigilábamos al objetivo o la zona durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Y por supuesto, no teníamos permitido salir de la furgoneta durante el turno.
Llevábamos varios meses haciendo tronchas delante de aquel edificio, nos metíamos en la furgoneta y nos dedicábamos a tomar nota de cualquier cosa que nos pareciese sospechosa. Y en caso de ser necesario, actuar, aunque nunca podíamos hacerlo nosotros, siempre llamábamos a los compañeros que estuviesen por la zona.
Nos encontrábamos vigilando un edificio, en concreto, que estaba prácticamente en ruinas. Algunos pisos tenían una cortina como ventana y otros estaban cubiertos con un cartón. La fachada estaba descuidada, ya no tenía color, y en algunas zonas se veía prácticamente el ladrillo del que se había construido el muro. La mayoría de las viviendas estaban ocupadas y no podíamos hacer nada al respecto. Habíamos estado recibiendo denuncias de los vecinos de edificios colindantes sobre la venta de drogas en aquel piso. Según las declaraciones, por la noche se llenaba de prostitutas, vagabundos y gente, entrando y saliendo, continuamente.
Ya habíamos podido levantar varias actas. Cada vez que de aquel piso salía alguien con droga, levantábamos una. Era importante para nosotros conseguir el mayor número de actas lo antes posible para poder pedir una orden de registro.
Aunque aquel destartalado piso, que llevábamos meses vigilando, no era nuestro objetivo principal. En aquel edifico solo había un narcopiso, un punto de venta. Nuestro objetivo era mucho mayor, era conseguir atrapar a Salvador de Usera, también conocido como el Chicharro. El cerebro de una banda organizada de estupefacientes que llevaba años campando a sus anchas en la isla.
—¿Has visto algún choro? —La voz de Jorge sonaba cansada.
Estar metidos en aquel cubículo era agotador. El no poder salir absolutamente para nada y los meses de seguimiento ya nos estaban haciendo mella.
—Esta noche, ninguno.
Lo escuché bostezar y desperezarse. Estiró las piernas y se crujió los dedos de las manos.
—Ayer conocí a una alemana… ¡Menuda noche!
Asentí, sin quitar la vista del edificio, para dejarlo hablar. A Jorge le encantaba alardear de sus escarceos amorosos, al contrario que a mí.
—Era una rubia potentorra, de estas que parece sacada de revista. Estuvimos toda la noche pim, pam, pim, pam… ¡Ni te imaginas! Se volvió loca cuando le chupé las tetas.
Sonreí sin poderlo evitar, no dejaba de sorprenderme aquella falta de cortesía. No dejaba nada sin compartir. Durante un rato, estuvo relatándome su noche con aquella mujer con todo lujo de detalles. Se le debió secar la garganta de tanto hablar porque lo escuché rebuscar de nuevo en la mochila, y al poco, oí cómo abría una lata de refresco. Bebió de la lata, ruidosamente, apenas sin respirar. Podía escuchar cada trago que daba resonando en la furgoneta. Se levantó dejando la lata en el suelo y dándose unas palmadas sobre los pantalones, desentumeciendo las piernas.
—Cúbreme, necesito echar un meo.
Asentí sin decir nada. Jorge fue hasta la parte de atrás de la Apolo, donde estaba el cubo de fregona. Esta era la peor parte de estar en aquel cubículo sin poder salir absolutamente para nada, la falta de intimidad. Escuché cómo se bajaba la cremallera y se reía.
—¡No mires, ehh! Que sé lo golosona que es.
Me reí en silencio de todas las gilipolleces que era capaz de soltar. Me divertía mucho con él, pero era un poco fantasma. Jorge era un tipo bastante alto y su aspecto me recordaba al de un nórdico. Tenía el pelo rubio y los ojos azules. Había venido conmigo a Mallorca desde Madrid, ambos estábamos interesados en este caso, y enseguida congeniamos. Era muy hablador o, tal vez, yo demasiado callado. La cuestión es que nos llevábamos bien.
—Hoy doblo turno —comenté.
—¿Y eso?
—Mañana tengo que cubrir a Rubén, tiene que llevar a su hija al médico. —Rubén era un compañero del Cuerpo. Tenía el pelo castaño y los ojos marrones, su nariz era prominente y su boca pequeña. No era muy alto de estatura, y se notaba que hacía tiempo que había abandonado la rutina de ejercicios. Era mallorquín y prácticamente toda su vida había estado destinado en la isla. Tendría aproximadamente cincuenta años, aunque aparentaba más. Estaba casado y tenía una hija de siete años. No era algo habitual que doblásemos turno. Normalmente hacíamos dos mañanas, dos tardes, dos noches y luego librábamos seis días. Pero esto era una situación excepcional. Cuando Rubén me lo comentó, acepté sin dudarlo.
—Entonces, ¿te toca estar en el control? —Se interesó Jorge.
—Sí —asentí y añadí—: Y para colmo, hoy he salido a correr antes de venir y casi me atropellan.
Lo escuché terminar y subirse de nuevo la cremallera. Volvió a sentarse a mi lado y me miró poniendo toda su atención, esperando a que le contase la anécdota del atropello. Yo seguía con la mirada puesta en aquel portal deteriorado, iba a empezar a contarle lo que había pasado cuando, de repente, vi salir a un individuo del edificio tocándose los bolsillos de manera inusual. Era moreno, de pelo oscuro. Tenía una delgadez propia de alguien dependiente. Llevaba unos vaqueros rotos, y una camiseta aparentemente sucia. Le vi algo en las manos y achiné los ojos para enfocar mejor, y entonces lo vi. Aquel individuo llevaba una navaja pequeña entre las manos, no me sorprendió. Había tratado con ese tipo de personas en multitud de ocasiones y sabía que muchos de ellos llevaban navajas, o incluso utensilios de uso cotidiano que transformaban en arma blanca. Miré su rostro. Tenía la piel manchada, con heridas y los pómulos hundidos. Todas esas características casaban con la descripción de una persona adicta. Enseguida cogí la radio y llamé a los compañeros que estaban en la zona.
Mientras esperábamos le narré a Jorge la esperada anécdota del atropello.
—Así que una imprudente, ¿eh? —Me miraba con gesto divertido—. ¿Y no le pediste el número de teléfono?
—No quiero complicaciones.
Recordé el incidente, al detalle. Crucé mientras corría con los cascos puestos por el paso peatonal. Había visto la furgoneta acercarse, pero pensé que frenaría al verme. Me sorprendió verla bajar con el uniforme militar. Estaba claro que hoy en día, había mujeres que pertenecían al ejército, pero todavía no me había encontrado con ninguna. La vi bajarse del coche y caminar de un lado a otro nerviosa, maldiciendo, con las manos en la cabeza, sin ni siquiera reparar en mi presencia. Debo reconocer que si no fuera por ese endemoniado carácter que saltaba a la vista que tenía, era una mujer atractiva. Era dos o tres palmos más bajita que yo. Tenía el pelo negro azabache, y aunque lo llevaba recogido de una forma descuidada en lo alto de la cabeza, se notaba que lo debía tener largo. De piel morena. Sus grandes ojos marrones estaban cubiertos por unas tupidas pestañas, jamás había visto unos ojos igual. Recordé la furia con la que me miró. Me sorprendió que no se amilanase en ningún momento. Sonreí al recordar la chulería con la que me respondió, igual que me había pasado entonces. Estaba convencido de que las mujeres como ellas solo traían problemas. Y no, no quería problemas de aquellos.
A los pocos minutos apareció el coche patrulla y aparcó a unos metros alejados de nosotros.
—Ya está aquí el zeta, han sido rápidos esta vez.
Jorge tenía razón, se habían dado mucha prisa al recibir el aviso. Los vimos bajar del coche con paso firme. El individuo en cuanto los vio se puso notablemente nervioso y cambió la dirección hacia el lado contrario, intentando caminar más rápido sin llegar a correr, imagino que era un intento por disimular. Nuestros compañeros le dieron el alto, pero entonces aquel empezó a correr. Vimos cómo corrían tras él y se abalanzaban placándolo en la acera. Lo levantaron y aparentemente resignado se dejó cachear. Le sacaron algo de un bolsillo interior de la chaqueta y lo confiscaron, probablemente algún tipo de sustancia ilegal.
—¡Premio! —dijo Jorge entusiasmado.
Esta última acta era la que necesitábamos para poder pedir la orden de registro. Ahora ya solo quedaría hacer los trámites burocráticos para desalojar aquel narcopiso y continuar avanzando en la investigación. Ojalá ese registro nos diese pistas que nos permitiesen dar con Salvador de Usera.
Capítulo 3
Sandra
Abrí un ojo molesta por la luz que entraba por la ventana del salón. Una vez más me había quedado dormida en el sofá. Estiré el brazo hasta la mesita para coger el reloj y ver qué hora era.
—¡Ostras, Ronco! Nos hemos quedado fritos. ¡Es tardísimo!
Mi peludo amigo me miró sin entender el porqué de mi exaltación, así que me lamió la barbilla y dejó caer su cabeza sobre el reposabrazos para seguir durmiendo. Me encantó esa despreocupación del mundo y pensé: ¿Por qué no? No teníamos nada mejor que hacer que dormir plácidamente.
Volví a acomodarme junto a él y cerré los párpados de nuevo. Caí de nuevo en los brazos de Morfeo, sintiendo el calorcito que irradiaba su pelaje.
Después de una horita más de sueño, nos despertamos perezosamente y fuimos a la cocina.
Saqué la leche de la nevera y la serví en una taza para introducirla después en el microondas. Mientras se calentaba, me acerqué al armario que había encima del fregadero y cogí el café soluble. Saqué, también, un paquete de magdalenas de las que Aurora me compraba y me senté en la isla de la cocina.
—¡Qué bueno este madalenorro! Toma, Ronco, pruébalo. —Le quité el papel a la magdalena y se la lancé al aire. Ronco intentó alcanzarla en el vuelo, pero no era muy bueno en eso, cerró la boca antes de tiempo y justo en ese momento la magdalena le rebotó en el hocico para caer después al suelo.
—Ronco, tenemos que mejorar esa técnica.
Riiiing, riiiing, riiing…
Miré alrededor sin ver el teléfono, que seguía sonando.
—¿Dónde lo he metido? —Empecé a moverme por la casa, lo oía, pero no lo veía. Rebusqué en el bolso, pero no estaba. Miré encima de la cama y tampoco. Al final lo encontré en una esquina del sofá, debajo de un cojín. Debía haberlo dejado allí al quedarme dormida.
—¿Sí? Cachorra al habla —contesté al descolgar, viendo que era Bego quién me llamaba.
—¡Hola, Cachorra! ¿Cómo has dormido? Yo de lujo.
—Pues he dormido estupendamente, esta noche nos hemos quedado Ronco y yo dormidos en el sofá. Solo teníamos la intención de encachofarnos pero ya sabes, una cosa llevó a la otra y al final…
Escuché la risa de mi amiga al otro lado del teléfono.
—Ya imagino… Había pensado que podríamos acercarnos hoy, por la mañana, a la playa de perros y disfrutamos un poquito del sol, la arena, las olas, unos granizados de almendra… —Su voz sonaba melosa, como un gato ronroneando. Sabía que no podría negarme a aquella petición.
—Precisamente hoy no teníamos planes, así que nos parece una idea estupenda. Me visto y en media hora te recogemos, ¿vale?
Bego asintió y nos despedimos sabiendo que, en un rato, nos veríamos de nuevo.
Salí disparada hacia la habitación. Miré alrededor, sorprendiéndome de lo ordenada que estaba. Se notaba que había estado de maniobras y que Aurora se había encargado de los quehaceres, la organización en casa no era mi punto fuerte. Tenía las paredes en color crema y mi enorme cama con canapé de dos por dos de color cambrian, la presidía. La miré con nostalgia, me encantaba aquella cama, aunque la mayoría de las veces no la usaba porque me quedaba dormida en el sofá con Ronco. Estaba perfectamente hecha, sabía que Aurora habría dedicado tiempo a aquella tarea, era demasiado detallista. La funda nórdica en color beige y marrón estaba admirablemente remetida en los laterales. No pude evitar sonreír con cariño. La mesita solo tenía un libro que estaba leyendo los días que me costaba coger el sueño y un reloj despertador. Miré hacia el gran armario empotrado en la pared y fui directa. Cogí el bikini y me lo puse. «Espero que el tatuaje no se vea afectado por el sol» pensé mirándome delante del espejo de pie que decoraba una esquina de la habitación. Hacía unos meses me había hecho el símbolo Malin donde termina la nuca. Para mí era muy importante porque significa que necesitas vivir contratiempos y adversidades en la vida para seguir adelante con más fuerza y entereza. Algo que debido a mi trabajo siempre intentaba tener presente.
Saqué del armario un vestido amarillo holgado que era perfecto para ir la playa. Cogí la bolsa y metí la pelota naranja de Ronco, su juguete favorito, junto con un par de juguetes más.
—Listo, pequeño, vámonos. —Cogí a Ronco con la correa, cerré la puerta de casa y nos dirigimos al coche.
Una vez dentro, nos incorporamos a la carretera, pero a los diez minutos estábamos inmersos en un atasco enorme.
—¡Qué fastidio, Ronco! Pedazo de colón tremendo. Pero ¿qué sucede?
¡Cuánto me irritaba esto! Miré a lo lejos y vi unas luces de color azul.
—Perfecto. —El sarcasmo se había apoderado ya completamente de mí—. Un control de pitufos.
Miré por el retrovisor y vi a Ronco mirarme y moverme la cola. ¡Mierda! di un respingo en el asiento al darme cuenta de que llevaba a Ronco como si fuese un pasajero más, en el asiento trasero. Conocía las normas de circulación. Ronco, por su peso, debería ir en el maletero detrás de la verja de seguridad. Sin embargo, yo lo llevaba atado con un cinturón para perros en el asiento de atrás. Tenía el coche acondicionado para ello, había intentado llevarlo allí atrás en varias ocasiones, pero lo llevaba todo el camino aullando y se hacía insufrible.
—Haz el favor de esconderte —le dije en tono autoritario—. Esto es culpa tuya.
Cada vez estábamos más cerca del control policial y él no parecía tener ganas de disimular que iba en el asiento de atrás. Un policía me hizo unas señas con los palos luminosos indicándome que me echara a un lado donde había otros compañeros pidiendo documentación a los coches que iban parando.
—Madre mía, Ronco, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Respóndeme! —hablaba a mi perro con una desesperación palpable mientras me situaba donde me indicaban. Uno de los policías, el más enorme, se acercó a la ventanilla de la furgoneta.
—Buenos días, documentación, por favor.
Empecé a ponerme nerviosa buscando en la guantera del coche los papeles mientras miraba a Ronco de reojo. Noté que el policía me miraba con curiosidad, se agachó y asomó ligeramente la cabeza dentro de la furgoneta y cambió su gesto serio a uno de asombro cuando vio a Ronco. En ese momento supe que estaba perdida.
Encontré los papeles rápidamente y se los entregué.
—Aquí tiene, agente, lo tengo todo en regla. —Me había salido un hilo de voz. Debía parecer absolutamente patética.
Lo vi mirar los papeles por encima, se echó para atrás y observó detenidamente la furgoneta. Entonces volvió a mirarme, se bajó ligeramente las gafas de aviador hasta mitad de la nariz y me miró con sus profundos ojos negros. ¡Joder! El corazón me dejó de latir. Era él, el hombre al que casi atropello. Lo miré petrificada de arriba abajo ¡Era policía! Enseguida se dio cuenta de quién era yo, porque la comisura de sus labios se curvó levemente hacia arriba.
—Señorita, haga el favor de bajar del vehículo. —Usó un tono autoritario y nada amistoso.
—Pero agente, lo tengo todo en regla: el seguro del coche, la ITV… —Empecé a enumerar las cosas que llevaba a la orden del día en mi vehículo, intentando disimular que yo también sabía quién era él y que llevaba a un perranco en los asientos traseros.
—No haga que se lo repita, bájese del coche —gruñó. Y añadió—: Y al pedazo de bicho que lleva detrás, incumpliendo la normativa, también.
«Mierda, mierda, mierda… Nos podemos dar por jodidos, Ronco». Solté un bufido apenas audible y salí del coche para abrir la parte trasera. Nada más abrir, vi cómo Ronco salía disparado y saltaba sobre él. Empezó a darle besos, quitándole la gorra del uniforme. Luché con él, agarrándolo del collar para detenerlo, pero era más fuerte que yo y me llevó algunos minutos contenerlo. Al final lo conseguí, y lo senté a mi lado, mientras él miraba, moviendo la cola, a todos los que estábamos allí.
Vi cómo el policía se agachaba y cogía la gorra para colocársela de nuevo. Se acercó a mí con gesto hosco y mirando algo en los papeles del coche me preguntó:
—Señorita Guerrero, ¿conoce usted la normativa de circulación?
Ya no llevaba las gafas puestas, sino que las llevaba colgando de la camisa. Sentí su mirada intimidatoria sobre mí, y los mismos nervios del día anterior empezaron a despertarse en mi interior:
—Sí… Esto… Sí, agente, la conozco. —Intenté responder lo más segura que fui capaz, pero probablemente no resultaba convincente.
Vi en su mirada el reflejo de lo que seguramente sería una sonrisa irónica y supe que no lo iba a dejar pasar. Se iba a vengar con creces del encontronazo de ayer.
—Perfecto, señorita Guerrero, no esperaba menos de usted. ¿Puede decirme, entonces, qué narices hace su perro en el asiento de un pasajero en vez de estar en el maletero detrás de la reja de seguridad?
No pude evitar mirarme nerviosa las manos, estaba claro que me iba a meter un buen paquete y no tenía ninguna excusa que me salvase de aquello.
—Es… Es… Es difícil de explicar… Estaba en casa desayunando cuando me llamó mi amiga, me dijo de ir a la playa y… —No pude terminar porque aquel impertinente me gruñó:
—Señorita Guerrero, no quiero que me cuente su vida, responda la pregunta y sea concreta.





























