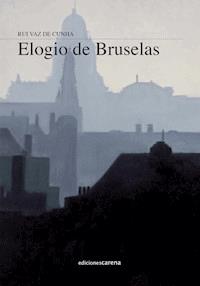
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carena
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Bruselas es acogedora, secreta, pero no bien conocida a pesar de ser muy frecuentada. Ofrece de todo, para la razón y para la pasión. Quiere Rui Vaz de Cunha contribuir a hacer que los lectores aprecien mejor esta ciudad, por otro lado, llena de huellas hispanas, tanto históricas como actuales.EL AUTORRui Vaz de Cunha, un gran impostor ya versado en viajes (Lisboa, 2008), describe la ciudad brabanzona, sus personajes, su curiosa historia. A través de episodios, personajes y lugares, con un poco de humor, se revela su especial idiosincrasia, propia de haber sido capital borgoñona, española y hoy belga y europea. Esto se debe también a que es, a la vez, levantisca y acogedora; a menudo, lluviosa y gris y, sin embargo, dispuesta siempre a celebrar la vida, entretener al viajero y, sobre todo, aguantar tanta burocracia.Ignacio Vázquez Moliní es un funcionario europeo destinado en Lisboa, y Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye es madrileño y bruselense. Con el tan poco creíble seudónimo de Rui Vaz de Cunha han decidido, de una vez por todas, alzar su voz a favor de la que consideran mal amada y malquerida Bruselas, esa ciudad a la que han cargado con algunos sambenitos inmerecidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PROEMIO CONTRA ESTEREOTIPOS Y TÓPICOS
Bruselas es una ciudad melancólica pero teñida de ese humor suave, algo irónico, con el que los bruselenses, goguenards1, que tienen el buen juicio de no tomárselo muy en serio, acostumbran a llevar su vida y amenizar sus reuniones. Humor y melancolía son las dos características de esta vieja capital. Para recorrerla hay que caer en la rêverie, la ‘ensoñación’, el paseo sin fin preciso y sin el tiempo cercenado por oficinas, sirenas de fábricas ni avisos de móviles, llamados aquí curiosamente gsm, yeseem.
Se preguntará el lector cómo alguien tan lisboeta como yo, incapaz de perder de vista el reflejo del sol sobre el estuario del Tajo salvo para ir a mi quinta de Alcácer do Sal, se aventura a hablar de una ciudad tan septentrional y gris. “En Bruselas hace siempre mal tiempo y no hay nada que hacer”, he aquí la descripción palmaria, el resumen ibérico de la ciudad. Cualquier sureño nos asestará, sin el menor ápice de duda, esta afirmación indiscutible, inmutable y segurísima. Otros ciudadanos confunden Bruselas con la Comisión Europea, lo que causa cierto perjuicio pues se convierte en sinónimo de lo aburrido, de la burocracia impuesta por distantes tecnócratas. Voy a ocuparme de desvanecer estos tópicos, pero antes explicaré el origen de estas páginas.
Allá por 1976, en mi amada Portugal, tras el frenesí colectivo que siguió al levantamiento de las Fuerzas Armadas contra el Gobierno del doctor Marcelo Caetano, me vi obligado a abandonar mi preciosa quinta que había sido ocupada por unos campesinos bastante más exaltados que productivos. La productividad, de todas maneras, había sido siempre la última de mis preocupaciones, debo confesarlo. Pasaron los años y una vez el país tuvo un gobierno más sensato, aunque también más aburrido, la mayor parte de esos excesos se corrigieron convenientemente. Los banqueros volvieron a sus negocios, los especuladores disfrutaron de sus divisas y los agricultores propietarios volvieron a su secular e inveterada molicie. La revolución sólo fue, al fin y al cabo, un episodio, un escenario. No fue el caso, sin embargo, de mi querida quinta. So pretexto de no se sabía qué derechos adquiridos, el concejo se negaba a devolverme mis tierras, mi palacio y, lo que es peor, mi insustituible biblioteca.
Así las cosas, pasados casi diez años y agotada la vía procesal nacional, tuve que recurrir a más altas y lejanas instancias. Llegué de esta manera a Bruselas ilusionado con el triunfo de la Justicia, que ya veía a la vuelta de la esquina. Durante los primeros meses me alojé en Woluwe-Saint Pierre, en la residencia de mi tío Monteiro de Cunha, Nuncio Apostólico, gran trepador en las vaticanas instancias.
Cuál no sería mi asombro cuando, al cabo del tiempo, no tuve otro remedio que admitir que los tribunales europeos funcionaban tan lamentablemente, o peor porque encima eran antipáticos, como los lusitanos. Pasaron tres años en los que recorrí sin ningún éxito despachos, salas y tribunales. El pleito no avanzaba lo más mínimo. Eso sí, descubrí, al menos y con no poco detalle, lo mucho que Bruselas tiene para ofrecer al que la aborda con espíritu curioso y mente abierta.
A finales de 1989, cansado de enfrentarme en vano a esos molinos que son los burócratas y leguleyos europeos, regresé a Lisboa sin otro beneficio aparente que unas notas tomadas a vuela pluma sobre muy diversos aspectos de la ciudad belga.
Retomé, si no satisfecho, sí resignado, mis costumbres lisboetas. Paseaba con poca tarea por el Rossío, por las tardes visitaba a algunos amigos y a veces cenaba con tal o cual personaje al que le recordaba el oprobio de mi expolio. Mis antiguas rentas menguaban y la finca seguía en manos, que no en poder, de aquellos soliviantados campesinos.
Una tarde de mayo, cuando regresaba de almorzar en la terraza del Museo de Arte Antigua, en la Rua das Janelas Verdes, me detuve a tomar café debajo de casa, en el Beco dos Castelhanos Fiéis. La televisión encendida estaba dando la noticia: el Consejo de Ministros acababa de aprobar el decreto por el que se devolverían los últimos bienes expropiados. Así fue cómo recuperé por fin mi quinta. Casi veinte años después, volvía a mis tierras que seguían en el mismo mal estado en que yo las había dejado e igual que cuando las ocuparon los campesinos, sea dicho en honor a la verdad. La desidia y ausencia del terrateniente holgazán que siempre fui había sido sustituida por la galbana, el absentismo y la colectivización de la pereza. La casa estaba perfecta, hasta las platas estaban en su sitio. Los comunistas portugueses son quizá los más honrados revolucionarios del planeta. Sin embargo, lo más importante para mí era la biblioteca. También estaba milagrosamente intacta. Comprobarlo me llevó apenas tres días. Luego descubrí que su conservación se había debido a un comunista de pro, el herrero del pueblo, Ernesto Monteiro, filósofo, ateo y admirador de Pombal, hombre ilustrado que se pasó esos años revolucionarios sin dar un palo al agua, sin hacer una sola reja de arado pero leyendo febrilmente los libros que allí dormían desde los siglos pretéritos. Los comunistas alentejanos tienen esas cosas. A lo mejor un día hablaré de ellos. De regalo me dejó unos cuantos volúmenes de la Editorial Progreso, de Moscú, y las obras de Alvaro Cunhal que hoy engalanan, con toda honra, los anaqueles. Monteiro, ya jubilado, cree más que nunca en el marxismo leninismo, no se ha cuidado la dentadura, lee sin tasa y se deja mimar por una portuguesa retornada de Venezuela, que lleva medias de lycra y el pelo teñido de rojo, antigua sindicalista pero hoy antichavista, a la que no escucha en este afán; Ernesto es acérrimo partidario del comandante Chávez al que compara, cómo no, con Pombal. Dice que también el marqués luchó contra la oligarquía (como los Távora, esa familia aristocrática que Pombal cruelmente exterminó), contra el Imperialismo (en época del Marqués, los imperialistas eran los españoles y los ingleses) y contra la Iglesia (el Marqués expulsó a los Jesuitas). A partir de entonces, paso lo más claro de mis tardes de verano escuchando a Ernesto Monteiro, que me recita de memoria tanto versos de Pablo Neruda o Nazim Hikmet, como de Camões, y adereza mi pereza con citas de Kropotkin tras haberle yo pedido que se abstenga de citar al dichoso Lenin, responsable último de mis pleitos interminables e inútiles en Bruselas. La ocupación de mi quinta ha sido el comienzo de una eterna amistad.
Volviendo al Bruselas, aquellos años fueron una total pérdida de tiempo en cuanto a lo jurídico y lo forense. Pero me entretuve callejeando y pasando tardes en cervecerías algo oscuras. Es al cabo de ese tiempo cuando, por fin con la calma necesaria, entrego al lector, apenas corregidas y ordenadas, las notas bruselenses que fui acumulando. Tengo la esperanza de que las acoja, cuando menos, con la misma benevolencia con la que recibió “Lisboas”, mi primer volumen de recuerdos geográficos2.
Se preguntará tal vez el atribulado lector ¿por qué añadir un título más al masificado mundo editorial3? Pues porque pienso que con Bruselas nadie hace justicia. Unos, los meteorólogos, que a veces parecen conjurados para deprimirnos, lluvia, frío, falta de luz; otros, como los franceses, porque suelen tener un desprecio inmerecido y casi cruel respecto a los belgas; finalmente, por todos aquellos que deben sufrir las reglamentaciones de esos funcionarios ociosos que no parecen tener otra cosa mejor que hacer que fijar el tamaño de la escarola, el calibre de la fresa o el porcentaje de grasa animal que puede incluirse en los piensos para evitar, de puro milagro, una nueva crisis de las vacas locas. Luego, no se aclaran con las comisiones por las transferencias bancarias o las pólizas de los seguros de automóviles pero, eso sí, las escarolas son todas del mismo color, tamaño e insipidez de Bucarest a Lisboa.
Los dos problemas de Bruselas son, primero, que nunca fue una capital, sino una ciudad notable de Brabante, al igual que Gante, Amberes o Brujas en Flandes, y segundo, que era una ciudad flamenca que se afrancesó. De ahí vienen todos sus males, las rencillas que concita y esa especie de sensación de islote galo-parlante en un mar flamenco.
Bruselas es la capital de un Estado sin nación, es una entelequia, algo así como las antiguas ciudades Estado, con toda su grandeza y personalidad y con sus limitaciones. Pues Bélgica, un país que se define más por sus fronteras que por su personalidad, ya que tiene varias, no es una nación. Lo más fascinante de la ciudad es que ha conseguido crear un país, cuando lo habitual es que un país cree una capital. Pero Bélgica, no se olvide, tiene la ventaja, como Portugal y todo país pequeño, de saber que no puede vivir de sí misma. Y, en cierto sentido, Bélgica es el paradigma de la nueva Europa, sin guerras pero con querellas, con papeleo y sin mucha alma. Pero Bruselas sí tiene alma, un alma compleja que es compensada con esa actitud algo goguenarde de sus habitantes que, para compensar los avatares, son buenos vividores y se toman las cosas con bastante calma, parsimonia y humor.
Bruselas es compleja, como Bélgica o como Flandes. Los franceses, maestros de la simplificación y del cartesianismo, nunca podrán entender Bruselas. De ahí los sarcasmos de Baudelaire, los desprecios de Hugo y, aún hoy, la ignorancia olímpica de la que hacen gala los franceses respecto al Plat Pays.
Nada cambiará con este libro, los españoles y los portugueses seguirán pensando que la brabanzona villa es gris y lluviosa, pero yo habré hecho justicia a esta ciudad apacible y un poco perdida entre las brumas que, zarandeada por las disputas de flamencos y valones4, se busca la vida olvidando tan infructuosas y artificiales querellas, y que me acogió durante unos años difíciles. Estas páginas no son pues, sino mi elogio de Bruselas.
1. Goguenard ‘burlón’.
2. Lisboas, Huelva: editorial Gerión, 2009.
3. 100.000 títulos al año en el Reino Unido y otros tantos en los Estados Unidos, por dar una cifra.
4. Sobre la grafía de la palabra valones hay discrepancias. Muchos prefieren llamarles walones.
LA ENTRADA EN BRUSELAS
“Fuimos a ver la ciudad, que es grande e rica e de muy gentiles posadas e tiene en mitad de una plaça la casa de la ley, do tienen consejo, que ellos llaman, que es la mejor que yo he visto hasta hoy.” Andanças e viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidas Pero Ruyz Tafur
Es fundamental e importantísimo para hacerse una primera idea de una ciudad, el lugar por dónde se entra. Para entrar en Lisboa, mi ciudad, el único acceso hasta que construyeron el puente Vasco de Gama en 1998, era el maravilloso Puente 25 de Abril, antes Ponte Salazar5. Toda Lisboa se despliega a la vista del viajero, en blancos y azules, con las manchas verdes de Monsanto y de Prazeres. En Bruselas es muy diferente pues casi no hay alturas y además suele haber nieblas, lluvias y nubes bajas. Tampoco hay estuario, ni mar, ni río que la despliegue como un escenario. Si se descuida, el viajero no la ve llegar ni venir, no la ve.
Evítese a toda costa la llegada banal y deprimente desde el aeropuerto de Zaventem, así como también el Ring (de rink, en flamenco), como aquí llaman al periférico, circular o ronda. Pero sobre todo, evítese llegar en tren a la Gare du Midi porque, en ese caso, una mala impresión, la depresión y el mal humor invadirán al viajero durante el resto de su estancia en la capital. Luego se hablará de los ferrocarriles belgas, de las estaciones hostiles y del lamentable estado actual de la infraestructura.
Yo recomiendo vivamente el norte, desde donde se verán, al fondo, un poco más abajo entre la neblina, las torres del centro. Por las –relativas- alturas de Laeken está el mejor acceso y no en vano allí se ubica el Palacio Real. Desde el sur, por ejemplo, en Uccle o Waterloo, la capital permanece oculta hasta que remontamos la avenida Brugmann. Al fin y al cabo, por el norte entraba el emperador Carlos V, entrada que aún se conmemora cada año con la fiesta de la Joyeuse Entrée; desde el norte entraba también el glorioso Alejandro Farnesio, Duque de Parma, casado por poderes con la infanta María de Portugal, quien, dicho sea de paso, sostengo junto con afamados historiadores, que fue el arquitecto (no reconocido, claro, por los belgas) de la moderna Bélgica. Sin el Duque de Parma, Bélgica no sería hoy más que un territorio repartido entre los Países Bajos, Alemania y Francia6. Pero ese debate lo dejaré para más tarde. Todo esto para subrayar que hay que entrar por el norte, como hacía el Kayser Karel y el César Carlos, quien tuvo el buen gusto de amar de verdad a su mujer portuguesa, la reina Isabel.
Al entrar en Bruselas se tiene la sensación de ver una América en miniatura, secuelas de una prosperidad ya pasada pero que, en los años cincuenta y principios de los sesenta del pasado siglo, el Plan Marshall y el Congo Belga hicieron de Bélgica un pequeño milagro alemán. Avenidas muy amplias, casas bajas de amable arquitectura, amplios estacionamientos, edificios de deslumbrante limpidez, de ladrillo bien ordenado y magníficamente trabajado, ventanales que reflejan el sol poniente o las nubes casi moradas que se abaten sobre la ciudad con demasiada asiduidad; automóviles americanos, parterres, bulevares de anchura generosa que no se conocían en Europa. Y hasta un shopping, el Woluwe, inaugurado en 1968, que convierte en americano todo el espacio de los barrios ricos del sur.
Nos encontramos ante un nuevo concepto de ciudad europea. Bruselas había sido, en cierto modo, la capital de la nobleza, la corte de los Austrias españoles. Pero, en realidad, nunca fue capital de nada pues no había Estado de qué serlo. Es sólo a partir de 1830, al haber sido inventado el país en el Congreso de Viena gracias a los conciliábulos de Palmerston, Talleyrand y Metternich, cuando hubo de elegirse una capital. Decidieron crear un Estado tapón entre los reinos de Alemania y Francia. Como en Versalles, un siglo más tarde, cuando se instituyeron Checoslovaquia y Yugoslavia para desguazar el Imperio Austro Húngaro (la perfidia francesa y la bisoñez e ignorancia de Wilson crearon aquellos dos compuestos, con el éxito que hoy se conoce). El caso es que Bélgica tenía por principal cometido que el carbón no fuera del francés, ni el puerto de Amberes de los tedescos. Como se vio luego, éstos siguieron empeñados en tomarse las dos riquezas por la fuerza, y lo hicieron en ambas guerras mundiales.
En fin, dentro de este nuevo Estado -Bélgica-, Bruselas era de lo poco no inventado. Si de una invención se trataba su dinastía importada, inventada era la bandera y casi todo lo demás; Bruselas, sin embargo, ya existía. Leopoldo I se contentó con gobernar en su nuevo reino, que ya era bastante tarea. Fue Leopoldo II quien tuvo una cierta visión de capitalidad, aunque más limitada al urbanismo que a la política. La evolución corrió paralela al crecimiento demográfico: en 1830, año de creación del Estado belga, Bruselas y su aglomeración contaba con 110.000 habitantes, en 1958, tenía 1.256.000. Y así se renovó aquella vieja ciudad medieval y algo renacentista que había padecido, soportado, y también se había beneficiado de españoles, franceses, austríacos y holandeses.
La perspectiva, esa invención totalitaria, parisina y haussmaniana, afortunadamente no ha hecho estragos en Bruselas, más inglesa, más amplia y al mismo tiempo más recogida o cozy7. Además de rehuir las paralelas, los cuadriláteros y las grandes perspectivas triunfales, salvo algunas penosas excepciones, Bruselas es una ciudad de calles oblicuas, curvas; una ciudad falsamente llana8 y con un pasado rural y boscoso, selvático casi, que ha dejado huella en su morfología y en su riquísima toponimia, como se verá en su momento.
La ciudad está entrecruzada, para el observador atento, por los restos de la Silva Carbonifera, el Bosque de la Cámara, o Cambre, y el de Soignes (‘aguas tranquilas’). Pero además, hay parques que a menudo no son sino pedazos aislados de los bosques antiguos, como el de Forest. Otros parques, de estilo inglés, nos parecen a los portugueses y españoles auténticos bosques.
La jardinería, o el arte de las delicias como se decía en el Renacimiento, ha tenido y tiene en Bélgica muchos maestros. Una vez más, la influencia inglesa se deja notar pues los ajardinamientos nunca son tan rígidos ni geométricos como los franceses, salvo en Beloeil, el palacio que fuera del Príncipe de Ligne, un poco versallesco, o en Argenteuil, el jardín del rey Albert II, sino que conservan la floresta libre, tan sólo perfilada, como se hizo en el Bois de la Cambre.
En Bruselas, los jardines, parques y bosques se confunden y entremezclan a veces con pedazos de tierra rústica y cultivada. Por Watermael Boitsfort y por Uccle, muchas casas dan vista a bosquecillos donde pululan zorros y otros animales salvajes sin ser molestados. Por eso el bruselense ha sido muy prudente con la jardinería, sin intentar forzar demasiado la naturaleza. En algunos jardines más formales, como el Parc Royal, hay siempre espacios salvajes, deliberadamente dejados a la obra sabia de la naturaleza. No en vano, una belga, Marguerite Yourcenar, lo elogió con su obra “El tiempo, gran escultor”.
Por otro lado, se ha puesto énfasis en la conservación y restauración de jardines o huertos medievales, como el de la casa de Erasmo, en el barrio bruselense de Anderlecht, donde pasó sólo un par de años. Allí ha sido recreado su huerto medicinal y el Jardín Filosófico, con quince parterres y más de ciento veinte plantas diferentes que curan desde la peste hasta la fiebre más banal (quizá habrá adivinado el lector atento que el título del libro que tiene entre sus manos es un pequeño homenaje al “Elogio de la locura” del insigne humanista, lectura muy recomendable en estos tiempos de gran confusión). Así descubrí que la peonía era antidiarreica, que el espliego cura el dolor de cabeza y el tomillo es para la gota (grandes consumidores de tomillo fueron el Emperador Carlos V y mi abuelo Vasco, ambos afectados de ese mal provocado por una dieta copiosa con exceso de carnes fuertes, matanza de cerdo y jugosas morcillas, extremeñas y alentejanas). No se puede por menos que rendir homenaje a René Pechère (Ixelles, 1908-2002), el restaurador del jardín de las enfermedades o jardín medicinal de la casa de Erasmo. Ha sido uno de los grandes creadores de jardines de la segunda mitad del siglo XX; el Jardín de las Cuatro Estaciones (jardín congolés que realizó para la Expo de Bruselas en 1958) así como el laberinto y el jardín del corazón que dibujó para los Van Buuren (o van Buuren) son otras de sus obras más conocidas.
Mi parque favorito es el de Egmont, situado entre la rue des Laines y el bulevar de Waterloo. El parque está hoy escondido tras la mole ignominiosa del Hilton (edificio perpetrado con autorización de un alcalde precursor de los marbellíes que tanta fortuna amasarían años después en España). El parque era, en efecto, propiedad del conde Lamoral de Egmont. Con unas soberbias hayas, es como un oasis en el tráfago de la ciudad. Está a menudo sombrío y el verdín cubre sus rincones. Por lo general no hay nadie, ni un alma, pues los niños han desaparecido de esos parajes dedicados a oficinas y establecimientos extraños (y de muchos otros sitios, pues es sabido que una buena parte de los belgas prefieren los caniches a los infantes). Y eso, a pesar de tener una estatua de Peter Pan – réplica de la que esculpió George Frampton para los jardines de Kensington-, un pasaje dedicado a Marguerite Yourcenar y un kiosco.
Leopoldo II, que ya había amasado una gran fortuna con acciones del Canal de Suez, se dedicó a enriquecerse aún más con el Congo, su finca privada obtenida en la Conferencia de Berlín de 1884-85, de dos millones trescientos cuarenta mil kilómetros cuadrados, ochenta veces la superficie de Bélgica y veintitrés veces más grande que Portugal. Con las plusvalías de un colonialismo atroz, embelleció Bruselas hasta que se cansó y el Congo fue transferido al Estado belga en 1908, debido al escándalo mundial causado por el eco de las masacres, que inspiró a Joseph Conrad en “The heart of the darkness” (‘El corazón de la oscuridad’), lo que luego sería retomado por Francis Coppola para crear “Apocalypse Now”, en plena guerra de Vietnam. Graham Greene también ha dejado un libro memorable sobre el Congo, “The burnt-out case”. Vargas Llosa ha completado los estudios con “El sueño del celta”, donde cuenta la trayectoria del cónsul inglés (que era irlandés) Roger Casement, quien fue el primero que denunció esas atrocidades. La historia del Congo también fue puesta en evidencia hace pocos años por Adam Hochschild9. Para el lusitanismo, recordemos que Conrad se embarcó para ir al Congo en el navío portugués Vila de Maceió. En Bruselas residía su tía Marguerite Podarowski.
No puede hablarse de la entrada a Bruselas sin hacer referencia a trenes y estaciones. El sistema de transportes públicos, si puede denominarse sistema, es un puro desastre. Tiene dos líneas de metro en las que, a partir de las ocho de la tarde la frecuencia es de más de cuatro trenes a la hora; unos tranvías modernos pero erráticos, de horarios absurdos, donde echar la tarde para ir a algún lado, rodeado de gente desaliñada; y unos autobuses también poco fiables. Lo único bonito que pervive son las estaciones decimonónicas, algo inglesas, de los antiguos ferrocarriles de cercanías, como la de Scharbeek, las de Uccle y la de Watermael-Boitsfort. Están bastante abandonadas, casi esperando la piqueta. Los ferrocarriles que por allí aciertan a pasar son viejos, sucios, ruidosos y tristes. Bruselas está hecha para el automóvil. En realidad, en Bruselas, desde la estación Central (diseño de Horta, curiosamente) se puede ir prácticamente hasta medio mundo, a Ankara o Algeciras, a Stavanger o a Messina, aunque sugiero al viajero que no calcule demasiado el tiempo de viaje. Estas vetustas estructuras me crearon problemas mientras viví allí, pues detesto los aeropuertos y los aviones. Ir a Lisboa desde Bruselas en tren era, y es, un martirio. Al atravesar España ya no es necesario cerrar las cortinillas, como hacía Carlos de Maia (el famoso personaje de la novela de Eça de Queiroz) para no ver el adusto paisaje castellano. Pero se tarda lo mismo que tardaba nuestro insigne escritor.
Pues Bruselas, la ahora flamante capital de Europa, estaba tan mal comunicada hasta hace relativamente poco como mi querida y siempre añorada Lisboa. Llegar a esta ciudad era complicadísimo desde casi todos los puntos del continente. A los jóvenes, e incluso a los ya maduritos, puede sorprenderles esta afirmación. Para ellos, acostumbrados a los trenes de alta velocidad y a los atareadísimos aeropuertos que se multiplican por doquier, incluso en países tan pequeños como esta acogedora Bélgica, multiplicando exponencialmente los vuelos que comunican las ciudades más variopintas del viejo continente, les resulta muy difícil hacerse una idea de lo aventurado que era, por ejemplo, viajar desde París a Bruselas, con parada interminable en la frontera ferroviaria. En aquellos años, Londres permanecía todavía aislada, rodeada de su fortaleza insular, creyendo que el túnel del canal de la Mancha nunca llegaría a ser una realidad. Para viajar a Ámsterdam desde la Gare du Nord de Bruselas había que aventurarse por un dédalo de conexiones ferroviarias que consumían una jornada entera y acababan con la paciencia del más templado.
Recuerdo con cariño los antiguos mostradores de facturación que, en el entonces amable aeropuerto de Bruselas, Zaventem, estaban reservados a los miembros del Cuerpo Diplomático. Cierto era que, además, y para general ventaja de todos los que no pertenecemos a la Carrera por antonomasia, bastaba con un mínimo de elegancia en el atuendo y con impostar un poco la voz para poder utilizar estos agradables y poco frecuentados mostradores. Lo mismo ocurría con la sala de espera de autoridades, en la que, una vez franqueada la entrada por primera vez con la inestimable ayuda de algún amigo bien situado en los servicios del Protocolo, ya éramos reconocidos en sucesivos viajes sin que se nos volviera a solicitar nunca credencial alguna.
No dejaban de tener un cierto encanto los renqueantes trenes europeos de aquellos años, que incluso hoy en día serían todavía modernos si los comparáramos con el Sud-Express, esa reliquia ferroviaria que de puro anacrónica llega a ser entrañable y que todavía enlaza cada noche Lisboa con Hendaya. Recuerdo con especial afecto los decrépitos, aunque también acogedores, compartimentos del tren matutino que, desde la Gare Léopold, unía Bruselas con Luxemburgo, destino especialmente querido para no pocos lusitanos ya que algunos emigraron al Gran Ducado en busca de un futuro mejor y otros, los menos, solían viajar a este simpático país aprovechando el secreto bancario, con maletines bien cargados de billetes en sus dobles fondos.
Yo iba a Luxemburgo de vez en cuando, pero no se crea el lector que me dedicaba al contrabando de divisas, ni mucho menos a buscar empleo en las minas y fábricas luxemburguesas. El motivo de mis viajes era satisfacer los encargos de mi buena tía Adelaide, ya anciana y algo caprichosa, que siempre me pedía algunos platos, fuentes o soperas que le faltaban para completar su vajilla de Villeroy et Bosch. ¡Qué no hará uno por la familia! El caso es que yo, a la tía Adelaide -que falleció ya hace algunos años-, la apreciaba muchísimo.
Para ir a Luxemburgo, el tren entraba en la estación poco antes de las nueve de la mañana. Se acomodaba en el andén subterráneo, bajo la plaza del Rond-Point Schuman y, a las nueve y cuatro minutos estacionaba. Los pocos viajeros que nos habíamos reunido, bien provistos de periódicos y de alguna que otra novela ligera, subíamos rápidamente a los coches. Tan escasos eran los viajeros que no recuerdo que en ninguno de aquellos viajes tuviera que compartir con nadie la estancia del tren. A media mañana, pasaba un carrito por el pasillo anunciando su presencia con unas joviales campanitas. La señorita que se encargaba de la venta, amable y poco agraciada, apenas tenía nada apetitoso que ofrecer: un café conservado en un termo de plástico, unos bocadillos de queso casi congelados envueltos en celofán y algunas galletas secas. También ofrecía varias bebidas frías, refrescos y, cómo no, varias clases de cerveza. El tren cruzaba la frontera al final de la mañana. Ya iniciada la tarde se llegaba a Luxemburgo, donde daba tiempo todavía a realizar las gestiones que más interesaran al viajero, ya fueran bancarias o simplemente mercantiles, como en mi caso, antes de regresar en el mismo tren a Bruselas. Debía tenerse, eso sí, vistas las limitaciones evidentes del avituallamiento que ofrecía el tren, la precaución de proveerse uno mismo de los víveres necesarios para no pasar hambre en el viaje de vuelta.
Los nuevos ferrocarriles y muy especialmente el tren de alta velocidad, que quién sabe si algún día también veremos hacerse realidad en Lisboa, han supuesto una importante metamorfosis para Bruselas. De alguna manera, y siempre desde la perspectiva etnocéntrica de los parisinos, el TGV, como llaman los franceses a este moderno tren, permite trabajar en Bruselas y vivir tan ricamente en París, o al revés. De hecho, los barrios cercanos a la estación del Midi han experimentado una innegable transformación debida a los muchos parisinos que han comprado casas en esa zona. Algo parecido, aunque en una escala menor, ha ocurrido con el Eurostar que une Bruselas con Londres a través del túnel y también con las ciudades holandesas y alemanas.
5. Véase op.cit, 2009.
6. La Paz de Arras, en 1579, garantizó definitivamente la unión de las Provincias Católicas del Sur.
7. Cozy o cosy, intraducible para españoles: ‘dícese de un hogar, cuarto, habitación u hotel acogedor, confortable’
8. La Grande Place misma tiene un desnivel entre el sur y el norte de un metro y cincuenta centímetros.
9. King Leopold’s Ghost, Mariner books, 1999.
TÓTEM Y TABÚ
La Monarchie, c’est l’anarchie plus un Charles Maurras
La monarquía ha sido a veces un recurso y un remedio, como una argamasa de construcciones estatales frágiles, de restauraciones precarias y de independencias prematuras. Proporciona una falsa sensación de estabilidad y seguridad. Mírense, sino, Bélgica, Bulgaria (con su Simeón convertido por un tiempo en primer Ministro) o la experiencia hispana con don Amadeo de Saboya –cuyo primer acto público fue asistir a la capilla ardiente del asesinado Prim-, que acabó como acabó.
En Bélgica, la monarquía ha pasado por los mismos avatares que el propio país. Como no es una república, el país aún permanece unido, aunque nadie sabe por cuánto tiempo. Es el problema de los países construidos, inventados, para resolver los problemas de otros. Pero eso no tiene mucha importancia para Bruselas, que tiene vida propia desde hace siglos. En 1950 estuvo a punto de convertirse en república y, evidentemente, disolverse como un azucarillo (todavía se oye salivar y jadear de placer a Francia que esperaba una buena cosecha valona de la desmembración de Bélgica). En efecto, Leopoldo III fue un rey acusado –probablemente de forma injusta y sesgada, quizá por haberse casado en segundas nupcias con una plebeya, mademoiselle Baels, después nombrada princesa de Rhéty- de felonía y complacencia con el enemigo. Padre de Balduino el melancólico, tuvo que abdicar tras el referéndum de marzo de 1950 para evitar que Bélgica se convirtiese en una república y, como suele suceder con los países frágiles, se desintegrase.
A Leopoldo el pusilánime, que firmó un paz impuesta por los nazis, los belgas le tenían cierta inquina pues lo hacían moralmente responsable de la muerte de la bella y bondadosa reina Astrid, muerta en un estúpido accidente de automóvil –un Packard, teóricamente irrompible- en Suiza, conducido por el propio rey, cuando el descapotable chocó contra un árbol.
Aunque esto daría para largos debates sobre psicología nacional, creo que hubo algo de orfandad y de reclamación al padre en todas las diatribas y maledicencias que se lanzaron contra Leopoldo III. Las responsabilidades por claudicar ante el enemigo nazi no fueron únicamente del rey, aunque era más fácil achacárselas a él que asumirlas cada partido político y cada persona.
En los viejos establecimientos belgas hay a menudo una fotografía de la dulce reina. Es un mensaje de identidad, de belgitud y de patriotismo ante todas esas componendas separatistas que se inventan los más de cincuenta ministros con los que cuenta el gobierno federal para ver qué jugo le sacan al país. La negociata habitual, como diríamos en Portugal. No deja de ser curioso que el símbolo de la unión belga sea una escandinava.
Los reyes de los belgas han tenido nombres muy adecuados y bien elegidos: Albert (de adel, ‘noble’, y berth, ‘brillante’), Léopold, el valiente del pueblo según la etimología germánica (liutipalt) y Balduino, esforzado amigo, (de palt, ‘fuerza’, y win, ‘amigo’). Además, de los amores y veleidades nórdicas de estos reyes viene la profusión de nombres de origen escandinavo de hombres y mujeres, como el de mi amigo el barón Leon von Hucklenbroich, del que se hablará más adelante al tratar de sombreros, fieltro e incluso el grupo de pintores de Pont Aven. Mientras, encontrar una Astrid conlleva una raíz belga o una simple relación sentimental, pues se da en hijas de emigrantes portugueses y españoles en Bélgica, Fabiola ni Paola no parece que hayan cuajado en la onomástica.
La monarquía belga se remonta desde los corifeos hasta los duques de Borgoña, o incluso los condes de Flandes. Pero para ser más modestos empecemos con Albert I, un Saxe-Coburgo, primo del marido de la reina Victoria, que sin hablar nada de francés fue entronizado en 1831 tras pasar por una inmersión inglesa en Sandhurst desde su Alemania natal. La proporción de biografías de reyes belgas es inversamente proporcional a la importancia del país, por lo que existen centenares y el lector no merece que se le asesten títulos ni fechas. Lo importante para el amante de la ciudad es comprobar el número de palacios y referencias a los reyes que hay por doquier. Mi guía siempre fue el barón de Lambaye, la única persona que he visto que sepa sabrer le champagne, es decir, abrir una botella de champán de un sablazo seco y preciso que corta el cuello como un tijeretazo. Las dulces ocupaciones del barón en la Casa Real belga le permitieron ensayar centenares de veces tan diestro golpe y en el protocolo de Palacio era siempre imprescindible cuando había visitas de militares extranjeros; el “sablazo” del barón era siempre la atracción culminante del almuerzo. Imagino que, para llegar a esa maestría, debió romper más botellas que cántaros le rompió Tintín a mi compatriota Oliveira da Figueira para aprender a llevarlos en la cabeza10.
Sabido es que esto de romper cristal sin ton ni son es muy apreciado por los militares, como sucede con los rusos que arrojan por encima del hombro el vaso en el que acaban de apurar el vodka, estrellándolo contra el suelo. A más cristales rotos, más alegría. Sospecho que en la NATO este tipo de costumbres son muy apreciadas.
La primera escena de “sablazo” tuvo lugar en Overijse, en una villa junto al lago de Genval. Concentrados unos cuantos militares americanos, el barón debía hacer gala de su arte para dorar y pulir la imagen del ejército belga, que era algo tierna. Los americanos, que apenas sabían usar un sacacorchos, quedaron fascinados al ser “sableado” limpiamente un Premium de Mumm del que brotó la espuma alegre como un géiser. Pingües contratos fueron incubados ese día.
No puede terminarse este inciso sin una alusión a la aventura belga en Méjico de Maximiliano, cuyo fusilamiento inmortalizó Manet; era el esposo de Carlota, la hermana del emperador Leopoldo II, el dueño del Congo. Vivió en la neurastenia más absoluta en el palacio de Laeken hasta 1927. Los belgas, deseosos de hacerse oír en el mundo, acompañaron en la temeraria aventura a los franceses (un poco como nosotros, los portugueses, que mandamos más de 50.000 soldados a la escabechina de Flandes en 1914 para poder conservar Angola y Mozambique).
El barón, que no era tan superficial como parecía, me entretuvo en disertaciones históricas muy interesantes sobre el papel de las reinas, princesas y regentes en la historia de lo que hoy es Bélgica.





























