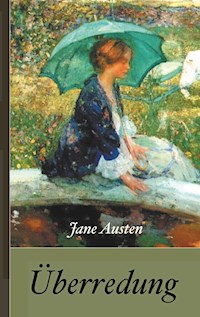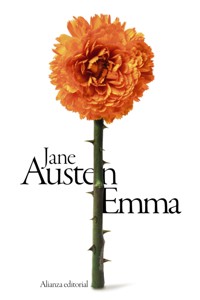
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Austen
- Sprache: Spanisch
Cuando la joven Emma -hija soltera del rico y distinguido señor Woodhouse- pierde la compañía de su antigua institutriz, toma bajo su tutela a la humilde Harriet Smith. Su extracción modesta y su simpleza, además de su hermosura, hacen de ella una candidata perfecta para que Emma pueda entregarse a su ocupación favorita: arreglar la vida de los demás. Sus afanes para que Harriet haga un matrimonio ventajoso y su personalidad manipuladora sufrirán, sin embargo, distintos reveses antes de que la situación alcance un final inesperado y feliz. Teñida de la penetración y la fina ironía propias de Jane Austen (1775-1817), Emma mezcla amores, convenciones sociales y juegos de apariencias, gratificándonos con el inestimable placer de la lectura. Traducción de José Luis López Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jane Austen
Emma
Traducción de José Luis López Muñoz
Índice
Capítulo primero
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Créditos
Capítulo primero
Emma Woodhouse, guapa, inteligente y rica, que poseía una excelente casa y era alegre por temperamento, parecía contar con algunas de las mejores prendas que facilitan la existencia; y, en sus casi veintiún años, muy pocas cosas le habían causado molestias o humillaciones.
Era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente, y se había convertido en señora de su casa desde muy temprana edad por el matrimonio de su hermana. El lugar de su madre –muerta muchos años antes y de cuyas caricias Emma sólo conservaba un vago recuerdo– lo había ocupado una excelente mujer que hacía las veces de institutriz y cuyo afecto era casi comparable al de una madre.
La señorita Taylor, que llevaba dieciséis años con la familia del señor Woodhouse, más como amiga que como institutriz, sentía un gran cariño por las dos hijas y, sobre todo, por Emma, con quien mantenía en realidad una relación de hermana. Incluso antes de que la señorita Taylor hubiese dejado de desempeñar el cargo nominal de institutriz, la dulzura de su carácter había desvirtuado toda posible restricción; por lo que, al desaparecer hasta la sombra de una relación de autoridad, las dos habían vivido como amigas, sintiéndose muy unidas y haciendo Emma exactamente lo que se le antojaba; valoraba los puntos de vista de la señorita Taylor, pero se guiaba básicamente por los suyos propios.
De hecho, los peligros de la situación de Emma surgían de la posibilidad de hacer casi siempre lo que se le antojaba y de su tendencia a tener demasiada buena opinión de sí misma; ésos eran los inconvenientes que amenazaban sus muchos placeres. Pero el peligro, sin embargo, pasaba de momento tan inadvertido, que no alcanzaba en absoluto la categoría de desgracia.
El pesar llegó –un suave pesar–, pero no en forma de conciencia intranquila. La señorita Taylor se casó. Su pérdida fue la primera fuente de aflicción. El día de la boda de su querida amiga, Emma comprendió que se había terminado algo muy importante. Cuando acabó la fiesta y se marcharon los invitados, su padre y ella almorzaron solos, sin que una tercera persona viniera a alegrar la larga sobremesa. El señor Woodhouse se quedó dormido después del almuerzo, como de costumbre, y Emma no pudo hacer otra cosa que pensar en lo que había perdido.
Para su amiga, sin embargo, la boda parecía encerrar todas las promesas imaginables de felicidad. El señor Weston era una persona de buen carácter, posición desahogada, edad conveniente y modales agradables, y Emma sentía cierta satisfacción al considerar con qué puros y generosos sentimientos de amistad había deseado y apoyado siempre aquella boda; la mañana, de todas formas, había sido para ella una ocasión sombría. Sentiría la falta de la señorita Taylor todos los días y en todo momento. Recordaba su cariño –el cariño, el afecto de dieciséis años–, recordaba cómo su amiga la había educado y había jugado con ella desde los cinco, cómo se había propuesto ganarse su afecto y entretenerla cuando gozaba de buena salud y cómo la había cuidado con motivo de las diferentes enfermedades de la infancia. Era muy grande su deuda de gratitud; pero un recuerdo aún más querido, más entrañable, eran sus relaciones de los siete últimos años, la total camaradería desde que, al casarse Isabella, se quedaran las dos solas. La señorita Taylor había sido una amiga y una compañera como muy pocas personas poseen: inteligente, culta, delicada, conocedora de las costumbres familiares, interesada por todos sus problemas y de manera especial interesada por Emma, sus diversiones, sus planes; alguien a quien la señorita Woodhouse podía comunicar cualquier pensamiento en cuanto se le ocurría y que sentía por ella un afecto tal que no le encontraba ningún defecto.
¿Cómo podría soportar aquella nueva situación? Era cierto que su amiga viviría a menos de un kilómetro, pero a Emma no se le escapaban las diferencias entre una señora Weston a un kilómetro y una señorita Taylor en casa; ni que, quizá debido a sus excelentes dotes naturales y privilegiada posición social, corría un gran peligro de soledad intelectual. Emma quería entrañablemente a su padre, pero el señor Woodhouse, incapaz de mantener con ella una conversación seria o de simple ingenio, no era un compañero adecuado.
A la dificultad que entrañaba la diferencia de edad (el señor Woodhouse, además, no se había casado joven) se añadían los problemas derivados del estado de salud y de las costumbres. El padre de Emma había sido siempre una persona enfermiza y nunca se había consagrado a actividades mentales o corporales de ningún tipo; en realidad era un hombre mucho más anciano en hábitos que en años; y, si bien todo el mundo le quería por su buen corazón y su afectuosa manera de ser, sus dotes intelectuales eran muy limitadas.
El matrimonio no había alejado mucho a su hermana (Londres quedaba sólo a poco más de veinte kilómetros), pero sí lo bastante para no poder comunicarse con ella diariamente. Aún tendrían que transcurrir muchas largas veladas de octubre y de noviembre antes de que, por Navidades, otra visita a Hartfield de Isabella, su esposo y sus hijos llenara la casa y proporcionara de nuevo a Emma una agradable compañía.
En Highbury, el amplio y populoso pueblo, casi una ciudad, al que Hartfield, pese a tener nombre, jardín y parque propios, pertenecía en realidad, no había personas de la categoría social de la señorita Woodhouse, ya que su familia ocupaba allí una posición única. Todo el mundo se guiaba por los Woodhouse. Emma conocía a muchas personas, porque su padre era un hombre extremadamente cordial, pero no había nadie capaz de sustituir a la señorita Taylor ni siquiera por espacio de unas horas. Era un cambio que invitaba a la melancolía, y Emma suspiró y deseó cosas imposibles hasta que despertó su padre, provocando la necesidad de mostrarse alegre. El señor Woodhouse requería apoyo por tratarse de un hombre nervioso que se deprimía fácilmente; el cariño que sentía por todo el mundo le llevaba a no querer separarse de nadie, por lo que era contrario al cambio en cualquiera de sus manifestaciones. Los matrimonios, origen de cambios, le resultaban, por consiguiente, desagradables; cuando aún no había acabado de aceptar el casamiento de su hija mayor y seguía hablando de Isabella compasivamente, aunque el suyo había sido un enlace promovido exclusivamente por el mutuo afecto de los contrayentes, se veía obligado a separarse de la señorita Taylor y, debido a su egoísmo sin malicia y a no ser capaz de imaginar sentimientos diferentes de los suyos, se inclinaba a pensar que la señorita Taylor había tomado una decisión tan triste para ella como para el señor Woodhouse y su hija, y estaba convencido de que hubiera sido mucho más feliz pasando en Hartfield el resto de su vida. Emma le sonreía y charlaba con él todo lo alegremente que podía, procurando mantenerle apartado de tan tristes pensamientos; pero cuando llegó la hora del té, el señor Woodhouse volvió a decir exactamente lo mismo que dijera a la hora del almuerzo.
–¡Pobre señorita Taylor! ¡Ojalá estuviera aquí otra vez! ¡Qué pena que el señor Weston llegara a fijarse en ella!
–No estoy de acuerdo contigo, papá; ya sabes que no te puedo dar la razón. El señor Weston es un hombre excelente y una persona agradable, con muy buen humor, que merece una buena esposa. ¿Cómo puedes desear que la señorita Taylor siga con nosotros y tenga que soportar mis malos humores, pudiendo disfrutar de casa propia?
–¡Casa propia! ¿Cuáles son las ventajas de tener casa propia? La nuestra es tres veces más grande y, por lo que a ti respecta, nunca estás de mal humor, querida mía.
–Pero, ¡si iremos a verlos con mucha frecuencia y ellos también vendrán a vernos! ¡Estaremos siempre juntos! Hemos de empezar nosotros, ir enseguida a hacerles la primera visita.
–Querida mía, ¿cómo voy a ir tan lejos? Randalls está a mucha distancia. No soy capaz de andar ni la mitad del camino.
–No, papá; nadie ha pensado en que vayas andando. Iremos en coche, por supuesto.
–¡En coche! James no querrá enganchar los caballos para un trayecto tan corto. Y ¿dónde va a dejar a los pobres animales mientras nosotros hacemos la visita?
–Les harán sitio en el establo del señor Weston, papá. Sabes que todo eso ya lo tenemos arreglado. Lo hablamos con el señor Weston ayer por la noche. Y en cuanto a James, ten la seguridad de que siempre le gustará ir a Randalls: su hija está allí de doncella. Me pregunto más bien si alguna vez estará dispuesto a llevarnos a otro sitio. Eso ha sido obra tuya, papá. Tú le conseguiste a Hannah esa buena colocación. Nadie había pensado en ella hasta que tú la mencionaste. ¡James te está muy agradecido!
–Me alegra mucho haber pensado en Hannah. Fue una suerte: no consentiría que, por ningún motivo, James se sintiera preterido; y estoy seguro de que su hija será una doncella excelente; es una chica muy educada y se expresa con mucha corrección. Tengo muy buena opinión de ella. Siempre que la veo me hace una reverencia y me pregunta por mi salud con muy buenos modales; y cuando te ha hecho algún trabajo de costura en casa, me he dado cuenta de que siempre gira el tirador de la puerta como es debido y no da portazos. Estoy seguro de que será una criada excelente; para la señorita Taylor resultará además un consuelo tener cerca a alguien a quien ya estaba acostumbrada. Siempre que James vaya a ver a su hija, tendrá noticias nuestras. Podrá decirle qué tal estamos.
Emma no ahorró esfuerzos para mantener aquel agradable flujo de ideas, confiando en que, con ayuda de los naipes, su padre pasara una velada entretenida y ella misma no tuviera que combatir más pesares que los suyos propios. Pero cuando ya estaba preparada la mesa de las cartas, la llegada de una visita la hizo innecesaria.
El señor Knightley, un hombre muy equilibrado de unos treinta y siete o treinta y ocho años, no era tan sólo un amigo muy antiguo y muy íntimo de la familia, sino que estaba particularmente unido a los Woodhouse por ser el hermano mayor del marido de Isabella. Vivía a algo más de un kilómetro de Highbury y era un asiduo visitante de Hartfield siempre bienvenido y, en aquella ocasión, todavía más que de ordinario, porque venía directamente de visitar a la familia de Londres. Había comido algo tarde por causa del viaje y se había acercado a la casa del señor Woodhouse, después de una ausencia de varios días, para decir que todo iba bien por Brunswick Square. Aquella feliz circunstancia sirvió para animar al señor Woodhouse durante algún tiempo. El señor Knightley tenía una forma de hablar que siempre le animaba; y sus muchas preguntas acerca de la «pobre Isabella» y sus hijos recibieron contestaciones altamente satisfactorias. Terminado el interrogatorio, el señor Woodhouse observó agradecido:
–Es usted muy amable, señor Knightley, viniendo tan tarde a visitarnos. Mucho me temo que el paseo le haya resultado muy desagradable.
–En absoluto, amigo mío. Hace una noche de luna maravillosa y la temperatura es tan suave que noto demasiado el calor de su chimenea.
–Pero habrá encontrado el aire húmedo y el camino embarrado. Espero que no se resfríe.
–¿Embarrado? Mire mis zapatos. Ni una sola mancha.
–No deja de ser sorprendente, porque aquí ha llovido mucho. Ha estado diluviando durante media hora mientras desayunábamos. Yo quería que retrasaran la boda.
–Por cierto: no les he felicitado. Como entiendo perfectamente la peculiar alegría que deben de sentir ustedes dos, no he corrido a felicitarles, aunque espero que todo haya resultado bien. ¿Qué tal se han portado ustedes? ¿Quién ha llorado más?
–¡Ah! ¡Pobre señorita Taylor! ¡Es todo muy triste!
–Más bien pobres señor y señorita Woodhouse; por mi parte no puedo decir «pobre señorita Taylor». Siento un gran afecto por usted y por Emma, pero cuando se plantea el problema de la dependencia o la independencia... De todos modos, tiene que ser más fácil complacer a una que a dos personas.
–¡Sobre todo cuando una de las dos es caprichosa y de humor tornadizo! –replicó Emma bromeando–. Es eso lo que está usted pensando, no se me oculta, y lo que diría si mi padre no estuviera presente.
–Creo que tienes mucha razón, querida –dijo el señor Woodhouse con un suspiro–. Mucho me temo que en ocasiones soy caprichoso y de humor tornadizo.
–¡Papaíto querido! ¿Cómo se te ocurre pensar que ni el señor Knightley ni yo nos refiriéramos a ti? ¡Qué idea tan horrible! ¡No! Hablaba de mí misma. Al señor Knightley le encanta señalar mis defectos, ya sabes; en broma, todo en broma. Siempre nos decimos lo que pensamos el uno al otro.
El señor Knightley, de hecho, era una de las pocas personas capaces de encontrar defectos a Emma Woodhouse y el único que se los señalaba; y aunque Emma no lo encontraba especialmente agradable, se daba cuenta de que aún lo sería menos para su padre, y prefería que no llegara a sospechar que alguien no la consideraba del todo perfecta.
–Emma sabe que nunca trato de adularla –dijo el señor Knightley–, pero en este caso no me refería a nadie en concreto. La señorita Taylor estaba acostumbrada a tener que agradar a dos personas; ahora sólo tendrá que agradar a una. Tiene todas las posibilidades de salir ganando.
–Bueno –dijo Emma, deseosa de abandonar aquel tema–, usted quiere saber cosas sobre la boda y yo se las contaré con mucho gusto, porque nos hemos portado encantadoramente. Todo el mundo ha sido puntual y todo el mundo tenía un aspecto inmejorable. Ni una sola lágrima y casi ninguna cara larga. ¡No, no! Nos dábamos cuenta de que vamos a vivir muy cerca y de que nos veremos todos los días.
–Mi querida Emma lo lleva estupendamente –dijo su padre–, pero en realidad siente mucho perder a la pobre señorita Taylor y estoy seguro de que la echará en falta más de lo que cree.
Emma miró hacia otro lado, a mitad de camino entre las risas y las lágrimas.
–Sería imposible que Emma no echara en falta a una compañera como la señorita Taylor –dijo el señor Knightley–. No la tendría en el aprecio que la tengo si lo creyera. Pero su hija de usted sabe hasta qué punto ese matrimonio es una bendición para su amiga; sabe lo agradable que tiene que ser, a la edad de la señorita Taylor, instalarse en casa propia, y lo importante que es asegurarse un futuro sin estrecheces; ha de esforzarse, por consiguiente, en lograr que la alegría supere al dolor. Todos los amigos de la señorita Taylor deben felicitarse de verla tan bien casada.
–Y olvida usted un especial motivo de alegría para mí –dijo Emma–, un motivo nada despreciable; el hecho de que yo misma arreglara esa boda. No sé si lo sabe, pero me lo propuse hace ya cuatro años; y que se hayan casado con todos los pronunciamientos favorables, cuando tanta gente decía que el señor Weston nunca volvería a casarse, me compensa por todo.
El señor Knightley hizo un gesto negativo con la cabeza.
–¡Ah, querida mía! –replicó en cambio el señor Woodhouse cariñosamente–. Me gustaría que no arreglaras más bodas ni predijeras ninguna otra cosa, porque todo lo que dices acaba siempre sucediendo. Hazme el favor de no arreglar más bodas.
–Te prometo no ocuparme de la mía, papaíto; pero es imposible que no me interese por otras personas. ¡No hay cosa más divertida en el mundo! ¡Y después de un éxito tan destacado, compréndelo! Todos decían que el señor Weston no volvería a casarse. ¡Por supuesto que no! El señor Weston, que había enviudado hacía tanto tiempo y que parecía sentirse a sus anchas sin esposa, muy ocupado con sus asuntos de la ciudad o con sus amigos de aquí, bien recibido donde quiera que fuese, siempre alegre, ¡y que no estaba obligado a pasar a solas ni una velada en todo el año porque nunca le faltaban las invitaciones! ¡Claro que no! El señor Weston no se volvería a casar. Algunos hablaban incluso de una promesa hecha a su esposa en el lecho de muerte, y otros del hijo y del tío que no se lo permitían. Se han dicho los más solemnes disparates, pero yo no me los he creído nunca. Desde el día (hace cosa de cuatro años) en que la señorita Taylor y yo nos lo encontramos en Broadway Lane y, al ver que empezaba a lloviznar, corrió galantemente hasta la granja de Mitchell y pidió dos paraguas prestados para nosotras, saqué mis propias conclusiones. Empecé a planear la boda desde aquel momento y, después de haber tenido un éxito tan grande, papaíto querido, no me puedes pedir que lo deje.
–No sé qué quieres decir con la palabra «éxito» –intervino el señor Knightley–. Éxito supone esfuerzo. Habrás empleado tu tiempo de manera adecuada y delicada si durante los cuatro últimos años te has esforzado para conseguir que se llevara a cabo ese matrimonio. ¡Una meritoria ocupación para la mente de una jovencita! Pero si, como imagino, arreglar, como tú dices, esa boda ha significado tan sólo que habías pensado en ello y que un día en que no tenías nada que hacer te dijiste: «Me parece que estaría muy bien que la señorita Taylor se casara con el señor Weston» y después te lo has repetido de vez en cuando, ¿por qué hablar de éxito? ¿De qué estás tan orgullosa? Hiciste una predicción afortunada, eso es todo.
–¿Es que usted no ha conocido nunca el placer y la sensación de triunfo de una predicción afortunada? Me da lástima. Pensé que era usted más inteligente, porque, tenga la seguridad, una predicción afortunada es algo más que pura suerte. Siempre hay algo de talento en ello. Y en cuanto a la palabra «éxito», que a usted le parece tan mal, quizá tenga algún derecho a ella. Ha presentado usted dos hipótesis muy convincentes, pero tal vez exista una tercera: el término medio entre no hacer nada y hacerlo todo. Si yo no hubiera facilitado las visitas del señor Weston a esta casa, si no le hubiera animado con muchos detalles sin importancia, si no hubiera hecho desaparecer muchas pequeñas dificultades, quizá no hubiera sucedido nada. Creo que conoce usted Hartfield lo bastante bien como para entenderlo.
–A un hombre tan sencillo y de carácter tan abierto como Weston y a una mujer razonable y nada afectada como la señorita Taylor se les puede dejar que arreglen solos sus asuntos. Es probable que entrometiéndote te hayas hecho más daño a ti que bien a ellos.
–Emma nunca piensa en sí misma cuando se trata de hacer el bien a otros –intervino el señor Woodhouse, entendiendo sólo en parte la frase del señor Knightley–. Pero, por favor, querida mía, no arregles más bodas: son una cosa muy estúpida y echan a perder completamente el círculo familiar.
–Sólo una más, papá; sólo en el caso del señor Elton; ¡pobre señor Elton! A ti te agrada, papá, y tengo que encontrarle esposa. En Highbury no hay nadie que esté a su altura. Ya hace un año que llegó y ha arreglado su casa dotándola de tantas comodidades que sería vergonzoso dejarle que siga soltero mucho más tiempo; y hoy, cuando unía las manos del señor Weston y de la señorita Taylor, ¡era tan evidente que quisiera que alguien le hiciera el mismo favor! Tengo muy buena opinión del señor Elton y ésa es la única posibilidad para ayudarle de que dispongo.
–El señor Elton es un joven bien parecido, no hay duda, y un muchacho excelente; le tengo mucho aprecio. Pero si quieres mostrarte cortés con él, invítale a cenar uno de estos días. Eso estaría mucho mejor. Me atrevo a suponer que el señor Knightley no tendría inconveniente en acompañarnos.
–Con gran placer, señor mío, cualquier día que lo decidan –respondió riendo el señor Knightley–, y estoy por completo de acuerdo con usted en que eso estaría mucho mejor. Invítale a cenar, Emma, y sírvele los mejores bocados del pescado y del pollo, pero déjale que sea él quien se busque esposa. Ten la seguridad de que un hombre de veintiséis o veintisiete años sabe cuidar de sí mismo.
Capítulo 2
El señor Weston, natural de Highbury, formaba parte de una familia muy respetable cuyos miembros, en las dos o tres últimas generaciones, habían mejorado su situación social hasta convertirse en distinguidos propietarios. El señor Weston recibió una buena educación, pero al obtener en la primera juventud cierto grado de independencia, se sintió poco atraído por las ocupaciones más prosaicas a que se dedicaban sus hermanos y encontró cauce para su inclinación a la vida activa, el buen humor y la sociabilidad incorporándose a la milicia del condado, que estaba constituyéndose por entonces.
El capitán Weston resultaba simpático a todo el mundo; y cuando los azares de la vida militar le hicieron conocer a la señorita Churchill, de una familia encumbrada de Yorkshire, nadie se sorprendió de que aquella señorita se enamorase de él, excepto el hermano de la joven y su esposa, que no le habían visto nunca; por ser personas orgullosas y pagadas de sí mismas, juzgaron que tal enlace sería un desdoro para ellos.
La señorita Churchill, sin embargo, mayor de edad y en situación de disponer de su fortuna –aunque ésta fuera muy inferior a los bienes de la familia–, no se dejó disuadir, por lo que el matrimonio se celebró para humillación de los señores Churchill, quienes, con el debido decoro, excluyeron de su trato a la oveja descarriada. Había sido un enlace poco conveniente y no produjo mucha felicidad. La señora Weston tendría que haberle sacado más fruto, dado que disponía de un marido cuyo buen corazón y excelente carácter le hacían creer que estaba muy en deuda con ella por haber tenido la bondad de enamorarse de él; pero la señora Weston sólo tenía firmeza de carácter para algunas cosas. Lo había demostrado al prescindir de la opinión de su hermano, pero luego le faltó entereza para no lamentarse de su enojo poco razonable, al mismo tiempo que echaba de menos las comodidades de la mansión familiar. Los Weston vivían por encima de sus posibilidades, pero, con todo y con ello, nada podía compararse con Enscombe. La señora Weston no dejó de querer a su marido, pero hubiera deseado ser al mismo tiempo esposa de su marido y la señorita Churchill de Enscombe.
El capitán Weston, de quien se pensaba –sobre todo por parte de los Churchill– que había hecho una buenísima boda, fue quien en realidad salió perdiendo, porque cuando, después de tres años de matrimonio, murió su mujer, tenía menos dinero que antes de casarse y un hijo que criar. Pero muy pronto dejó de ocuparse de los gastos relativos al pequeño, dado que éste, con la circunstancia conmovedora de padecer una enfermedad secuela de la que arrebatara la vida a su madre, fue el medio de lo que podría denominarse una reconciliación. Poco después de la muerte de la señora Weston, el señor y la señora Churchill, que no tenían hijos, ni ningún otro sobrino del que ocuparse, ofrecieron cuidarse del pequeño Frank. Cabe pensar que el viudo sintió escrúpulos y se mostró incluso reacio; pero todo ello se vio desbordado por otras consideraciones, y acabó entregando el niño al cuidado y a la fortuna de los Churchill, por lo que el señor Weston sólo tuvo que ocuparse de su propio bienestar y de mejorar su propia posición en la medida de sus posibilidades.
Parecía deseable un completo cambio de vida. El viudo todavía joven dejó el ejército y se dedicó al comercio: tenía hermanos en Londres ya establecidos y bien encaminados, lo que le permitió comenzar bajo buenos auspicios. Sus negocios le dieron la deseada ocupación. Conservaba, de todos modos, una casita en Highbury donde pasaba casi siempre los días de ocio; y gracias a mezclar una ocupación útil con los placeres de la vida social, los siguientes dieciocho o veinte años de su vida pasaron agradablemente. Para entonces se había situado desahogadamente: lo bastante para poder comprar muy cerca de Highbury la pequeña propiedad que siempre había deseado, casarse con una mujer tan desprovista de fortuna como la señorita Taylor y vivir de acuerdo con los deseos de un carácter amable y siempre bien dispuesto para la vida social.
Hacía ya algún tiempo que la señorita Taylor ocupaba un lugar destacado en sus planes; pero como no se trataba de una ardiente pasión juvenil, no había hecho vacilar su decisión de no casarse hasta que pudiera comprar Randalls, por lo que, durante mucho tiempo, su primera preocupación fue la adquisición de Randalls; pero el señor Weston había seguido adelante, sin perder de vista ninguna de sus metas, hasta alcanzarlas todas. Había hecho fortuna, adquirido una casa y conseguido una esposa, y ahora empezaba una nueva etapa con mayores probabilidades de felicidad que en periodos anteriores. El señor Weston no había sido nunca desgraciado; de eso se había encargado su misma manera de ser, incluso durante su primer matrimonio; pero el segundo debía mostrarle lo placentera que puede resultar la vida en compañía de una mujer cariñosa y de buen juicio, proporcionándole al mismo tiempo la confirmación de que es mucho mejor escoger que ser escogido, despertar gratitud que sentirla.
A la hora de elegir, el señor Weston sólo había tenido que pensar en sí mismo: su fortuna era únicamente suya; a Frank se le había educado de manera casi oficial como heredero de su tío y se trataba tan claramente de una adopción que, al llegar a la mayoría de edad, tomó el apellido Churchill. Era muy poco probable, por consiguiente, que necesitara la ayuda de su padre. El señor Weston no tenía la menor duda en aquel punto. La tía de Frank era una mujer caprichosa que dominaba a su esposo por completo, pero, dado el optimismo innato del señor Weston, no podía imaginar que un capricho afectara a alguien tan querido y, en su opinión, tan querido por méritos propios como Frank. Todos los años veía en Londres a su hijo y estaba muy orgulloso de él; y las favorables noticias que daba de él como joven muy distinguido habían hecho que Highbury sintiera también algo muy parecido al orgullo. Se le consideraba suficientemente ligado con la zona como para que sus méritos y su futuro fueran en cierta medida preocupación de todos.
Como el señor Frank Churchill era uno de los motivos de orgullo de Highbury, su persona despertaba una curiosidad muy intensa, pero aquel cumplido apenas parecía afectarle, porque no había estado nunca en el pueblo. Se había hablado con frecuencia de que se disponía a visitar a su padre, pero tal acontecimiento nunca llegaba a producirse.
Finalmente, después de la boda de su padre, todo el mundo pensaba que la tan esperada visita sería un detalle de afecto muy oportuno. En este punto no había voces discordantes, ni cuando la señora Perry tomaba el té con la señora y la señorita Bates ni cuando estas dos damas devolvían la visita. Había llegado el momento de que el señor Churchill se presentara, y la esperanza aumentó cuando se supo que había escrito a la señora Weston. Durante algunos días todas las visitas matutinas que se realizaban en Highbury incluían alguna alusión a la cariñosa carta que había recibido la recién casada.
–Imagino que ha oído usted hablar de la cariñosa carta que Frank Churchill ha escrito a la señora Weston.
–Tengo entendido que es muy cariñosa, efectivamente.
–El señor Woodhouse me ha hablado de ella.
–El señor Woodhouse ha visto la carta y dice que nunca ha leído una carta más cariñosa en su vida.
La carta, sin duda, había causado gran efecto. La señora Weston estaba ya muy favorablemente predispuesta; y una atención tan delicada era una prueba irresistible del buen sentido de Frank y el refrendo, especialmente celebrado, de los plácemes que el matrimonio de la señorita Taylor había obtenido ya. La señora Weston se consideró la más afortunada de las mujeres; y había vivido lo suficiente para saber cuán afortunada la considerarían también los demás, dado que su única pena era la separación parcial de unos amigos cuyo afecto por ella nunca se había enfriado y para quienes la separación era un verdadero sacrificio.
La señora Weston se daba cuenta de que, en ocasiones, se la echaría de menos; y le dolía imaginarse a Emma privada de cualquier placer o víctima de una hora de aburrimiento por faltarle su compañía. Pero su querida Emma no era una persona de carácter débil: tenía más recursos que la mayoría de las muchachas, además de sentido común, energía y buen humor, por lo que cabía esperar que superase felizmente las pequeñas dificultades y privaciones. Y además era un gran consuelo pensar en la escasa distancia que separaba Randalls y Hartfield, trayecto que incluso podía hacer a pie una mujer sola, así como en la buena disposición y excelente salud del señor Weston, por lo que su marido no consideraría el invierno ya próximo como un obstáculo para que las dos familias pasaran juntas la mitad de las veladas de la semana.
En conjunto, a la señora Weston su nueva situación le proporcionaba horas de placer y tan sólo momentos de pesar; y su satisfacción o, más que satisfacción, su alegría estaba tan justificada y era tan visible, que Emma, a pesar de lo bien que conocía a su padre, se sorprendía al ver que aún seguía compadeciéndose de la «pobre señorita Taylor» después de dejarla en Randalls rodeada de todas las comodidades de su hogar o al verla salir por las tardes en su coche de caballos, recibiendo las atenciones de su galante esposo. Porque nunca se separaban de ella sin que el señor Woodhouse lanzase un suave suspiro y dijera:
–¡Ah, pobre señorita Taylor! ¡Cuánto le gustaría quedarse!
No había posibilidad de recuperar a la señorita Taylor ni tampoco, al parecer, de dejar de compadecerla; pero el paso de las semanas alivió un tanto la melancolía del señor Woodhouse. Habían terminado las felicitaciones de los vecinos; ya no se le exigía que se mostrara complacido por un acontecimiento tan penoso; y ya no quedaba nada de la tarta nupcial, que había sido para él motivo de grave preocupación. El estómago del padre de Emma no soportaba alimentos con abundante mantequilla y azúcar, y no le cabía en la cabeza que no les sucediera lo mismo a los demás. Lo que a él no le sentaba bien tenía que hacerle daño a todo el mundo, y, por lo tanto, intentó disuadirles de que se preparara la tarta; al comprobar la inutilidad de su insistencia, trató de conseguir que nadie se la comiera. Se tomó incluso la molestia de consultar al señor Perry, el farmacéutico, sobre aquella cuestión. Las frecuentes visitas del señor Perry, hombre inteligente y bien educado, eran uno de los consuelos que la vida deparaba al señor Woodhouse; al ser consultado, el farmacéutico no pudo por menos de reconocer –aunque dando la impresión de ir en contra de sus inclinaciones– que la tarta nupcial podía sentar mal a muchas personas, quizá a la mayoría, a no ser que se comiera con mucha moderación. Fortalecido con aquella opinión que corroboraba la suya, el señor Woodhouse esperaba disuadir a quienes visitaran al nuevo matrimonio, pero nadie renunció a comerse la tarta, y no hubo descanso para su benevolente preocupación hasta que se terminó.
Según un extraño rumor que corría por Highbury, se había visto a todos los pequeños Perry con una ración de la tarta de la señora Weston en la mano, pero el señor Woodhouse nunca quiso creerlo.
Capítulo 3
El señor Woodhouse disfrutaba de la vida social a su manera. Le agradaba mucho que sus amigos acudieran a verle y, por un buen número de razones, como su larga residencia en Hartfield, su buen carácter, su fortuna, su casa y su hija, podía, en gran medida, organizar como a él le parecía las visitas de su pequeño círculo. Apenas mantenía relaciones con familias ajenas a aquel círculo: su horror a las horas avanzadas y a las cenas con muchos comensales limitaba su grupo de amistades a las personas que estuvieran dispuestas a visitarle aceptando sus condiciones. Afortunadamente para él, no faltaban esas personas en la zona de Highbury, dado que contaba con Randalls en su mismo municipio, y con Donwell Abbey, la mansión del señor Knightley, en el municipio vecino. Con cierta frecuencia, debido a la insistencia de Emma, el señor Woodhouse invitaba a cenar a algunos de los elegidos, pero prefería las reuniones para después de cenar y, a no ser que no sintiera deseos de estar acompañado, apenas quedaba algún día de la semana en que Emma no organizara para él una partida de cartas.
La presencia de los Weston y del señor Knightley obedecía a un afecto sincero de raíces muy antiguas; en cuanto al señor Elton, un joven que vivía solo, aunque no por gusto, no había peligro de que despreciara el privilegio de pasar una de sus veladas libres disfrutando de la elegancia y de la distinción social del señor Woodhouse y de las sonrisas de su encantadora hija.
A continuación venía un segundo grupo; entre los más íntimos figuraban la señora y la señorita Bates y la señora Goddard, tres damas siempre dispuestas a ir a Hartfield si se las invitaba y a quienes se traía y se volvía a llevar a sus casas todas las veces que el señor Woodhouse decidía que aquella tarea no resultaba demasiado ardua para James o para los caballos. Si tales oportunidades sólo se hubieran presentado una vez al año, las interesadas lo habrían considerado como un agravio.
La señora Bates, viuda de un antiguo vicario de Highbury, era una señora muy anciana, de vuelta ya de casi todo, si se exceptúan el té y el cuatrillo. La señora Bates vivía muy modestamente, con una hija soltera, y recibía la consideración y el respeto que suele despertar una anciana inofensiva en circunstancias tan desafortunadas. Su hija disfrutaba de una popularidad inusitada, tratándose de una mujer que no era ni joven, ni hermosa ni rica y que ni siquiera estaba casada. La señorita Bates se encontraba en una pésima situación frente al mundo precisamente por gozar de tanta popularidad; y carecía de la superioridad intelectual que la reconciliara consigo misma o que asustara a quienes pudieran aborrecerla, obligándoles a manifestarle respeto al menos en público. La señorita Bates nunca había presumido ni de belleza ni de inteligencia. Su juventud transcurrió sin relieve y ahora dedicaba los años de madurez a cuidar de una madre a quien se le iba la cabeza, esforzándose por sacar el mejor partido posible a sus pequeños ingresos. La señorita Bates, sin embargo, era una mujer feliz y una mujer de la que todo el mundo hablaba con simpatía. Eran su bondad para con todos y su buen carácter las cualidades responsables de tales maravillas. Quería a todo el mundo, se interesaba por la felicidad de todos, descubría al instante los méritos de cualquier persona y estaba convencida de ser la más afortunada de las criaturas, sobre la que el cielo había prodigado las bendiciones: una madre excelente, tantos y tan buenos vecinos y amigos y un hogar en el que nada faltaba. Su sencillez y su alegría, su manera de ser, siempre dispuesta al agradecimiento y a darse por satisfecha, realzaban su valor a los ojos de todos y eran una fuente de felicidad para ella misma. Era además capaz de conversar infatigablemente sobre cualquier nimiedad, algo que cuadraba a la perfección con el señor Woodhouse, siempre deseoso de hablar sobre trivialidades y de cultivar un inocente cotilleo.
La señora Goddard era la directora de un internado: no se trataba de una escuela superior, ni de un alto centro docente, ni de ningún otro tipo de institución que asegurase, por medio de largas frases repletas de refinadas tonterías, combinar los estudios liberales con una elegante moralidad gracias a la utilización de nuevos principios y nuevos sistemas, y donde las jovencitas, pagando sumas astronómicas, lograran arruinarse la salud y llenarse de vanidad, sino de un verdadero internado, honesto, a la antigua usanza, donde se vendía una razonable cantidad de conocimientos y habilidades por un precio razonable y donde podía mandarse a las jovencitas para quitárselas de encima y para que adquirieran cierta educación sin ningún peligro de que volvieran a casa convertidas en prodigios. El internado disfrutaba de excelente reputación, muy merecida; y es que se consideraba a Highbury un lugar particularmente saludable y el establecimiento de la señora Goddard disponía de una casa amplia y un hermoso jardín; a las alumnas se les daban, sin escatimárselos, alimentos nutritivos; se les permitían largos paseos durante el verano y en el invierno la directora les curaba los sabañones con sus propias manos. No era por tanto sorprendente que cuando la señora Goddard entraba en la iglesia la siguieran dos filas de veinte muchachas. Era una mujer sencilla y maternal que había trabajado mucho en su juventud y que ahora se consideraba con derecho a la distracción ocasional de una visita para tomar el té; y como desde hacía tiempo se sentía en deuda con el señor Woodhouse por sus amabilidades, pensaba que el padre de Emma tenía derecho a hacerle abandonar, siempre que sus obligaciones se lo permitieran, su pulcra sala de estar, adornada con labores de ganchillo, para ir a ganar o a perder unas pocas monedas de seis peniques junto a la chimenea de Hartfield.
Tales eran las señoras que Emma estaba de ordinario en condiciones de tratar, y se sentía feliz de poder hacerlo por consideración a su padre, aunque, a decir verdad, no remediaran la ausencia de la señora Weston. Le encantaba que su padre se encontrara a gusto y se sentía muy satisfecha de sí misma por arreglar las cosas tan convenientemente; pero el tranquilo parloteo de aquellas tres señoras le hacía ver que cada velada empleada de aquella manera era una de las que había previsto con aprensión.
Cierta mañana en que Emma se preparaba a terminar el día con la presencia de las invitadas habituales, recibió una nota de la señora Goddard solicitando, en términos muy respetuosos, que se le permitiera hacerse acompañar por la señorita Smith, petición recibida con especial agrado: la señorita Smith era una muchacha de diecisiete años que Emma conocía muy bien de vista y por la que siempre había sentido interés a causa de su belleza. La señorita Woodhouse respondió con una invitación muy cordial, y la gentil anfitriona dejó inmediatamente de temer lo que pudiera ofrecerle la velada.
Harriet Smith era hija natural de personas desconocidas. Alguien la había colocado, años atrás, en el internado de la señora Goddard y, con el paso del tiempo, la había hecho pasar de la condición de alumna a la de huésped. Eso era todo lo que se sabía de ella. No se le conocían otros amigos que los que había hecho en Highbury, a donde acababa de volver después de pasar una temporada en el campo, en casa de unas señoritas que habían sido sus condiscípulas en el internado.
Harriet era una muchacha muy bonita, y su belleza se hallaba entre las que más admiración despertaban en Emma; se trataba de una joven pequeña, pero no de apariencia frágil, de tez delicada, ojos azules, cabellos rubios, facciones correctas y expresión muy dulce. Antes de que terminase la velada, Emma estaba tan complacida con sus modales como con su persona y firmemente decidida a seguir tratándola.
Era cierto que no había advertido muestras de gran inteligencia en la conversación de la señorita Smith, pero en conjunto le pareció muy atractiva, ni demasiado tímida ni excesivamente silenciosa, y, sin embargo, con tan poca tendencia a darse aires, tan deferente, tan agradecida porque se la hubiera invitado a Hartfield y tan sinceramente impresionada porque todo fuese de un estilo muy superior a lo que ella estaba acostumbrada, que sin duda no carecía de sentido común y merecía que se la alentara. Emma decidió poner manos a la obra. Aquellos dulces ojos azules y todas las demás cualidades de la señorita Smith no debían perderse en la sociedad pueblerina de Highbury. Las amistades que Harriet había hecho ya eran indignas de ella. Las personas con las que acababa de pasar una temporada, sin duda excelentes, no la convenían. Se trataba de una familia apellidada Martin, de la que Emma tenía referencias como arrendataria de una granja de considerables dimensiones, propiedad del señor Knightley, sita en el municipio de Donwell, donde, al parecer, tanto la madre como los hijos gozaban de general estima. La señorita Woodhouse sabía que el señor Knightley tenía excelente opinión de ellos, pero debían de ser personas vulgares y sin delicadeza y, sin duda, no podían estar al nivel de una muchacha a la que sólo faltaban un poco de cultura y de elegancia para ser perfecta. Emma en persona iba a fijarse en la señorita Smith y a mejorarla; la separaría de amistades inconvenientes, la introduciría en la buena sociedad y refinaría sus opiniones y modales. Sería una tarea interesante y, sin duda alguna, una obra buena y muy de acuerdo con la situación de Emma en la vida, con el tiempo libre de que disponía y con sus dotes naturales.
La señorita Woodhouse estuvo tan ocupada admirando aquellos dulces ojos azules, hablando a Harriet y escuchándola, y forjando todos aquellos planes en los momentos de silencio, que la velada transcurrió mucho más deprisa que de costumbre; y la mesa con el refrigerio que ponía siempre punto final a aquellas reuniones, momento que solía esperar con impaciencia, estaba preparada y dispuesta cerca del fuego antes de que se diera cuenta. Aunque a Emma nunca le eran indiferentes los cumplidos que se le hacían por sus virtudes como anfitriona, en aquella ocasión hizo los honores del tentempié con un entusiasmo fuera de lo corriente, que reflejaba la satisfacción de una mente muy complacida con sus propias ideas, por lo que sirvió y recomendó el picadillo de pollo y las ostras gratinadas con la insistencia necesaria para compensar por lo tardío de la hora y los corteses escrúpulos de sus invitados. En ocasiones como aquélla los sentimientos del pobre señor Woodhouse resultaban penosamente contradictorios. Le gustaba agasajar a sus invitados, costumbre que practicaba desde joven, pero el convencimiento de que comer por la noche era muy perjudicial para la salud le hacía entristecerse a la vista de cualquier alimento; de manera que su hospitalidad le llevaba a desear que sus huéspedes comieran de todo, mientras que la preocupación por su salud provocaba que se entristeciera si lo hacían.
Todo lo que podía recomendar con la conciencia tranquila era un tazoncito de gachas bastante aguadas, como el que se le servía a él, pero en ocasiones lograba dominarse y llegaba a decir, mientras las señoras hacían desaparecer los manjares más apetitosos:
–Señora Bates, permítame que le proponga aventurarse con uno de esos huevos. Un huevo pasado por agua no es perjudicial. Serle sabe preparar un huevo pasado por agua mejor que nadie. No lo recomendaría si se tratara de otra cocinera, pero no tiene que asustarse, ya ve usted que son muy pequeños: uno de nuestros huevos no le hará daño. Señorita Bates, permita que Emma le sirva un trocito de tarta, un trocito muy pequeño. Nuestras tartas son siempre de manzana. Nunca utilizamos confituras perjudiciales. No le recomiendo la crema. Señora Goddard, ¿qué diría usted de media copa de vino? ¿Media copita de vino, mezclada con un vaso de agua? No creo que le siente mal.
Emma dejaba hablar a su padre, pero servía a los invitados de manera mucho más satisfactoria y, en aquella ocasión, encontró un placer especial en devolverlos muy contentos a sus casas. La felicidad que embargaba a la señorita Smith se correspondía perfectamente con las intenciones de su anfitriona. La señorita Woodhouse era una persona de tanto relieve en Highbury que la perspectiva de conocerla la había complacido y aterrorizado por igual; pero aquella humilde y agradecida muchachita abandonó Hartfield en estado de completa exaltación, encantada de la afabilidad con que la señorita Woodhouse la había tratado durante toda la velada y de que, al despedirse, ¡le hubiera estrechado la mano!
Capítulo 4
Harriet Smith se convirtió muy pronto en asidua visitante de Hartfield. Emma era una persona decidida y diligente y enseguida empezó a invitarla, a animarla y a decirle que viniera a su casa con frecuencia; y a medida que creció la amistad, lo hizo también la satisfacción mutua. La señorita Woodhouse comprendió muy pronto lo útil que Harriet podía resultarle como acompañante para sus paseos. En ese aspecto la pérdida de la señora Weston había sido muy importante. El señor Woodhouse no salía nunca del jardín de Hartfield, donde encontraba espacio suficiente para sus paseos, largos o cortos según la época del año, por lo que, desde el matrimonio de la señorita Taylor, Emma hacía mucho menos ejercicio. En una ocasión se había aventurado sola hasta Randalls, pero no le resultó agradable; de manera que Harriet Smith, una persona a la que se podía invitar en cualquier momento a dar un paseo, suponía una valiosa ampliación de su autonomía. Y, de todos modos, cuanto mejor la conocía, más decidida era su aprobación y más se reafirmaba en sus intenciones benefactoras.
Harriet, a decir verdad, no era inteligente, pero sí bondadosa, dócil y agradecida; carecía de presunción y estaba deseosa de dejarse guiar por alguien a quien considerase superior. Su apego inmediato a Emma demostraba su capacidad de afecto; su inclinación hacia las buenas compañías y su capacidad para apreciar la elegancia y la inteligencia demostraban que no le faltaba buen gusto, aunque no cabía esperar que profundizara mucho en las cosas. En conjunto Emma estaba convencida de que Harriet Smith era exactamente la amiga joven que necesitaba, precisamente lo que faltaba a su hogar. Era imposible encontrar otra amiga como la señora Weston. Intimidad como la que había existido entre ellas dos era irrepetible. Emma tampoco la deseaba. Ahora se trataba de algo distinto, de otro tipo de sentimiento. La señora Weston era la receptora de un afecto basado en la gratitud y en la estima. A Harriet iba a quererla como alguien a quien se puede ser útil. Emma no estaba en condiciones de hacer nada por la señora Weston; por Harriet podía hacerlo todo.
El primer objetivo que la señorita Woodhouse se marcó en su deseo de ser útil fue descubrir quiénes eran los padres de su amiga, algo que esta última ignoraba. Harriet estaba dispuesta a contarle a Emma todo lo que sabía, pero en aquella materia las preguntas no servían de nada. La dueña de Hartfield se vio obligada a recurrir a su propia imaginación, aunque convencida de que, en situación parecida, ella no hubiera descansado hasta descubrir la verdad. A Harriet le faltaba penetración. Se había conformado con escuchar y creer lo que la señora Goddard había querido contarle, sin hacer más investigaciones.
Como era de esperar, la señora Goddard, las profesoras, las alumnas y, en general, todo lo relacionado con el internado constituían el tema central de la conversación de Harriet; y habría sido el único de no existir además su amistad con los Martin, de la granja Abbey Mill. Porque los Martin ocupaban con frecuencia sus pensamientos; había convivido con ellos por espacio de dos meses y le encantaba hablar de lo bien que lo había pasado y también extenderse sobre las muchas comodidades y maravillas de la finca. Emma la animaba a hablar, divertida ante aquella descripción de otro grupo de personas, y disfrutaba con la juvenil sencillez de su amiga, que le permitía hablar con tanto entusiasmo de que la señora Martin tenía «dos salones, dos salones excelentes, sin duda alguna, uno de ellos casi tan grande como el de la señora Goddard, y una criada de confianza que llevaba veinticinco años con ella; así como ocho vacas, dos de ellas alderney, y una vaquita galesa, una preciosa vaquita galesa, a decir verdad; y de cómo la señora Martin decía, al ver el mucho cariño que Harriet le tenía, que había que llamarla su vaca; y de un pabellón de verano muy bonito que había en el jardín, donde, algún día, al año siguiente, todos tomarían juntos el té; un pabellón muy bonito, en el que cabían perfectamente hasta doce personas».
Durante algún tiempo Emma se divirtió, sin pensar en nada más; pero cuando llegó a darse cuenta de la composición de aquella familia, empezó a ver las cosas de otra manera. Se había hecho una idea falsa, imaginándose que quienes vivían juntos eran madre, hija, hijo y la esposa de éste; pero al advertir que el señor Martin –que aparecía con frecuencia en el relato de Harriet y del que siempre se hablaba aprobadoramente– era soltero, que no había una señora Martin joven, que faltaba la esposa, Emma empezó a barruntar el peligro que se cernía sobre su pobre amiguita como consecuencia de toda aquella hospitalidad y cariño y cómo, si alguien no la defendía, tal vez se hundiera para siempre.
Aquella idea reveladora hizo que sus preguntas aumentaran en número y en precisión, procurando que Harriet se extendiera sobre el señor Martin, que, evidentemente, no le desagradaba. Su nueva amiga estaba muy dispuesta a hablar de la participación del joven granjero en los paseos a la luz de la luna y en los alegres pasatiempos que les habían ocupado durante las veladas, y estuvo un buen rato explicando con detalle su buen humor y su delicadeza. Cierto día anduvo casi cinco kilómetros para traerle unas nueces, porque Harriet había dicho que le gustaban mucho. ¡Y era igual para todo! Una noche hizo acudir al salón al hijo de su pastor para que Harriet, muy aficionada al canto, le oyera. El señor Martin también cantaba un poco. La señorita Smith estaba convencida de que era muy inteligente y de que nada se le escapaba. Sus ovejas eran de primera calidad, y mientras Harriet vivía con los Martin le habían ofrecido por su lana más que a ninguna otra persona de la comarca. En su opinión, la de la señorita Smith, todo el mundo lo tenía en gran estima. Su madre y sus hermanas lo querían muchísimo. La señora Martin le había dicho un día –y se ruborizó al decirlo– que no podía existir un hijo mejor y que estaba segura de que cuando se casara sería un esposo excelente. Aunque no quería decir con ello que estuviera deseando que se casara, porque no tenía ninguna prisa.
«¡Muy bien, señora Martin! –pensó Emma–. ¡Sabe usted lo que se hace!»
Y después de que Harriet abandonara la granja, la señora Martin había tenido la delicadeza de mandar a la señora Goddard un ganso hermosísimo: el mejor que la directora del internado había visto nunca. Lo preparó un domingo e invitó a las tres profesoras, las señoritas Nash, Prince y Richardson, a cenar con ella.
–Imagino que el señor Martin no posee más educación que la necesaria para su trabajo. ¿Lee acaso?
–Sí, claro; quiero decir, no, no lo sé; pero me parece que ha leído mucho, aunque no las cosas que usted consideraría interesantes. Lee los informes agrícolas y otros libros que tiene en un estante junto a la ventana, aunque no en voz alta. Algunas noches, sin embargo, antes de jugar a las cartas, nos leía pasajes de Los fragmentos elegantes1, siempre muy entretenidos. Y sé que ha leído El vicario de Wakefield. En cambio no conoce ni El romance del bosque2 ni Los hijos de la abadía3. No había oído hablar de esos libros hasta que yo se los mencioné, pero ahora está decidido a adquirirlos en cuanto pueda.
La siguiente pregunta fue:
–¿Qué aspecto tiene el señor Martin?
–¡Oh! No es guapo, no es nada guapo. Al principio me pareció muy corriente, pero ahora no me lo parece tanto. Con el tiempo, ¿sabe?, se cambia de idea. Pero ¿no lo ha visto nunca? Suele ir a Highbury de cuando en cuando y sin duda pasa a caballo por aquí todas las semanas camino de Kingston. Se ha cruzado con usted muchas veces.
–Puede ser; quizá le haya visto cincuenta veces, pero sin saber quién era. Un joven granjero, a pie o a caballo, es la clase de persona que menos despierta mi curiosidad. Pertenece precisamente a una clase social con la que no tengo ninguna relación. Si se tratara de gente sin recursos económicos, pero honesta, podría tener la esperanza de ser útil a su familia de alguna manera. Pero un granjero próspero no necesita de mi ayuda y socialmente tampoco me interesa.
–Sí, claro. Es lógico que no se haya fijado en él, pero él sí que la conoce bien, quiero decir, de vista.
–No me cabe la menor duda de que se trata de un joven muy respetable. De hecho me consta que lo es y, como tal, le deseo la mejor suerte. ¿Tienes idea de su edad?
–Cumplió veinticuatro el ocho de junio; mi cumpleaños es el veintitrés. ¡Sólo quince días de diferencia! ¿No es curioso?
–Sólo veinticuatro. Es demasiado joven para fundar una familia. Su madre hace muy bien en no tener prisa. Parecen vivir muy cómodamente tal como están, y si la señora Martin tuviera que hacer algún sacrificio para casarlo, quizá se arrepintiera después. Será mucho más razonable que se case dentro de seis años, si encuentra una buena chica de su misma posición social y que tenga algún dinero.
–¡Dentro de seis años! Mi querida señorita Woodhouse, ¡para entonces habrá cumplido los treinta!
–Sí, pero la mayoría de los hombres que no son ricos por su casa no pueden casarse antes. Imagino que el señor Martin tiene aún que hacer fortuna; no creo que su caso sea distinto del de los demás. Sea cual fuere el dinero que recibió al morir su padre, o su participación en las propiedades familiares, todo ello, me atrevo a suponer, estará invertido, lo tendrá empleado en sus negocios, y, aunque con diligencia y buena suerte pueda llegar a ser rico dentro de algún tiempo, es casi imposible que lo haya conseguido ya.
–Así es, en efecto, aunque viven con mucho desahogo. Es cierto que no tienen un hombre para el servicio de la casa, es lo único que les falta, si bien la señora Martin habla de tomar un muchacho el año que viene.
–Confío en que no te llames a engaño cuando se case, Harriet; me refiero a tener amistad con su mujer, porque si bien a sus hermanas, debido a una educación superior, no se las puede excluir por completo, de ahí no se sigue que el señor Martin vaya a casarse con alguien que esté a tu altura. La desgracia de tu nacimiento te obliga a escoger amistades con mucho cuidado. Ha de quedar claro que eres hija de un caballero y debes demostrarlo por todos los medios a tu alcance; de lo contrario habrá mucha gente que disfrutará degradándote.
–Sí; supongo que tiene usted razón. Aunque mientras venga a Hartfield y siga usted siendo tan amable conmigo, señorita Woodhouse, no me asusta lo que diga nadie.
–Veo que entiendes el poder de las buenas relaciones, Harriet; pero quiero que llegues a estar tan sólidamente instalada en la buena sociedad como para prescindir incluso de Hartfield y de la señorita Woodhouse. Quiero que estés bien relacionada de manera permanente, y para ello será aconsejable que tengas el menor número posible de amistades anómalas; de manera que si todavía vives en esta zona cuando se case el señor Martin, me gustaría que, por tu intimidad con sus hermanas, no te vieras forzada a trabar amistad con su mujer, que será probablemente la hija de un granjero, carente de educación.
–Por supuesto, claro está. Aunque no creo que el señor Martin llegue nunca a casarse con alguien sin instrucción, alguien que no haya tenido una buena educación. No quisiera, sin embargo, tener una opinión contraria a la suya, señorita Woodhouse, y estoy segura de que no querré hacer amistad con su esposa. Siempre tendré gran afecto por sus hermanas, sobre todo Elizabeth, y sentiría mucho dejar de tratarlas, porque están tan bien educadas como yo. Pero si él se casa con una mujer vulgar e ignorante, será mejor que, si puedo evitarlo, no vaya a visitarla.
Emma estuvo observándola a lo largo de las vacilaciones de su respuesta y no advirtió síntomas alarmantes de enamoramiento. El joven Martin había sido su primer admirador, pero confiaba en que no existieran lazos más fuertes, y que Harriet no pusiera serios obstáculos a que ella arreglara las cosas a su manera.
Al día siguiente se encontraron con el señor Martin mientras paseaban por la carretera de Donwell. El joven granjero iba a pie y, después de mirar a Emma con mucho respeto, contempló también con evidente agrado a su acompañante. A Emma no le molestó disponer de aquella oportunidad para observarlos y se adelantó unos metros mientras hablaban; su rápida capacidad de observación le permitió valorar enseguida al señor Robert Martin. Su apariencia era muy pulcra y tenía aspecto de ser un excelente muchacho, pero eso era todo; Emma pensó que, cuando su amiguita tuviera ocasión de compararlo con un caballero, Martin perdería todo el terreno que ya había conquistado. Harriet no era insensible a la elegancia en los modales; le había impresionado mucho la distinción natural del padre de Emma. El señor Martin no daba la impresión de saber qué eran los buenos modales.
Harriet y el señor Martin sólo estuvieron juntos unos pocos minutos, dado que no se podía hacer esperar a la señorita Woodhouse; Harriet volvió corriendo hacia ella muy sonriente y presa de gran agitación, agitación que Emma contó con calmar enseguida.
–¡Encontrarnos con él! ¡Qué extraño! Ha sido una casualidad, me ha dicho, que no haya dado la vuelta por Randalls. No creía que saliéramos a pasear por esta carretera. Pensaba que íbamos hacia Randalls casi todos los días. Todavía no ha conseguido El romance del bosque. Estuvo tan ocupado en Kingston la última vez que se le olvidó; pero mañana vuelve. ¡Qué casualidad encontrarle! Bien, señorita Woodhouse, ¿es como usted esperaba? ¿Qué le parece? ¿Lo encuentra tan falto de atractivo?
–Bastante, desde luego; no se puede decir que sea un hombre atractivo. Pero eso no es nada comparado con su completa falta de buenos modales. No es que se pudiera esperar mucho, pero no imaginaba que pudiera parecer tan cómico, tan falto de elegancia. Lo había imaginado, tengo que confesarlo, un poco más parecido a un caballero.
–Sí, claro –dijo Harriet, avergonzada–; no tiene la elegancia de un verdadero caballero.
–Creo que desde que frecuentas nuestra casa has disfrutado de la compañía de algunos caballeros auténticos y estás en condiciones de apreciar la diferencia con el señor Martin. En Hartfield has conocido hombres instruidos y de modales refinados. Me sorprendería que, después de haberlos tratado, pudieras relacionarte con el señor Martin sin advertir que se trata de alguien muy inferior; te imagino más bien maravillándote de que alguna vez lo encontraras agradable. ¿No empiezas a notarlo ya? ¿No adviertes la diferencia? Estoy segura de que te habrán sorprendido su torpeza y sus modales bruscos y su manera de hablar; yo, desde aquí, he notado ya la aspereza de su pronunciación.
–Desde luego no es como el señor Knightley. No tiene un aspecto tan elegante ni anda como el señor Knightley. Veo con toda claridad la diferencia. Pero, ¡el señor Knightley es un hombre muy distinguido!




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)