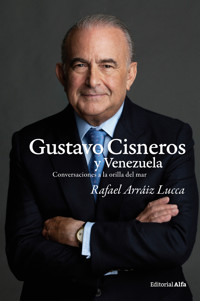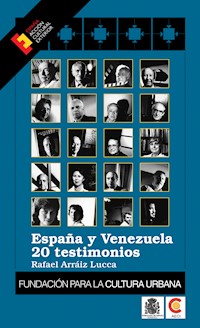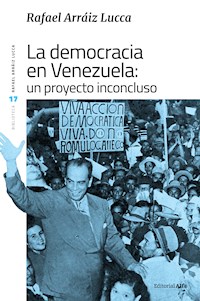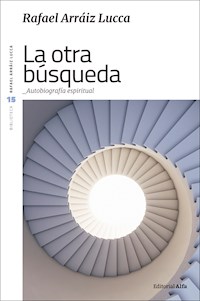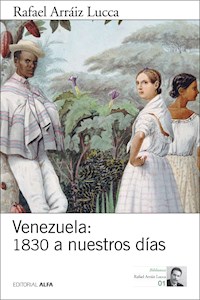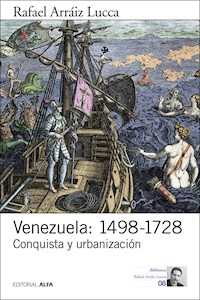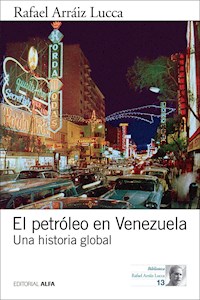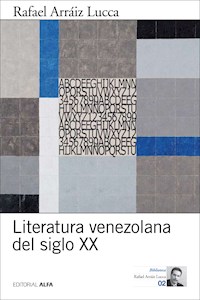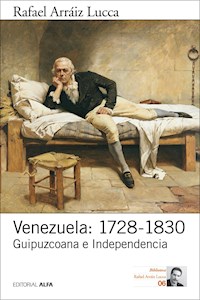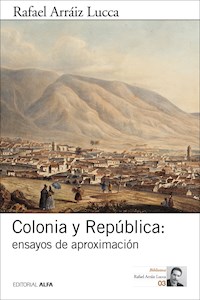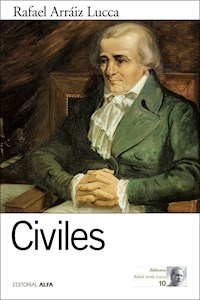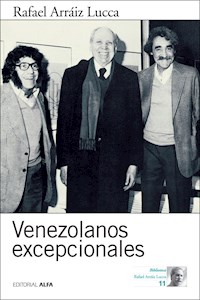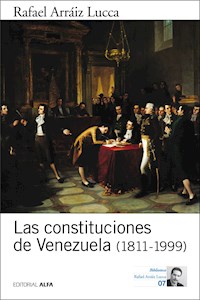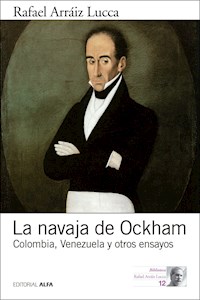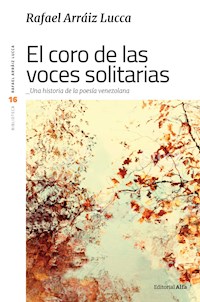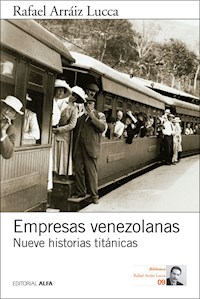
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este nuevo libro de Rafael Arráiz Lucca recoge nueve historias empresariales escritas entre 2001 y 2012. Tres de ellas trabajan panoramas generales ("Historia esencial de la banca en Venezuela"; "Breve historia de la ganadería en Venezuela"; "El ferrocarril en Venezuela: una historia sobre rieles") y seis se concentran en devenires particulares ("Escritorio Tinoco, Travieso, Planchart y Núñez: casi un siglo en el marco del derecho"; "Seguros Caracas de Liberty Mutual: 60 años de certidumbre"; "Universidad Tecnológica del Centro: 20 años tallando futuro"; "Hato Piñero"; "El Club Camurí Grande: una historia colectiva"; "La Electricidad de Caracas: una historia luminosa"), siempre dentro del propósito de tomarle el pulso a la historia del emprendimiento nacional. Actividades centradas en Ia intermediación financiera, los seguros, el ejercicio del Derecho, la ganadería, la energía, el transporte, la educación y el esparcimiento dan cuenta de una historia del país distinta a la política, pero no menos importante en sus consecuencias nacionales. El lector podrá seguir el devenir de buena parte de las actividades centrales de Ia economía del país en su faceta privada y prestadora de un servicio público. "Empresas venezolanas. Nueve historias titánicas" recoge el esfuerzo colectivo propio de las compañías anónimas, pero el autor no olvida que la impronta individual ha sido fundamental para la realización de estos sueños. En muchos casas tan desmedidos como lo sorprendente de sus resultados.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Prólogo
Las nueve historias empresariales que se reúnen en este libro ocurrieron en el mismo espacio: Venezuela. El período en el que tuvieron lugar se extiende desde finales del siglo XIX a principios del XXI, y todas han tenido como protagonistas a venezolanos y extranjeros que permanecieron muchos años entre nosotros o, también, que se establecieron para siempre en el país. En la raíz de todas brillan una idea y un puñado de empecinados que entregaron su vida laboral para hacerla realidad. En todas, la superación de las adversidades de su tiempo y espacio fue el norte, así como el difícil aprendizaje que late en cualquier fracaso, por pequeño que sea.
La historia de la banca nacional; el devenir de la ganadería en el país; el mundo de los trenes, con todas sus resonancias infantiles; las faenas de los hombres de leyes y su laberinto de concordancias; la creación de una universidad tecnológica en Guacara, y todo lo que ello puede significar como experiencia y desafío; el universo de los seguros y lo que le falta por crecer en Venezuela; la epopeya de una empresa de la vastedad llanera y el ganado; la construcción comunitaria de un club de mar y, finalmente, el devenir de una empresa ejemplar: la Electricidad de Caracas; estos son los ámbitos temáticos que en estas nueve historias se trabajan. Con ellas creo contribuir con el enriquecimiento de una tendencia historiográfica muy poco desarrollada en Venezuela: la de la historia empresarial.
Tienen en común estas historias el haber sido escritas entre 2001 y 2012 y atendiendo al mismo entorno económico, político y social, aunque con especificidades empresariales diversas.
RAL
Historia esencial de la banca en Venezuela
Introducción
Este trabajo que entrego en manos de los lectores se propone historiar sucintamente el desarrollo de la banca en Venezuela. Después de pasar revista a los intentos coloniales de instaurar alguna institución financiera, se detiene en los múltiples proyectos del período independentista por instaurar un banco. Luego, sigue el curso azaroso del siglo XIX con sus vicisitudes caudillistas hasta desembocar en el XX, cuando, a partir de la explotación petrolera, fue tomando cuerpo un sistema financiero.
Como toda breve historia, esta no se detiene en los pormenores de los asuntos, sino que enuncia y analiza las líneas gruesas, ya que busca establecer unas coordenadas mínimas para que los interesados puedan seguir un curso y luego, si es el caso, profundizar a través de bibliografía especializada en algún aspecto de su interés.
En todos los trabajos sobre historia de Venezuela que he emprendido, he intentado atender a la importancia de los procesos sociales, pero sin pasar por alto la huella decisiva de los personajes. De gente está hecha toda historia, por más que las fuerzas sociales en su juego dialéctico pareciera que sumergen a los individuos. De más está decirles que la investigación de esta área de la vida económica nacional es fascinante, así como difícil, ya que no son muchos los trabajos con que cuenta el investigador. En este sentido, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los estudiosos María Elena González Deluca, Catalina Banko, Nikita Harwich Vallenilla, Francisco Faraco, Romano Suprani, Manuel Exequiel Delgado, Rafael Martín-Guédez, Morela Arocha, Edgar Rojas, Leonardo Vera, Raúl González, Ruth Capriles y Gerardo Tirado Yépez quienes, en años recientes, han contribuido notablemente con sus investigaciones sobre la historia de la banca en Venezuela.
1) Antecedentes coloniales y del período independentista
Pocos años después de la llegada accidental de Cristóbal Colón a América, la Corona española llegó a un acuerdo con la casa alemana Welser, mediante el cual esta casa, establecida en Sevilla, se comprometía a explotar por tiempo indeterminado el territorio de lo que sería luego la Provincia de Venezuela. El convenio entre los Welser y Carlos V se firma el 27 de marzo de 1528 y viene a resarcir las deudas que la Corona había contraído con los financistas alemanes. De tal modo que nadie exagera si afirma que entre las primeras decisiones tomadas por Carlos V en relación con Venezuela estuvo una relación financiera de por medio. Hasta 1545 gobernaron en Venezuela los Welser, fecha en la que la Corona consideró saldada la deuda, cosa que los alemanes no tuvieron por tal y reclamaron judicialmente, pero sin frutos a su favor.
Un segundo episodio de naturaleza financiera lo hallamos en la carta que le escribe don José de Ábalos al rey, en 1775. En ella, quien al año siguiente sería designado intendente de la Provincia de Venezuela, le sugiere al monarca la creación de un banco, y abona su proposición con suficientes argumentos, pero este no dio respuesta afirmativa y el proyecto no pasó a mayores.
Un tercer episodio guarda relación con la disposición, que sí llegó a materializarse, de la creación del Banco de San Carlos, mediante Real Cédula de 1782. Este banco abarcaría hasta las provincias de ultramar; incluso llegó a designarse un representante en Venezuela, pero no se tienen noticias de su efectiva existencia, más allá de las formalidades estampadas en el papel. Debemos atribuirle a las vicisitudes de la política española y sus vaivenes económicos la inexistencia cierta de operaciones de este banco en tierras de la Provincia de Venezuela.
Otro momento interesante viene a tener lugar cuando la sociedad caraqueña decide, después del 19 de abril de 1810, tomar las riendas de su soberanía. Para entonces, residía en Caracas el irlandés William Burke, personaje muy influyente en el período de gestación de la República de Venezuela, quien propone la creación de un banco nacional. El proyecto de Burke llega a ser tema de discusión en el Congreso Constituyente de 1811, y se toma la decisión de proceder con la creación de un banco nacional, dada su evidente necesidad y la argumentación de peso esgrimida para fundarlo. No obstante, la pérdida de la primera República en julio de 1812 da al traste con el proyecto, aunque veremos que se retoma luego.
Serán los constituyentes del Congreso de Angostura en 1819 quienes retomen el proyecto y autoricen la creación de un Banco Nacional, pero este, en medio de las escaramuzas de la guerra, no llegó a constituirse. Serán entonces los constituyentes del Congreso de Cúcuta quienes le atribuyan en el texto constitucional al Ejecutivo las facultades para crear un banco, pero el proyecto tampoco pasará a otras instancias.
Luego, el Congreso de Colombia, reunido en Bogotá el 28 de marzo de 1825, autoriza la creación del Banco de Venezuela en la ciudad de Caracas. Este intento será de nuevo infructuoso, porque los caraqueños se oponían a cualquier decisión de este tipo tomada por el Congreso en Bogotá, ya que para entonces las fricciones entre el gobierno central y el poder local venezolano iban en camino de mayor magnitud.
Después de la separación de Venezuela del proyecto grancolombiano, la Sociedad de Amigos del País, en 1834, animada por John Alderson, elabora un proyecto para la creación de un banco mercantil de descuento y depósito, que tendría por nombre Banco de Venezuela, con sede en Caracas, pero no logra concretarse. Tampoco lo hará el banco que promueve la Sociedad de Agricultores, en 1838, basados en la necesidad de apoyar a los productores del campo. Este, en el papel, se denominaría Banco de Caracas.
Como vemos, fueron varios los intentos de creación de una institución financiera desde el momento mismo en que se creó la República, incluso durante el período en que Venezuela fue un departamento de la República de Colombia, cuya capital era Bogotá. También se intentó después de 1830, cuando la República de Venezuela recuperó su entidad inicial. No será hasta 1839 cuando se logre hacer realidad una institución financiera en el país.
2) Los episodios del siglo XIX
En este capítulo examinaremos y registraremos los hechos entre 1839 y 1882, año en que se fundó el Banco de Maracaibo. Serán cuarenta y tres años de aperturas y fracasos, de esperanzas y desencantos, siempre signados estos vaivenes por la vida política del país. Veamos los acontecimientos alrededor de la fundación de la primera institución bancaria que operó en Venezuela.
2.1. El Banco Colonial Británico (1839-1848)
Acerca de las negociaciones previas a la apertura del Banco Colonial Británico nos informa abundantemente Manuel Exequiel Delgado en su libro Finanzas, comercio y poder en los orígenes de la banca en Venezuela. De allí y de otras investigaciones se desprende que la creación del banco guardaba estrecha relación con la deuda contraída por la República de Colombia con Gran Bretaña. Para nadie es un secreto que entre los principales financistas, si no el principal, de la gesta independentista, estuvieron los británicos. Tomó años de negociaciones diplomáticas determinar el monto de la deuda total y la cuota que a cada país del intento grancolombiano le tocaba sufragar. Finalmente, una vez consolidado el monto, la República de Venezuela enfrentó el peso de sus obligaciones deudoras. La creación del Banco Colonial Británico contribuía especialmente con que se materializara el pago de la deuda. En ello insistió durante meses de ires y venires el hijo de Francisco de Miranda, Leandro, quien era tan venezolano como súbdito de la Corona inglesa, dado que había nacido allá y era hijo de Sarah Andrews, la mujer con quien Miranda convivió y procreó sus dos hijos: Leandro y Francisco. El segundo fue hecho prisionero y ejecutado, después de la derrota del ejército que sostenía el gobierno del general Rafael Urdaneta en la actual Colombia. Murió en 1831. El primer hijo de Miranda es el que nos ocupa, ya que se empeñó en la fundación de aquella primera institución financiera.
Abundan las cartas entre el general Carlos Soublette, entonces vicepresidente de la República, y Leandro, siempre ajustadas al tema de la fundación del banco. Durante aquellos años de estadía de Leandro en Venezuela, además, contraería matrimonio en 1840 con Teresa Dalla Costa Soublette, hija de Juan Bautista Dalla Costa y de Isabel Soublette. De modo que el general Soublette dialogaba con quien luego sería su sobrino político. Después de infinidad de avatares, los británicos deciden crear el banco y designan como directores a William Ackers y a Leandro Miranda. El primero, para entonces, era de los hombres más ricos de Venezuela, si no el que más, y era de origen escocés.
La institución abre sus puertas el 29 de julio de 1839, con un capital de 330000 pesos y las siguientes tareas: emisión de billetes; financiamiento de actividades económicas a través de préstamos al 12% anual; descuento de letras del tesoro; operaciones de giro y, lo más importante, recibía los depósitos que el Gobierno Nacional hacía para honrar el pago de la deuda y enviaba las remesas a Londres.
Cuando el banco abrió sus puertas, imperaba la Ley de Libertad de Contratos de 1834, que animó particularmente las inversiones extranjeras, pero en abril de 1849 se promulgó la Ley de Espera y Quita y las circunstancias variaron a tal punto que el banco cerró sus puertas alegando, precisamente, la falta de protección en que quedaba una vez derogada la Ley de Libertad de Contratos de 1834. El asunto fue peliagudo, ya que los inversionistas ingleses le exigieron a su gobierno proceder militarmente si Venezuela no honraba sus compromisos. Será el gobierno de José Tadeo Monagas el que se comprometa a resarcir a los ingleses por las pérdidas en que incurrieran con motivo de la Ley de Espera y Quita, entregándoles bonos del Estado. Diez años de existencia contó el Banco Colonial Británico entre nosotros.
2.2. El Banco Nacional de Venezuela (1841-1850)
La historia del Banco Nacional de Venezuela tiene un final similar al Colonial Británico, pero unos inicios distintos. Quizás acicateados por la creación del Colonial Británico, que respondía fundamentalmente a intereses foráneos, comerciantes y hacendados del patio proponen la creación de un banco de composición accionaria mixta y son escuchados por el Congreso Nacional. Así fue como, el 17 de mayo de 1841, el cuerpo legislativo aprueba la creación del Banco Nacional de Venezuela mediante una ley, de tal modo que la primera ley bancaria del país será esta, ya que la creación del Banco Colonial Británico no procedió de esta manera. La composición accionaria sería la siguiente: los comerciantes venezolanos Juan Nepomuceno Chávez, Juan Elizondo, William Ackers y Adolfo Wolff suscribieron el 40% del capital; la hacienda nacional el 20% y el restante 40% se colocó por suscripción pública. El banco cerró sus puertas por disposición del Congreso Nacional el 23 de marzo de 1850.
El banco estaba autorizado para emitir billetes, efectuar descuentos y, sobre todo, recaudar para el Gobierno Nacional el impuesto aduanero, así como estaba autorizado para otorgar créditos y adelantos al Gobierno Nacional a cuenta de las recaudaciones aduaneras, cobrando por ello un interés del 9%. El primer director fue Guillermo Smith, un coronel escocés de la Legión Británica que se había quedado en Venezuela, como muchos otros, y había desarrollado su vida aquí, recibiendo el respaldo de Bolívar, primero, y de Páez, después. El proyecto de creación del Banco Nacional de Venezuela prosperó mucho en los años en que Smith fue ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, 1839-1840, bajo las órdenes del presidente de la República José Antonio Páez.
Tanto en el caso del Colonial Británico como en el Nacional de Venezuela, la verdad es que no fueron factores catalizadores de la agricultura, ya que los intereses que cobraban eran muy altos para ser afrontados por este ramo de la economía productiva. De allí que la queja de los agricultores se mantenía en pie; no así la de los comerciantes, que sí podían afrontar los intereses exigidos. Por otra parte, la oposición encabezada por Antonio Leocadio Guzmán desde el periódico El Venezolano colocó en lugar privilegiado de la agenda pública el tema del banco y su atención a los asuntos mercantiles y su olvido de los agrícolas.
Inspirado en estas circunstancias, Francisco Aranda propuso en 1845 la creación del Instituto de Crédito Territorial, aduciendo la necesidad que tenían los agricultores de ser atendidos prioritariamente, pero al presidente Soublette no le pareció justo privilegiar a un sector de la población con los dineros del Estado, que se debía a todos, y vetó el proyecto de Ley. La proposición de Aranda no encontró eco en la primera magistratura y hasta allí llegó, pero ello no ocultaba el problema: un sector de la producción nacional no se sentía respaldado financieramente: el agrícola.
Es inevitable referirnos a la incidencia de los cambios políticos en cuanto al cierre de estos dos bancos señalados. Además de la incidencia de la Ley de Espera y Quita, otros factores influyeron en la animadversión del presidente Monagas en contra del Nacional de Venezuela y, en menor medida, del Colonial Británico. De este último, se señaló en algunas oportunidades que estaba apadrinado por el general Soublette, acusación que no era descabellada, y la llegada de los Monagas supuso el enfrentamiento paulatino con el pasado imantado por el Partido Conservador. Del Nacional de Venezuela era más evidente aún que se trataba de una institución financiera vinculada con el paecismo, sector que se tornó en un anatema para Monagas. Las relaciones de Páez con el banco no eran infundadas: debía un cuantioso crédito para el momento de su cierre. Insistimos: este factor, sumado a los otros legales, más la crisis de la economía de 1843, tuvieron a ambas instituciones financieras en situación comprometida, no tanto como voceaba la oposición ni tan poco como alegaban sus defensores. Coincide, pues, la asunción de los Monagas y el Partido Liberal en el poder, con el cierre de puertas de los dos primeros bancos que funcionaron en Venezuela. Concluía una etapa y comenzaba otra.
2.3. La Compañía de Accionistas (1855-1858)
Como se sabe, el gobierno de José Tadeo Monagas supuso varios cambios en la dinámica nacional. Entre ellos, la desaparición de los dos bancos referidos. Habrá que esperar hasta 1855 para que se cree una nueva institución con tareas bancarias: la Compañía de Accionistas. El capital accionario es elocuente de lo que fue el monagato en muchos sectores de la vida nacional. Los accionistas eran Pardo y Cía, Fortunato Corvaia, Modesto Urbaneja, E. Halle y Cía y Juan Giuseppi. La presidencia la desempeñaban los Pardo, pero la vicepresidencia, Giuseppi, yerno de José Tadeo Monagas.
La compañía tenía entre sus tareas la de ser agencia fiscal, así como la de recibir el depósito del 30% de lo causado en aduana por importación. Igualmente, atendía el crédito público y otras necesidades del Gobierno Nacional. En otras palabras: no se preveía que la intermediación fuese su fuerte; sí lo eran las tareas auxiliares financieras al Gobierno y el cobro de un porcentaje por ello. Como era de esperarse, con la caída del segundo gobierno de José Tadeo Monagas y la entrada triunfante a Caracas de Julián Castro, en marzo de 1858, la Compañía de Accionistas cerró sus puertas. Tras de sí dejó una estela de comentarios adversos, siempre vinculados con la relación familiar de Monagas y Giuseppi y el destino de unos fondos que, al parecer, fueron a parar a las arcas de un banco en Londres.
2.4. El Banco de Venezuela (1861-1862)
Inmersa Venezuela en los vericuetos de la Guerra Federal, el presidente de la República, Manuel Felipe de Tovar, logró que el Congreso Nacional aprobara una Ley de Bancos que fue, la verdad sea dicha, la primera que legisló en materia bancaria de manera general y no específica, como lo había hecho la ley anterior, que ordenaba la creación del Banco Nacional de Venezuela, en 1841. Esta ley, aprobada el 9 de julio de 1860, creaba el marco jurídico para la fundación de instituciones financieras con un criterio moderno. Simplificaba los trámites legales y estimulaba, en consecuencia, su formalización. No obstante el crédito que merece Tovar, el país estaba sacudido por una guerra y era difícil que en aquellas circunstancias alguien se animara a crear un banco. Ocurrió, gracias al marco legal imperante, un año después, cuando el general Páez había regresado al poder y ejercía una dictadura, pero el país continuaba en guerra.
Se le atribuye a Pedro José Rojas, secretario general de la dictadura y principal consejero de Páez, el haber promovido la creación del Banco de Venezuela. El 17 de enero de 1861, con el concurso de los comerciantes y el respaldo del Estado, el Banco de Venezuela abrió operaciones. La institución se comprometía a prestarle al Gobierno, recogería los impuestos de aduana y emitiría billetes. Pero, muy pronto, el sueño terminó y el banco naufragó en medio de las convulsiones políticas de la Guerra Federal y la falta de recursos del Ejecutivo Nacional. Cerró sus puertas el 30 de noviembre de 1862, después de que su mentor, Rojas, hiciera lo imposible por sacarlo a flote.
2.5. El Banco de Caracas (1862-1863)
No obstante el fracaso, Rojas no se quedó de brazos cruzados, y lo hallamos de inmediato promoviendo otra institución financiera: el Banco de Caracas. Consiguió que comerciantes caraqueños se entusiasmaran con la idea y el banco abrió puertas el 1 de diciembre de 1862: un día después de que el Banco de Venezuela cerrara las suyas. Se le atribuyeron a este segundo las mismas tareas que el anterior, pero apenas cuatro meses después, en abril de 1863, estaba en liquidación. Ya el Tratado de Coche, del que el propio Rojas fue parte principal, estaba por firmarse y los días de la dictadura paecista y de la Guerra Federal estaban contados: Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco tocaban a la puerta.
2.6. El Banco de Londres y Venezuela (1865-1867)
El vínculo entre este nuevo banco y el préstamo conseguido por Guzmán Blanco en Londres en nombre del gobierno de Falcón es inevitable. Después de la Guerra Federal, las arcas del país estaban vacías y se hacía necesario un préstamo foráneo para aceitar la economía: eso fue lo que consiguió Guzmán Blanco en Londres. El crédito se logró y se garantizó con un porcentaje significativo de los impuestos de exportación de las principales aduanas del país. Los inversionistas ingleses se interesaron por apostar por Venezuela. Era el primer crédito de muchos otros que Guzmán gestionaría en su vida, bien como ministro de Falcón o como presidente de la República.
Al igual que ocurrió con el Colonial Británico, a los ingleses les parecía conveniente fundar un banco en Venezuela que, además de sus funciones naturales, cobrara la deuda contraída por el Estado venezolano con ellos. Fue por ello que se creó el Banco de Londres y Venezuela. El 18 de mayo de 1864 se firmaron las escrituras para su protocolización, y abrió sus puertas el 1 de enero de 1865. Según Nikita Harwich en su libro Formación y crisis de un sistema financiero nacional. Banca y Estado en Venezuela (1830-1940), el promotor del banco entre los inversionistas ingleses fue el propio Guzmán Blanco, en sus labores de solicitante del empréstito que hemos aludido antes.
Los accionistas ingleses serán A. Powles, F. Hemming, R. Syres, H.A. Hankey, D.Wilson y E. Mocatta. Los socios venezolanos serán comerciantes destacados, como J.R. Lesseur, H.L. Boulton, F. Braasch, J. Röhl, G Stürup y C. Hahn. La entidad realizaría funciones de emisión de billetes, giros, descuentos, recepción de depósitos y letras de cambio, además de la recepción del pago de la deuda, ya señalado. En poco tiempo, la oposición al banco y el deterioro del gobierno de Falcón hicieron inviable la operación. El argumento nacionalista pesó mucho en su contra, así como la acusación de no estar desempeñando las tareas para las que fue creado. Cerró sus puertas en 1867.
2.7. La Compañía de Crédito de Caracas (1870-1876)
La salida del poder por parte de Falcón y la entrada triunfante a Caracas de la Revolución Azul de los Monagas, en 1868, inició un breve período de grandes convulsiones en el laberinto de la economía y la política. Será con la asunción del mando por parte de Guzmán Blanco, en 1870, cuando el «Ilustre Americano», como se hacía llamar el autócrata, ponga en marcha una empresa sustitutiva y análoga a los bancos desaparecidos. Inspirado en su experiencia francesa, estimula la creación de la Compañía de Crédito de Caracas, a imagen y semejanza de lo hecho por los hermanos Péreire en Francia.
Esta empresa fue expresión de la alianza de Guzmán con los comerciantes caraqueños. El capital accionario expresaba el acuerdo: los Eraso (30%), los Boulton (30%), los Röhl (20%), los Santana (10%) y Calixto León (10%). Según Feliciano Pacaníns en su libro Evolución bancaria en Venezuela, la Compañía de Crédito se encargaba de «proporcionar al Ejecutivo anticipos sobre las rentas públicas y facilitar las demás operaciones fiscales». Además, emitía billetes y se garantizaba con el 85% de lo recogido por importaciones en la aduana de La Guaira y el 100% de lo recaudado en las demás aduanas del país. En otras palabras, el llamado «alto comercio» se comprometía a prestarle al Gobierno Nacional a intereses satisfactorios para ellos y, así, el Gobierno no tenía que incurrir de nuevo en préstamos foráneos. A cambio, además, la participación de los accionistas de la Compañía de Crédito en otros asuntos económicos del Estado era bienvenida. No solo recaudaban la renta aduanera sino que influían y administraban el presupuesto nacional.
Por otra parte, es de señalar que así como Guzmán Blanco buscó y alcanzó un acuerdo con los diversos factores de poder regional, con miras a establecer un clima de paz, también llegó a acuerdos con los comerciantes del centro del país quienes, entonces, eran el principal factor económico de la nación. Esta estabilidad alcanzada sobre la base de acuerdos fue beneficiosa para el país en muchos sentidos y, por supuesto, esencial para el gobierno de Guzmán. El esquema de la Compañía de Crédito de Caracas se reprodujo en Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, dado el éxito alcanzado, aunque en estos casos el trabajo de las compañías no pasó de la recaudación aduanera.
Señala Catalina Banko que la desaparición de la Compañía de Crédito de Caracas, el 30 de junio de 1876, y de las otras, se debió a la negativa de los accionistas minoritarios a subir el monto del crédito que el Ejecutivo Nacional estaba solicitando. Los resultados en cinco años de operaciones habían sido más que satisfactorios, pero la voracidad crediticia del gobierno era mayor que el arrojo de los accionistas minoritarios para aumentar el monto de sus préstamos al Estado. Recordemos que hubo cambios de la titularidad de las acciones de la Compañía de Crédito en años anteriores y los minoritarios, al parecer, no quisieron arriesgarse más. Esto explica que la composición accionaria de la institución que sustituyó a la Compañía de Crédito haya estado integrada por muchos de los que formaban a la antecesora. Es decir, los comerciantes caraqueños de mayor músculo financiero.
2.8. El Banco de Caracas (1876-1877)
El 10 de julio de 1876, apenas diez días después del cierre de la Compañía de Crédito, se instala el Banco de Caracas y sus accionistas a título personal fueron H.L. Boulton, los hermanos Santana, los hermanos Eraso y los hermanos Röhl. Las tareas eran las mismas y las necesidades del Ejecutivo nacional, mayores. Las posibilidades del banco de satisfacerlas se tornaron cuesta arriba y las relaciones de Guzmán Blanco con sus banqueros se agriaron hacia el final de su primer período. Las elecciones presidenciales las ganó Francisco Linares Alcántara, quien asumió el mando en marzo de 1877, con lo que se inició de inmediato una reacción antiguzmancista, mientras este estaba en Europa, que produjo un cambio de elenco en las esferas del poder. Cuatro meses después de la asunción de Linares Alcántara, el Banco de Caracas fue liquidado, cuando ya sus arcas estaban exhaustas ante las exigencias del nuevo gobierno.
2.9. El Banco de Caracas (1877-1879)
El 31 de agosto de 1877 el tercer Banco de Caracas se hizo realidad, aumentando el crédito y el número de accionistas. La lista incluye a los comerciantes de antes, muchos de ellos vinculados con la importación y exportación, tanto en La Guaira como en Puerto Cabello. La casas: Santana, Röhl, Boulton, Eraso, Rothe, Stürup, Fleury, Hellmund, Nevett, Gonell, Marturet, Sarralde, Lesseur y Römer, Chirinos y Matos, Peyer, Monsanto, Jesurun, así como las firmas individuales de Calixto Léon, Modesto Urbaneja, Luis Elizondo, Eduardo Ortiz e, incluso, el propio presidente Linares Alcántara, quien suscribió acciones, lo que seguramente animó a muchos otros a hacerlo, ya que era imposible que no recibiera el respaldo del gobierno.
Linares Alcántara, como se sabe, falleció en el ejercicio del poder y después de varios intentos de sus parientes con permanecer en el mando, el general Gerardo Cedeño intervino a favor de Guzmán Blanco y este regresó al país a gobernar de nuevo. De inmediato fue liquidado el Banco de Caracas y se abrió otro Banco de Caracas, con los enemigos de Guzmán Blanco fuera de su capital accionario.
2.10. El Banco de Caracas (1879-1884)
Este tercer banco tuvo las responsabilidades crediticias de los anteriores, las tareas aduaneras y fiscales, e incorporó a sus tareas lo relativo a la construcción de la línea férrea Caracas-La Guaira, siendo accionista y, a su vez, desempeñando labores de administración de los recursos previstos para ello. Cerrará sus puertas en marzo de 1884, cuando la estrella ascendente de Manuel Antonio Matos alcanzaba uno de sus puntos más altos, ya que el Banco Comercial de Venezuela, fundado por él, recibía la especial atención de Guzmán Blanco y el Banco de Caracas se veía obligado a cerrar sus puertas.
Es evidente que los avatares de la política vernácula intervinieron decididamente en este período que relacionamos. También lo es que los intereses de inversionistas extranjeros, siempre ingleses, incidieron en dos oportunidades en la creación y desaparición de instituciones bancarias en Venezuela. La banca en Venezuela en este período no se diferencia en nada de otros aspectos de la vida nacional. El país carecía de permanencia institucional, siempre aquejado de la enfermedad del personalismo: signo y tragedia del siglo XIX venezolano.
3) Comienza la consolidación
El capítulo que emprendemos ahora comienza con la fundación del Banco de Maracaibo y concluye con la Ley de Bancos de 1910. Casi treinta años en los que pasamos la página de un siglo a otro y se fundan tres bancos de permanencia en el tiempo: el de Maracaibo, el Comercial de Venezuela, cuya denominación cambió en 1890 a Banco de Venezuela, y el Caracas. Además, con Cipriano Castro en el poder, los banqueros conocerán la cárcel y otras vicisitudes, en particular Manuel Antonio Matos quien, sin duda, durante este período se convierte en factótum de la actividad bancaria en Venezuela.
3.1. Se funda el Banco de Maracaibo (1882-1994)
Los antecedentes del banco están en la Sociedad de Mutuo Auxilio, creada el 18 de marzo de 1876, y la Caja de Ahorros, fundada en 1878. El mismo grupo de comerciantes marabinos instalará el 20 de julio de 1882 el Banco de Maracaibo, el primer banco del país creado al margen de los intereses políticos centrales y basado en la idea de fomentar el desarrollo económico de la región, mediante préstamos, bien sea a los productores de café de las regiones andinas, a los exportadores de productos nacionales o a los comerciantes. Emitía billetes, ofrecía cuentas corrientes y su junta directiva estuvo integrada por Ramón March, Ángel Urdaneta, Alfredo Vargas, Juan Luciani, Antonio Bustamante y Julio D’Lima.
Señala la profesora Banko, con razón, que los primeros accionistas fueron los productores de café que buscaban independizarse de los grandes. Estas casas, por su parte, prestaban a intereses más altos que los del banco; de allí que de inmediato la institución financiera comenzara a gozar del favor de los productores en crecimiento, al margen de las grandes casas comerciales establecidas. La historia del Banco de Maracaibo, relatada por David Belloso Rossell, es preciosa en voluntad e inteligencia durante más de un siglo. Lamentablemente, el banco fue liquidado con motivo de la crisis bancaria de 1994, cuando contaba 112 años de existencia, siendo para entonces el más longevo del país.
3.2. El Banco Comercial de Venezuela (1883)
Manuel Antonio Matos, quien en asociación con Miguel Ángel Chirinos poseía una casa comercial de gran éxito, promovió ante Guzmán Blanco la idea de crear un banco que no le prestara al gobierno, sino que estimulara los créditos con particulares. Así fue como se creó el Banco Comercial de Venezuela, cuyo capital accionario era el siguiente: Antonio Guzmán Blanco, 4 acciones; Matos, 2; Francisco Barrios Parejo, 2; los siguientes, una acción: Antonio Leocadio Guzmán, Remy Montauban, Boulton, Eraso, Rothe, Santana, Lesseur y Römer, Bainbridge, Chirinos y Matos, Boggio y Yanes, Sota, Olavarría, Stürup, Palacios, Porras Echenagucia, Linares, Barrios, Otáñez, Gonell, Talavera, Ribón.
Muy pronto, la voracidad crediticia del gobierno de Guzmán Blanco se impuso, y el banco tuvo que cambiar sus estatutos para prestarle al Ejecutivo Nacional. A cambio, el gobierno le asignó la tarea de captar el producto de los impuestos aduaneros, la administración del presupuesto de obras públicas y el crédito público interior y exterior. En suma, todo lo que en un principio Matos había tratado de evitar. Ya para 1884, apenas un año después, el banco se quejaba de las exigencias del Ejecutivo.
Joaquín Crespo sustituyó en la Presidencia de la República a Guzmán Blanco durante dos años (1884-1886), mientras el autócrata se iba a París a gestionar la creación de una Casa de la Moneda (de acuñación) para Venezuela, instituto que abrió sus puertas en octubre de 1886. Luego, en 1887, de vuelta como presidente, Guzmán se fue a Europa y dejó encargado de la Presidencia de la República a Hermógenes López. A este lo sucedió, para el bienio 1888-1890, Juan Pablo Rojas Paúl, quien retomó la reacción antiguzmancista de manera paulatina. Dentro de este clima, Guzmán, sin previo acuerdo con Matos, firmó un contrato con el Banco Franco-Egipcio en París, mediante el cual se establecía una sucursal en Caracas y se le atribuían funciones que ya desempeñaba el Banco Comercial de Venezuela. Por supuesto, Matos se opuso y halló el respaldo de Rojas Paúl en contra de Guzmán. Este último entró en cólera, pero con el Atlántico de por medio no pudo imponer su voluntad y Rojas se distanció todavía más del «Ilustre Americano», quien por carta renunció a su cargo de ministro Plenipotenciario de Venezuela en París y rompió relaciones con el gobierno de Venezuela.
Por otra parte, el hecho trajo como consecuencia un triunfo para Manuel Antonio Matos, quien había contravenido lo dispuesto por Guzmán Blanco y, sin embargo, había sobrevivido. El episodio del Banco Franco-Egipcio catalizó todavía más la reacción ante Guzmán Blanco, ya que actuó al margen de sus socios bancarios. No podemos olvidar que era accionista del Banco Comercial de Venezuela, que se vería gravemente perjudicado con el acuerdo firmado con el banco extranjero. ¿Por qué lo hizo? Imposible no pensar que algún beneficio personal superior al que venía obteniendo estaba en puertas con los franco-egipcios.
3.3. El Banco de Carabobo (1883-1890)
El 11 de agosto de 1883, el presidente del estado Carabobo, Hermógenes López, autorizó la creación del Banco de Carabobo. Lo licenciaba para emitir billetes y lo exceptuaba del pago de impuesto local. Sus accionistas fueron algunos comerciantes de Valencia, como los Winckelman, Juan Núñez y Cía, así como personalidades locales: Eduardo Berrizbeitia, Jesús María Villalobos, Eduardo Mancera los hermanos Baasch, entre otros. En 1890, el banco fue adquirido por el Banco de Venezuela.
3.4. El Banco de Caracas (1890)
El 8 de agosto de 1890 se fundó el Banco de Caracas. Esta institución se especializaría en sus relaciones con el sector privado, ya que las tareas de Tesorería Nacional las desempeñaba el Banco Comercial de Venezuela y, muy pronto, el Banco de Venezuela que absorbería a este. De modo que el Caracas, de cuya junta directiva y capital accionario también participaba Matos, se concentró en prestarles servicios crediticios a los comerciantes de Caracas y La Guaira, así como los del centro del país. Al margen de la obligación de prestarle dinero al gobierno y sin labores aduanales ni de tesorería nacional, el Banco de Caracas se circunscribiría a los asuntos privados, al igual que el de Maracaibo, contribuyendo ambos con la institucionalización de la banca en su esfera económica privada, menos sujeta a los vaivenes de la política.
3.5. El Banco de Venezuela (1890)
En el exilio parisino hasta su muerte (1899), Guzmán Blanco dejó de influir en el país como tenía casi treinta años haciéndolo. Su concuñado, Manuel Antonio Matos, continúo consolidando sus posiciones en la banca venezolana de la que, para entonces, era el hombre fuerte, sin la menor duda.
Superado el asunto del Banco Franco-Egipcio, Matos propone la creación del Banco de Venezuela, que absorbería accionariamente al Comercial de Venezuela y continuaría con sus labores subsidiarias de la administración pública nacional, tareas que eran de gran significación económica y, como sabemos, fuente de gran inestabilidad. Así fue como el 18 de agosto de 1890 se instaló la junta directiva del Banco de Venezuela, con una composición accionaria de 160 acciones, de las cuales 128 serían de los mismos propietarios del Comercial de Venezuela, 22 serían para nuevos accionistas y 10 destinadas a pequeños accionistas en número de 200. El cambio de denominación en el Registro ocurrió el 2 de septiembre. Puede decirse que el Banco Comercial de Venezuela cambió su denominación, y es cierto; también puede decirse que el Banco de Venezuela absorbió al Comercial y también es cierto. Eran los mismos.
La lista de los accionistas es elocuente: Matos, Santana, Eraso, Boulton, Montauban, Lesseur, Römer, Olavarría, Revenga, además de Andueza Palacio y Rojas Paúl. Como vemos, el llamado «alto comercio» central, más los presidentes de turno: nueva alianza sin Guzmán; nuevos tiempos con los mismos personajes.
Muy pronto la situación política puso en aprietos al banco. El gobierno de Andueza Palacio requería recursos para enfrentar los desafíos del general Joaquín Crespo y el banco podía darlos hasta cierto punto. Andueza nombra a Matos su ministro de Hacienda y las cuentas para el banco mejoran, pero la crisis no se supera del todo. Aún más, el 6 octubre de 1892 entra Crespo triunfante a Caracas y el cuadro vuelve a complicarse para el banco. Después de las represalias y persecuciones, Crespo se aviene con el Banco de Venezuela por unos meses, pero luego insiste en solicitar préstamos más allá de lo que este puede prestar. La voz de alarma corre entre la población y tanto el Venezuela como el Caracas padecen un reclamo significativo de cobro de los billetes que emitían en sus taquillas. El Banco de Venezuela estuvo a punto de naufragar. El pánico estuvo cerca de llevarse entre sus fauces el banco, pero «la sangre no llegó al río».
El gobierno de Crespo se avenía con los bancos porque no tenía otra alternativa inmediata. De hecho, el ministro de Hacienda de entonces, el general José Antonio Velutini, propuso en 1893 la creación de un Banco Anglo-Venezolano. Este proyecto recibió el apoyo del Congreso Nacional y fue aprobado el 7 de octubre de 1894, pero las presiones de los comerciantes, en particular de la Cámara de Comercio de Caracas, fueron enormes en contra del banco, izando banderas nacionalistas, ya que se trataba de una institución de capital inglés. Fue tanta la presión que el contrato para la creación del banco fue declarado sin validez cuando finalizaba el año de 1895. Una vez más, el poder del «alto comercio» y Manuel Antonio Matos se hacían presentes, a tal punto que volvió a ocupar la cartera de Hacienda durante varios meses de 1895, en el gobierno de Crespo. Este último no tuvo otro camino que reconocer la figura, entonces indispensable, de Matos, en los asuntos económicos del país. Estando este en la titularidad de Hacienda, por cierto, se avanzó mucho en la redacción de una nueva Ley de Bancos, que veremos de seguidas.
3.6. La Ley de Bancos de 1895
El 7 de mayo de 1895 el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley de Bancos. Esta consagraba tres tipos de instituciones bancarias: 1) bancos de depósitos, descuentos, giros y préstamos, constituidos como cualquier firma de naturaleza comercial; 2) bancos de emisión y circulación, regidos por la ley atinente a ellos; 3) bancos de créditos hipotecarios. Por otra parte, la ley restringió la emisión monetaria por primera vez entre nosotros, ya que los bancos de emisión no podían hacerlo por un monto mayor al 50% del capital de giro. Esta ley pudo darse mientras Matos ejercía la cartera de Hacienda, pero en octubre de 1895 los vientos cambiaron y este salió del Gabinete de Crespo, yéndose a Europa por los dos años siguientes. En 1896, con otros factores en el poder, se modificó la Ley de Bancos del año anterior, componiendo una situación más favorable para los bancos de emisión.
Con Matos en Europa y otros factores en juego durante el gobierno de Crespo, la firma del préstamo de la República de Venezuela con el Disconto Gesellschaft de Alemania, con motivo de lo acordado en el contrato de construcción de los ferrocarriles en tiempos de Guzmán Blanco, activó el proyecto de creación de un Instituto de Crédito en el que participara el Disconto, fusionándose con el Banco de Venezuela. La verdad es que se trataba de un esquema similar al del Banco Colonial-Británico y el Banco de Londres y Venezuela, ambos creados en vínculo con deudas de Venezuela con financistas extranjeros. El Disconto, que garantizaba con un préstamo el 7% acordado con los constructores de los ferrocarriles, proponía entrar como protagonista del negocio bancario en Venezuela. Por supuesto, Matos desde París, el «alto comercio» en Caracas, y las juntas directivas de los bancos Caracas y Venezuela se opusieron al proyecto que, en medio de las fuertes presiones, no pudo avanzar. Una vez más, quedaba demostrado que el músculo de los capitalistas venezolanos y su hombre fuerte, Matos, seguía en crecimiento.
A cambio de la derrota del proyecto del gobierno de Crespo y el Disconto, al parecer, el Banco de Venezuela mejoró sus condiciones de crédito con el gobierno, lo que hacía previsible lo que ocurrió en 1898, ya en el gobierno del general Ignacio Andrade: el aumento de la deuda. Volvió Matos al Ministerio de Hacienda y, en pocos meses, tuvo un encontronazo con Andrade por lo mismo de siempre: Matos exigía el pago de la deuda del gobierno con el Banco de Venezuela, y el gobierno buscaba la manera de hallar caminos favorables para el pago de la deuda que no convenían al acreedor.
Como había sucedido varias veces, el gobierno de Andrade aceptó la proposición de creación de una nueva institución bancaria, que se llamaría Banco Nacional Bolívar. Lo promovía el norteamericano Geo W. Upton y contaba con el aval de Andrade, pero las reacciones de los sectores nacionales afectados fueron enconadas, con Matos a la cabeza. Entretanto, Cipriano Castro entraba triunfante a Caracas y el gobierno de Andrade concluía. Otros conflictos estaban en puerta.
3.7. Castro contra los banqueros (1900)
En materia económica lo primero que hizo Cipriano Castro al llegar al gobierno fue constatar que no había recursos y que era indispensable buscarlos. ¿Qué hizo? Subió los impuestos, lo que constituyó un factor de agravamiento de la situación económica de las casas comerciales y de los bancos. Matos, una vez más, intentó disuadirlo, pero Castro no le hizo el más mínimo caso. La emergencia pretendía el gobernante paliarla con una «contribución forzosa», entre otras instituciones, del Banco de Venezuela. El monto establecido era de 200000 bolívares, y los banqueros se negaron a sufragar la cantidad. Castro los mandó a la cárcel de La Rotunda, con Matos a la cabeza. Finalmente, acordaron pagar 150000 bolívares y salieron de la prisión. A partir de entonces, Matos decidió enfrentar a Castro con las armas, pero el destino de esta enemistad es asunto de otra historia.
Elemento central de la precaria situación económica nacional era la deuda contraída con las empresas de potencias europeas, a raíz de la construcción de las líneas ferrocarrileras en tiempos de Guzmán Blanco. Luego, quedó todavía más comprometida la República con el préstamo del Disconto en tiempos de Crespo. El episodio del bloqueo de las costas nacionales y de cómo la intervención de los Estados Unidos, invocando la Doctrina Monroe, resolvió el impasse son temas de otra relación, pero no dejo de consignarlos por su importancia histórica.
Del encontronazo con Matos surgió el proyecto del gobierno de Castro de crear, mediante la Ley de Bancos de 1903, un Banco Nacional de Venezuela, que dejaba a los otros bancos sin la facultad de emisión. Esta vez la reacción del «alto comercio» y los banqueros no fue airada, pero tampoco el gobierno halló ambiente para la concreción del banco, lo que demostraba, por otra parte, que sin el concurso del capital privado no era viable la consolidación de instituciones financieras. Las relaciones entre el gobierno y el Banco de Venezuela, con Matos en el exilio, mejoraron ostensiblemente, pero serán mucho mejores cuando el general Gómez sustituya a Castro en la Presidencia de la República, en diciembre de 1908.
3.8. Nueva Ley de Bancos (1910)
Así como Matos recobró su influencia y fue nombrado, por Gómez, canciller a partir de 1910, la estrella de un joven desconocido, Román Delgado Chalbaud, continuaba en ascenso. Había hecho fortuna con la Compañía Anónima de Navegación Fluvial y Costanera y con el arrendamiento de las salinas nacionales y, ahora, intentaba dar un paso en el mundo financiero. Delgado Chalbaud logró que se le autorizara la creación del Banco Comercial, Agrícola e Hipotecario, que tendría capitales del gobierno, de inversionistas nacionales y de inversionistas foráneos. Para ello viajó a París, donde convino con Paul Marie Bolo, conocido como Bolo Pachá, la firma del acuerdo para iniciar el banco. De regreso a Caracas se necesitaba la reforma de la Ley de Bancos de 1910 para que procediera la institución, y entonces surgió la oposición de Matos, que veía como el nuevo instituto atentaba contra los intereses del Banco de Venezuela. Gómez optó por ver quién podía más en el forcejeo, según desliza la historiadora Ruth Capriles en su estudio sobre Los negocios de Román Delgado Chalbaud, y terminó por inclinarse hacia el Banco de Venezuela, pero aprovechó para resaltar con mayor énfasis que la de Matos, la figura de Vicente Lecuna. De hecho, cuando el ministro de Hacienda, Román Cárdenas, propuso la renovación de la junta directiva del banco, Gómez vio con agrado que lo presidiera Lecuna.
Finalmente, el proyecto del nuevo banco no tuvo futuro y Delgado Chalbaud terminó en la cárcel de La Rotunda. Allí estuvo entre 1914 y 1928, mientras el Banco de Venezuela fortalecía sus labores como auxiliar de Tesorería del Gobierno Nacional. En los años sucesivos, la influencia de Matos fue languideciendo hasta su fallecimiento en París, en 1929, retirado de los avatares en los que estuvo durante décadas, mientras la estrella de Lecuna iniciaba su ascenso.
4) Llega la banca extranjera
Es imposible no relacionar el descubrimiento del pozo Zumaque I, en 1914, y la llegada de la banca extranjera a nuestro país. Luego, con el estallido del pozo Los Barrosos 2, en Cabimas, las reservas petroleras venezolanas pasaron a ser de las más grandes del mundo. Tómese en cuenta que, para entonces, las dimensiones de los yacimientos petrolíferos del Medio Oriente eran desconocidas. Esta circunstancia, la de colocar a Venezuela en el mapa petrolero planetario en un lugar privilegiado, trajo consecuencias sustanciales para el desarrollo del negocio bancario nacional. Entre otras, la instauración de bancos extranjeros en el país tuvo, por lo menos, dos consecuencias inmediatas: la reducción de la participación de los bancos venezolanos en el negocio, dada la competencia, pero también la mejoría en las prácticas bancarias, así como un crecimiento sustancial de la actividad crediticia y de la cartera de ahorro y de cuenta corriente. En muy pocos años, apenas cuatro, los bancos extranjeros superaron a los nacionales en captación de depósitos. Esto señalaba dos caminos: la economía venezolana crecía a la sombra del petróleo y las instituciones financieras mejor preparadas, en los años iniciales, fueron capaces de captar mayor número de depósitos. Luego, como veremos, la situación se invirtió.
4.1. Royal Bank of Canada (1916)
Además de crearse en 1916 un nuevo banco privado en el estado Zulia, el Banco Comercial de Maracaibo, abrió sus puertas el Royal Bank of Canadá, el 2 de octubre, dando el frente en oficinas en Caracas, Maracaibo y Ciudad Bolívar. Este banco contaba con su casa matriz en Montreal.
4.2. National City Bank of New York (1917)
El 10 de noviembre de 1917 comenzó a operar una sucursal del National City Bank of New York, institución creada en 1812, que años antes había iniciado una fuerte expansión internacional y que hallaba en Venezuela las mejores condiciones, dado el entorno petrolero que comenzaba a trazarse.
4.3. American Mercantile Bank of Caracas (1917)
Este otro banco extranjero pertenecía al Mercantile Bank of America, con sede en Connecticut. Años después, en 1925, esta institución cambió su denominación por Banco Neerlando Venezolano y, apenas un año después, se constituyó con el nombre de Banco Mercantil y Agrícola.
4.4. Banco Holandés Unido (1920)
El 13 de marzo de 1920 se crea el Banco Holandés Unido, que, como es natural, estaba ligado a la banca curazoleña la cual, a su vez, tenía un cordón umbilical con la banca holandesa. El Hollandsche Bank Voor West-Indie tenía su casa matriz en Ámsterdam.
Si bien la entrada de la banca extranjera supuso una desmejora de la participación de los bancos nacionales en el negocio, no es menos cierto que trajo una competencia que obligó a los bancos establecidos a modificar sus líneas gerenciales y sus juntas directivas, circunstancia que, a mediano plazo, fue muy conveniente para la banca en Venezuela. Luego, es cierto que la crisis norteamericana de la economía, en 1929, trajo como consecuencia la disminución de la actividad de la banca extranjera en Venezuela, ya que las inversiones en capital se redujeron sustancialmente, cuando no cesaron por completo. No les falta razón a quienes argumentan que parte de la voluntad creadora de bancos estatales tuvo fundamento en la poca participación del capital extranjero, como consecuencia de la crisis de 1929. Todo esto que señalamos se refleja en las cifras de estos años, cuando el empuje inicial de la banca extranjera en Venezuela dio paso a las inversiones del Estado en funciones de banquero.
5) Nuevos aires para la banca
Como dijimos antes, si la actividad petrolera se intuía notable en 1914, con el pozo Zumaque I, a partir de 1922, con el estallido de Los Barrosos 2, nadie dudó que en Venezuela el futuro estaría determinado por el petróleo. Los banqueros venezolanos reaccionaron favorablemente al nuevo entorno económico.
5.1. El Banco de Venezuela llega a treinta agencias a nivel nacional (1924)
Una vez efectuados los reajustes en la Junta Directiva del Banco de Venezuela, a raíz de la entrada de la banca extranjera y los nuevos desafíos, este retomó su ritmo acelerado de crecimiento, a tal punto que para 1924 contaba con treinta agencias a nivel nacional y, además, continuaba ejerciendo tareas de Tesorería Nacional, y mantenía unas sanas relaciones con el gobierno. Por otra parte, cerca del 40% del crédito bancario nacional lo controlaba el Banco de Venezuela para esta fecha, cuando habían logrado reaccionar al embate inicial de la banca extranjera. El futuro, por más que surgían nuevos competidores, era prometedor para esta institución.
5.2. Banco Venezolano de Crédito (1925)
Refiere Henrique Pérez Dupuy en su libro Algunos episodios de mi vida, que la iniciativa de fundar un banco halló eco en una reunión organizada en su casa, sobre la base de un documento presentado por él y Alejandro Lara, y a partir de esta iniciativa se creó el Banco Venezolano de Crédito, que abrió sus puertas en junio de 1925.
La junta directiva la integraron entonces el propio Pérez Dupuy, Federico Eraso, Juan Santos González, Félix Guerrero y Miguel Ron como principales, quienes contaron con Luis A. Madriz como secretario, y como suplentes integraban la nómina Santiago Alfonzo Rivas, David Pardo, Carlos Braun, José Antonio Gil Palacio y José Antonio Tagliaferro.
Entre las innovaciones gerenciales que trajo el Venezolano de Crédito, el ahorro programado de los empleados fue muy destacado, ya que los involucraba desde el comienzo como accionistas de la empresa. Esta práctica fue pionera entonces, así como la decisión de entregar parte de las utilidades de la institución a los empleados. Por otra parte, de acuerdo con la ley vigente, el banco podía emitir billetes, cosa que incomodó a Manuel Antonio Matos desde el Banco de Venezuela, pero la ley lo permitía.
Desde su fundación y hasta la fecha, el Banco Venezolano de Crédito puede decirse que ha respondido a los criterios económicos trazados por Pérez Dupuy, criterios siempre apegados a la ortodoxia liberal y a la austeridad.
5.3. Banco Mercantil y Agrícola (1926)
Comentamos antes que el Banco Neerlando Venezolano, creado en 1925, al año siguiente se transformó en el Banco Mercantil y Agrícola. Entonces, el primer presidente de la institución fue Carlos Osío, acompañado en la junta directiva por Miguel Carabaño, Pedro Delgado, Alfredo Vollmer, José Santiago Rodríguez, Henry Lord Boulton, Luis Marturet y Roberto Santana Llamozas.
Desaparecido el Banco de Maracaibo, con motivo de la crisis de 1994, y estatizado el Banco de Venezuela, en el 2009, tanto el Venezolano de Crédito como el Mercantil son los dos bancos privados de mayor longevidad en el país.
Suele afirmarse con frecuencia que el proceso de participación del Estado en la economía, como un actor, comenzó en Venezuela a partir del 18 de octubre de 1945, pero los hechos desmienten esta especie. Durante el gobierno de López Contreras se crearon el Banco Central de Venezuela (1940) y el Banco Industrial de Venezuela (1937), así como se inició un proceso de modernización de la administración pública que tuvo incidencia en la economía; la Contraloría General de la República fue creada en 1938, por dar un solo ejemplo. Por su parte, la creación, en 1928, del Banco Obrero y del Banco Agrícola y Pecuario nos señala que la dictadura gomecista fue la que comenzó a otorgarle al Estado un papel más activo en la economía, conformándolo como actor crediticio en el área habitacional y agropecuaria.
5.4. Banco Agrícola y Pecuario (1928)
La vieja aspiración de los productores del campo, ya manifestada durante todo el siglo XIX, hallaba respuesta con la creación del Banco Agrícola y Pecuario. Este otorgaría préstamos a largo plazo, 21 años, con garantías hipotecarias sobre los fundos, liberando a los productores del crédito a corto plazo que no les permitía acceder a ellos. El capital de 30 millones de bolívares colocado por un Estado en superávit fue, para entonces, el más alto que se aportaba en el país en alguna institución financiera.
La sede del banco se estableció en Maracay, ciudad cruce de caminos y asiento habitacional del general Gómez. El decreto de creación del banco está fechado el 29 de junio de 1928. De inmediato, lidió con centenares de solicitudes de préstamos y dos años después se vio en la necesidad de aumentar capital. Discernir si los préstamos estuvieron destinados a actividades productivas o no sería tema de otra investigación, pero parece razonable sostener que unos sí y otros no, pesando los efectivos mayoritariamente.
5.5. Banco Obrero (1928)
Una vez que la economía venezolana inició su camino petrolero, a partir de 1914-1922, el fenómeno de la urbanización del país tomó cuerpo, ya que las migraciones del campo a las ciudades se hicieron notorias y las necesidades de vivienda se tornaron urgentes. Es dentro de este contexto que el Estado crea, el 29 de junio de 1928, el Banco Obrero. Muchos años después cambiará su denominación y su naturaleza, pero durante décadas funcionó como tal, cumpliendo con su tarea habitacional en dos frentes: o bien propiamente crediticia, quizás la más reducida, o bien como constructor, para después adjudicarles las viviendas a venezolanos necesitados mediante un crédito conveniente.
5.6. Banco Industrial de Venezuela (1937)
Señala la profesora Catalina Banko que el promotor de la idea de crear el Banco Industrial de Venezuela fue Salvador Salvatierra, quien años después fundaría el Banco Unión. En todo caso, fue creado el 23 de julio de 1937, durante el gobierno de Eleazar López Contreras, con un capital mixto. Es decir, con suscripciones de acciones por particulares y suscripciones por parte del Estado. De hecho, su primera junta directiva proclamaba que se trataba de un intento exitoso de unión entre el capital privado y el público. Su primer presidente fue Raimundo Aristeguieta, entonces un reconocido promotor de la actividad industrial.
Es evidente que la creación del banco formaba parte de lo establecido por el Plan de Febrero de 1936, suerte de carta de navegación del gobierno de Eleazar López Contreras, en el que se fijaba como uno de sus nortes el desarrollo económico. Evidentemente, para esta época era muy poco lo que se había desarrollado Venezuela en materia industrial. De allí la necesidad de crear un banco que tuviera entre sus tareas el respaldo de la actividad industrial existente, así como la que fuese a emprenderse por parte de los particulares. Conviene recordar que el proyecto estribaba en que se otorgaran créditos para el desarrollo de industrias privadas venezolanas, no que el Estado fuese el empresario industrial.
6) Nuevas leyes y la creación del Banco Central de Venezuela
El proceso de modernización de la administración pública nacional, posterior al fallecimiento del general Gómez, se expresó de diversas maneras, siempre dentro del Plan de Febrero de 1936 esbozado por el gobierno de López Contreras. El proyecto de creación del Banco Central de Venezuela experimentó un proceso complejo, ya que se trataba, además, de la redacción de una nueva Ley de Bancos que incluyera su fundación como un mandato.