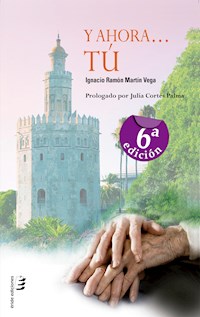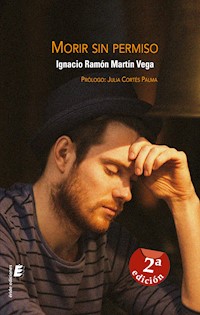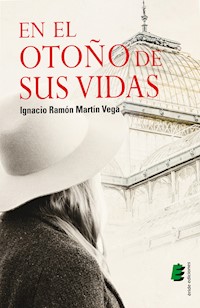
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eride Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
A sus 55 años Penélope sabe que es buena madre, esposa y ama de casa. Durante toda su vida se ha entregado en cuerpo y alma al hogar y a su familia. Un día siente que es como si no existiese, todo su trabajo y esfuerzo es ignorado por los suyos, parece que es invisible. Un día decide encontrarse consigo misma, reflexionar y aclarar sus ideas, y sale a dar un paseo por el Parque del Retiro de Madrid. En vez de experimentar ese momento de soledad, para mantener esa reflexión interior, tiene un encuentro fortuito e inesperado con Aitor, un cardiocirujano que ha ido a Madrid a dar una conferencia a un congreso y también está paseando aquella mañana por aquel parque. Desde que coinciden aquel día nada volverá a ser lo mismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico
Dirección editorial: Ángel Jiménez
En el otoño de sus vidas
© Ignacio R. Martín Vega
© Éride ediciones, 2022
Espronceda, 5
28003 Madrid
Éride Ediciones
ISBN: 978-84-19485-09-0
Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
En el Otoño de sus vidas es la tercera novela de Ignacio R. Martín Vega. Después de Soy alcohólico, historia deuna enfermedad, y El sol entre las nubes, el autor se estrena en un género, el romántico, intentando hacer también un pormenorizado estudio sobre el mundo interior de la mujer. La pretensión es que el lector o lectora no se plantee si es un hombre o una mujer quien ha narrado esta historia.
IGNACIO R. MARTÍN VEGA
En el otoño de sus vidas
Éride ediciones
Agradecimientos, dedicatoria y prólogo
A mamá…
en cierta medida tú me has inspirado esta historia.
Quiero agradecer especialmente a Amelia Mompeán Romero su ayuda incondicional. Ambos pasamos horas conversando largamente sobre esta historia. Su bondad, humildad, humanidad y propensión al rubor fue para mí de especial ayuda a la hora de narrar los avatares de la protagonista. Sin Amelia, estoy altamente convencido de que Penélope no hubiera sido la misma mujer.
Querido lector/a:
Esta carta está dirigida a ti. En ella te hago una promesa que estoy segura de poder satisfacer…
Cuando «En el otoño de sus vidas» apareció en la pantalla de mi ordenador caí en una asombrosa y grata extrañeza, puesto que llevaba un tiempo queriendo leer una obra escrita por Ignacio Ramón Martín Vega, un hombre que me sorprendía, y aún sorprende, con sus reflexiones en el muro de su vida online.
Estas me auguraban una buena lectura, una contemporánea con aromas y sabores a las de antaño, surgidas del cálamo de su pluma de ganso. Y qué razón tenía.
He de confesar que en el mismo instante en que la vi destapé sus secretos y aspiré cada una de las letras de su comienzo, donde se prometía una lectura exquisita, a la vez que mundana, con la que disfrutar y relajarse junto a una taza de café o lo que venga a bien a tomar el lector, y aunque su lectura te invita a no cesar de leer, la necesidad de reflexionar sobre el tema que trata incita a tomar unas pausas y llevarlo a cabo, cosa que me encanta; puesto que un libro no debe solo cautivar tu imaginación, sino invitar a preguntarte por su esencia.
¿Puede una mujer romper con todo en el otoño de su vida? El marido, los hijos, un entorno aún anclado en tiempos ya pasados… Hazlo. Sé valiente y pregúntatelo. Ponte de verdad en esa situación, consciente de la época en que vivimos donde todavía quedan ascuas de un pasado presente. ¿Podría?
¿Debería hacerlo si es infeliz? Obviamente, la respuesta será «sí», pero está dada a la ligera; una, en que los estereotipos han quedado fuera. Sin embargo, la realidad es otra muy diferente, porque aunque debería ser así de fácil, a la hora de la verdad la cosa cambia, porque son tantos años viviendo esa monotonía que da miedo dar el paso. Ahí entra la importancia de la valentía de aquellas mujeres, que esquivando el qué dirán se aventuran a enfrentarse a esta nueva vida ilusionadas, pero también intimidadas, porque es al empezar de cero cuando están rodeadas de hojas marchitas provenientes de árboles caducos.
Soy de la opinión de que ninguna debe llegar a olvidarse de sí misma, y con frecuencia pregunto a estas mujeres: «Tienes una única vida, ¿qué vas a hacer con ella?». En el mismo instante, unas se ponen tensas alegando que criar a sus hijos, por supuesto, y otras alejan la pregunta con la palma de la mano o se encogen de hombros sin preocuparse tan siquiera en valorar la cuestión. Y sé muy bien de lo que hablo porque, como defensora de la libertad, observo nuestro comportamiento, ya sea en la puerta del colegio o haciendo la compra, y me llama la atención que aún hoy en día siga habiendo mujeres que disculpan el modus operandi del afluente que las guía al río de otro, evitando que lleguen al suyo propio o que, sencillamente, están tan sumidas en sus quehaceres domésticos que se dejan llevar por su fluir sosegado.
Como escritora, y sobre todo lectora, me abruma el modo en que Martín Vega ha sido capaz de captar la esencia de Penélope (protagonista de esta historia) y, por consiguiente, de las mujeres que se encuentran sentadas en la silla plegable de la cocina, mientras sus maridos acaparan el televisor del salón, esperando a que llegue la hora de la cena, después de un día de trabajo donde la bayeta, el estropajo y la fregona son sus herramientas de faena.
Por todo esto, impera en mí la necesidad, además de justicia, de alabar la sutileza, el respeto y la sensibilidad con la que trata a su protagonista; mujer que un buen día sale a la calle para encontrarse cara a cara con que la vida le muestra una nueva posibilidad y que, con tan solo un paso, puede cambiarlo todo o quedarse como está para no complicar un camino del que ha heredado canas y olvido.
Soy consciente de que este prólogo es diferente a otros; podría llamarse reseña, opinión o fascinación, pero nunca crítica; puesto que quien critique esta historia critica la verdad, una que muchas viven y que por desgracia otras vivirán. Mas, si estudias bien sus letras, podrás asimilar qué es aquello que no debes hacer y qué es aquello que puedes cambiar, y así cumplir esa promesa que al principio te hice, según la cual leyendo «En el otoño de sus vidas», podrás disfrutar y emocionarte, pero sobre todo aprender; además de respirar esa paz que Ignacio Ramón Martín Vega es capaz de transmitir.
LÓPEZ DE VAL (EUGENIA TORRES)
Penélope
La casa, los hijos que, aunque mayores y emancipados, no dejaban nunca de dar problemas. La apatía que sentía por su esposo desde hacía demasiados años provocaba que su vida estuviera anclada en la más absurda de las rutinas emocionales. Tenía la sensación de haber perdido el tiempo, que más de media vida giraba en torno a las malditas y perniciosas obligaciones de mujer. Siempre forzada por una sociedad machista e intolerante a ser responsable y eficiente, desde la más tierna infancia; siempre sumisa, siempre buena madre y esposa.
Tenía en su mente la idea abstracta, sin contenido concreto, pero en sí misma esperanzadora y arriesgada. Era una convicción, algo impreciso; no sabía poner palabras o imágenes a aquel sentimiento.
Era como una oración postulante, pero al menos cambiaba su estado anímico que le propocionaba cierta esperanza y le provocaba una tibia e insustancial sonrisa. Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que tenía que poner fin a su deteriorada situación. Su amiga Amelia le insistía una y otra vez en que tenía que hacer algo importante con su vida. Aún no sabía bien cómo, pero no le preocupaba en exceso, a a buen seguro solucionaría el problema; dejaría fluir el pensamiento dentro de un orden. Lo que bien sabía de sobra era que tenía la necesidad de salir a la calle, de oler, de sentir los contrastes estivales, de reflexionar o simplemente de no pensar. Tenía la teoría de que si le agobiaba una circunstancia, no pensaría reiteradamente en ella; prefería solucionar las contrariedades sin forzar nada. Las dificultades las resolvía en un plano subconsciente, lo que daba la serena apariencia de que se solucionaban por sí solas.
Tomó con cierta premura la novela que comenzó a leer la tarde anterior. Salió decidida a la calle; estaba dispuesta a dejar que el sol le proporcionara la correcta dosis de vitamina D que tanto bien aportaría a su organismo y a su mente: le suministraría la serotonina suficiente para percibir esa sensación de anhelada paz y relax que tanto necesitaba. Al salir al exterior y recibir en su ajado rostro la aplacada brisa temprana, decidió que comería fuera de casa. Por las sensaciones térmicas que percibió, aquel día haría el suficiente calor como para tomar un tentempié en algún restaurante con terraza.
Su esposo no regresaría hasta la noche y Penélope sabía de sobra que era una mujer prudente, de las de antaño, que jamás cometía excesos; así que se podía permitir, sin tener que sentirse culpable, un gasto extra.
No pretendía otra cosa que dar un largo y plácido paseo, leer y comer, tal vez en aquel quiosco con terraza situado en el Parque del Retiro. Cuando comenzó a caminar, fue consciente de que tal vez se había arreglado en exceso. Ella solo acostumbraba a hacerlo los domingos y fiestas. Aquel día necesitaba sentirse guapa. Con el ajetreo de la vida, los días de diario se «olvidaba» de su condición de mujer atractiva, lo que mostraba al mundo que ante todo siempre había sido una esposa recatada y una juiciosa madre. Siempre comentaba, dentro del cliché en el que se movía, que para ser una buena ama de casa, también había que adoptar cierto porte de «sencillez» que diera un tono sobrio a sus dominios. Aquel día se olvidaría de aquellos pensamientos mediocres que de vez en cuando le atormentaban, y optaría por el sosiego de encontrarse a sí misma bajo la atenta mirada de los renglones de su recién estrenado libro.
Penélope, a sus cincuenta y cinco años, aún sentía la necesidad de considerarse persona, mujer joven y creativa, dueña de sus actos. No deseaba languidecer prematuramente en el otoño de su vida, por lo que sus circunstancias tendrían que provocar la suficiente repercusión en el universo y, por sí mismas, podrían estimular un influjo cósmico de inciertos, pero seductores, resultados. Deseaba tener total comprensión de su entorno. Ansiaba dejar en el éter un legado inédito, valiente, y que a ella le satisficiera. Se sabía útil y necesaria, y no solo en su perfil más hogareño, sino en su condición de ser humano y mujer del siglo XXI. Estaba un poco harta de que su familia y amigos la tuvieran conceptuada, ante todo, como una fiel y eficiente esposa y madre, hondamente cariñosa y ejemplar.
Tampoco deseaba dar una imagen de sí misma desproporcionadamente actual y fuera de contexto, pues tenía sus propias normas sociales y se debía íntegramente a ellas. Nunca le gustó que percibiesen en ella a una mujer demasiado moderna, desordenada y extravagante. Pero tenía una concluyente necesidad vital: demostrar al mundo entero que valía, y que no era una mujer entrando en el ocaso de su vida. Tenía la necesidad capital de correr, gritar, reír; por qué no, hacer las mismas cosas que cuando tenía 30 años de edad; mejor dicho, hacer las cosas que no pudo consumar a los 30 años que, por cierto, fueron demasiadas. Todo tipo de ataduras familiares redujeron su existencia a ratos esporádicos y efímeros de buenos momentos entre cuidar hijos y atender su familia.
Sin saber bien cómo, Penélope se encontró paseando por el Parque del Retiro, recibiendo el suave contacto de la fragancia de una determinada vegetación recién surgida por las recientes lluvias estivales, mezclada con el fresco olor de las perennes rosas. En realidad estaba a años luz, en esa etapa de su vida, de pasar una crisis existencial; ya habían pasado demasiados años y demasiadas experiencias de vacío como para agobiarse a estas alturas de la vida. La necesidad de tener prácticas vitales no vividas, y demandadas por lo más profundo de su yo, se debía al ansia intrínseca y anímica de cualquier ser humano al que le falta algo en su existencia y lo sabe, asumiéndolo con la mayor naturalidad. Solo quería vivir momentos íntimos, y lo más significativo, sin buscar la aprobación de nadie cercano.
La temperatura y el cielo azul, límpido, invitaban a pasear, reflexionar, a la alegría contenida y al sosiego. Penélope se sentó plenamente absorta en uno de los numerosos bancos vacíos que había en el parque a esas horas de la mañana. El asiento estaba situado entre el sol y la sombra, estratégicamente apostado, apto para poder disfrutar de la climatología en ambos lugares del mismo, según las ganas que tuviera o no de dejarse influenciar del astro rey. Abrió su novela; mientras, de soslayo, pudo percibir cómo una nube pasó presurosa y ocultó de manera fugaz el sol, que dejó el lugar unos instantes con cierta penumbra. Tuvo que hacer el esfuerzo de releer dos o tres veces el inicio de la página, porque era totalmente incapaz de centrarse en la lectura. Si no era un gorrión, era una ardilla; si no, alguna pareja que pasaba a su lado practicando running, o algún ejecutivo con cartera, andando descalzo por uno de los jardines meditabundo, comiéndose un sándwich.
Cuando definitivamente pudo centrar toda su atención en el apasionante relato de la historia de su novela, un perro pastor alemán que andaba suelto, jugueteando feliz por el parque, rompió lamentablemente de nuevo su concentración. Se acercó a husmear y lamió sus tobillos, por lo que volvío a perder el hilo de la historia y recibió el gesto de cariño del animal con cierta incomodidad. El can estaba formado por completo, era de constitución grande y fuerte, movía alegremente sus manos delanteras y su cuello, jugando, comportándose como un cachorro, mostrando un lado amable y vivaracho, lejos de provocar recelo o miedo.
Penélope dudó, no supo si salir corriendo o acariciarle para hacerse amiga suya. No tardó mucho en oír la voz de su amo, pero el perro persistía en su actitud por mucho que le dijese su dueño, al que no hacía el menor caso. Insistió en acosar a Penélope e introdujo el hocico entre sus tobillos.
—Disculpe, el perro es muy joven y no obedece todavía, tendría que llevarle a un especialista en adiestramiento. Es que no me hace mucho caso —esgrimió el desconocido totalmente afligido.
—No se preocupe, pero llévelo atado, buen hombre —señaló Penélope, al tiempo que esbozaba una alentadora sonrisa y acariciaba al pastor, echándole las orejas hacia atrás.
El perro y aquel desconocido desaparecieron mientras, como en un bisbiseo, Penélope pudo oír la reprimenda que aquel extraño, contrito, le estaba procurando al can entre la frondosa espesura de los árboles del parque.
Penélope prolongó su serena estancia sentada en aquel cómodo banco, ojeando el libro y olisqueando todo tipo de fragancias que se aproximaban libremente a sus glándulas olfativas, a merced del sentido del aire. Para ella ese momento era muy importante. No tenía que sentirse útil, ni diametralmente todo lo contrario. Estaba claro que no hacer nada condicionante en la predisposición hacia los demás también era entretenido y altamente estimulante para su alma. Tener la formidable suerte de no asumir como una obligación empírica el tener que sentirse útil, fuerte, amable o cariñosa; aportaba un punto de placer sempiterno en su fuero interno que le proporcionaba cierto regusto. Penélope observó con curiosidad cómo uno de los jardineros que trabajaban por la zona iba saneando, como buen escultor con su cincel, los setos próximos a ella. Decidió, después de desperezarse, levantarse y ponerse en marcha. Como aún era pronto y no había consumido las calorías suficientes para tener sensación de apetito, optó por dar un plácido y sereno paseo, observando con interés antiguas estatuas que permanecían erguidas y mostraban su constante y eterno gesto; pequeñas fuentes, alguna de ellas sin echar una mísera gota de agua.
Pasó el tiempo, tal vez no tuvo percepción del irremediable progreso del reloj, y su organismo se quejó escuetamente, con cierta discreción y sensación de apetito, sintiendo la necesidad de refrescarse y tal vez probar bocado. Había sobrepasado la frontera del mediodía. El sol se había colado entre la espesura de las hojas de los árboles en todo lo alto, adueñándose de la frondosidad del Parque del Retiro. Así que si quería llegar a la terraza de aquel quiosco, debía ponerse instantáneamente en marcha. Desear tomarse un delicioso refrigerio cuando llegase al quiosco, aunque fuese un simple pero sano y gratificante zumo natural de naranja, le generó ciertas expectativas y una leve emoción de furtiva independencia. Mientras aceleraba el paso, pudo observar con cierto efecto de bienestar a un viejito; un abuelo que intentaba controlar a sus dos nietos, a los que llevaba cogidos de la mano. A un muchacho adolescente, que trasladaba en sus hombros con cierto porte y estilo la mochila del instituto; estaría en clases de recuperación.
También pudo distinguir a un perro persiguiendo expedito y feroz a un gato; a una mujer con semblante serio y descocada, fumando un pitillo y deambulando sin rumbo fijo por lo más alejado del parque, como esperando clientela. Cuando se allegó sin demasiada premura al quiosco, pudo diferenciar con cierta envidia que ya había gente tomando el tentempié, sentados en torno a las mesas de la terraza y departiendo animadamente. Un grupo de chicas extranjeras, seguramente estudiantes, se encontraba en un punto cercano tomando el sol en camiseta de tirantes e intentando hacer desaparecer la palidez de sus rostros; aunque se podía advertir que estaban más coloradas que un tomate. Además, divisó a niños que se empleaban a fondo jugando con el agua de una fuente. Pasó al lado de un joven y apasionado saxofonista, quien tocaba una triste balada soul; la candidez de su composición hizo congregar a un nutrido grupo de personas. Optó por sentarse perezosamente en una mesa que aún estaba sin limpiar y recoger. A buen seguro no tardaría mucho el camarero en higienizar aquella sucia mesa, y seguramente, le preguntaría qué deseaba tomar. Hasta que llegase ese ansiado momento, Penélope posó entre sus piernas el libro. Mientras intentaba regresar a la situación de la escena de la novela, lo abrió con cierto regusto; le gustaba sentir el tacto del papel de las páginas en sus dedos. Buscó la última que había leído, e hizo un ilusionante intento de reanudar su lectura. Al final fue absolutamente consciente de que le era imposible concentrar su atención en aquella atrayente historia y optó por cerrar el libro, concluyendo así momentáneamente la lectura. Entonces, prefirió leer la carta que había escondida entre botellas y vasos en aquella descuidada mesa. A priori, los precios que mostraba la carta le parecieron asequibles, pues supuso que estaban en consonancia con el día de la semana.
El camarero llegó ágil y despabilado con su bandeja plateada, y mientras recogía los cascos y vasos de encima de la mesa, iba recitando de memoria, casi cantando, las raciones frías o calientes de las que disponía el restaurante. Ella, con sorpresa, negó rápidamente con la cabeza y por el contrario, sosegada, solicitó al camarero que le trajera una botella de agua mineral con gas y un vaso. Parecía que se había evaporado la necesidad de tomarse aquel zumo de naranja natural, y orientó más sus necesidades a refrescarse con el líquido elemento. Aprovechó el momento para echar una rápida visual a la carta. Quería saber cuál era la oferta gastronómica.
—¿Está usted sola? —preguntó un desconocido.
—¿Perdón?
—Discúlpeme, la pregunta ha sonado a lo que no era, le pido perdón. Verá, acabo de llegar y me apetecía tomar un refresco, hace mucho calor y están todas las mesas ocupadas. Tal vez se apiade de mí y…
—Siéntese, le he entendido. Queda disculpado.
—Muchas gracias, ha sido muy amable —afirmó el desconocido, sentándose frente a Penélope y esbozando una interesante sonrisa.
El camarero llegó veloz con la botella de agua mineral con gas y se la sirvió a Penélope. Mientras llenaba el vaso, miró al nuevo cliente y le preguntó qué deseaba tomar.
—Póngame lo mismo, por favor, con el calor que hace me parece una estupenda elección, gracias. ¿Puedo saber qué lee? —preguntó interesado el desconocido cuando desapareció el camarero.
—Una novela, se titula El sol entre las nubes.
—Sugerente título, ¿y se puede saber de qué trata?
—Hasta lo que llevo leído, creo que aborda el mundo de las adicciones en mujeres.
—Interesante…
—Yo no soy adicta —matizó Penélope, intentando que quedase claro.
—No tiene pinta de ello —aseguró el desconocido—. Me llamo Aitor —se presentó, adelantando su mano para ser estrechada.
—Penélope —informó escueta.
—Por favor, permita que abone esta consumición —rogó Aitor amablemente.
Penélope sintió algo que no supo interiorizar viviendo esa situación con aquel tipo, y eso que a priori parecía todo un caballero. Apreció cierto vértigo. No le dio tiempo a hacerse una composición de lugar; ella quería descifrar aquel sentimiento, pero sabía que a su lado no iba a ser capaz de hacerlo.
—Tengo algo de prisa —comentó sin aparentar credibilidad.
—¿Puedo acompañarla a algún sitio? —se ofreció Aitor galantemente.
—No, muchísimas gracias —contestó, esta vez dibujando una preciosa sonrisa.
—Mañana por la mañana tal vez regrese, luego quiero ir al Museo Reina Sofía, hay una interesante exposición temporal que me han recomendado. Sé que está por aquí cerca —anunció Aitor, intentando hacer entender a Penélope que no era el típico hombre seductor y pegajoso.
—Hoy he venido por casualidad —afirmó Penélope a la defensiva.
—¿No viene mucho por aquí?
—En absoluto; hacía muchos años que no venía al Parque del Retiro muchos años. Bien, pues adiós, Aitor, ha sido un placer —aceleró las excusas y se levantó de la silla.
—El placer es mío, no todos los días se conoce una mujer de su porte. Mañana estaré en el Parque del Retiro sobre las once de la mañana.
—Adiós…
—Adiós…
Penélope se alejaba lenta y dichosa, aunque sabía que debía buscar urgentemente un sitio para comer algo; en lo más profundo de su ser, reconocía que le había fascinado que alguien como aquel atractivo desconocido se fijara en ella. Lo que más le «asustó» fue que Aitor tendría aproximadamente su edad y estaba de muy buen ver, y ya rememoraba —y eso que aún estaba muy cerca de él— sus ojos de color miel o su aspecto atlético detrás de aquel impecable traje; y, si a eso se le sumaba que era sumamente encantador y educado, podría concluir que había sentido un agradable cosquilleo en la boca de su estómago. Con aquella sonrisa permaneció mientras se alejaba pausadamente. No le quedó más remedio que reflexionar si al día siguiente regresaría o no al parque, y si le apetecería ver aquella exposición temporal de arte contemporáneo. Todo se zanjaría de la manera más racional que se le ocurrió: llamaría a su amiga Amelia.
Aitor
Habitualmente acontecía más o menos lo mismo. Era una costumbre que no deseaba perpetuar y que comenzaba a incomodarme. Cuando asistía a dar la ponencia a cualquiera de los congresos donde era invitado, me personaba en la ciudad en cuestión al menos con un par de días de antelación. Con el debido esparcimiento, me gustaba pasear plácidamente por sus calles, probar su gastronomía, pisar sus parques, visitar sus museos e iglesias, conocer su arte, y cómo no, sus mujeres. He conocido mujeres de todo tipo y condición, pero nunca he podido, y eso me lo ha recriminado mi hermana en muchas ocasiones, encontrar una mujer que me hiciera sentar definitivamente la cabeza. Hacía tiempo que dejé de asistir a las ciudades por la mañana y abandonarlas por la noche después de mi intervención. Había veces que los medios de comunicación locales se hacían eco del congreso en cuestión y me invitaban a sus programas de televisión o radio. Cada vez que asistía a Madrid, la cosa cambiaba. La visita a mi hermana pequeña era obligada. Ella, invariablemente, quería que me quedase en su casa a dormir, pero siempre me ha ahogado su conversación y todo su entorno. Mi cuñado es un tocapelotas de tomo y lomo y no puedo soportarle. Cada vez que acudo a la capital del reino, argumento que los organizadores del congreso me alojan en hoteles de cinco estrellas; así tengo la excusa perfecta para realizar la visita relámpago a mi hermana y salir pitando como alma que lleva el diablo.
Normalmente, el hotel donde me hospedo suele tener conexión wifi, y con mi equipaje, viene siempre conmigo mi ordenador portátil; así puedo matar los tiempos muertos entre ponencias, las visitas a los museos, cines, etc. Esta tarde noche asistiré al partido de la Selección Española que se juega en el SantiagoBernabéu.
Aún mantenía en mi retina, con sumo agrado y cierto desconcierto, la experiencia vivida por la mañana. Lo único sensato que se me ocurrió hacer cuando vi que el pesado de mi cuñado estaba en casa con mi hermana fue decirle que me dolía muchísimo la cabeza y que necesitaba perentoriamente pasear y aclararme las ideas para la conferencia. Me dirigí al Parque del Retiro. Siempre que paseaba por aquel sitio fantaseaba con conocer a una mujer, así, a la vieja usanza. Antes, los hombres y las mujeres, bueno, los chicos y las chicas, se conocían en los parques, se enamoraban en los parques, y hasta, si no les pillaba el vigilante, tenían sus primeras relaciones prematrimoniales en los parques. Qué raro se me hace pensar en esa expresión del pasado: «relación prematrimonial». Hace siglos que esa palabra está en desuso, y los más jóvenes seguro que se podrían partir de la risa por la palabreja en cuestión. En mis años mozos, aún recuerdo que había que practicar el sexo a escondidas.
Cuando paseaba tranquilamente por aquel parque sin rumbo fijo y observé a aquella bella mujer, sentí un profundo pinchazo en mi corazón, advirtiendo un ahogo adolescente. Era la mujer más bonita que un hombre paseando por un parque pudiera haber tenido el placer de toparse. Pude sentir en aquel preciso instante la llamada de la atracción a primera vista. Seguro que ella no le daba importancia a su imponente porte, tenía la espalda bien recta y las piernas debidamente cruzadas. Yo, que nunca creí en las paparruchadas de la atracción a primera vista; yo, que siempre he sabido tratar con sobrada elegancia y verborrea a las mujeres, he de reconocer que entre su intensa mirada y alguna sonrisa que lanzó al final de nuestra breve conversación, antes de retirarse, pude sentir eso que jamás había sentido, y que llaman flechazo.
Después del partido del fútbol (por cierto, la Selección Española solventó el encuentro sin ninguna dificultad), no me lo pensé dos veces: estaba cansado, y me dirigí directamente a la habitación del hotel. Ya había merendado algo, lo suficiente para no cenar, ya que luego las noches se me hacen muy indigestas. La televisión no retransmitía nada importante, así que decidí conectar mi ordenador portátil. Apenas eran las once de la noche y no tenía sueño. Lo primero que hice fue abrir mi Facebook, a ver si tenía algún mensaje.
Era decepcionante, ese día nadie se había acordado de mí. De repente, me vino a la memoria un nombre; sí, Penélope. Hice varias búsquedas en el Facebook, por si la vida me daba la oportunidad de volver a verla en ese medio. Inconscientemente fui canturreando la canción de Serrat.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta enun banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico.
No me quedó más opción que parar de canturrear; era gracioso, pero noté algo especial en la boca de mi estómago cuando lo recité. Tuve la necesidad imperiosa de verla de nuevo y eso no podía ser nada bueno; pero al día siguiente me perdería la ponencia de mi colega Martín Moral, que por cierto, es el mejor cardiólogo de este país de largo, mucho mejor que yo, a años luz de distancia. Creo que merecería la pena perderme la ponencia de mi colega si al día siguiente volvía a ver a Penélope en el Parque del Retiro.
Penélope, 1963
Mientras que, con una quietud fuera de lo común, observaba absorta cómo llovía copiosamente por la ventana. Penélope languidecía recordando abstraída retazos de su infancia que le quedaron marcados en el subconsciente, como su abuela Ignacia, aquella que le marcó profundamente desde muy niña por su expresión característica y por su mal genio, y de la que poco se habló en casa, y a la que recordaba casi como si fuera ayer cuando la vio por última vez en aquel deteriorado asilo de ancianos, tutelado con exceso de celo por las Hermanitas de los Pobres.
Aquella tarde se rompió el silencio y la armonía en el seno del hogar cuando sonó el estridente timbre del viejo teléfono negro que había colgado en la pared del salón de aquel minúsculo piso de la calle Andrés Mellado de Madrid, donde vivían hacinados sus padres, sus tres hermanas y ella. Penélope que había nacido veintidós años después que su hermana mayor y que, por cierto, era la «no deseada», contaba en 1963 con tan solo cinco años de edad.
Como siempre, su madre se esforzaba afanosamente para que la niña no oyera la airada conversación telefónica que mantenía con la Hermana Cándida; pero ella, fingiendo estar dormida, oía con todo lujo de detalles esa conversación. Era extraña la semana que la religiosa y Madre Superiora no llamaba al menos en un par de ocasiones, lamentándose del inexcusable comportamiento de la anciana. Amenazaban con expulsarla fulminantemente y trasladarla a Carabanchel. Pero Josefina, madre de Penélope, intercedía siempre quejosa, invocando caridad cristiana y citando el evangelio para que se apiadaran de ella. Las circunstancias que rodeaban a la familia eran tan graves y alarmantes que impedían hacerse cargo de la abuela, y menos aún, ir a visitarla a un lugar tan lejano como era Carabanchel. Apenas había recursos para malcomer, así que hacer sitio para una nueva boca que alimentar y buscar espacio para que pudieran dormir todos juntos se podría considerar toda una tragedia. Y gracias a que su padre y hermanas de vez en cuando aportaban con sus fatigosos trabajos algo de dinero en casa, y así podían «garantizar» casi siempre al menos una comida diaria. Desde que desapareció la cartilla de racionamiento unos pocos años atrás, en casa se rezaba mucho y se comía poco. Para más inri, los continuos problemas que causaba la abuela insurrecta convirtieron a Josefina en una mujer seria, seca y arisca; alguien muy difícil de tratar. Todos los que convivían con ella comentaban que al final Josefina se volvería loca; si acaso se preguntaban cuándo.
La conversación fue subiendo de tono y Josefina esgrimía, locuaz, que no pretendía llevar a la pequeña al asilo. Argumentaba vehementemente que ese no era un lugar idóneo para visitar, y menos una niña de esa edad. En ese «duermevela» y mientras Josefina discutía con la religiosa, Penélope recordaba con cierto regusto y deleite lo bien que se lo pasaba cuando su madre la dejaba con doña Encarna, la oronda y siempre sonriente vecina del sótano.
Aquella tarde le fue imposible dejar a Penélope con Encarna, así que al final, sin más remedio, totalmente a regañadientes, Josefina tuvo que cargar sin desearlo con la pequeña. La niña, cada vez que tenía que acompañar a su madre a cualquier sitio, sabía que sería el momento más penoso y arriesgado del día. La pequeña recordaba que siempre, para trasladarse y moverse por Madrid, iban andando. Ella hubiera deseado, aunque fuera de vez en cuando, poder desplazarse en tranvía o en el metropolitano.
Recorrer Madrid con su madre era todo un acontecimiento. Cruzar las pobladas y dificultosas calles de la capital por cualquier sitio parecía ser conditio sine qua non para Josefina, provocando en Penélope un estado de nervios constante. Había ocasiones en que con su actitud provocaban peligrosos frenazos a los vehículos que circulaban por las calles.