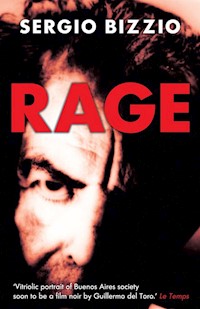Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una campaña militar al sur de Buenos Aires, unos seres azules e inidentificables y diferentes líderes indígenas en coalición ante los embates neocoloniales de la recién constituida nación argentina. En esta novela Sergio Bizzio se detiene sobre la ocurrencia defensiva de un ministro de Guerra de finales del siglo XIX que, ante las ofensivas de los pueblos originarios del Cono Sur, diseñó una suerte de muralla china invertida: la zanja de Alsina. En esa época revisita uno de los hitos del neocolonialismo argentino, los "malones" –emboscadas indígenas contra las unidades militares de la Argentina– y sus respuestas, desentrañando con ecuánime profundidad y parodia el detalle vivencial de coroneles, soldados rasos, caciques o mujeres cautivas. Entre la fascinación melodramática y la ruptura inverosímil, los deseos de victoria de uno y otro bando serán puestos en juego por una pareja de niños extraños y milenarios que, ilegibles para ambos y ajenos a la interfaz del planeta Tierra y del siglo XIX, confunden, como la propia novela, ficción e historia. Descendiendo de los discursos de la historia a la caracterización novelesca, sin agarrarse a altas cumbres políticas o morales, En esa época logra detenerse en las fisuras del relato identitario del Estado argentino, confirmando a Sergio Bizzio como uno de los autores claves de la narrativa en español del siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EN ESA ÉPOCA
SERGIO BIZZIO
Índice
CubiertaPortadaDedicatoriaEpígrafe123456789101112Sobre el autorCréditosPara Vibus
En la época actual no hay por cierto necesidad alguna de andar buscando motivos que justifiquen un miedo a la muerte más intenso que de ordinario.
Carl Gustav Lindor
Ein Modern Mythus, 1882
1
En esa época los indios tenían un imperio bárbaro. Los malones andaban de acá para allá, entraban y salían de los centros poblados cuando querían y a veces llegaban casi hasta las puertas de Buenos Aires. Al ministro de Guerra, un moderado que preconizaba la anexión de las tierras indias en base a alianzas, no se le escapaba el hecho de que, con cada malón, la balanza en el seno del Gobierno se inclinaba un poco más a favor de los que estaban en la vereda opuesta, los partidarios del exterminio. La “solución final” que promovían estos se daba de codazos con su política de integración. ¿Qué podía hacer? La instalación gradual de colonos y fortines no le había dado ningún resultado: los indios se los llevaban por delante. Cómo detenerlos mientras negociaba una paz duradera era la Gran Cuestión. Tuvo entonces la ocurrencia de hacer cavar, a pico y pala, una fosa de mil kilómetros a lo largo de la línea de frontera, desde el sur de Córdoba hasta Bahía Blanca. El ingeniero que planificó la obra avisó –igual lo sabían– que la fosa no serviría para detener a los malones, pero aplaudió la convicción del ministro en cuanto a que sí les haría más difícil la huida –que los indios solían emprender arreando un botín de miles de cabezas de ganado–; el ejército podría entonces darles alcance y recuperar allí, en el cruce, si no todo, al menos una parte de lo que antes no había podido defender. Era una idea: había que probar, ver qué resultado daba. Para la obra se destinaron cinco brigadas de doscientos a trescientos hombres cada una, distribuidas en distintos puntos de la frontera.
Los hombres al mando del coronel Godoy empezaron el trabajo llenos de vigor. A la semana, sin embargo, estaban molidos, y no porque hubieran dosificado mal la energía –eran hombres habituados a realizar esfuerzos de ficción– sino a causa de una seguidilla de hechos triviales de efecto devastador. Lo primero que notaron fue que no se trataba sólo de cavar un foso (“zanja”, decían) sino un determinado foso, con una abertura de dos metros sesenta de ancho y una profundidad de un metro setenta y cinco; debían decidir el talud de los bordes según la consistencia del terreno, para evitar derrumbamientos, y guarecerlo por adentro con un parapeto de adobe de un metro de alto, contra el cual echaban la tierra sacada de las excavaciones, formando falda, a la que cubrían luego con un seto espeso de arbustos espinosos. Era una obra de verdad, una obra seria, una zanja de ingeniería. Era evidente (se les hizo evidente, desconcertándolos) que el ministro que la había ideado tenía una fe ciega en el progreso y, en consecuencia, levantaron por primera vez la vista del suelo, pero vieron que lo único que se hacía más grande a medida que avanzaban era el desierto. Fue descorazonador. Ellos avanzaban un metro y el desierto cien. Una cosa era correr a los indios, o ser corridos por ellos: en esos casos la inmensidad no se hacía sentir, porque la atención estaba centrada más bien en la resistencia de los caballos (cuando los caballos se agotaban, se agotaba el espacio). Pero cavar semejante zanja era una cosa muy distinta, más que nada porque la significación que tenía –dividir los mundos– era demasiado grande para alcanzarla así, metro a metro. Cavando aquella muralla china invertida, invirtieron aquel proverbio chino que asegura que para hacer mil kilómetros primero hay que dar un paso: para dar un paso, antes hay que hacer mil kilómetros. Imposible. Por supuesto, aunque todos pensaban lo mismo, nadie decía nada; podían ser fusilados por sembrar un virus así. Trabajaban callados, con tapones de tierra en las orejas.
No podían fijar nada al suelo por mucho tiempo, lo que acentuaba el desánimo general. Cada tres o cuatro días debían levantar las carpas y el corral para armarlo todo un poco más adelante. En esos traslados los caballos iban cargados al mango: en la montura llevaban la cama y un lienzo de carpa; en los tientos llevaban estacas, mazos, trabas, maneadoras, ollas, jarros, una ración de carne; en las caronas, apretado con el cinchón, llevaban el asador; en la argolla del bozal llevaban la pava, y a media espalda la carabina o el fusil. Más que una tropa regular, parecía un pueblo que emigra.
En los traslados el coronel Godoy marchaba al frente, erguido en su yegua blanca; llevaba el sable en la misma mano en la que tenía un cigarrillo, señal de que iban hasta ahí nomás. Aunque era feo y muy tetón (tosía y le saltaban las tetas) a algunos hombres les bastaba admirar su porte para mantener a raya la sensación de absurdo que empezaba a ganarlos. Cavaban callados, con la mirada perdida, arqueándose como varas bajo el peso de los picos. Las palmas encallecidas, muy oscuras, quemadas por la fricción, los impactaban cada vez que las veían, al secarse la transpiración de la frente o cuando estiraban un brazo para agarrar el jarro con su ración de té pampa del día: el dorso era más suave y liso que la palma, como si las manos se les hubieran dado vuelta. Dormían echados sobre ponchos, con los uniformes empapados puestos, que se enfriaban a paso de hormiga, sin secarse nunca. Afuera, en la zanja, los grillos se daban grandes panzadas de iburíes, unos insectos plateados diminutos, dulces y pegajosos, plancton pampeano que hacía brillar la tierra removida. Antes de dormirse, los hombres permanecían un rato boca arriba, con los ojos abiertos y las manos en asa bajo la nuca, pensativos; uno se daba cuenta de que el de al lado estaba pensando porque lo oía moler granos de arena con los dientes.
—¿Qué pasa?
La respuesta tardaba en llegar, como si el aludido no hubiera tenido nunca antes oportunidad de emplear el tono de la intimidad y le temiera. Y no sólo él, también los otros, que se revolvían inquietos en sus catres.
—Ah, qué lindo besar de lengua, con la boca bien abierta…
—Si estás caliente, si no es un asco.
Eran diálogos pasionales breves, siempre evocativos y muy animados, sobre todo porque los sostenían en murmullos y en la oscuridad y porque las réplicas no provocaban nunca una discusión. Al contrario, cada cual se llevaba la frase del otro al sueño, como una ofrenda.
Las noches terminaban todas a la misma hora, con la misma luz. A veces nada se movía; los pastos emitían un silbido extraño, de realidad, como un llamado, quizás a la brisa, que nunca soplaba. Los hombres salían de las carpas con la sensación de no haber dormido y lo primero que hacían era echar un vistazo al fortín donde habían empezado a cavar: estaba siempre en el mismo punto.
—Quince días, y mirá por dónde vamos recién…
Era el comentario obligado: lo que habían hecho, lo que les faltaba hacer. Mateaban un rato, comían un poco de galleta y volvían a la zanja. Antes se quitaban de los párpados la película de polvo y piel que se había secado durante la noche, tarea que les llevaba un tiempo, ya que no era fácil encontrarle la punta; la desprendían despacio, con dos dedos, disfrutando ese momento; después la ponían frente a los labios y la soplaban. Lo hacían todos, sin excepción. Por un instante la zanja quedaba cubierta por una nube de escamas opacas voladoras que enloquecía a los perros: no, no son mariposas… (Era una risa).
El día quince llegó lo peor, que no era nada del otro mundo: un indio. Los oficiales se reunieron con el coronel Godoy a discutir qué era aquello que se acercaba. No levantaba mucho polvo, así que dedujeron que a lo sumo eran dos. Fue una deducción tan cerrada que aunque ya lo tenían enfrente siguieron viendo dos. Era un indio manso, de taparrabos y con una pluma descolorida ensartada en la cabellera, dura como el acero. Traía un pasto de un metro de largo entre los dientes, un pasto fresco, de color esmeralda, que masticaba milímetro a milímetro para calmar la sed.
El coronel Godoy le preguntó si traía alguna noticia. No usó la palabra “noticia”, que no existía, sino “hay”.
—¿Qué hay? —le dijo.
—Nada. Ando boludeando un poco —respondió el indio.
Ese era el problema de los indios mansos: adaptarse les llevaba mucho tiempo y mientras tanto se aburrían. Muchos de ellos abandonaban temporariamente los centros poblados, o sus propias aldeas, para vagar por el desierto, un retiro espiritual durante el que se exprimían del alma como de una fruta el veneno de la rebeldía. Otros, los más cultos, eran como niños, y les gustaba ir de aquí para allá sembrando la confusión, sin malicia, por divertirse. Había muchas categorías y era muy difícil distinguirlas.
—Eso sí —agregó el indio—: la zanja de la brigada norte lleva diez kilómetros. Fue el ministro Alsina en persona a verla, los felicitó, festejaron…
Se interrumpió.
—¿Pero? —preguntó el coronel.
—No sirve. No la pueden controlar. ¿Saben qué hace Cachumil? Divide los malones, manda un maloncito de distracción por el norte, los milicos se les van al humo, y él con el malón grande la cruza por el sur. ¡Qué vivo es! Y lo mejor de todo: arrea más cabezas de ganado del que suele arrear y con ese plus rellena la zanja, hace un puente viviente y la cruza sin problemas.
Hizo una pausa. Se quitó el pasto de la boca, introdujo la punta en su oreja derecha, se rascó un poco y después se lo puso entre los dientes al caballo, que entornó los párpados contento.
—Bueno, me voy yendo…
Dio media vuelta y volvió por donde había venido.
El coronel Godoy y sus oficiales lo miraron alejarse, callados, deprimidos. Si era verdad lo que el indio acababa de contarles, la obra tenía entonces menos sentido que antes. No había nada que hacer… El indio estaba a doscientos metros y ellos seguían allí parados, mirándolo. De pronto lo vieron caer. Supieron enseguida que no era un desmayo, porque el caballo salió espantado. Montaron y fueron hacia allí. Una flecha atravesaba el cuello del indio de lado a lado. Cuando lo dieron vuelta ya estaba frío y medio azul, como si en un minuto hubiera muerto un día.
Hicieron un rápido paneo del lugar: algunas dunas, elevaciones rocosas aisladas, grupos de cardos y pastos altos, un bosque celeste en el horizonte, demasiado lejos de allí. Montaron y, sable en mano, inspeccionaron, temerosos, un área de trescientos metros a la redonda: no había indios ni huellas, no encontraron nada aparte de unas crías de mbatutí enroscadas en la fisura de una roca. Las ensartaron –eran seis, bien gorditas, todavía sin voz y con los ojos pegados– y emprendieron el regreso. Durante el almuerzo, uno de los oficiales, animado por ese postre exquisito hallado al azar –una combinación de sabores obvia, dulce y agrio–, soltó la lengua y puso en palabras lo que todos pensaban: los indios andaban por ahí nomás, esperando la ocasión de lanzarse sobre ellos. Si no lo habían hecho todavía era porque no les hacía falta, o porque no tenían ninguna urgencia, o porque eran pocos para atacarlos con éxito. Quizá aguardaban a que estuviesen completamente agotados. Quizá disfrutaban mirándolos trabajar.
No era lo mismo pensar en eso que haberlo oído, y encima en boca de un oficial. Estaban ahí, no había duda. Volvieron a cavar, ahora con los fusiles al alcance de la mano.
No había casi nadie en la brigada que no hubiera matado alguna vez, y el que no había matado había visto morir, pero la certeza de que los indios andaban cuerpo a tierra por las dunas, espiándolos y cagándose de risa de ellos, los desanimó a tal punto que empezaron a sentir en carne viva cosas para las que habían nacido ya curtidos: el sol, el frío, el hambre, la soledad, la falta de paga. La tierra parecía más dura y más pesada. El oído, hasta entonces disperso en la monotonía algodonosa de los golpes de picos y palas, se aguzó a tal extremo que ya era como una segunda visión, a cada ruido nuevo lo acompañaba con una imagen de salvajes sedientos de sangre, echándose sobre ellos como una ola, con los cuerpos musculosos aceitados, cada cual con varias lanzas en la mano.
La humillación, menos que el miedo, hizo que el espíritu de compañerismo se desarrollara prodigiosamente. Una a favor. Empezaron a hablar, se diría que empezaron a conocerse aunque no iban más allá de puerilidades personales, en general referidas a un tercero (“Qué manera de fumar el coronel”, “Me gustaría ir a decirle cómo hice yo para dejar. Se puede”). Después, a medida que transcurrían los días, pasaron a los hechos. A lo largo de las dos hileras de hombres a ambos lados de la zanja fue desplegándose la cordialidad en efecto dominó. Se prestaban los pañuelos, uno le afilaba la pala al otro, incluso pudo verse a un soldado soplándole el polvo de las pestañas al de al lado. Estaban más unidos que nunca, como en otro estado.
El cabo Roa fue el primero en agarrar la ola. Clavaba una y otra vez el pico en la zanja mirando de reojo al muchacho que tenía al lado, Miranda, un cadete nuevo, de diecisiete años de edad. Hacía rato que Miranda intentaba sacar una piedra semienterrada del tamaño de la cabeza de un hombre. Le daba y le daba y no salía. Todos los esfuerzos del muchacho eran inútiles.
—Permitime —le dijo el cabo.
Miranda dio un paso atrás, haciéndole lugar. Roa agarró un pico de mano, se inclinó y golpeó con destreza allá y aquí hasta que la piedra se abrió como una flor.
—Listo.
—Muchas gracias, cabo.
—Una buena oportunidad para fumar…
Miranda lo invitó con un cigarrillo.
Mientras el cabo Roa aspiraba hondo, empujando lentamente el humo hacia la ingle, Miranda dijo, por decir algo:
—Qué cosa estos indios, ¿no? Me han dicho que uno los mata y los mata y que cuando vuelven son más que antes.
—Lo que pasa es que son muy cogedores —bromeó el cabo Roa.
Miranda se quedó helado. Un año atrás un malón había raptado a su madre.
El cabo notó que el muchacho se ponía pálido y le preguntó si se sentía bien. Miranda dijo que sí, se agachó y empezó a sacar los pedazos de piedra de la zanja.
El cabo hundió la brasa del cigarrillo en un charquito de saliva sobre su lengua y lo guardó en un bolsillo. Un rato después sintió que se mareaba. El milico de al lado, Rufino Albornoz, lo vio tantear algo invisible, como si buscara un banquito a su espalda, y lo sostuvo de un brazo para que no se cayera. En ese momento el coronel Godoy pasaba por ahí.
—¿Qué tiene?
—El sol, mi coronel —respondió Albornoz.
—No, sol no es… —balbuceó el cabo Roa—. Me parece que es sueño…
Lo llevaron a la sombra de un alero de caña y le trajeron un catre para que se recostara.
Al lado del catre donde quedó tendido estaba Subiela, el Pintor Oficial. Era un hombre raro, casi sin labios, casi sin nariz y muy nervioso. ¡Pst!, hacía a cada rato. Con la imagen de la brigada en las retinas, miraba fijo un lienzo amarillento sobre sus piernas, en el que intentaba sin suerte captar los estados cambiantes de su estructura articulada. No había trazado una sola línea todavía, y hacía tres días que había llegado. Lo único que hacía era ¡Pst! ¿Por qué se movían tanto? ¿Por qué le resultaba tan difícil plasmar la escena?
El cabo Roa lo miró un momento y se quedó dormido. Una hora después lo despertó el silencio que se hizo en la zanja ante el regreso de las patrullas de inspección.
—Sin indios a la vista, mi coronel —informó el teniente Bernal, que venía del este.
—Sin indios a la vista, mi coronel —informó el teniente Giménez, que venía del oeste.
Y así con las patrullas norte y sur.
El silencio, por la gran expectativa de los hombres, se prolongó más de lo debido. Todo el mundo se tomó su tiempo para achinar los ojos en señal de desconfianza. Se habían acostumbrado a la idea de que los indios estaban cerca y no les caía bien que les dijeran que no era así. No había ninguna necesidad de mentirles, eran grandes, podían soportarlo. Volvieron a la zanja a un grito del coronel.
En treinta días habían cavado unos dos kilómetros y medio. Era poco, pero estaba quedando hermosa. Solían apartarse unos metros, por turno, para no llamar la atención del coronel, caminaban marcha atrás sin quitarle a la zanja la vista de encima y se inclinaban hacia un costado para admirarla en perspectiva. Al principio les parecía imposible; ahora representaba la imagen del país por venir.
Ineficaz, según había contado aquel indio manso, y por el momento inacabada, aun así el coronel regaló a sus hombres con tres vueltas de grapa, después de la tormenta, cuando vieron que el agua no la había dañado. Brindaron, se palmearon las espaldas. El cielo se había cerrado esa tarde, y a primeras horas del día siguiente se quebró en mil pedazos: una red horizontal de relámpagos blancos, fijos pero vibrantes surcó la loza color plomo del mundo allá arriba. La lluvia, de gotas heladas, semisólidas, a un grado de la consistencia del granizo, horadó el suelo durante todo el día, golpeó tan fuerte los techos de las carpas que los postes se enterraron entre quince y treinta centímetros, pulió las rocas, atontó a los caballos y a los perros, obligó a los cutis-tis a abandonar sus cuevas, los mató en sus puertas, y dejó el aire limpio como un vidrio: al caminar, esa noche, cuando la lluvia cesó, los hombres rompían la delicada maraña de destellos de la luna con las caras.
Pero la zanja estaba intacta. Apenas si el talud se había angostado un poco y el adobe del parapeto tenía ahora una cierta… no, nada que valga la pena registrar. Quizá no la terminaran nunca, pero daba gusto ser parte de aquello.
Alguien zapateó feliz en un charco. Otro se hizo una gárgara con el segundo trago de grapa: de ese modo el sabor duraba más, el paladar se impregnaba de alcohol y podía seguir degustándolo después de haber tragado el líquido.
Miranda se paseaba solo, apartado de la tropa. Eran doscientos, pero la melancolía del muchacho se hacía sentir, quizá justamente por eso, porque era uno solo y estaba entre muchos. El teniente Daza codeó a su compañero, el cabo Roa, y se lo señaló con disgusto. Fue a su encuentro. El cabo Roa se quedó parado donde estaba y oyó no lo que el teniente le decía al joven cadete sino el tono de reto y censura que empleaba. Al minuto el teniente volvió, escupió a un costado, justo sobre un sapo, y se vanaglorió de haberle puesto los puntos sobre las íes al amargado. Lo llamó “Mierdanga”.
—Dejalo, tiene apenas diecisiete años —dijo Roa.
El teniente bajó la vista, arrepentido de haberlo maltratado.
—Sí, tenés razón.
—Todos recordamos esa época oscura…
Al otro día Miranda enterró el pico en un hueso y no pudo sacarlo hasta que el cabo vino en su ayuda. Tironearon juntos del pico atascado y en pocos minutos consiguieron arrancarlo. Retirar el hueso, en cambio, les demandó casi una hora. El coronel Godoy y algunos de los cavadores se acercaron a mirar. “¡Qué hueso!”, pensaron.
—¿Es un hueso?
—Tiene forma.
—Sí, pero…
—Pero qué.
—¿Tan grande?
El hueso tenía el ancho y la altura de un hombre. Era esponjoso, de un gris de fantasía, como nieve. Cinco soldados lo cargaron sobre sus hombros y lo arrojaron a un costado de la zanja.
Al mediodía encontraron otro, y enseguida otro. El coronel Godoy empezó a perder la paciencia, porque los huesos eran inmensos y llevaba mucho tiempo sacarlos. Así que ordenó a los hombres, hasta ese momento en dos filas de cien, una a cada lado de la zanja, que dejaran su puesto y fueran a ayudar a los de adelante.
Entre todos desenterraron una cabeza fosilizada enorme, del tamaño de una carpa, con un cuerno en tirabuzón en la frente. Nunca habían visto una cosa así. El coronel Godoy pensó que se trataba del esqueleto de una vaca mitológica gigante. Pero se calló, prudente. Alguien preguntó:
—¿Tuvimos vacas gigantes nosotros?
—¿No ves que sí?
Al rato encontraron un costillar y una segunda cabeza.
—Esto —dijo el coronel— se pone espeso…
Mandó veinte hombres a puntear un poco aquí y allá sobre la línea de frontera, para ver si había más. Había muchos más. El lugar estaba infestado de huesos.
El coronel escuchó el informe con expresión pensativa y luego dio unos cuantos pasos marcha atrás, llamando a sus oficiales con un gesto del dedo índice mutilado (había perdido la mitad del dedo en su bautismo de fuego, treinta años atrás).
Se reunieron. El coronel se acuclilló, agarró un palito y trazó una raya en el suelo.
—Esta es la zanja. Ahora el asunto es más o menos así: como en línea recta no podemos seguir, porque hay que esquivar el cementerio este (seguro que murió toda la manada acá), pregunto: ¿para qué lado vamos a doblar?
Se hizo un silencio.
El coronel mantenía el palito con el que había hecho la raya apoyado de punta en el suelo; la sombra del palito cortaba la raya en dos, apuntando al oeste. Aunque todos la miraban, nadie le prestó atención. Si lo hubieran hecho, no les habría servido de nada. Seguían todos pensativos. Nadie hablaba.
El coronel los ayudó:
—De aquel lado está la barbarie, de este lado no.
—Obvio —dijo entonces el teniente Daza entusiasmado—: agarramos para allá y, de paso cañazo, les robamos un cacho de tierra a los salvajes.
—Obvio las pelotas, Daza. ¿No ve que si doblamos para allá vamos a tener que pasar con la zanja por arriba de esa loma?
Era cierto. De aquel lado había una loma bastante gorda, con más pendiente de un lado que del otro y un centenar de arbustos echados como un flequillo hacia adelante. El teniente Daza pensó: “¿Y si no quiere pasar por arriba de la loma para qué pregunta?”. Como si le acabara de leer el pensamiento, el coronel dijo:
—Pregunto porque tenemos dos opciones: o pasar por arriba de la loma, lo que va a significar un esfuerzo extra, además de romper el promedio, o agarrar para este lado y dejarles unas hectáreas de regalo a los salvajes. Esa es la cuestión. ¿Capta, Daza?
—Sí…
—¿Entonces?
El acuerdo fue unánime. Al otro día bien temprano la brigada empezó a cavar hacia la loma.
Una semana después la habían alcanzado. Era una loma cónica. Los arbustos espinosos, notaron, podían ser arrancados sin ningún esfuerzo, tirando de ellos con las manos. En la ladera el pasto estaba muerto, duro, como petrificado, y la tierra, al descargar el pico o la pala, se quebraba en grandes pedazos geométricos, debajo de los cuales había una capa de aire húmedo plagado de pequeñas iguanas albinas. Asustadas, las iguanitas se echaban a correr y, como nunca habían estado expuestas al sol, se secaban a los pocos metros. Estaban vacías por dentro.
El coronel Godoy se pasó todo el día en lo alto de la loma mirando al horizonte. Ya que estaba arriba tenía que ver algo, así que al atardecer divisó una polvareda. El teniente Marcelino Bosco aguzó la vista, la mejor de la brigada, y resolvió que no eran indios sino ñandúes. Iban y venían, como si algo los corriera.
—Están a tres o cuatro cuadras… —dijo.
—¿Seguro?
—No, pero me juego la cabeza.