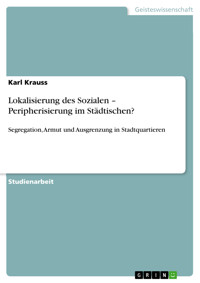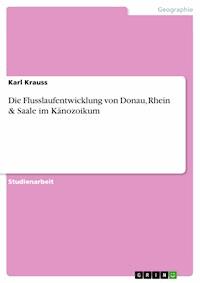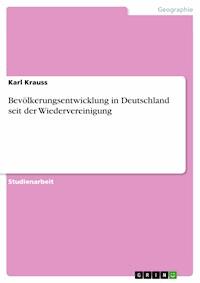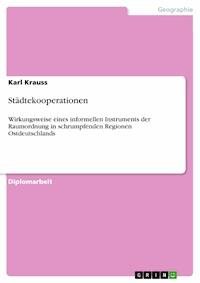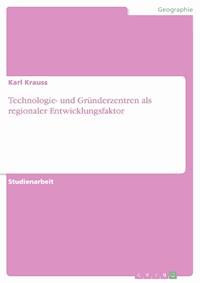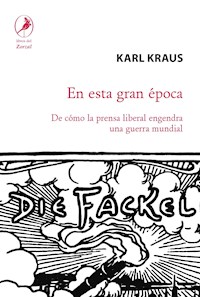
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En la Viena del 1900 se incubó una infame sociedad con fines de lucro, que sólo un intelectual independiente supo advertir: la de guerra y periodismo. La prensa actuaba al amparo de un sistema liberal, con "libertad de expresión" casi plena, y sin otras presiones que las de un público lector ávido de catástrofes y escándalos. Por parte del Estado, un imperio agonizante, en vez de manipulación informativa sólo había una indiferencia bonachona. Este volumen recoge algunos de los mejores textos con los que el inefable Karl Kraus registró desde su revista La antorcha el siniestro proceso por el cual la Primera Guerra Mundial llegó a ser un gran negocio técnico y cultural.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Karl Kraus
En esta gran época
De cómo la prensa liberal engendra una guerra mundial
Edición:
Marcelo G. Burello
Traducción:
Jorge Goldszmidt, María Paula Daniello y Marcelo G. Burello
Krauss, Karl
En esta gran época : De cómo la prensa liberal engendra una guerra mundial . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012. - (Trazos; 0)
E-Book.
ISBN 978-987-599-266-5
1. Literatura Austríaca. I. Título
CDD 839.4
© Libros del Zorzal, 2009
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de
este libro, escríbanos a: <[email protected]>
También puede visitar nuestra página web:
<www.delzorzal.com>
Índice
Estudio preliminar | 5
M. G. Burello
Presentación del editor | 21
En esta gran época | 24
La seriedad de la época y la sátira del pasado | 41
Para comenzar una velada de lectura
Exposición de guerra | 48
El recurso bélico se queja | 50
El tratamiento de la prensa
La aventura tecno-romántica | 52
El juicio final | 59
Viajes promocionales al Infierno | 64
La bendición de la guerra | 70
Estudio preliminar
M. G. Burello
Karl Kraus y La antorcha
En 1896 volvía a encenderse, cerca de Atenas, la antorcha olímpica; aunque ya incubaba una catástrofe, el fin-de-siècle europeo se quería moderno, elegante, y cosmopolita. Tres años después, un actor aficionado y cronista frustrado por voluntad propia se hartaba del medio periodístico local, con el que venía colaborando a regañadientes, y encendía otra antorcha en su amada Viena: la revista Die Fackel (‘La antorcha’), una publicación inclasificable e idiosincrásica, que alardeaba de su carácter sui generis tanto en el aspecto externo como en el interno. El personaje en cuestión era Karl Kraus (1874-1936), que además de ser el director de la revista, era el redactor casi único (a partir de diciembre de 1911, en efecto, todo lo escribió él), y en un gesto de independencia radical, también terminó siendo el dueño de su propia editorial. La periodicidad anunciada inicialmente en la tapa fue cambiando, y en rigor rara vez se cumplió, oscilando entre momentos de extrema productividad y pausas de largo silencio, en general producto de que este tornadizo editor, como buen intelectual público y polémico que era, estaba ocupado con otras faenas afines (compilaciones, recitaciones, conferencias, traducciones), o simplemente deprimido. De hecho, los largos paréntesis sostenidos en 1914, ante el estallido de la guerra, y en 1933, ante la toma del gobierno germánico por parte de Hitler, constituyeron dos grandes instancias de lo que en alemán se conoce como ‘silencio elocuente’.
Más allá de sus excentricidades y de su incuestionable originalidad, cabe aclarar que la figura de Kraus no era ciertamente una rara avis dentro del contexto al que pertenecía. Su ejemplo inspirador de autonomía periodística fue Maximilian Harden, también un actor frustrado y también un judío enemistado con el judaísmo de la época, que desde 1892 publicaba en Berlín su polémico Die Zukunft (‘El futuro’), y de quien Kraus renegaría en 1907 con motivo de los escándalos que Harden promovía ventilando datos privados de figuras públicas.1 Y existía al menos un precursor par excellence del periodismo crítico y satírico en Austria: Ferdinand Kürnberger, en cuyo estilo –y en cuyo calvario político, incluso– Kraus siempre quiso ver un antecesor de sangre (a tal punto que llegó a publicar viejos escritos polémicos de Kürnberger en su revista2). No obstante, la transparencia de las fuentes en las que abrevó no quita el hecho de que Kraus es y será por siempre el más acabado modelo del Publizist o ‘periodista de opinión’, y más aún, del periodista metaperiodístico, y más específicamente todavía, antiperiodístico. Sus temas esenciales parten de la toma de conciencia de la problemática que la propia prensa supone para el hombre moderno: el borramiento de límites entre lo privado y lo público3 y la tremenda influencia sobre la praxis vital (y a fortiori, sobre la cultura y la política en general).4 Judío con trazas de antisemita y converso y renegado del cristianismo, periodista a la caza de periodistas, quintaesencia de Viena y vienés por adopción (pues su suelo natal era la ciudad bohemia de Jitcin, hoy Gitschin, en la República Checa), personaje de altísimo perfil y enfadado con casi todas las instituciones de la vida social, “El odio que Kraus siente por los periodistas [...] tiene que tener raíces en su propio ser”, ha dicho Benjamin en su certero retrato,5 y lo mismo puede decirse de cada uno de sus desplantes, de sus enojos, de sus denuncias.
Lo cierto es que para comprender el sentido y los alcances del momento fundacional de La antorcha es preciso reponer los contornos, siquiera, del horizonte sociopolítico que enmarcara ese verdadero tour de force. En la Mitteleuropa, y más puntualmente en el doble Imperio Austro-húngaro, 1898 está pautado por el asesinato de la tragicómica emperatriz Isabel –más conocida como ‘Sisi’– y por la institucionalización del movimiento sionista gracias a la prédica de Theodor Herzl. En un marco más general, hay que mencionar algunos sucesos concretos que ponían bajo la lupa el papel del periodismo, como el affaire Dreyfus (que aunque no se resolvería judicialmente hasta 1906, tuvo su punto álgido en 1898, cuando Émile Zola decidió entrar de lleno en el debate), y la guerra hispano-estadounidense que desembocaría en la independencia de Cuba (una guerra primero promovida y luego cubierta por el zar de la prensa R. W. Hearst, el ‘ciudadano Kane’ que muchos años después satirizaría Orson Welles en su film). Y es que mientras que el siglo de rígida paz europea pergeñado por Metternich tras la derrota de Napoleón comienza a entonar su canto de cisne, es evidente que un nuevo factor de poder ha emergido: la prensa, portavoz –¿o promotor?– de la opinión pública. Por mucho que el propio Kraus legitime sus ataques al periodismo apelando a una genealogía decimonónica (con autores tan heterogéneos y célebres como Balzac, Kierkegaard, Ferdinand Lasalle, etc.), resulta innegable que es recién en la última década del siglo XIX que el periodismo adquiere el relieve y el impacto que hoy le conocemos y que le ganaron el mote de ‘cuarto poder’: capaz de instalar y derrocar gobiernos y de provocar y evitar guerras, el primer medio masivo de comunicación muestra de lleno sus filosos dientes en la transición entre el XIX y el XX, cuando ya ha alcanzado una verdadera dimensión internacional y una penetración entre todas las capas sociales. La ‘larga revolución’ (Raymond Williams) de la cultura ilustrada ha consumado por entonces su propósito fundamental de alfabetizar a todos e intercomunicarlos, pero su inherente dialéctica pronto refuncionaliza el aparato periodístico y lo pone al servicio del oscurantismo; llegado el caso, a la noticia pueden sustituirla el ‘trascendido’ y el rumor, y a falta de un hecho bien puede haber un ‘factoide’.6
En el periodista, a quien famosamente definiera como “aquel que no tiene una idea pero puede expresarla”,7 Kraus veía a su mayor adversario. Le preocupaban menos los criminales y los políticos corruptos que los malos periodistas (que para él, a decir verdad, eran todos), y en un típico gesto de amor y odio que se retroalimentan, no paraba de leer ávidamente los periódicos en busca de encontrarles fallas y vicios a redactores, columnistas, cronistas, ¡e incluso los anunciantes publicitarios!8 Gustaba referirse a esas tristes figuras, los periodistas, bajo el apodo de ‘Schmock’ (que recuerda a la idéntica expresión en idish, la cual –alusión procaz mediante– vale por ‘estúpido’ o ‘inútil’), en honor al homónimo personaje de la pieza Los periodistas (1853) del escritor alemán Gustav Freytag. En dicha obra, Schmock es un periodista fracasado, que con el fin de subsistirpone su pluma al servicio de la causa más rentable, cual moderno Protágoras. Para Kraus, el personaje era la encarnación de un cierto tipo dramático, así como hablamos de un Tartufo o de un Shylock; en este caso, el tipo del periodista mediocre y mercenario. “Hablar y pensar son lo mismo, y los Schmocks hablan de forma tan corrupta como piensan; y escriben –así ha de ser, según aprendieron– como hablan”, señaló tajantemente.9
Pero más que una deformación profesional, el Schmock es un síntoma de un mal ominoso y extendido: la corrupción del lenguaje, y esa corrupción equivale para él –como luego lo hará para Victor Klemperer– a la degeneración moral e intelectual del ser humano. En paralelo a la sistematización lingüística por parte de Saussure y a la fundamentación del ‘escepticismo lingüístico’ por parte de F. Mauthner (que a la sazón derivará en el intento de depuración del lenguaje por parte de Wittgenstein), y mucho antes de que Heidegger denuncie al hombre como víctima de las ‘habladurías’ en que se pierde, Kraus no vacila en señalar que la lengua ha muerto y se ha petrificado bajo la forma de la Phrase, término de uso peyorativo y que vale por ‘frase hecha’ o ‘tópico’. La frase hecha es la forma esencialmente mercantil con que la mecanización y la masificación de la vida se apropian de la cultura, hasta transformar la vida de la gente en un subproducto trivial. Si en el ápice del esteticismo decimonónico Oscar Wilde había señalado que la vida imita al arte, Kraus constata a principios del siglo siguiente que “la vida es sólo la forma impresa de la prensa”.10 Y es a esa fabricación en serie de textos que Kraus le contestó con lo mejor de su arsenal retórico y poético, haciendo gala de una agudeza y una precisión lingüística rara vez vista antes, y que para el mundo de los medios masivos de comunicación sigue siendo una cumbre insuperable. Al anunciar su paso de las Klagen (“quejas”) a las Anklagen (“denuncias”), o al lamentar la Usurpation der Werte durch Worte (“usurpación de los valores por obra de las palabras”), Kraus iba mucha más allá de los meros juegos de palabras: ponía el humor lingüístico –tan caro a la tradición judía, por mucho que le pesara– al servicio de una sistemática campaña intelectual y moral contra la sociedad. El “máximo escritor satírico de expresión alemana” –como lo designara su confeso discípulo Elias Canetti–11 sabía bien que para un indignado hombre de ingenio siempre se aplica el célebre aforismo de Lichtenberg según el cual difficile est satyram non scribere (‘es difícil no escribir sátiras’), pero hay algo en la sagacidad y la exhaustividad de Kraus que casi asustan. La percepción de los males específicos de su tiempo –que irónicamente designa la ‘gran época’– y la detección de los síntomas propiamente locales lo muestran como un fiscal infalible. Para él, su época es la peor época, y su país, el peor país; de esta convicción se desprende una concentración –y también una saña– difícil de remedar. Así como Tolstoi aconsejara al artista que retrate su aldea para llegar a ser universal, Kraus da por sentado que el mundo se reduce a Viena y que la historia humana se juega a principios del siglo XX. A veces, para verificar su vigencia y su amplitud basta tomar las observaciones acotadas a su contexto espacio-temporal y ampliarlas a toda la reciente historia occidental. Por ejemplo: “Austria in orbe ultima:12 en un mundo engañado, Austria es la que más sigue creyendo. Es la más voluntaria víctima de la opinión pública [Publizität], en la medida en que no sólo cree en lo que se imprime, sino que también cree en lo opuesto si también se lo imprime. [...] Austria no tiene memoria. Nada puede hacerle perder el equilibrio, porque vive en una continua agitación”.13 Huelga comparar estas observaciones sobre la Austria de entonces con la experiencia moderna en general, según ha sido descripta desde Simmel hasta Koselleck. Gran pionero, Kraus detectó tempranamente la mortífera sociedad que el shock y la estandarización componen para el hombre que pretende vivir al día, y que termina viviendo meramente para el día.
Hoy, la prensa escrita se inviste del aura letrada que los demás medios masivos no poseen y se pone por encima de la televisión y la radio en tanto instancia presuntamente superior, más erudita, más refinada, menos inmediata y cruda. Acostumbrados a mofarnos de las trivialidades de la pantalla chica (y hasta de las de la pantalla grande), nos cuesta recuperar la virulencia crítica que los periódicos sin duda merecen como articuladores de la conciencia moderna, y tendemos a sentir que hasta el tabloide sensacionalista es menos indignante –por ser presuntamente más inofensivo– que casi cualquier programa televisivo o radial. Sin la debida atención y la necesaria contextualización, los ataques de Kraus pueden parecer obra de la anacrónica paranoia del momento, resultando obsoletos. Consideremos, por caso, su poema Die Zeitung (‘El periódico’), que reza: “¿Sabes, tú que lees el periódico, / cuántos árboles sangraron / para que, cegado por las cotizaciones, / veas tu rostro en ese espejo, / y vuelvas a despachar tus negocios? ¿Sabes, tú que lees el periódico, / cuántos hombres mueren / para que unos pocos compren placer / y para que la criatura humana disfrute / la inefable ruina de la criatura?”14 Su tono ético, a fuerza de cansancio, puede sonar envejecido, y el blanco de sus críticas, gracias a la aparición de otras instancias mediáticas aún más cuestionables por sus compromisos técnicos y comerciales, ha quedado a salvo de las peores acusaciones. Y es contra estos olvidos que un atento lector de Kraus –¡y qué otro tipo de lector pueden tener sus páginas!– debe rebelarse.
Las guerras, la Guerra
Como observador rigurosísimo de los signos de la época y como escritor sin compromisos ni remilgos, es característico de Kraus el haber formulado profecías que tarde o temprano se hacían realidad, incluso muy a pesar suyo. Una de las más conocidas de ellas, y que por obvios motivos ha sido comparada con la de Heine sobre la quema de libros,15 es aquella de 1909: “El progreso hace monederos de piel humana”.16 Y es que en términos generales, el crítico cultural –en tono serio– y el satírico –en tono burlón– son detectives del presente y vaticinadores del futuro, que reconocen en los síntomas del hoy los males del mañana; y entre los muchos clarividentes y paranoides de la Viena finisecular, Kraus irrumpió como un verdadero ‘maestro de la sospecha’ (Ricoeur). “Veo visiones de lo que está por venir. De una pulga hago un camello. ¿No es un arte? Magos son los otros, que han transformado la vida en una plaga de insectos. Y cada vez hay más pulgas...”, supo decir, con su típico humor ácido.17 De aquí que haya empezado a olfatear tempranamente –por así decirlo– la escalada bélica, ya con el conflicto que tuvo lugar en la península balcánica hacia 1912, y que luego juzgaría, en retrospectiva, como un digno laboratorio de pruebas de lo que sucedería inmediatamente después. En efecto: en más de un aspecto, la Guerra de los Balcanes (1912-1913), que en realidad consistió en dos guerras distintas (primero, la de la Liga de los Balcanes contra el Imperio Otomano, y luego, la de los miembros de la Liga entre sí), fue la verdadera antesala y el digno preámbulo de la Primera Guerra Mundial. En la persona del periodista Siegfried Münz, enviado especial del diario pseudo-liberal Neue Freie Presse al Mediterráneo oriental, Kraus encuentra por entonces la encarnación del ‘Schmock’ al nivel de la política internacional: las sombras grises del chapucerismo periodístico empiezan a ganar una influencia inusitada en los recintos del poder europeo... En sucesivos artículos publicados a lo largo de 1910, Kraus sigue los pasos de este necio cronista por el sudeste del continente y va descubriendo cómo los poderosos le hacen el juego a la prensa, mientras que ésta presenta las cosas sin otra racionalidad que la de la aventura ligera y el reporte frívolo. El fenómeno, que hoy calificamos como estetización de la guerra y la política, ya le resulta chocante e inaceptable aun en su versión preliminar y en miniatura, al punto que no vacila en comparar a esa guerra con el mismísimo Moloch y condenar la ‘masacre léxica’ (Wortmassaker) que se está cometiendo en los diarios mediante los corresponsales de guerra, que embellecen los hechos atroces y les confieren dimensiones épicas (“En los Balcanes, Austria está representada por impresionistas”, observa18). Pero sin vueltas, el mejor documento de esa temprana revelación krausiana es su notable artículo Hundimiento del mundo por obra de la magia negra, de fines de 1912.19