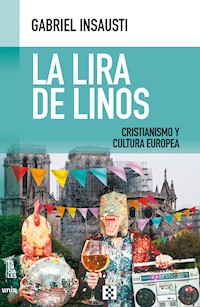Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El Desvelo Ediciones
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Altoparlante
- Sprache: Spanisch
'En la ciudad dormida' es un libro de viajes en el que hay más libro que viajes. En él se visitan los cementerios de París en busca de las sepulturas de algunos escritores, en cuya vida se ha querido ver la memoria de la Europa moderna. De Villiers de L'Isle Adam a Cioran, de Gautier, a Baudelaire, y tantos otros. Una memoria que, tras los atentados de 2016, propiciaba que pendiesen sobre la ciudad varios interrogantes. "… Y tal vez siguiendo el rastro del poeta y sus sucesores se averigüe cuál fue su pecado, cómo llegó a morir cada uno. Cómo llegó no a la muerte, a esa igualación de las existencias por el rasero de la nada, sino a su muerte…". Desde la inquietud y el humor, el autor recoge la atmósfera de un paisaje perplejo y una belleza amenazada Para amantes de la literatura, es una delicia pasearse por el Pere Lachaise de la mano de Insausti, quien, con sentido del humor, exorciza a todos los ilustres que duermen en el camposanto y reflexiona sobre un París asolado por los atentados. Muy amena, erudita y divulgativa visita a cementerios en donde el narrador retoma la vida de grandes de las letras europeas para hablar sobre su vida y muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En la ciudad dormida
Gabriel Insausti
Primera edición, mayo de 2019
Primera edición digital, septiembre de 2022
El Desvelo Ediciones
Paseo de Canalejas, 13
39004-Santander
Cantabria
www.eldesvelo.es
@eldesvelo
© de la obra, Gabriel Insausti, 2018
© de la imagen de cubierta, Entrée du cimetière, Caspar David Friedrich, 1825
© del diseño de cubierta y colección, Bleak House, 2019
© de la edición, El Desvelo Ediciones, 2019
ISBN papel: 978-84-949395-3-2
eISBN digital: 978-84-125842-7-1
Depósito Legal: SA 286-2019
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Índice
Uno
À la recherche: du temps perdu
Crénom!
Todo por ella
Dos
Gautier y la anagnórisis
Simplemente, Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste de Villiers de l’Île-Adam
Verlaine, Verlaine
Tres
El viaje hacia dentro: Maupassant
Huysmans: la abolición de la anestesia
Cuatro
The Poet Is Wilde
Por el camino de Proust
Guillaume y Apollinaire
Cinco
Quête de Joseph Roth
Max Jacob y menos Picasso
Seis
Sartre y Beauvoir: pareja de ases
El prudente naufragio: Tzara y Ball
Beckett, hacia la ruina perfecta
Cioran, el inquilino de la nada
Siete
Confianza ciega
De viris illustribus
En la ciudad dormida
Quiero viajar a Europa, Aliosha, y partiré de aquí mismo. Sé que voy a un cementerio, pero ¡es un cementerio tan hermoso!
DOSTOIEVSKI, Los hermanos Karamazov
What theme had Homer but original sin?
YEATS, Vacillation
Uno
À la recherche: du temps perdu
EN REALIDAD no le disgustan los cambios en sí. Lo que desagrada al viajero cuando encara la nueva Biblioteca Nacional, más que esas torres enhiestas y ese claustro de ortogonalidad impoluta, es la sensación de que el traslado se ha hecho un poco a hurtadillas, durante una de sus largas ausencias. Por eso mientras sube una rampa faraónica, por la que avanza muy lenta la cola de doctorandos jocundos, casi siente que se le debería haber consultado antes de hacer mudanza. Es que aquella bóveda neogótica, la de la vieja Biblioteca, ponía tanta devoción en la lectura que casi daba igual que uno leyese la Imitatio Christi que un manual de micología, y el edificio convertía a todos los usuarios en unos monjes pacientes que en el sosiego de aquel scriptorium pasasen, página a página, la eternidad.
La nueva Biblioteca, en cambio, sugiere una especie de caída en la prosa de los días: hay en el vestíbulo un bullir constante de estudiantes, funcionarios y conserjes entre avisos luminosos que alteran su conseja cada tres segundos, acaso en una sugerencia de que hoy toda lectura es así, y lo pilla uno al vuelo o no hay nada que hacer. Entre ese trajín el viajero averigua que para sacar el carnet de usuario debe acudir al ala Este, en el otro extremo de un pasillo enmoquetado a cuyos lados se suceden los anaqueles. Luego se le indica una nueva cola y al cabo de un rato tiene frente a sí a Thérèse, quien lo atiende tras una mesa blanca como la Égalité.
—Muy bien, todo parece en orden —dice ella, tras inspeccionar los documentos del viajero y entregarle un formulario.
Después Thérèse lo hace pasar tras el tabique a su espalda y le toma una foto con una cámara muy high tech, pero el viajero no sale demasiado favorecido porque estas máquinas avanzan que da gusto. Y ese es precisamente el problema: que cuanto mejor es la imagen, esto es, más fiel a la realidad, pues más feo sale uno. A continuación Thérèse le entrega un folleto con las normas de la Biblioteca y le va informando: para entrar en las salas de lectura ha debido reservar una mesa en alguna de las secciones.
—Y, claro, imagino que usted no tiene reserva, ¿no?
El viajero se desconcierta: la reserva se hace con el carnet y a Thérèse le consta que lo acaba de obtener. Podría haberlo hecho por internet, dice entonces ella.
—Lo intenté. Pero me pedían un alias y…
—… y el alias lo damos nosotros, con el carnet, ya.
Por un instante, el viajero siente la tentación de solicitar que se le explique esa pescadilla administrativa que se muerde la cola, pero se abstiene porque el narrador, que ha leído a Kafka, advierte que eso sólo puede empeorar las cosas. Un poco exasperado con tanta tonta traba, ve el cielo abierto cuando Thérèse se ofrece a ayudarle y gira un poco el monitor.
—Vea: primero —dice, con mucha pausa— entra en la web. Después, hace clic en General, luego en Servicios, después en Accesos, entonces entra en Peticiones de reserva, a continuación en el área de conocimiento que le interese y por fin en el calendario. Ya puede hace clic en las casillas correspondientes a los días que le interesen. Hoy se ha hecho tarde. Mañana y pasado tampoco es posible, porque hace falta un adelanto de cuarenta y ocho horas. El fin de semana cerramos y este lunes también, por un problema técnico: están actualizando los servicios informáticos con un programa que será la bombe, ¿sabe? ¿Quiere que lo intente para el martes? Vaya, está todo ocupado. Mire, el miércoles tiene sitio en la sección T. Fácil, ¿verdad?
El viajero asiente como si lo pillara todo al vuelo y percibe que Thérèse, con su amabilidad de recepción en la embajada, lo deja a uno desarmado. Luego pierde unos minutos en el vestíbulo hojeando unos folletos y cuando llega a la rampa de salida luce el sol rasante de septiembre. Por fin, tras un viaje en la línea 6 del metro llega meditabundo a Denfert Rochereau, donde está su hotel, y recuerda los muros desconchados, el armario en sus últimos estertores, el callejón anodino al que da la ventana… Desalentado, el viajero advierte entonces que nunca ha visitado los cementerios de París y se dice que nada hay más parecido a una biblioteca. De modo que, ni corto ni perezoso, corrige el rumbo hacia el de Montparnasse y pregunta a una anciana que arrastra la tarde apoyada en su bastón.
—Yo también voy para allá —responde la buena señora—. Sígame.
El viajero, un poco escamado, recorre a su vera el boulevard Raspail. La anciana camina tranquila, parsimoniosa incluso, quizá porque antes o más tarde todos terminamos ahí, en el cementerio, y no hay que tener prisa. Luego, por decir algo, pregunta si el viajero viene para un entierro.
—Pues… no.
—Pero va a visitar la tumba de algún pariente, imagino.
—No exactamente.
La anciana detiene el paso y alza el rostro sin decir palabra, como escrutando el pensamiento del viajero con esos rayos x de la cogitación que llevan incorporados a la mirada algunas octogenarias. Hasta que franquean la entrada sur de un recinto amurallado y ella dice: «Aquí es». El viajero, temiéndose lo peor, menciona entonces la tumba de Baudelaire.
—¿De quién?
—De Charles Baudelaire, el poeta.
La anciana se encoge de hombros como si le preguntasen por el campeón de los pesos mosca de 1923 y se limita a señalar un panel verde, a la izquierda. En él encuentra el viajero un listado de huéspedes ilustres, pero cuando se vuelve para dar las gracias la anciana ha desaparecido. Baudelaire, asegura el panel, yace en la sección 6, en el extremo oeste.
Hace un sol de justicia y el viajero empieza a sentir cansancio. Al menos, se dice cuando llega a la glorieta central, al menos aquí la entrada es inmediata, gratuita y sin papeleos. Seguro que no tarda en dar con la tumba de Baudelaire, piensa también para darse ánimos. Pero pasan los minutos y la búsqueda no obtiene fruto, así que vuelve a consultar. Esta vez acude a la entrada norte, donde dos tipos altos y uniformados, a todas luces los vigilantes, parlotean junto a la garita mientras él repasa la lista de difuntos célebres.
No hay duda, no: sección 6, a pocos metros de la tapia que cierra el recinto por el oeste. El viajero comprueba que la anotación era correcta y regresa a su búsqueda, intentando reproducir con sus pasos el trayecto que se ha hecho mentalmente, como quien sigue el mapa de un tesoro. ¿Dónde se ha escondido Baudelaire?, cavila. Ansioso, mira y remira la cuartilla en la que ha hecho sus anotaciones, igual que hacen los turistas para dejar un sonoro «oh» allí donde toca.
De pronto se oyen unos gritos. Cuando se acerca alarmado a la sombra de los castaños, el viajero comprueba que se trata de una septuagenaria vestida con desarreglo, a cuyos pies hay una regadera, unos tiestos con flores y una esponja. Luego observa que lo de la regadera es casi una sinécdoque porque las facciones de la buena mujer evocan una atmósfera de psiquiátrico y planta 4, y piensa que si una noche se la topase por un callejón no dudaría en poner pies en polvorosa. «¡Levántese le digo!», le grita ella a un joven, agitando en el aire una paleta de jardinero como quien asalta a solas La Bastilla.
El viajero se acerca con una pizca de curiosidad malsana y ve cómo el muchacho alza sus posaderas de una tumba. La filípica es de primera: que si habráse visto, que si un poco de respeto… Hay además dos chicas que han enmudecido y casi esperan orantes que la anciana saque un cuchillo de obsidiana y consume el sacrificio sobre la losa. Pero, cuando está ya a pocos metros, el viajero advierte que la losa en cuestión no es otra que la de Baudelaire.
Crénom!
El viajero se percata entonces de que hay varias razones por las que ha sido tan costoso dar con Baudelaire. Una, que se trata de una tumba más bien pequeña. Otra, que ha debido de ser restaurada hace poco porque la piedra está pulida y la inscripción, legible. Y una tercera, que, caramba, resulta que la tumba de Baudelaire no es de Baudelaire.
No, lo que uno encuentra en la tumba de Baudelaire es a su padrastro Jacques Aupick, el titular. «General de división», reza el epitafio, «senador, embajador en Constantinopla y en Madrid, miembro del Consejo General del Departamento del Norte, Gran Oficial de la Orden Imperial de la Legión de Honor, condecorado por varias órdenes extranjeras. Muerto el 27 de abril de 1857, a la edad de 68 años». Luego, si uno se fija, lee debajo: «Charles Baudelaire, su hijastro, muerto en París a la edad de 46 años». Así, sin más aderezos: Baudelaire, desnudo de oropeles, reducido a esa condición expósita y fatal, reposa bajo el egregio personaje al que tanto detestó.
En realidad, reflexiona el narrador, si bien se mira esa unión póstuma no es tan descabellada porque Baudelaire necesitaba a Aupick tanto como éste a aquél: así uno podía pasar altanero ante los cafés de la bohemia, cargado de medallas hasta el páncreas, y el otro podía zaherirlo con sus versos, mofándose de aquel París tan bourgeois. Esa era la lógica del dandismo: una perfecta simbiosis, un parasitismo mutuo. Charles la aprendió de su maestro Barbey d’Aurevilly, que escribió una biografía de George Brummel, el primer dandy, y no se le escapaba que para quebrantar las reglas era preciso que hubiese alguna. Por eso la ciudad, tan prolífica en escaparates, tan escaparate ella misma, le ofrecía la mejor de las oportunidades.
En esa lógica, se le ocurre al narrador, hay una lucidez precoz: cuando en Mon coeur mis à nu imagina la divisa moral del comerciante —«Seamos virtuosos para ganar más dinero que los tontos viciosos»—, Baudelaire deja servida esa asociación entre respetabilidad y comercio porque así la honradez misma se convierte en mercancía, o en reclamo. «¡Compren honradez, a tantos francos el kilo!», se oiría entonces por las calles, «¡Se lleva mucho esta temporada!». El problema es que en ese juego de oferta y demanda desaparece la idea de valor, sólo queda el precio. Y una sociedad que únicamente tiene ojos para el precio, escribiría Baudelaire, es una sociedad ciega para lo bello.
—La abo-bolición del va-valor supone la muerte del gusto —dice sentencioso el narrador, que a veces se aturulla cuando intenta ponerse estupendo.
El viajero recuerda entonces las quejas de Léon Bloy sobre la ausencia de cruces en Montparnasse y observa que ahora hay muchas a la vista, incluso es frecuente encontrar las tablas de la ley de algún judío. En la tumba de Baudelaire, sin embargo, no se distingue ningún signo religioso. ¿Por qué ese drama suyo, tan teológico, entonces? Es lo que sugería Sartre: que el poeta conservó las normas que lo hacían culpable porque no quería destruir ni superar, sino levantarse contra ese orden. Lo necesitaba para rebelarse. O sea, que en lugar de reinventar los valores Baudelaire se dedicó a hacer el mal a conciencia, pero hacer el mal a conciencia supone confirmar ese mal como mal. Y el narrador, deslumbrado, asiente: sería eso únicamente, el mal, lo que añadiría algo a la Creación, y por eso el pecado le permitiría a Baudelaire sentirse creador.
Mientras la bruja termina de limpiar, el viajero medita la idea y observa que entonces esa rebeldía confirma al Bien como Bien. O sea, que confirma el relato de la Creación, en el Génesis. Quizá por eso, cuando reseñó Les misérables y lo irritó tanta filantropía ñoña, escribió Baudelaire aquello de que «Victor Hugo está por el hombre y sin embargo no está contra Dios». En lugar de le bourgeois, lo que tenía su aquel era épater le bon Dieu. «Dios es el único ser», dice por ejemplo el poeta, «que para reinar no necesita existir». Y más tarde: «Dios es el eterno confidente en esta tragedia de la que cada cual es protagonista». No extraña que luego, entre sus propósitos de higiene diaria, estuviera el de rezarle todas las mañanas. Si Dios supone lo insoslayable, la presencia constante, qué mejor interlocutor: en pecar contra Él estaría el camino más directo para sentirlo, y el gusano del remordimiento se convertiría así en fuente de revelación. Baudelaire, en suma, lo que quería era proferir que el hombre tiene dos caras y que todos estamos hechos del mismo barro que el ladrón y el asesino. Incluso, si me apuran, que el banquero.
Esa dualidad paradójica asoma en el título de su poesía. «Flores», pero «del mal». De ahí esa estética de la descomposición en «Le flacon» y «Une charogne», donde el poeta se imagina a sí mismo decrépito, ya sólo un ataúd para su amable pestilencia; o, peor aún, donde imagina a su amante, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, reducida al espectáculo de una carroña. Baudelaire había dado con una mina en la morbidez, y su musa nocturna no dejaría de susurrarle sus alejandrinos oscuros.
Cómo llegó Baudelaire a esa pestilencia, sin embargo, es algo que no se ha recordado lo bastante. Ya a finales de 1865, sufre unas migrañas que le obligan a envolverse la cabeza con vendas empapadas en un líquido sedante. Luego el médico le receta unas píldoras y él las acompaña de valeriana, belladona y opio. Incluso, a mediados de marzo, se despierta con la cabeza despejada y toma el tren para Namur, donde lo han invitado a pasar unos días: allí, en la iglesia de Saint-Loup, mientras admira los confesionarios ricamente esculpidos se marea y cae al suelo. Él asegura que ha resbalado, pero al día siguiente empieza a proferir incoherencias y sus amigos deciden subirlo al tren de Bruselas. Una vez instalado en su departamento pide que abran la ventanilla, cuando resulta que está abierta de par en par, y todos intercambian miradas de preocupación.
Hay, se me ocurre, una feliz coincidencia en que ese desvanecimiento le llegase a Baudelaire ante un confesionario: somos generosos en el pecado y cobardes en el arrepentimiento, decía «Au lecteur». Generosos en la negación. De hecho, los siguientes días depararon una sucesión de negaciones: el poeta, con el costado derecho paralizado, se negaba a cuanto se le proponía como si esa penitencia fallida de Saint-Loup persistiera en él con abrazo férreo de una antigua amante. ¿Regresar a París?, le sugerían. ¡No!, respondía él. ¿Descansar una temporada en Honfleur? ¡No! ¿Iniciar una dieta? ¡No! Llega un momento, cuando su madre se lo lleva a casa, en que sencillamente no se sabe a qué diablos está diciendo que no el enfermo. O quizá se trataba ya del no a todo, el no absoluto e indiscriminado. Incluso, cuando en Le Nain jaune publican por error una necrológica, Baudelaire insistirá en su contradicción aferrándose a un hilo de vida. No había muerto aún, no.
Durante el verano, su estado empeora. Baudelaire ya no dice «no» sino «Crénom!», una interjección que nadie comprende. Tendido en su lecho, profiere una y otra vez esa palabra enigmática, «Crénom!», mientras todos se hacen cruces. ¿Crénom? ¿Será un compuesto de craie, «tiza», y de nom, «nombre»? En su momento postrero, ¿juzgará el poeta que ha escrito su nombre en el encerado de la Historia, y que el tiempo no tardará en borrar esa escritura efímera con su mano inclemente?
Sea como fuere, la mañana del 31 de agosto entra en su agonía y se le administran los últimos sacramentos. Baudelaire ha muerto aunque sólo sea para demostrar que estaba vivo, y tras un servicio fúnebre en la iglesia de Saint-Honoré-d’Eylau el cortejo toma el camino de Montparnasse. Entre los asistentes al sepelio hay unos pocos amigos y admiradores: Verlaine, Fantin-Latour, Manet… Del Ministerio de Instrucción y la Sociedad de Letras, nada. El cielo de París se oscurece a ojos vista y los asistentes se apresuran a dispersarse en busca de refugio. Llueve en la tumba de Baudelaire, pero no una lluvia fina y melancólica sino un furioso aguacero, de esos que las señoronas calculan en francos por el estropicio en la permanente.
Todo por ella
Ahora que se ha quedado solo con la bruja, se le ocurre al viajero, el cementerio casi agradecería un poco de esa lluvia porque después de tres semanas de canicule ofrece un aspecto polvoriento de spaghetti western. Luego sufre la tentación de sentarse y ponerse cómodo, pero se abstiene porque la buena mujer no ha leído «Le tir et le cimetière»: aquel poema de Baudelaire en el que un personaje entra en el camposanto, fuma su habano y, al apoyarse en una de las tumbas, oye cómo alguien susurra desde dentro: «Si supierais, malditos vivos, hasta qué punto todo es nada salvo la muerte…».
¿Qué sucedería si el viajero se acomodase sobre la tumba del propio Baudelaire?, cavila el viajero. Que sin duda esa voz se haría oír en unos alejandrinos certeros, como la punción de un florete dieciochesco. Tal vez incluso proferiría un Crénom! postrero y gutural. Es que al cabo todo estaba en esa especie de acertijo: en realidad lo que Carolina y los médicos oían no era nom sino non, es decir, una nueva negación; sólo falta decidir si en cré habría el infinitivo créer, «crear», o el participio créé, «creado». O sea, que la cuestión es si en su lecho de muerte, ya cara a cara con Dios, Baudelaire se arrepentía de haber equiparado pecado y creación y repetía «crear, no», o si se resistía a reconocerse como criatura ante su Hacedor, e insistía: «creado, no». Cosas de la homofonía.
Sobre todo, lo que diría esa voz de ultratumba es más o menos lo que el propio Baudelaire: que el hombre es un ser caído y que hace falta ser zoquete para no verlo. Un signo de la caída, porque su primera consecuencia consiste en no advertirla. Por eso el poeta admiraba a Poe, porque el norteamericano había percibido «la maldad natural del hombre», la «gran verdad olvidada», decía. ¿Y cómo se llega a semejante idiocia? Lo aclara el propio Baudelaire en Le gâteau, cuando refiere ese viaje entre montañas que augura un picnic con tarta de manzana y mantel a cuadros. Llega un momento, explica, en que se siente en paz con todo el universo. «E incluso creí menos ridículos», añade, «los periódicos que pretenden que el hombre es bueno por naturaleza». Es lo que tienen las excursiones del domingo, que con la clorofila y el cesto de la merienda se pierde el norte.
Esa idiocia la entreveía también Baudelaire cuando decía que el error nace al tomar la naturaleza como referencia, en una tesis que subyace a su elogio del maquillaje: si nuestra naturaleza está corrompida, razona el poeta, su belleza sólo puede ser defectuosa y es preciso disimularla, adecentarla un poco, como a un tío un poco tarambana al que uno le anuda la corbata antes de devolverlo al baile. De modo que Baudelaire, con su melancolía congénita, estaba temperamentalmente constituido para percibir que el hombre añora algo y que la privación de ese algo se llama pecado original. Sólo le faltaba indagar menos en lo añorado y más en la añoranza para advertir que si añoramos es porque hay algo en nosotros más radical, anterior a esa caída. «Un hombre bueno por naturaleza», dice el poeta en una carta, «sería un monstruo», sin sospechar que un hombre bueno por naturaleza lo que sería es un Adán, recién creado. Es decir, que los monstruos hemos venido después.
—¿Monstruos, nosotros? —interviene el narrador—. No pluralices.
El viajero advierte conmigo que el narrador no se ha enterado de la misa la media. Cuando la bruja guarda por fin guantes y paleta y abandona el lugar, decide hacer como el personaje de Le tir y le cimetière y, si no sentarse sobre la tumba, sí al menos fumar un purito. Entonces, al acercarse, observa dos curiosidades. La primera es que entre el poeta y su odiado padrastro descansa la madre y esposa, en un sandwich muy en consonancia con lo que sucedió en vida de Aupick. La segunda, que el monumento que se alza en la cabecera del sepulcro ofrece un enigma: su pilar se yergue en un triángulo isósceles truncado por un cimacio, que a su vez sostiene una especie de estela, en cuyo centro hay un bajorrelieve de forma circular. El viajero advierte que ese bajorrelieve parece una corona de laurel que rodea, mucho menos legible que el epitafio, la leyenda: «Todo por ella».
Claro, se dice entonces el narrador, muy satisfecho. Todo fue por ella, por la poesía, que habría supuesto la sola razón de ser de aquella alma torturada. Por ella habría soportado Baudelaire el ostracismo, la pobreza… Hasta que el viajero lo interrumpe: fíjate, le dice, que no se trata de la tumba de Baudelaire sino de Aupick.
—¿Qué in-insinúas? —responde el narrador, que siempre tartamudea cuando se le descoloca el bisoñé de las ideas.
—Pues es obvio: que quien encargó ese bajorrelieve fue el general, y no el poeta.
De modo que se trataría de un blasón ideado por el propio Aupick, en plan Segundo Imperio. Se explica así mejor la espada del monumento. Pero ¿quién sería entonces elle? Pues Francia, muy probablemente. La patrie, ya se ve. Y eso arroja sobre los restos de Baudelaire como una ofensa póstuma porque él, de la patrie, más bien poco.
En estas el viajero oye un silbato —piiii, piiii— hacia el centro del cementerio. Al asomarse comprueba que se trata de uno de los guardas, que en un cochecito va recorriendo las avenidas mientras silba igual que un árbitro al borde de la tarjeta amarilla. Debe de ser, deduce, la señal de que van a cerrar, así que se encamina hacia la entrada sur, por donde los visitantes están abandonando el recinto con la premura de quien busca refugio para un ataque nuclear.
Es tarde y el viajero se encuentra cansado, de modo que decide desquitarse con una buena cena en Denfert Rochereau. Mientras espera que el camarero lo atienda, piensa que el personaje de Le tire et le cimetière mostraba más juicio que la bruja, porque lo que hay que hacer ante las tumbas es escuchar y no desgañitarse. Además, dado que a la Biblioteca no puede ir, cuando le traen la cerveza se dice que en eso, en escuchar, quizá haya un modo de entretenerse. Y además que, con la que está cayendo en este París de bombas traicioneras y cinturones explosivos, conviene recordar a los difuntos.
Al fin y al cabo, razona el viajero, en la teología ortodoxa la muerte es producto del pecado original, que tanto obsesionaba a Baudelaire, y tal vez siguiendo el rastro del poeta y de sus sucesores se averigüe cuál fue su pecado, cómo llegó a morir cada uno. Cómo llegó no a la muerte, a esa igualación de las existencias por el rasero de la nada, sino a su muerte. Esa, pese a las muecas de disgusto del narrador, esa sí sería una buena investigación. Sobre todo, lo que pica la curiosidad del viajero es si no habrá un punto equidistante entre la ignorancia de la primera anciana, la que lo ha guiado en plan Virgilio, y la devoción ciega de la segunda, que montaba la guardia como un celoso Cerbero. Quizá, sí, haya un tertium quid entre los extremos de la idolatría y el olvido. Pero eso, zanja el viajero al tiempo que se arma de cuchillo y tenedor, eso lo comprobará mañana.
Dos
Gautier y la anagnórisis
EL VIAJERO atisba el cielo por la boca de metro de Ópera cuando la rive droite, legañosa y remolona, termina de amanecer. Pasa un camión del agua que hace con esmero la toilette del Boulevard de Capucines, mientras los peatones caminan con la prisa de quien tiene que fichar por la oficina, y ante el edificio de Garnier montan la guardia unos soldados con sus boinas verdes, su uniforme kaki y sus fusiles en cabestrillo. Cuando se acerca al Café de la Paix a desayunar, el viajero contempla esa fachada fastuosa —en lo alto, las figuras aladas se desperezan en su pose de oro— y se dice que hay una feliz congruencia entre ese escenario y la imagen de Gautier que él va rumiando: Gautier, sí, llevó una vida como de ópera, muy saturada de esa apariencia apabullante que rebosa el género. Aunque, ojo, no conviene olvidar que bajo esa apariencia están los sótanos, profundos y laberínticos, y que en ellos siempre hay un fantasma.
Esa, cavila el viajero mientras mordisquea su croissant, esa sería la cuestión: si había o no fantasma; si la belleza, mórbida y perversa en Baudelaire, podía ser inofensiva y angelical en Gautier. Por eso la dedicatoria de Les fleurs du mal, tan elogiosa, no se acaba de ver si contiene un obsequio envenenado. Dice: «AL POETA IMPECABLE, al perfecto mago de las letras francesas, a mi muy querido y muy venerado maestro y amigo THÉOPHILE GAUTIER, con los sentimientos de la más profunda humildad, dedico estas flores enfermizas». El viajero, que de joven leyó esas palabras en una edición que tenía su abuela, recuerda cómo en la cubierta aparecía una señorita sobre un diván, mostrando el contorno de sus carnes pícnicas bajo la discreción de un bañador. Hasta que al fijarse se dio cuenta de que el bañador estaba pintado a plumilla sobre la ilustración. Porque la abuela del viajero leída sí, pero pelandusca no.
Ese gesto un poco mojigato hace que el viajero repare en lo equívoco de la dedicatoria. «Impecable», escribe Baudelaire, y en ese adjetivo, a poca suspicacia que se ponga en el envite, se adivina un asomo de reproche. ¿Impecable, como esa señorita virtuosa que pasa el baile abanicándose, aburrida en un rincón? ¿Impecable, sin tacha, como quien elude los lances más comprometidos para mostrar un expediente impoluto?
Tras dejar unas monedas sobre la mesa el viajero sube por Clichy sin prisa, contra la corriente de yuppies imberbes y hipsters de ocasión, hasta que llega a unas escaleras. La entrada el cementerio de Montmartre se encuentra bajo el paso elevado de la calle Caulaincourt, sostenido por una estructura de hierro sobre dos hileras de columnas jónicas, y el tráfico se encuentra en el fragor de la hora punta. El viajero desciende ligero y echa un vistazo al panel que espera oportunamente a la izquierda, junto al último peldaño: Gautier, comprueba, se encuentra en la sección 5. Luego advierte que hay una disposición escalonada, como en bancales, que sugiere la idea de que inhumar a un muerto no dista mucho de dejar una semilla en tierra, la cuestión es cuál será el fruto. Rodea el recinto una muralla tocada por un penacho de maleza. Junto con algunas tumbas nuevas, casi lustrosas, se ven otras rotas y abandonadas. En muchas inscripciones la leyenda es ilegible y a menudo una capa de tierra cubre algunas partes del sepulcro. Tierra a la tierra.
En cuanto al adoquinado, es también bastante irregular y conviene caminar con los ojos fijos en el suelo si uno quiere ahorrarse un tropezón. Por eso al viajero le cuesta dar con la tumba de Gautier y no deja de toparse con la de Truffaut, la de Dumas hijo, la de los Goncourt, en una lista que ni las genealogías bíblicas. Al cabo, harto de recorrer la avenida Cordier arriba y abajo, decide sentarse un rato sobre un zócalo que flanquea el camino y al observar cómo caen las primeras hojas otoñales le viene a la memoria el sepelio de Gautier, que es de una belleza, en efecto, operística. Primero, ya en junio de 1872, Eugénie Fort advierte que su amigo Théo se encuentra en un estado de languidez extremo: la familia se preocupa y lo ponen a régimen, pero lo que hace el escritor es dictar una carta a su venerada Carlotta, porque ni siquiera puede sostener la pluma. Días más tarde ella le responde con la promesa de ir a verlo y Gautier pasa el verano vagando por la casa como un espectro: no habla, no lee, no hace caso ni a su gato.
El otoño será un amargo final. El 19 de octubre Gautier tiene un sofoco y el médico dice que su dolencia cardiaca se ha complicado. El poeta vuelve a escribir a Carlotta, como si quisiera que los últimos latidos de ese corazón maltrecho fuesen para ella, pero su letra es ilegible. El domingo 20 baja a comer con su familia y aún susurra, optimista: «Cuando me cure…». El lunes lo encuentra en la cama, exhausto por ese largo fin de semana que ha sido su vida; sólo se levanta el martes para recibir a Théodore de Banville, y el miércoles no se despierta. Gautier ha muerto sin mucho sufrimiento, aunque el narrador sospecha que esa falsa promesa de Carlotta debió de dolerle más que un achuchón en los higadillos. Su último deseo, el que había dejado escrito en Dernier voeu, lo dice así: Oh! Que de votre lèvre il tombe / Sur ma lèvre un tardif baiser, / Pour que je puisse dans ma tombe, / Le cœur tranquille, reposer!1
¡Pobre Gautier, privado de este beso postrero! Esa añoranza de Carlotta dio a su rostro la belleza de la que hablan los asistentes a su funeral, en la iglesia de Neuilly. Edmond de Goncourt, por ejemplo, describe sus manos enlazadas sobre el pecho, aferradas a un rosario, y la palidez anaranjada del rostro entre los negros cabellos. «Tenía la serenidad salvaje», dice, «de un bárbaro dormido en la nada». Un destacamento de zapadores rinde al difunto los honores y el barítono Faure entona De profundis. Luego se reúnen en el cortejo fúnebre algunos amigos, entre ellos Catulle Mendès, que hizo carrera a fuerza de no perderse un entierro, una boda, un homenaje. Precedido por dos hileras de soldados, el féretro recorre media ciudad y se van uniendo al cortejo los admiradores. Por fin, ya en este cementerio de Montmartre, el cura se impacienta hasta que harto de tanta palabrería se larga sin dar la bendición, y entonces alguien arranca una rama de un árbol y la arroja a la tumba. De ahí que esa primera hoja otoñal le haya recordado al narrador la historia del entierro de Gautier, «uno de los más bellos», dejó escrito Bergerat, «que jamás ha tenido un artista».
De modo que la tumba de Gautier ha de ser algo notable, y si el viajero tuviera idea de cuáles son su aspecto y proporciones podría distinguirla. ¿Se tratará de un gran mausoleo, con una capilla de planta octogonal y un porche sobre un dintel rematado por un blasón familiar? ¿Será un rico panteón, en una cúpula semiesférica sobre una cornisa con canecillos? Porque si Gautier fue poeta impecable lo fue por creer en el mundo exterior y esa fe lo convirtió en un escenógrafo contumaz. Y la tumba sería su última escenografía. Algo así sugiere uno de sus epigramas, «En passant près d’un cimetière»: el mundo como escenario, el alma como máscara que en la muerte devuelve un disfraz alquilado. Ahí, en esa retórica de la cáscara y la interpretación, se lee de nuevo la condición operística de Gautier. Y en esto, mientras el narrador da vueltas a las metáforas, el viajero levanta la vista y comprueba que sin darse cuenta lleva diez minutos frente a la tumba del poeta.
La sepultura no llama mucho la atención: se alza sobre un basamento rectangular y en su parte delantera ostenta una cruz inscrita en un círculo, con un bajorrelieve en el que se ve el sol amaneciendo por el mar, bajo un cielo estrellado; la losa superior, a dos aguas, la recorre toda ella una cruz latina. El monumento que se alza detrás, sin embargo, es otra cosa: primero, un plinto enorme en un talud invertido, sobre cuya parte frontal hay un conjunto escultórico con un león dormido, una lira de la que pende una guirnalda y una enorme corona, tras la que se distingue un arco de medio punto; después, sobre ese plinto, unos libros componen el pedestal que sostiene un medallón con el rostro de Gautier. Culmina el monumento una figura femenina sedente, de rasgos helénicos, que sostiene una lira en una mano y una pluma en la otra. La cabeza debe de frisar los cuatro metros y el viajero se dice que si es un perro le muerde porque ésa es más o menos la idea que él se había hecho de la sepultura de Gautier. De modo que anagnórisis tenemos.
Ese y no otro era también el procedimiento de Gautier: una cómoda anagnórisis, en la que reconocía ahí fuera la belleza que había soñado aquí dentro. Se ve en sus libros de viajes, y él mismo lo anuncia en Départ: cuando se propone la empresa tan baudeleriana de cantar el viaje adonde sea, confiesa su deseo de conocer l’aspect de ce monde où nous sommes. Nada más. El narrador, que no tiene fresca del todo la poesía de Gautier, recuerda en cambio aquel Voyage en Espagne en el que se respira esa ansia por confirmar el arquetipo: el escopetero, el zagal, las pasiegas… Incluso las manolas, que, como el propio Gautier no deja de advertir, son ya una especie en vías de extinción, casi un personaje —¿lo adivinan?— sacado de una ópera. Lo malo es que esa anagnórisis de una imagen libresca elaborada desde Neuilly, sentado el escritor sobre un sofá de terciopelo rojo a la luz de una lámpara Luis XVI, a menudo no cuadra: llegar a Irún y encontrar las casas encaladas «según la costumbre árabe» o los tejados en una crestería «de aspecto extraño y morisco», como cuentan las primeras páginas de Voyage, exige ponerle voluntad a la mirada. Es lo que sucede cuando uno se atiene al mundo exterior: que al final ni siquiera ve eso, la superficie de las cosas. Al cabo, el pintoresquismo sería una epistemología negativa, un modo de no conocer.