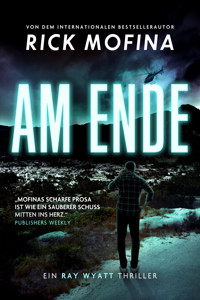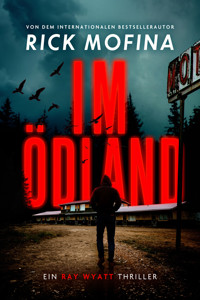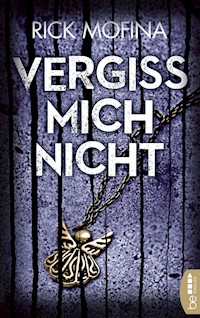Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Samantha Moore, una universitaria de Queens, de camino a Canadá con su novio para empezar una nueva vida cuando desaparece sin dejar rastro en un pequeño motel de Vermont. Su desaparición no es más que el último de una serie de extraños sucesos que han ocurrido durante décadas en los solitarios bosques de Vermont. Tras un macabro hallazgo relacionado con el caso, la agente del FBI Jill McDade es enviada a Vermont, donde su camino vuelve a cruzarse con el del veterano periodista Ray Wyatt, encargado de investigar el misterio en torno a la joven desaparecida. El tiempo corre y las esperanzas de encontrar a Samantha con vida disminuyen con cada día que pasa, sobre todo teniendo en cuenta a quién la policía y el FBI empiezan a señalar como principal sospechoso… --- «Los libros de Rick Mofina son angustiosos y adictivos. Thrillers que se quedan contigo». Louise Penny ⭐⭐⭐⭐⭐ «El estilo intrigante e intenso de Rick Mofina convierte cada uno de sus thrillers en un viaje lleno de adrenalina». Tess Gerritsen ⭐⭐⭐⭐⭐ «La prosa afilada de Mofina es como una ráfaga de disparos». Publishers Weekly ⭐⭐⭐⭐⭐ «Rick Mofina escribe de forma tan vívida que me puso la piel de gallina». Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐ «Como siempre, una historia muy intensa y perfectamente construida. Devoré este libro en solo unas horas». Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐ «Increíble. Rick Mofina lo ha vuelto a hacer: ha escrito una historia que no puedes soltar». Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En la oscuridad
Rick Mofina
En la oscuridad
Título original: The Hollow Place
© Rick Mofina, 2022
© Jentas A/S, 2025
Traducción, Ana Castillo © Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-1434-5
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Queda prohibido el uso de cualquier parte de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa de la editorial.
Published by special arrangement with Lorella Belli Literary Agency Limited and Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.
—
Tú eres mi refugio en tiempos de calamidad.
~ Jeremías, 17:17
CAPÍTULO 1
Cerca de las montañas Cold Hollow, Vermont
El bosque se alzaba a ambos lados de la estrecha carretera de grava, como si se la estuviera tragando. Eso fue lo que pensó Sam Moore.
—Estamos perdidos —dijo ella.
—No estamos perdidos. —Kevin agarró con fuerza el volante de la camioneta.
—Tenemos que volver a la interestatal.
—No vamos a volver, Samantha.
Ella le lanzó una mirada rabiosa. A Sam no le gustaba que la llamaran por su nombre completo. Kevin lo hacía cuando estaba enfadado o para molestarla. Desanimada, sacudió la cabeza mientras las piedras saltaban contra los bajos del camión. Pinos y abetos se alzaban sobre ellos, haciendo desaparecer la luz del sol.
En ese momento, como para subrayar que se adentraban en una zona remota del estado, el GPS dejó de funcionar. Sam miró su móvil y se lo enseñó a Kevin.
—Mira, ni siquiera hay cobertura aquí. Regresa.
Kevin levantó una pequeña hoja doblada con anotaciones escritas en su pulcra caligrafía.
—Tengo las indicaciones de Leo y he dibujado un mapa. Esto nos llevará a la frontera canadiense.
—Pero ¿por qué vamos por aquí? Creí que solo tomarías un pequeño desvío y que volveríamos a la interestatal.
—Te lo acabo de decir: por aquí es mejor.
—¿Mejor? Hay una docena de formas mejores de hacerlo. Esta no me gusta. No hay señales de civilización, no desde aquella gasolinera de aspecto espeluznante que pasamos unos kilómetros atrás. Deberíamos haber parado a repostar.
—Vamos bien.
Ella se inclinó y miró el salpicadero.
—¿Qué haces? —preguntó Kevin.
—Comprobando que vamos bien. Cuando Leo te prestó la camioneta, dijo que el indicador de gasolina a veces no funcionaba.
La aguja indicaba que el depósito de combustible estaba lleno en tres cuartas partes.
—¿Ves? —dijo Kevin—. Todo bien, así que tómatelo con calma. Disfruta del paisaje.
Sam se volvió hacia su ventanilla, mordiéndose el labio inferior.
Habían ido hacia el norte por la interestatal 91, y todo iba bien hasta que Kevin mencionó algo sobre una carretera secundaria poco conocida que se dirigía hacia la frontera. Pero Sam no le había prestado atención. Iba medio dormida, intentando leer una novela de Margaret Atwood en su móvil, cuando en algún lugar entre West Glover y Orleans, Kevin salió de la autopista.
Se dirigieron al oeste por la ruta 58. Sam vio pocos coches y solo un puñado de edificios a medida que aquella de la carretera asfaltada los adentraba en oscuros bosques. La ruta comenzó a subir. Y luego, en una bifurcación, se transformó en un camino de grava, salpicado de arroyos y ciénagas a los lados. Un cartel pintado a mano llamaba a una zona Lucifer’s Notch.
En aquel momento estaban lo bastante lejos en aquella carretera secundaria para el gusto de Sam.
—Quiero que des la vuelta y vuelvas a la interestatal.
—Sé lo que hago.
—En serio, ¿por qué vamos por aquí?
Kevin la miró, indeciso ante la respuesta.
—Dime. ¿Por qué vamos por aquí?
—Está bien. Leo me retó.
—¿Que Leo te retó?
—Ya sabes cómo es con sus blogs de conspiraciones y esas cosas. Bueno, había leído en Internet que esta parte de Nueva Inglaterra supuestamente estaba embrujada, maldita o algo así. Y quería que le grabara un vídeo. —Kevin señaló con la cabeza la cámara que había colocada en el salpicadero.
—¿Por qué no me lo dijiste?
—Porque me imaginé que pensarías que era una tontería y no querrías venir por aquí.
Sam lo miró fijamente.
—Entonces, ¿es porque Leo te retó? ¿Tienes diez años? No me lo puedo creer.
—Bueno, la otra razón es que Leo dijo que, si íbamos por aquí y conseguíamos un buen vídeo para él, no tendríamos que pagarle los quinientos dólares por usar su camioneta.
Sam negó con la cabeza.
—Vamos —dijo Kevin—. Es solo una pequeña ruta secundaria. Mira a tu alrededor. El camino es bonito y nos llevará al paso fronterizo con Canadá en Richford, que no está muy transitado, y nos ahorraremos quinientos pavos.
—Eso no me importa. Debería haberles pedido a mi tío y a mi tía que vinieran a por mí. Y, en vez de eso, me vengo contigo ¡y haces esta tontería adolescente que me hace perder el tiempo!
—¿Quieres respirar y calmarte?
—No me digas que me calme. Es más que estúpido hacer esta idiotez de buscar fantasmas por Leo. Y, dado lo que sabes que estoy planeando, y por lo que estoy pasando, francamente, es desconsiderado e insultante, Kevin.
«Desconsiderado e insultante».
La acusación flotaba en el aire, como si Kevin pudiera ver las palabras. Su rostro enrojeció y apretó con fuerza el volante. Pasaron segundos mientras buscaba una respuesta en el horizonte.
—Sam, lo siento. Me equivoqué. No quería disgustarte. Pensé que podría sorprenderte con una forma de ahorrar dinero, pero ya veo que metí la pata.
Ella negó con la cabeza, mirando el bosque pasar junto a su ventanilla.
—Entiendo que este viaje es muy importante para ti —dijo Kevin—. Para mí también lo es. —La miró—. Estuviste despierta toda la noche haciendo la maleta; no has dormido nada. ¿Por qué no descansas un rato? Mira, ya hemos ido demasiado lejos por este camino. Dar marcha atrás ahora sería inútil. Debemos seguir. Intenta dormir un poco, ¿vale?
Sam permitió que le cogiera la mano, en señal de tregua, y luego la retiró.
—Como quieras —dijo ella, antes de coger un cojín y apoyarlo contra la puerta. Se acurrucó en su asiento y miró hacia el suelo. Envuelta en una toalla, había una urna de bronce. Una fina banda la rodeaba, decorada con hojas y palomas grabadas.
Parpadeó para ahuyentar las lágrimas.
Kevin tenía razón. No había dormido, estaba agotada y, sí, malhumorada, porque se encontraba en un momento crucial de su vida. Samantha Victoria Moore tenía veinte años y dejaba su hogar de toda la vida en Nueva York para ir a Canadá a estudiar Medicina en la Universidad de Toronto.
Sam nació en Queens y era hija única. Su padre, vendedor de material hospitalario, murió al estrellarse el taxi en el que viajaba por la autopista Major Deegan. Sam no tenía entonces ni tres años. Cuando pensaba en él, le costaba visualizar su cara. Por muchas veces que hubiera visto los vídeos que había grabado su madre de ella chillando de alegría mientras su padre, riendo, la lanzaba por encima de su cabeza y la atrapaba, apenas se acordaba de él.
La madre de Sam, Elizabeth, una administrativa que se dedicaba a gestionar historiales médicos, nunca se había vuelto a casar y había criado a Sam sola. Sam iba al instituto cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. Fue en sus visitas al hospital cuando Sam decidió hacerse médica. Había trabajado a tiempo parcial y le iba bien en el instituto. Obtuvo becas y fue aceptada en varias universidades.
Pero, cuando Sam terminó el instituto, el estado de su madre empeoró. Retrasó su asistencia a la universidad para estar con ella en sus últimos días. Cuando su madre falleció, Sam se quedó sin familia, salvo unos tíos en Toronto, donde había nacido su madre.
El abogado de la herencia la ayudó a liquidar el dinero del seguro, a vender su pequeña casa en Corona y a gestionar las deudas. Con parte de los fondos, Sam se matriculó en la Universidad de Toronto. La universidad gozaba de una excelente reputación internacional en el campo de la investigación contra el cáncer, que era a lo que Sam deseaba dedicarse, y la matrícula era solo una fracción de lo que costaba en las universidades estadounidenses. A Sam le atrajo Toronto por la relación de su madre con la ciudad.
Era su forma de honrarla al tiempo que dedicaba su vida a luchar contra el cáncer,un asesino al que había que aniquilar. Así era como lo veía Sam.
Preparando su traslado, Sam completó todos los trámites para vivir como estudiante extranjera en Canadá, incluso la documentación para transportar los restos de su madre a través de la frontera. Repatriación, lo llamaban. Los tíos de Sam la habían ayudado a encontrar un apartamento en el centro, cerca del campus. Habían querido ir a Nueva York para ayudarla, pero Kevin había insistido en que él se encargaría de la mudanza. En el fondo, Sam quería dar el paso a solas con Kevin.
Sam y Kevin Tatum eran novios desde el instituto, aunque él era unos años mayor. A la madre de Sam le gustaba. «Es un chico de buen corazón, un protector, Sam», le había dicho alguna vez. Y era verdad. Kevin había sido el apoyo de Sam durante todo su dolor por la enfermedad de su madre. Y era un tipo bastante listo, que estudiaba Administración de Empresas en el Queens College de Flushing, con especialidad en Finanzas, mientras trabajaba a tiempo parcial en una empresa de corredores de bolsa de análisis de datos y modelización de hojas de cálculo.
Así que, el día antes de entregar las llaves de la casa, Kevin y su amigo, Leo Barzi, ayudaron a Sam a cargar la camioneta de Leo con sus pertenencias. Recordó que Leo les había hablado de los documentos que había metido en la guantera, junto con el registro del vehículo, por si surgían dudas sobre la propiedad del mismo cuando llegaran a la frontera. Les recordó que vigilaran el indicador de gasolina y mantuvieran lleno el bidón de emergencia que llevaban. Luego comprobó la cámara que llevaba instalada en el salpicadero, los abrazó y les deseó un buen viaje antes de que su hermano viniera a por él.
Mirando todas sus pertenencias atadas bajo una lona, Sam le había dicho a Kevin: «Me siento como una descendiente lejana de la familia Joad, de Las uvas de la ira». A la mañana siguiente, se habían puesto en camino hacia Canadá a través de Nueva Inglaterra, y planeaban visitar a un amigo del colegio en Montreal antes de dirigirse a Toronto.
Pero, hasta el momento, ni una sola vez durante todo el trayecto ninguno de los dos había planteado el miedo subyacente y tácito que cada uno albergaba. Con Sam viviendo en Toronto y Kevin en Nueva York, ¿sobrevivirían a una relación a distancia?
El futuro aterrorizaba a Sam.
«Porque nunca sabes lo que te espera», pensó mientras se adentraban en los oscuros bosques y se sumía en el sueño que tanto necesitaba.
***
El motor de la camioneta petardeó un instante y luego reanudó la marcha.
Alarmado por el sonido, Kevin examinó las luces del panel del salpicadero y el indicador de combustible.
«¿Qué…?».
La aguja de la gasolina había bajado y ahora descansaba por debajo del nivel de vacío. El motor se paró y se apagó. Sin gasolina, la camioneta se detuvo en silencio.
«¡No, no, no!».
Kevin tragó saliva y se dijo a sí mismo que debía relajarse y pensar.
Se volvió hacia Sam, que dormía profundamente. Fuera de combate.
Su mente se aceleró. La gasolinera que habían pasado no podía estar a más de cinco o seis kilómetros. ¿O estaba más lejos? No estaba seguro.
Entonces le asaltó otro pensamiento. «Olvidé llenar el bidón de gasolina de emergencia de atrás la última vez que paramos. ¡Maldita sea!».
Le llamó la atención otro hecho: no habían encontrado ni un solo vehículo en todo el tiempo que llevaban en esa carretera.
Kevin se fijó en la pegatina de la American Automobile Association de la esquina inferior del parabrisas. Leo, o su padre, o quien fuera, era socio del club automovilista y tenía asistencia en carretera. Buscó su móvil para llamarlos.
Se le encogió el corazón. La pantalla le indicaba que estaba en una zona sin cobertura.
Maldijo de nuevo y miró a Sam.
«Me va a matar».
Se metió el móvil en el bolsillo y se pasó las manos por la cara.
«Bien, la solución es sencilla. Caminar hasta la gasolinera. No se puede tardar más de una hora. Quizá tenga suerte y me traigan de vuelta».
Miró a Sam, que seguía totalmente dormida.
Necesitaba descansar.
Si la despertaba, se volvería loca. Caminaría con él, pero le molestaría dejar allí sus cosas, incluidas las cenizas de su madre. Se llevaría la urna y probablemente le iría gritando todo el camino. La situación ya estaba demasiado tensa por haber elegido aquella ruta.
«Esto es un desastre. Estoy jodido, haga lo que haga».
Vale, no tenía elección. Debía ir él solo a la gasolinera. Si salía ahora y conseguía que lo llevaran de vuelta, podría regresar antes de que ella se despertara.
«¿A quién quiero engañar? Se despertará antes de que vuelva».
Le dejaría una nota.
Rebuscando, encontró un bloc y un bolígrafo con logotipos de una tienda de cómics en el compartimento portaobjetos de la puerta del conductor. Cuando terminó de escribir, dobló la nota para que sobresaliera de una de las rejillas de ventilación que había frente a Sam. Agradeció que ella siempre cerrara el seguro de las puertas cuando viajaban. Luego, lo más silenciosamente posible, se bajó de su asiento, salió y cerró la puerta sin hacer ruido.
Cogió el bidón de gasolina vacío de la caja del camión y caminó deprisa.
Era bien entrada la tarde, aún había luz, pero la densidad del bosque lo oscurecía todo. El aire estaba cargado de un olor penetrante, dulce, a pino. Una serie de fuertes graznidos resonaron en las copas de los árboles mientras un cuervo planeaba por encima de ellos. Kevin superó una colina y se giró para echar un último vistazo a la camioneta, ya lejana.
«¿Estoy haciendo lo correcto?».
Se quedó mirando el vehículo. Un sentimiento de culpa se abrió paso en su conciencia mientras se alejaba más de la camioneta y seguía caminando hacia la gasolinera. Por un momento fugaz, imaginó a Sam suplicando: «No me dejes sola aquí. Por favor, no me dejes».
CAPÍTULO 2
Cerca de las montañas Cold Hollow, Vermont
Los párpados de Sam se agitaron.
Tras pasar de un estado de sueño aletargado a los primeros segundos de torpeza al abrir los ojos, se despertó sin saber dónde estaba.
Entonces lo supo.
Estaba en la camioneta con Kevin. En lo más recóndito de los bosques de Vermont, porque tomó la estúpida carretera secundaria.
«Pero ¿por qué estamos parados?».
Sam se incorporó, abriendo más los ojos hasta que se dio cuenta. La camioneta estaba vacía.
«¿Dónde está Kevin? ¿Qué es lo que pasa?».
Tiró el cojín a un lado, abrió la puerta, salió y echó un vistazo al espeso bosque que había a su lado de la carretera, pensando que tal vez se había metido por allí a hacer sus necesidades.
—¡Kevin!
Su voz resonó. Luego, silencio.
Buscó entre los árboles un destello de color de su camiseta o sus vaqueros, pero no vio nada. Se dirigió al lado del conductor.
—¿Kevin?
Oteó el bosque en busca de alguna señal de él, y no vio nada.
—¿Kevin? ¿Dónde estás?
No oyó más que el lejano graznido de un cuervo.
«Esto me saca de quicio. ¿Qué demonios está pasando?».
Sam volvió a la camioneta, cogió su móvil y estaba a punto de escribirle un mensaje de texto cuando gimió al darse cuenta de que no tenía cobertura. Al quitar la vista del móvil, vio que un papel doblado estaba encajado en la rejilla de ventilación del salpicadero. Lo tomó y lo desplegó, para encontrarse con la pulcra caligrafía de Kevin.
Soy estúpido y me equivoqué. Nos quedamos sin gasolina y olvidé llenar el bidón. No quería despertarte. He ido caminando a la gasolinera que pasamos. No te vayas. Volveré lo antes posible. Sí, soy un megaidiota y merezco que te enfades conmigo. Lo siento. Kevin.
—¡Oh, Dios mío!
Sam tiró la nota y miró hacia la nada, lidiando con su ira y su incredulidad.
«¿Cómo ha podido dejarme sola?».
Deberían haberse quedado en la interestatal, pero no, Kevin tuvo que hacer aquella mierda de Leo. Le estaba agradecida por dejarle la camioneta, pero ¿a qué precio? Ahora se encontraba allí, sola. Y para empeorar las cosas, tenía que hacer pis.
Leo guardaba papel higiénico en la camioneta. En algún sitio.
Sam miró debajo del asiento, luego detrás, encontró el rollo de papel y se dirigió al bosque. Las ramas y los matorrales la abofetearon y tiraron de ella mientras se adentraba lo suficiente para no ser vista desde la carretera. El aire olía a siemprevivas y lo notó fresco en su piel cuando se bajó los pantalones. Una suave brisa agitó las copas de los árboles, haciéndolas crujir mientras ella terminaba sus asuntos y regresaba.
Sam tiró el móvil al hueco que había entre los asientos y se pasó las manos por el pelo. Quería gritarle a Kevin, porque aquello la hacía recordar la preocupación tácita que tenía sobre él, sobre ella, sobre hacia dónde se dirigía su relación realmente.
«¿Será capaz de llevar una relación a distancia?».
«¿Podré soportarlo?».
Sam se preguntó si su traslado a Canadá significaba en realidad el principio del fin para ellos. Ninguno de los dos quería admitirlo en voz alta. En los próximos años, Sam iba a licenciarse en Medicina. No había ninguna duda. No sabía dónde ejercería ni dónde viviría después. Y no sabía si Kevin seguiría formando parte de su vida o si ella seguiría formando parte de la suya.
«Quizá deberíamos terminar cuando lleguemos a Toronto».
Sam cogió su móvil y empezó a escribir un mensaje para enviarlo más tarde. Estaba muy concentrada cuando se mordió el labio y se detuvo a pensar, insegura de qué hacer. Miró la urna que tenía a sus pies y que contenía las cenizas de su madre.
«Ojalá estuvieras aquí para que pudiéramos hablar. No me dirías lo que tengo que hacer, pero sí me dirías un “Veamos los pros y los contras”. Me ayudarías a resolver las cosas por mí misma».
Sam cogió la urna y recorrió con los dedos las hojas y las palomas grabadas. Su madre la había elegido en sus últimos días. Uno de sus últimos deseos fue que Sam esparciera algunas de sus cenizas en el querido barrio de Toronto donde había vivido de niña, antes de que sus padres se mudaran a Estados Unidos cuando su padre fue trasladado de nuevo a Nueva York.
«Te echo mucho de menos, mamá».
Con ternura, volvió a colocar la urna en su sitio, teniendo cuidado de envolverla con la gruesa toalla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su móvil parecía brillar. El sol comenzaba a ocultarse rápidamente y hacía más frío. Cogió la sudadera de la Universidad de Toronto que había comprado por Internet. Al desenrollarla para ponérsela, se alegró de encontrar en el bolsillo un plátano y una barrita Milky Way. Peló el plátano y le dio un mordisco.
Mientras masticaba, vio desaparecer el sol. La luz mortecina pintaba el cielo de azul y rosa coral. Fue entonces cuando vio por primera vez la niebla, que llegaba a poca altura del suelo, flotando como gruesos tentáculos, arrastrándose lentamente como un tímido intruso. Quizá fuera la altitud, pero Sam creía que la niebla se producía por la mañana, no al anochecer.
Era extraño.
La niebla no tardó en espesarse al caer la noche, envolviéndola a ella y a la camioneta en la oscuridad.
Pero no tenía miedo.
Sam no era una princesita. Había crecido en Queens. No había nada ahí fuera, nada más que nada. «El aislamiento es tranquilizador, no aterrador», se dijo. Nada se comparaba con lo que había visto y olido en las calles de Nueva York, o con los monstruos, bichos raros, chiflados y esperpentos que había visto en el metro de aquella ciudad.
La luz de su móvil llenó la cabina de la camioneta cuando comprobó el nivel de la batería. Estaba al cincuenta y cinco por ciento. Lo enchufó al cargador. Agradeció que Kevin le hubiera dejado las llaves, pero no podía arrancar la camioneta para calentarse. Y para ahorrar batería, no encendió las luces ni la radio. Unas pequeñas luces rojas y verdes parpadeaban y brillaban en el cargador, así como el sistema de alarma de la camioneta y otras cosas que funcionaban directamente con la batería.
Un destello llamó su atención.
Unos faros en el espejo lateral cortaron la niebla.
A Sam se le aceleró el corazón.
Debía ser Kevin.
Pero los faros se detuvieron a cierta distancia.
«¿Por qué? Qué extraño».
Las luces estaban a varios metros de distancia. «¿Por qué se ha quedado parado ahí atrás?». Sam podía oír el motor al ralentí. Giró la llave en el contacto de la camioneta y bajó la ventanilla eléctrica. Extendió el brazo, viéndolo iluminado en el intenso haz de luz mientras saludaba.
No pasó nada.
Nadie salió del vehículo.
¿Era un coche de policía? ¿Estaban comprobando la matrícula?
Sam pensó en acercarse, pero lo reconsideró.
«No sé quién es, ni por qué está ahí parado».
Era extraño.
Si se trataba de otra broma de Kevin, iba a matarlo.
El motor aceleró. La grava se agitó cuando el vehículo cogió velocidad y se dirigió hacia la camioneta en una nube de polvo y niebla llena de piedras. Viró alrededor de la camioneta tan rápido que Sam fue incapaz de ver de qué color era el vehículo, o incluso si era un coche u otra cosa. Unas luces traseras rojas aparecieron en la penumbra delante de la camioneta y luego se sumergieron en la niebla y la oscuridad hasta desaparecer.
El corazón de Sam latía muy rápido.
«¿Qué demonios ha sido eso?».
«Probablemente algunos tontos del pueblo sin nada mejor que hacer».
Sacudió la cabeza ante la oscuridad, maldiciendo a Kevin.
«¿Por qué tarda tanto?».
Sam miró por el retrovisor lateral, deseando que Kevin apareciera con la gasolina para que pudieran salir de allí, volver a la interestatal y a la civilización.
Se giró y se quedó inmóvil.
Una luz llenaba la cabina de la camioneta.
A través del parabrisas, Sam vio unos faros que atravesaban la niebla mientras se acercaba un vehículo. «Tal vez sea un buen samaritano». Pero esa esperanza murió cuando los faros se detuvieron a varios metros de distancia.
«Tiene que ser el mismo imbécil».
El vehículo se quedó allí.
Sam comprobó que las puertas estaban cerradas.
Tragó saliva, mirando la pulsera de cadena de plata con un nudo de amor que llevaba en la muñeca. Era el último regalo que le había hecho su madre. Sam se la metió en el zapato mientras el motor del extraño vehículo aceleraba y su zumbido llenaba el aire nocturno.
Sus neumáticos escupieron gravilla al acelerar de nuevo y sus faros apuntaron directamente a Sam en la camioneta. Se dirigía hacia ella, y Sam no pudo hacer otra cosa que protegerse los ojos, prepararse para el impacto y gritar, pero, en el último segundo el vehículo giró con brusquedad, llenando el costado de la camioneta de guijarros y polvo.
—¡Imbécil! ¿Qué quieres? —gritó Sam.
Las luces traseras que se reflejaban en el espejo retrovisor desaparecieron en la noche.
Conteniendo las lágrimas, esperó a que el vehículo regresara. Su pulso latía con fuerza. Se sentía impotente a medida que pasaban los minutos.
Pero no ocurrió nada.
Pasó más tiempo, quizá veinte minutos, y Sam no dejaba de mirar por el retrovisor lateral. Su corazón seguía latiendo deprisa cuando recuperó el aliento.
A lo lejos, a través de la niebla, vio los faros.
«No, por favor, no».
CAPÍTULO 3
Cerca de las montañas Cold Hollow, Vermont
Los faros que venían por detrás de Sam se acercaban.
Contuvo la respiración y volvió a comprobar que las puertas estaban cerradas.
La grava crujió cuando el vehículo giró a su alrededor, deteniéndose paralelo a la camioneta de Sam. Era otra camioneta; y por lo que pudo ver en la oscuridad, parecía ir cargada con una lavadora vieja, un frigorífico, llantas de neumáticos y chatarra de todo tipo. Cuando una cara en el lado del pasajero se giró hacia ella, se sintió aliviada.
Kevin.
Estaba dando las gracias a otras dos personas en la camioneta. Parecían un hombre y una mujer mayores. Luego salió, y Sam bajó la ventanilla del conductor.
—Puedes gritarme, pero dame un minuto —dijo Kevin.
Metió la mano en la parte trasera de la camioneta para coger el bidón de gasolina y la rodeó. Sam se alegró de que los buenos samaritanos no se fueran. No quería que se alejaran hasta que Kevin pusiera en marcha el vehículo. Mientras desenroscaba el tapón del bidón de gasolina y luego introducía el líquido por la boquilla para el combustible, Sam salió y se acercó a los desconocidos.
—Gracias por ayudarnos —les dijo.
La mujer mayor se inclinó hacia delante, y su rostro arrugado se hizo visible a la luz de los coches.
—Encantada de hacerlo, querida. Soy Cass, y este es mi hijo, Gibby.
En la casi oscuridad de las luces que venían del salpicadero, Gibby era el perfil silueteado de un hombre con gorra de béisbol y las manos en el volante. No podía verle la cara, solo unos puntos que eran sus ojos. El ala de la gorra se volvió hacia ella y asintió.
—Soy Sam. Os estamos muy agradecidos.
—No es nada. Cuando vimos a tu amigo caminando con el bidón de gasolina, dije: «Gibby, ese tipo necesita que lo lleven». Y la Biblia dice que debes ayudar a los necesitados. ¿Cómo estás, después de haber estado aquí sola?
—Estoy bien, gracias.
—Me alegro. Eres una chica valiente, quedándote sola por la noche, especialmente en este lugar.
—¿Qué quieres decir?
El bidón de gasolina gorgoteaba ya vacío, distrayendo a Cass. Kevin lo sacó de la boquilla, cerró el depósito y la lata, y luego la guardó dentro de la camioneta. Interrumpió la conversación cuando se puso al volante y giró la llave de contacto. El motor hizo un amago un par de veces, y luego chisporroteó hasta funcionar.
—Listo. Todo bien. —Kevin salió de la camioneta, dejando el motor en marcha—. Gracias de nuevo, Cass, Gibby. ¿Cuánto os debo por el paseo?
—Nada. Encantados de ayudar —dijo Cass—. Vamos, hijo.
Gibby arrancó su vehículo para marcharse.
—Espera —dijo Sam—. Perdona, Cass, ¿qué querías decir con «especialmente en este lugar»? —Cass miró a Sam un momento. Una tristeza mezclada con miedo se dibujó en su rostro. Le dirigió la mirada a Kevin y, luego, a Sam de nuevo.
—Como le decía a tu chico, no deberíais estar en esta carretera.
—Pero ¿por qué?
—Es mejor volver a la interestatal. Vamos, Gibby. Y vosotros, cuidaos.
Después de ver las luces traseras perderse en la noche brumosa, Sam y Kevin subieron a su camioneta. Kevin dio la vuelta y volvieron por donde habían venido, conduciendo sin hablar.
Mientras viajaban, los faros no lograban penetrar en la niebla. Solo se veía un trozo de carretera forestal iluminada. Habían recorrido un kilómetro y medio cuando Kevin dijo:
—Vale, la he cagado. Lo siento. Así que adelante.
Sam no respondió.
Las piedras rebotaban bajo el suelo mientras conducían. Finalmente, Sam dijo:
—¿Qué quería decir esa mujer con «especialmente en este lugar»?
—No lo sé.
—Creo que sí, y tiene algo que ver con la mierda de Leo.
—Mira, todo lo que sé es que volvía caminando con el bidón de gasolina lleno, y pararon y me recogieron. Ella iba hablando de vivir la vida de acuerdo a la Biblia. Yo solo estaba feliz porque me llevaban de vuelta. Su hijo no habló. Eso es todo.
«Ah, ¿sí?».
Sam no sabía si era por el percance de haberse quedado sin gasolina, por el hecho de que su relación había llegado a un punto de inflexión o porque Kevin estaba cansado por la caminata. Tal vez fuera algo totalmente distinto, pero percibió que su humor y su actitud habían cambiado.
Estaba serio, casi inquieto.
—Kevin, ¿qué crees que ha querido decir?
—No lo sé. ¿Por qué?
—Porque mientras estaba sola, un coche, o una camioneta, no sabría decir qué era, se acercó por detrás y se quedó ahí parado, mirándome.
—¿Qué? ¿Era la policía?
—No.
—¿Salió alguien a hablar contigo?
—No.
Sam le relató todo sobre el incidente, y terminó diciendo:
—Fue espeluznante.
—Serían unos idiotas de por aquí intentando asustarte. —Kevin se giró hacia ella y vio sus mejillas brillar con rastros de lágrimas—. Cariño, lo siento mucho. Todo esto es culpa mía.
—¿Cómo pudiste dejarme aquí sola?
—Me equivoqué en todo, me equivoqué al tomar esta ruta, al irme. Todo el tiempo que estuve caminando sabía que me había equivocado al dejarte. Pero ya estabas cabreada conmigo, y lo ibas a estar aún más, hiciera lo que hiciera. Yo también estaba enfadado conmigo mismo por habernos metido en ese lío. No podía pensar con claridad. Pensé que podía echar gasolina y volver rápido y hacer las cosas bien. Pero me equivoqué otra vez.
—Pero, si me hubieras despertado, al menos habríamos ido juntos.
—No lo pensé.
—No puedo creer que hicieras tal cosa.
—Sam, ambos estamos estresados y ansiosos por esta mudanza. Eso es lo que realmente me asusta y me hace actuar de una manera tan estúpida. Tengo miedo de perderte.
—Bueno, tienes una manera muy absurda de demostrarlo.
—Sí, tienes razón. Yo solo… Mira. Esto es lo que propongo. Cerca del intercambio en la interestatal, vimos una aldea, o pueblo. Creo que se llama Spiritsburg. Hay un motel allí. Pasaremos la noche y por la mañana repostaremos. Y llenaré el bidón de gasolina de emergencia. Incluso compraré uno de repuesto y también lo llenaré. Luego tomaremos la interestatal hacia Canadá. Deberíamos tener cobertura y poder avisar a Monique de que llegaremos un poco tarde a su casa de Montreal. ¿Te parece bien?
—Sí.
Pronto, la carretera pasó de ser de grava a estar asfaltada, y la niebla se disipó, levantando el ánimo de Sam. Estaba contenta de que la zona crepuscular hubiera quedado atrás. Finalmente, como una señal de esperanza, el campanario de una iglesia se hizo visible al llegar a Spiritsburg. Pasaron junto a un grupo de viejas casas de madera, escaparates y un campo de béisbol, acurrucados contra los eternos bosques en la tranquila noche.
—Qué bien es estar de vuelta en la civilización —dijo Sam.
Encontraron el motel Green Rolling Hills a las afueras de la ciudad. Era un lugar de una sola planta en forma de L, con unas seis habitaciones en cada bloque, que daba a un aparcamiento asfaltado y poco iluminado que estaba vacío.
Kevin se acercó a la entrada, bajo el letrero de neón que ponía «Recepción». Cuando entraron, tintinearon unas campanillas. Vistas de colinas de esquí, arroyos forestales y valles montañosos colgaban en carteles de las paredes paneladas. A un lado del mostrador estaba el siempre presente expositor de folletos, invitando a los visitantes a las aventuras en tirolina o a las excursiones por el follaje otoñal. Al otro lado había un pequeño quiosco de artículos de viaje —cepillos de dientes, peines, maquinillas de afeitar, pastillas para el dolor de cabeza, algunos aperitivos— y una nevera con bocadillos, queso, fruta y yogur.
Era alrededor de la una de la madrugada. La recepción estaba vacía y en silencio.
Sam se agachó, sacó la pulsera del zapato y se la puso.
—¿Hola? —Kevin llamó a la puerta que había detrás del mostrador que daba a la residencia de alguien.
Se oyó un crujido en la parte de atrás y apareció un hombre de unos setenta años: jersey sobre camiseta, sin afeitar, pelo alborotado y gafas bifocales. Parecía como si acabara de despertarse.
—Bienvenidos.
—Hola —dijo Kevin—. Nos gustaría una habitación para esta noche.
El hombre los miró y luego inclinó el cuello hacia la ventana delantera. Se giraron y vieron pasar un vehículo.
—Una noche, de acuerdo. Son cuarenta y dos con cincuenta. Rellene esto. —Puso una tarjeta de registro sobre el mostrador.
—Veo que no tiene mucho lío hoy —dijo Sam.
—No, hemos estado bastante aburridos. ¿De dónde sois?
—De Nueva York. Queens.
—¿A dónde os dirigís?
—A Canadá.
—Bueno, no os queda mucho. —El hombre le dio una llave a Kevin—. La número 6 en el primer bloque. Pagaréis al iros.
—¿Los sándwiches son frescos? —preguntó Sam.
—Los hizo mi mujer esta mañana. Son de jamón y queso, y de pavo. Están muy ricos.
—Tomaremos uno de cada y unas patatas fritas. ¿Dónde están las bebidas?
—La máquina expendedora está en el pasillo, a la vuelta del bloque donde os alojáis.
Tras pagar la comida, aparcaron la camioneta en el hueco para la habitación número 6 y fueron a la misma. Olía a limpiamoquetas y pino; tenía dos camas individuales, un aparador de seis cajones con un viejo televisor a color, todo lo necesario para prepararse un café, una nevera pequeña, un escritorio y un cuarto de baño. Ordenado, limpio, básico.
—Nada especial por cuarenta y dos pavos —dijo Kevin.
Descargaron de la camioneta las bolsas que necesitaban, y Sam recogió su urna, y la puso a un lado, en un rincón de la habitación. Luego dejó la comida en la mesita.
—Hace calor aquí. —Se quitó la sudadera, dejando al descubierto su camiseta blanca y ajustada de John Lennon—. Traeré algo de beber y comemos algo.
—Necesito una ducha rápida, ¿vale? —dijo Kevin.
Antes de salir, puso sus móviles a cargar, contenta de que hubiera cobertura. Revisaría los mensajes más tarde. Buscó dinero en su cartera, cogió la llave de la habitación y se fue.
El canto de los grillos la acompañaba y el aire fresco le acariciaba la piel. Se sentía segura allí, de vuelta en el mundo y en el buen camino. Mañana estarían en Canadá. Aunque estaba cansada por todo el estrés, se sentía mucho mejor. El relajante zumbido de la máquina expendedora la condujo a un pasillo que daba al aparcamiento trasero del motel.
Sam se detuvo ante la máquina y estudió la selección de sabores, después introdujo el dinero y pulsó el botón para la bebida de Kevin. Le encantaba todo lo que fuera de uva. La máquina emitió un sonido sordo y ella sacó la lata fría. Luego eligió una cola light para ella. Mientras el mecanismo de la máquina golpeaba, Sam giró la cabeza.
Clank-clank.
Entonces un hombre dijo:
—¡Joder!
Alguien estaba en el aparcamiento trasero.
Sam cogió la bebida. Luego, curiosa, atravesó el pasillo y se dirigió al lugar de donde procedía la voz.
El único vehículo aparcado allí era una pick-up camperizada con el capó levantado y la puerta trasera abierta. El fondo estaba iluminado por una linterna y las herramientas, esparcidas. Un hombre estaba debajo de la camioneta, de espaldas. Ella no podía verle la cara, pero, desde su posición, este se giró y vio a Sam.
—Maldita sea —dijo, saliendo su voz de debajo de su vehículo—. Señorita, lo siento si la he despertado. Estoy teniendo algunos problemas con mi vehículo.
—No nos ha despertado.
—¿Nos? —dijo—. No veo a nadie con usted.
—Estamos enfrente, por el costado. Solo he venido a por unas bebidas.
—Oh, disculpe. He venido aquí atrás para no molestar a nadie mientras trato de arreglar esta cosa. Los cables del contacto para arrancar están sueltos. Son difíciles de alcanzar, y no puedo sostener la linterna al mismo tiempo, con mi muñeca rota y mi mujer como está.
«Cuánta información», pensó Sam, preguntándose qué aspecto tendría aquel hombre. El tipo era hablador. Fue entonces cuando Sam vio la escayola de su mano derecha, que le cubría el antebrazo.
—Oh. Ya veo. ¿Su mujer no lo puede ayudar?
—No, señorita. Está dormida dentro. —Golpeó el lateral del vehículo—. Su medicación la deja fuera de combate. Está enferma, tiene cáncer. Por eso vamos a Boston, para que reciba un tratamiento. La mayor parte de nuestro dinero se ha ido en las facturas, y con la camioneta averiada… No sé. —Su voz se debilitó por un segundo—. Tengo que llevarla a Boston, aunque sea lo último que haga.
En la mente de Sam se agolpaban los recuerdos de su madre, su determinación de convertirse en médica, su inclinación a devolver la ayuda que ella y Kevin habían recibido. Dejó las dos latas de refresco en la acera y se dirigió a la camioneta.
—Lo ayudaré.
—No, señorita, gracias, pero no quiero molestarla.
—No es molestia. —Sam se agachó—. Dígame qué tengo que hacer.
—Que Dios la bendiga. —El hombre se acercó y le tendió la linterna—. ¿Puede bajar aquí, a mi lado, y —golpeó con una llave inglesa— apuntar la luz hacia donde estoy golpeando?
—Claro. —Sam se metió debajo de la camioneta. Fue entonces cuando notó el fuerte olor corporal del hombre. Su ropa hecha jirones. Sus uñas, largas, sucias y astilladas. Sintiendo pena por él, se concentró en su tarea, dirigiendo la luz para que la herramienta metálica brillara sobre él.
—¿Aquí? —preguntó.
—Eso es, perfecto —dijo, moviendo su cuerpo—. Estate quieta. No te muevas.
Sam oyó un gruñido y luego una ráfaga de aire, antes de que todo se volviera negro.
CAPÍTULO 4
Cerca de las montañas Cold Hollow, Vermont
Kevin salió de la ducha, se secó con una toalla y salió del cuarto de baño.
Mientras se ponía el chándal y la camiseta, se sorprendió de que Sam no estuviera en la habitación.
«Ya debería haber vuelto con las bebidas».
Abrió una bolsa de patatas fritas, sacó una y, mientras se la comía, descorrió las cortinas para echar un vistazo a su camioneta. Sam tampoco estaba ahí cogiendo algo del vehículo. No estaba ahí fuera. Abrió la puerta de la habitación del motel, miró hacia arriba y hacia abajo del pasillo, y hacia el aparcamiento vacío.
«Quizá ha ido a recepción a por fruta o yogur para la mañana. Voy a esperar. O no. Quiero estar seguro».
Dejó las patatas fritas y se puso las zapatillas. Sam tenía la llave de la habitación, así que giró el pestillo de la puerta para que no se cerrara. Parecían ser las únicas personas hospedadas en el motel.
Las campanillas de la puerta de la recepción tintinearon. Allí no había nadie. El encargado se dirigió al mostrador con un gruñido.
—Perdone que le moleste, pero ¿ha vuelto mi novia?
—No.
—Mmm.
—Nadie ha venido aquí desde que os registrasteis.
—De acuerdo. Gracias.
—¿Hay algún problema?
—Solo la estoy buscando. —Kevin negó con la cabeza y se dio media vuelta para regresar a su habitación—. Gracias.
Examinando el aparcamiento vacío, Kevin intentó convencerse de que Sam aparecería con una explicación. «Pero ¿cuál?». Una ligera punzada de preocupación le revolvió el estómago cuando se detuvo frente a la puerta de la habitación. Se dirigió a la camioneta, abrió las puertas, miró en la cabina, incluso levantó la lona de la parte trasera y comprobó lo que había en su interior.
Sam no estaba allí.
Y era raro.
El zumbido de la máquina expendedora a la vuelta de la esquina se lo recordó. «Sam fue a por bebidas». Se dirigió hacia allí.
No había nadie.