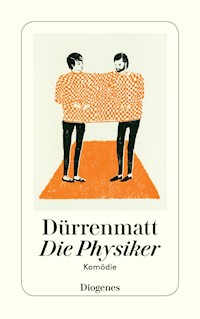Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad de Antioquia
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
¿Cuáles serían las dolencias del Creador al momento en que Rojas Herazo resolvió fundar a Cedrón con jirones de su vida, con la aguja del recuerdo y el hilo de su habla? Debió estar enfermo, qué duda cabe, de una feroz melancolía. De ahí el tono agonista, sufriente, de esta ambiciosa novela. Si el gran personaje Leocadio Mendieta tiene siempre en su andadura por el mundo un talante de enfermo terminal y un carácter despótico que no le permite sino morir, como todo tiranuelo, a cuentagotas, todos los seres de Cedrón, cuya fundación es anterior a su existencia, pertenecen a una fantasmagoría donde recala, aquí y allá, el tema del otro. Del otro en un sentir existencial, que en una idea sartreana recuerda que "no se necesita parrilla: el infierno son los otros". Juan Manuel Roca
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Héctor Rojas Herazo
En noviembre llega el arzobispo
Literatura / Novela
Editorial Universidad de Antioquia®
Colección Literatura / Novela
© Herederos de Héctor Rojas Herazo
© Editorial Universidad de Antioquia®
ISBN: 978-958-501-006-2
ISBNe: 978-958-501-005-5
Primera edición: Lerner, 1967
Segunda edición: Verlags, 1972
Tercera edición: Espasa-Calpe, 1981
Cuarta edición: Oveja Negra, 1984
Quinta edición: Editorial Eafit, 2001
Sexta edición: Carpe Noctem, 2013
Séptima edición: abril de 2021
Motivo de cubierta: Héctor Rojas Herazo, Gallo dividiendo el alba, Acrílico/Lienzo, 126 x 106 cm, 1996. Imagen colaboración especial del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia – MUUA. Fotografía de Rodrigo Díaz Roldán
Hecho en Colombia / Made in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad de Antioquia®
Editorial Universidad de Antioquia®
(+57) 4 219 50 10
http://editorial.udea.edu.co
Apartado 1226. Medellín, Colombia
Imprenta Universidad de Antioquia
(+57) 4 219 53 30
La presente edición de En noviembre llega el arzobispo parte de la publicada por Espasa-Calpe en 1981, edición que fue revisada y verificada por el autor
A la niña Rochi
A mis hijos
… Sufrimos las consecuencias y ni siquiera podemos trazar su origen;así que el error continúa en la oscuridad…
Federico Fellini
Caminaba bajolos árboles de mango, sin prisa, separando apenas los brazos de los muslos. Se inclinó al pasar y hundió el látigo en las tetas de la puerca parida, que gruñía en su lecho de fango. Después —totalmente erguido, con las piernas abiertas— arrancó una hoja al árbol de limón y empezó a morderla. El látigo, prensado entre el brazo y las costillas, se había apagado. Ahora el sol arañaba bruscamente sus polainas.
El gordo lo miraba hechizado. Inclinó su peso, varias veces, sobre una y otra pierna, con el temblor angustioso de un niño que tuviera urgencia de defecar, hasta que alfin disparó el alerta:
—¡Leonor, Leonor, ya llegó la gran bestia!
La mujer se asomó por la ventana del comedor, miró el patio —tranquilo, solitario, con sus follajes entristecidos por la luz— y dijo sin interés:
—No hay nadie, Gerardo. Estate quieto.
El gordo, aferrado al árbol de clemón, gimoteó con angustia:
—¡Es él. Míralo, mija, es la gran bestia! ¡Enlázalo con el rosario o me llenará de hormigas!
Agitaba compulsivamente su mano derecha, azotando un dedo contra otro.
—¡Ay carajo! —se oyó a la señora Clementina en el interior del cuarto—, ¡ya comenzó la misma fregantina!
Gerardo gimoteó nuevamente:
—¡Me va a llevar, míralo, me va a llevar!, ¡saca el pescadito de la totuma!
El hombre de las polainas avanzaba sin rozar las hierbas, viajando en la propia luz. Hizo una seña —no al gordo ni a la mujer que ahora apoyaba su mano en la puerta del comedor, sino a algo en el día— y separó la bruñida fronda de los tamarindos. Ya Gerardo no hablaba. Seguía todos los gestos del recién llegado con el candor de un niño que mira a su padre acomodando el jabón y la toalla para bañarlo. Preguntó sumisamente:
—¿Vamos a los potreros?
El otro afirmó sin mirarlo y, extendiendo el brazo, señaló la puerta del patio con la fusta. Gerardo avanzó transfigurado. “Es la llaga de Dios”, pensó con esplendor, descubriendo, en lo más secreto del patio, unas cuerdas de música por las que subían ángeles con cabezas de hormigas. No sintió el tropezón de su pie desnudo contra la piedra. Siguió avanzando, ajeno a su camisa sin botones y a sus calzones raídos. “Ya hoy no moriré, hoy seguiré vivo. La gran bestia me ha perdonado”. Cuando llegó a la esquina (la puerta del patio había chirriado tan levemente que ni la señora Clementina ni Leonor, momentáneamente descuidada, lo habían sentido salir) vio la figura avanzando sobre la calle arenosa. Inició un trote para alcanzarla. Gemía con acezante premura, sintiendo las caderas pomposamente colgadas a su esqueleto. Sentía, también, ese tejido de agua que le cubría la espalda. No era sudor. Era como si toda la pulpa de que estaba tejido se la estuvieran exprimiendo. Apretó los dientes y abrió las narices y los labios para respirar con furor. Gritó:
—¡Espérame, espérame te he dicho!
Creía que las personas eran árboles. Un cielo de gelatina resbalaba sobre los techos. El otro, lo único brillante en aquel opaco desastre, se volvió y le señaló el camino que ondulaba entre la yerba. Trotando con desesperación, llegó a la cerca. Penetró en medio de los dos alambres sin sentir los arañazos. El otro no dijo nada cuando Gerardo se arrodilló sollozando. Alzó la bota de montar y la acomodó sobre la nuca abatida. La sostuvo allí un instante, como si la apoyara en un simple accidente del terreno, mientras se acariciaba distraídamente la barbilla con la punta del fuete, mirando los árboles. Después, haciendo una desdeñosa presión, le hundió todo el rostro en la capa de lodo formada por las boñigas de vaca y el detritus de las hojas caídas. Lo oyó resoplar y erizarse como un cerdo.
El jinetevio al esposo de su hermana restregando el rostro contra las boñigas de vaca. Hundió las espuelas con ira mientras, arqueado por el arranque, se aplastaba el sombrero con la mano derecha para evitar que la brisa o las ramas bajas se lo echaran al suelo. Azuzando al caballo, gritó:
—¡Gordo pendejo, apártate de esa basura!
Gerardo no lo oyó. Seguía doblegado, las narices hundidas entre las hojas podridas, llorando suavemente. Tampoco vio al jinete cuando, apechando los matojos y haciendo circular el lazo, avanzaba erecto sobre los estribos. Creyó que una rama le había caído sobre la nuca, pero casi lo ahorca el violento tirón. Bocarriba, vio desaparecer los fruticos rojos y luego, sin transición entre una y otra imagen, el cielo con un solo pájaro, las nubes amarillas, los ramajes crueles, mientras los mordiscos de piedras y troncos le destrozaban la espalda. No gritó. Extendidas las manos hacia atrás, agarraba la cuerda tratando de afirmar todo el peso del arrastre en sus muñecas y talones. Algo indefinible, desbocado encima y delante de él, frenó de golpe. Se oía un irritado silencio lleno de grillos. El hombre avanzó con el caballo de la brida. Era pequeño y enjuto, pero él —tirado sobre las espigas y chamizas trituradas, los párpados sucios de sudor y polvo— vio una sombra gigantesca apartando las yerbas e inclinándose. La amenaza salió de las propias narices del caballo, mojándolo con el respingo:
—Si te vuelvo a coger otra vez comiendo mierda de vaca, te enlazo y te arrastro hasta que te mate.
Gerardo se había incorporado a medias, sosteniéndose en un codo. Sonreía con la cuerda anudada a la garganta, mirando sin entender. No sabía que estaba herido y medio desnudo. La voz del otro inquirió con hastío:
—¿Cuándo saliste de la casa?
Gerardo no contestó. Agradecía su desastre manteniendo el despliegue de toda su dentadura.
—¡Gran carajo!, ¿que cuándo saliste de la casa?
El gordo parecía estar en otra parte.
Lo pateó en el rostro. Después, tirando de la soga, lo obligó a incorporarse. Casi mordiéndole los párpados y zarandeándolo con angustia, se quejó:
—Estas mujeres no sirven ni siquiera para manejar a un güevón.
Lo aflojó de súbito como si algo le hubiera herido la mano (Gerardo se desgonzó blandamente, produciendo, apenas, el susurro de muchos insectos que se agitaran en el interior de un calabazo) y luego, mientras subía al caballo:
—¡Ah, carajo! ¿Y ahora te vas a quedar ahí?
Gerardo empezó a mover los pies.
—Coge, ponte esa manta encima.
La dejó sobre sus hombros tal y como había caído y miró al jinete avanzar entre la yerba infinita. La voz hizo vibrar la cuerda como una descarga eléctrica:
—Gordo marica, ¿qué haces que no te mueves?
Se aferró a la cuerda, frenándose en seco. Las fofas quijadas se le endurecieron. Gritó, en la linde de un ensueño, a la visión que se debatía entre la zarza solar:
—¿Quién eres tú?, ¿quién eres?
El jinete, volviendo enteramente el torso y aplastando la mano derecha en la grupa del caballo, contestó:
—¿Que quién soy? Más bien debieras preguntarte quién carajo eres tú.
—Yo soy Gerardo Diomedes Escalante —afirmó el gordo.
—Eras Gerardo Escalante.
—¡Soy, lo soy, yo soy Gerardo Diomedes Escalante!
El otro se desmontó. Dejó vagar la mano por la cuerda tirante, sin prisa, distraídamente, como si la deslizara por la pasarela de un puente. Después, al avanzar, la fue enrollando en el brazo izquierdo. Cuando llegó a poca distancia del gordo, lo acarició con mirada golosa. Reía con los dientes apretados, mientras balanceaba en su puño izquierdo el aro de cuerdas. Encogió el índice de la mano derecha y, pasándolo firmemente por su frente, mientras persistía en acariciar al cuñado con los ojos, derramó unas gotas de sudor en la yerba. Dijo:
—Conque todavía sabes quién eres, ¿no?
Gerardo seguía todos los movimientos con triste curiosidad. La brisa, al empujar sus cabellos, había descubierto su frente, adelgazándolo en una nobleza inesperada. Se oyó, cada vocablo más fuerte que el otro:
—¿Quieres repetirme tu nombre?, zángano de mierda.
El gordo respondió con misteriosa cordura:
—Tú lo conoces.
Casi se va de bruces con el violento tirón. Se afirmó con todas sus fuerzas en la rodilla derecha y, echando hacia atrás el torso, trató de eludir el golpe. Las cuerdas, silbando, mordieron sus oídos. Se puso en pie con inaudita levedad, como si careciera de peso. El otro lo miraba avanzar, intentando equilibrarse. Trató de sacudirse aquella blandura impetuosa, resoplante, que ahora resbalaba sobre su pecho. Un olor a queso y estiércol, a axilas grasientas y enardecidas, lo aprisionaba confusamente. Se sintió asfixiado por almohadas vivas y hediondas. Con asco, miedo y amenaza en la voz, jadeó las palabras:
—¡Maldito loco, suéltame! ¡No joda, te he dicho que me sueltes!
Rodaron, sangrándose estúpidamente. Se mostraban los dientes y aullaban como perros entre la yerba. Estuvo a punto de sajarle la nariz con una uña. Pero el gordo, blando y tozudo, insistía en arrancarle el labio gimoteando. Lloraba con estertores de mujer, sofocándolo con sus caderas y pezones andróginos. Se deshizo de él un instante reptando, confundido y acezante, con ganas de huir. Cuando el gordo le hincó los dientes en la pantorrilla, sintió una urgente, una desesperada necesidad de salvación. Gerardo bufó con los labios prensados a la tela del pantalón:
—No te robarás el pescado que nada en el agua bendita —luego, mirando con angustia a la mujer inventada por la luz de la tarde, soltó su presa y exclamó a toda voz:
—¡Leonor, Leonor, ya lo tengo! ¡Corre, trae el escapulario para ahorcar a la gran bestia!
El otro quedó un instante paralizado, mirando a la invisible Leonor. Lo salvó el caballo que llegó triscando. Gerardo se incorporó un poco y trató de apartar de su boca, de un manotazo, las briznas sucias de tierra y sangre. El corcel se interpuso entre ambos. El gordo empezó a gatear y después a trotar entre el oleaje de verdura que rizaba el viento. Rogaba con pueril mansedumbre:
—Vente, hermanito lindo, no me dejes, vente.
El cuñado, trastornado por el terror, no había alcanzado a montar, pero, aferrado con ambas manos a la tejuela, corriendo a la par del caballo, lo azuzaba agónicamente. Gerardo, al pasitrote, con las manos abiertas y las guedejas acribilladas por estiletes de yerba, suplicaba con sollozos de niño:
—¡Espérame, espérame hermanito, no te vayas!
Lo que al fin alcanzó a encaramarse sobre el caballo era un bulto confuso de sangre, polvo y harapos. Frenó la bestia y —respirando afanosamente, con los ojos enrojecidos por un odio que jamás encontraría reposo— le aulló a la figura inflada y medio desnuda que, entre las olas de yerba, parecía elevar una plegaria con los brazos abiertos:
—¡Loco hijoeputa, donde te vea te mato como un perro!
Leonor miróa los dos —al sudoroso jinete, con la camisa y el pantalón color de hierro bajo el sombrero de listas negras y amarillas, y al hombre que, al extremo de la cabuya, corría tras el caballo ladeado por un trote arisco— y se agarró firmemente a dos de los barrotes de la ventana. El jinete dio un tirón a la cabuya y, mientras se limpiaba el sudor con un pañuelo raboegallo, explicó:
—Lo encontré cerca de Toluviejo.
Era la tercera vez que lo traían así, a rastras, con el lazo al cuello como un reo a quien fueran a ajusticiar. Leonor alzó sus ojos hacia el jinete y dijo:
—Gracias, Nono. Entre con él por la puerta del patio.
Miró al esposo con detenimiento. Tenía roto el pantalón en el abombado de las rodillas y de la camisa le quedaban, apenas, unas tiras colgantes. Sin embargo, tenía algo de arrobo aquella humildad con que, voluntariamente, siguió tras la cola del alazán. Leonor, después de verlo desaparecer por la talanquera, se dirigió a su cuarto en busca de los implementos necesarios para hacer las primeras curaciones. La madre se mecía en la hamaca, impulsándose con dos dedos apoyados en el suelo, frente a la esperma encendida del altar casero. Amainando con sus dos manos el impulso de la hamaca, miró rígidamente a Leonor y dijo:
—¿Ya volvió?
—Sí, ya volvió —fue la respuesta de la hija.
Doña Clementina se ladeó intranquila en su piragua de tela. Indagó, suspirando, hundidos los ojos en la brisa amarilla que temblaba tras los barrotes de la única ventana del cuarto:
—¿Hasta cuándo tendremos que soportar este castigo?
Leonor se dirigió en silencio al escaparate. Lo abrió y empezó a remover cajitas llenas de trapos.
—No es justo, no es justo —siguió lamentándose la anciana—, ¿qué hemos hecho nosotras?
Tenía la cabeza erguida y remaba desesperadamente en el vacío que la separaba del suelo. Moduló otra pregunta con amargo candor:
—Mija, ¿estaremos pagando algún pecado?
Leonor se volvió y la miró intensamente. Tenía en la mano derecha la llave del escaparate y un paquete de algodón. En la mano izquierda una toalla y un frasquito con un líquido negro. Respondió:
—Sí, tal vez estemos pagando algún pecado.
—¿Cuál? —indagó la señora, confusa—, ¿de qué pecado hablas?
—Tal vez no lo hayamos cometido nosotras —respondió la hija con ronco susurro.
—Y entonces, ¿quién lo ha cometido?
Una mueca que quiso ser una sonrisa contrajo el rostro de Leonor. Posó en la pared la mirada de sus ojos sangrientos y dijo con lentitud, como si cada palabra necesitara un límite de silencio para existir:
—De todo esto no sé nada. Lo único que sé es que con Gerardo, con su locura, algo nos ha sido confiado.
Doña Clementina se incorporó bruscamente, sentándose sobre la medialuna de la hamaca y aferrándose con firmeza a sus dos extremos. Parecía una gran mosca con las alas caídas sobre una tajada de sandía. Leonor continuaba con la frustrada sonrisa desplegada en el rostro. La señora Clementina vio entonces, como si lo iluminaran hasta sus confines con un relámpago, el tormentoso secreto que soportaba su hija. La contempló, lívida y magra, bajo su cabellera atravesada por anchas huellas de cal. Extendió los brazos y, agitándose peligrosamente sobre la cinta de la hamaca, empezó a emitir unos gorgoritos afanados, tenebrosos, como si estuviera riendo con la garganta llena de lodo. Alcanzó, por fin, a modular con voz transida:
—Mijita, ven acá.
Leonor, con los brazos caídos, avanzó dócilmente.
—Ven, nenita mía, deja que te abrace —susurró la anciana con voz que aniquilaban, por igual, la compasión y el saldo, ahora reavivado, de su antigua bronquitis. Leonor se dejó estrechar sin oponer resistencia. Apoyada en ella, la señora Clementina descendió de la hamaca con una cautela llena de bufidos.
—Vamos —ordenó, iniciando una carrerita sofocada y empujando dulcemente a la hija—, pidámosle a Nuestro Señor Caído que nos ayude.
Leonor, persistiendo en su fina sonrisa, recordó su propio deseo, su “ojalá cayera muerto ahora mismo”, cuando el marido ambulaba, llamándola entre sollozos, en las noches del patio.
—Arrodíllate, arrodíllate tú también —instó la madre, mientras se postraba ante el rincón del altar casero.
Leonor, erguida, fijos los ojos en la llama que abrillantaba las fístulas de la pequeña escultura, oyó el llamado:
—¡Venga, niña Leonor, venga enseguida que el blanco se nos volvió a arrebatar!
Se desprendió bruscamente de la madre y corrió hacia la puerta falsa. Desde allí, miró un ángulo de la escena. El chalán, hincando las caderas en la silla, trataba de sujetar lo que forcejeaba al extremo de la tensa cuerda. Se le reventó el estribo derecho y el caballo, reculando aparatosamente, tumbó unas macetas de toronjil. Trastrabilló hasta lograr recostar el anca en uno de los horcones de la cocina, relinchando con frenesí. El gordo, ahora visible contra los follajes, trataba, riendo, de zafarse el nudo del cuello. Parecía feliz con aquel juego.
—¡Va para la playa, ciérrele la puerta del patio! —gritó Leonor.
Subiéndose la falda hasta las rodillas, avanzó, a plena luz, mirando fijamente la peluda cabeza debatiéndose con las ramas más bajas de un tamarindo.
—¡Aflójele la cuerda! —reprochó al Nono bruscamente— ¡Lo va a ahorcar!
—¡No puedo, niña, él es el que no me deja!
—¡Apresúrese usted, así se le afloja!
Corría pareja al caballo cuando Gerardo detuvo súbitamente el galope y, resoplando, se enfrentó a sus dos perseguidores. Frenaron en seco. Después lo vieron caminar hacia ellos. Parecía imposible que hubiera resistido tanto. Tenía el pecho y el abdomen llenos de hojas prensadas por el barro reseco. Leonor, acezando, aconsejó tiernamente:
—Cálmate, Gerardo, ven, déjame bañarte.
El gordo se paró alelado, mirando circularmente. Se le veía el sexo, pequeño y arrugado como el de un niño, temblándole, al respirar anhelosamente, en la penumbra de la bragueta. “Dentro de él está Gerardo, el verdadero Gerardo”, lo defendió Leonor ante sí misma. Se sintió hendida por una filosa compasión cuando suplicó en un arrullo, haciendo flotar sus manos como dos palomas:
—Ven, amor mío, ven.
Él avanzó entonces, mientras la mujer detenía al jinete con un ademán.
—Déjelo, déjelo, ya está tranquilo —aconsejó al Nono. Gerardo se quitó el lazo del cuello y con la mano echó las guedejas hacia atrás, en un gesto de olvidada arrogancia. Leonor tenía los ojos agrandados por el silencio. Cuando llegó frente a ella lo oyó decir:
—Me esperabas, ¿verdad?
Olía a monte, a sangre coagulada, a fondillos y sobacos sucios de excrementos.
—Sí —dijo Leonor—, te esperaba.
—Ha sido un mal sueño —dijo él.
Su esposa lo miró con timidez y sufrimiento.
—Un mal sueño —repitió Gerardo—, pero ya todo ha terminado.
Le alargó los brazos, redondos y suaves como los de una mujer, ahora tumefactos, sajados por violentas espinas. Ella tomó sus manos entre las suyas.
—Ven —la invitó él al cabo de un instante, con una especie de frenética galantería—, vamos al charco de los cerdos.
Ella lo siguió. El fraseo de los tamarindos era suave. Oían la tos del caballo y el chasquido de su cola sobre los flancos al espantar los insectos. Ella quiso decir o insinuar algo, pero se contuvo. Lo vio demasiado sereno en su soledad.
—Es aquí —señaló él, hundiendo sus pies en el fango del chiquero— donde quiero despedirme.
Leonor sintió que aquella escena había sido vivida alguna vez en otra vida, en otro sueño. Ya estaba preparada cuando él, con los ojos dormidos, cayó sobre su pecho.
—Venga, Nono —llamó al hombre que esperaba sobre el caballo—, ayúdeme, ahora sí podremos bañarlo.
La señora Delina, descorriendo la tela que flotaba detrás de los balaústres de la ventana de su cuarto, miró el lienzo de hierba de la plaza y vio a los dos alguaciles, Laó y Escalante, sentados en el pretil de la alcaldía. También vio el burro ciego de Canuto pastando frente a la casa de las señoritas Alandete. El burro tenía dos pajaritos picoteándole la mollera.
La señora Delina, soltando la cortina, cogió sus mamarias desde su base, por encima del traje, y las reajustó parsimoniosamente en el corpiño. Levantó luego sus manos a la altura de las sienes con los dedos unidos y tentó los dos alambres de sus lentes de plata. Olía a manteca de cacao y hojas de limón estrujadas. Se sintió demasiado igual a sí misma, con el vientre y las piernas hinchadas, en ese pueblo que no era el suyo (y al cual había llegado hacía cuarenta y seis años), en la quietud estival, entre la frescura de tinaja de su casa de madera y techo de tejas que arrullaba el fraseo de los almendros, en el preciso momento en que el reloj, suspendiendo su tictac, anunciaba quejosamente, con un atraso de diez minutos y catorce segundos, que eran las tres de la tarde. Extendió el brazo y miró su mano derecha —arrugada, con tres sortijas, en una de las cuales seguía el proceso de coagulación de un rubí— con las uñas yodadas por un desajuste renal. Observó minuciosamente los puntos sobre la piel y pensó “más vieja cada día”. Se volvió suspirando para afianzar la cortina en el gancho que salía de un costado del escaparate. La atmósfera del cuarto quedó sumida en un grato color de tajada de melón. Dio unos pasos y, sacudiéndose la parte inferior del traje como si la tuviera llena de migajas, se enfrentó, en el ángulo formado por dos paredes, a una muchacha con un niño en los brazos y a un cuadro sin marco, roto en su esquina inferior, en el que un doncel, caballero en un cándido cuadrúpedo, atravesaba con su lanza un reptil vomitando llamas. Un fraile de casi un codo de alto, con otro infante en los brazos, miraba pensativamente la escena. La señora Delina escuchó el canturreo, casi un susurro, del nieto castigado (“la hija del penal me llaman siempre a mí”, entre el furioso restregar de alas contra alambre de los mirlos enjaulados) golpeando sus botas contra las patas del taburete. Sacó una caja de fósforos de entre las uñas del reptil y, expulsando otro suspiro, rastrilló uno de los palitos. La llama, con aleteo de avecilla irritada, picoteó el hilo que emergía en la cumbre de una vela consumida hasta la mitad. Ahora la llama —inmóvil como la punta de una lanza de oro— mostraba, en toda su viveza, las facciones del doncel. Sonreía sobre el caballo de nácar. Su cuerpo, transparente bajo la armadura, con las caderas un poco levantadas, se curvaba en los hombros al empujar el venablo, como si fuera la culminación de una travesura, hasta lo profundo de aquella garganta que despedía el fuego en forma de ramas. La señora Delina hizo la señal de la cruz y, por turno, acarició los cachetes del niño y la frente de la muchacha. Cuando volvía a resbalar sus dedos, murmurando, sobre la estameña del frailecito que hacía las veces de nodriza, sintió el llamado. Auristela, como un retrato de cuerpo entero, se recortaba en el centro de la puerta, con su bata color café ajustada en la cintura con el cordón de San Antonio y sus zapatillas de tacones ladeados ardiendo en el ala de luz que la brisa, al sacudirlos, desprendía de los almendros.
—Dios está en esta casa —dijo Auristela sin moverse, con severidad, como si acabara de formular una acusación.
—Algunas veces —aceptó la señora Delina. Alzó las cejas e indagó con hastío:
—¿Sigues recogiendo para la túnica de San José?
—Sí, ya casi estoy terminando, pero la devoción no es la misma en este pueblo. Mucho forastero, primita, mucho forastero.
La señora Delina regresó su vista al altar y, de la parte trasera del fraile, sacó dos moneditas que —sin ladearse, los ojos fijos en el ecuestre doncel— entregó a Auristela. Tenía en ese instante un perfil de reina vieja y despechada.
—Mi contribución —dijo.
La beata comentó, enardecida de gratitud:
—La prima Manuelita Vitola me dio para los bordados y el primo Gámara para las mostacillas. Solo me faltan tres pesos para acabar de comprar la tela del manto. San José mismo me indicará las personas que completarán mi recolecta.
La señora Delina, todavía con las cejas alzadas sobre los lentes, la miró con asombro, como si ella y Auristela estuvieran encerradas en dos burbujas de jabón. Auristela comentó, avanzando un poco al interior del cuarto:
—La veo desmejorada, primita, voy a iniciar para usted un novenario de la salud a Santa Lucía. Es de lo más milagrosa que hay —remató, escrutando a la dueña de casa con sus ojos infantiles orlados de sangre. En ese instante se estremeció, con regusto y anticipada gratitud, al pensar en la limonada o en el batido de guanábana o tamarindo que le sería ofrecido dentro de poco.
La señora Delina, engullendo un jinete que atravesaba bajo el almendro de una esquina de la plaza y volviendo a ajustarse los lentes con los dedos erguidos, respondió:
—Lo que yo tengo es lo de siempre. No creo que sea enfermedad.
—Y entonces ¿qué será, primita? —indagó la beata con las manos juntas y los ojos, torpes y babosos, removiéndose como dos moluscos sin concha.
—La cuestión no es de aquí —explicó la señora Delina, señalando todo su cuerpo con amplio y desolado gesto—, sino de acá —y hundió su índice en el corpiño, con fuerza, como iniciando el taladro de su propio corazón.
A Auristela empezaba a inquietarla la tardanza del batido de frutas. La señora Delina dio algunos pasos y abrió la puerta del patio. Entró el sol de lleno, con un violento aroma de gallinas y tostados limoneros. El rostro de Auristela, como una esfera de papel en la cual hubieran incrustado dos bolitas de sangre, quedó suspendido, sin aparente conexión con el resto del cuerpo, en la cumbre de su traje monástico.
La señora apoyó la mano cargada de sortijas en el marco de la puerta. Otra vez una reina vieja (y despechada) observando los confines de su imperio. Su mirada levantó el polvo, el velo, el castigo, de amarillas comarcas; de templos erigidos por el dibujo de las hojas y el capricho de la lluvia en las paredes únicamente para que en ellos, en la penumbra de sus nichos, durmieran nictálopes oxidados; de flores cuyo diseño y perfume se fue complicando en tal forma que la naturaleza, estimulada por su progresiva suntuosidad, había terminado por convertirlas en seres epicenos y monstruosos; de rincones, amparados de toda extraña curiosidad, donde centenares de millones de hormigas, cucarachas y lagartos habían sucumbido —en guerras hediondas, silenciosas y horribles— para mantener el deleite de amorfas y antiquísimas dinastías. Suspendió finalmente el suplicio en el corazón de Auristela al ordenar:
—Felícita, tráiganos un poco del dulce de mamey que dejé en la alacena.
Volteó su gran cuerpo estriado, ahumado (con su testa sin corona, pero henchida de una majestad inútil, dolorosa) y, sofocada, despidiendo su peculiar aroma a cacao y hojitas de limón estrujadas, al sacudir la tela del traje sobre sus senos, se dignó confiar un verdadero desastre palatino a la esfera que flotaba sobre la estameña:
—No hay tamarindo ni guanábanas maduras.
La otra, ante el peso (sagrado) de aquella confidencia, pareció doblegar totalmente sus zapatillas. Insinuó con su ronca vocecita de perro:
—Para el calor, lo mejor es la limonada.
El rostro de gran medalla de cobre de la señora Delina se alteró con el ácido de la duda. Deslizó pensativamente:
—¿Limonada? Los limones están biches, Auristela.
Se miraron desde muy lejos. Aspirando el tiempo, la propia destrucción, en el violento aroma que llegaba del patio. Auristela, con su sonrisa de niña desamparada, escuchando el chancleteo de Felícita al avanzar por el corredor, se acercó a la dueña de casa. Tuvo miedo del poder acumulado en aquel rostro. Se atrevió, sin embargo, a susurrar:
—Primita, quisiera pedirle un favor.
El sacristánse les acercó furibundo, graznando con voz de tiple:
—¡Respeten el templo, hijoeputicas!
Los dos estaban tiesos, frenados, con sus caballitos de palo entre las piernas.
—¡Sáquense esas escobas y bótenlas!
Retrocedieron un poco.
El sacristán volvió a la carga:
—¿Ustedes creen que esto es un potrero?
Alberto Enrique se ladeó bruscamente, rastrillando con su cabalgadura las patas de los primeros escaños. Relinchó con descaro mientras pateaba las baldosas. El sacristán dio unos cuantos pasos y agarró la vara con una casullita en la punta que le servía para apagar los cirios. Tenía una violenta decisión en los ojos jaspeados.
—Te voy a enseñar —prometió con los dientes apretados, obligando a sus palabras a buscar salida por la nariz, y avanzó enristrando la vara. Alberto Enrique, sonriendo, gambeteó el tramojazo y allá se fue, relinchando con ofensivo gozo, a bordear la pila de agua bendita. La vara golpeó la columna sin alcanzarlo. Las botas del perseguidor y del perseguido resonaban como disparos. Alberto Enrique, siempre relinchando, pasó ante la hornacina de San José, que pareció contener a tiempo un grito de asombro detrás de su vara de jazmín y, rozando duramente el florero de bronce bajo la tarima de Santa Ana, atravesó —la cabeza levantada y la mano aleteando circularmente— frente a la cordillera de lucecitas de esperma del altar mayor. El sacristán se golpeó las espinillas con un escaño tratando de acortarle el paso.
—¡Métete la vara entre las piernas y corre como yo! —le gritó Alberto Enrique, con los ojos brillantes por la burla y el desafío.
El sacristán se dirigió tambaleando a la puerta principal. Se agarró con ambas manos a la vara y gritó al sol sin transeúntes que llenaba la plaza:
—¡Policías, policías!, ¡están profanando la casa del Señor!
Alberto Enrique tenía en la boca un clavel que había recogido al pasar de la tarima de Santiago y respingaba con malicia.
El borracho, parado bajo el almendro, le gritó al sacristán:
—¡Chencho, no seas pendejo; ven y te metes un trago!
Los dos niños, ganada la puerta lateral, se lanzaron a la estampida por el atrio, saltaron al pretil de la casa de la niña Ana Roxedes y de allí a la arena ardiente de la calle, llena de cagajones de burro. Alberto Enrique, con su cabeza rapada como una crin y el clavel en el hocico, parecía un caballito sangrando. Mientras galopaban, Severino volvió completamente el rostro y vio a Chencho, apoyado en la vara, cuando se inclinaba a coger un vaso de vidrio de manos del borracho. Doblaron la esquina frenando ante una gran tarima de cemento, sin techo, con ranuras llenas de yerba. Alberto Enrique, resoplando fatigosamente por sus narices cargadas de mocos, señaló el patio desolado, lleno de oxidadas calderetas y montoncitos de excrementos resecos, y dijo:
—Aquí estaba la casa donde murió el tísico.
—¿Cuál tísico?
—El hijo de la niña Delina.
—¿Al que le disparó don Demetrio?
—Sí, el mismo. ¿Cómo lo sabes?
—Me lo contó mamá.
Severino pensó en el otro enfermo, el que vivía en una casa de paja al final de dos calles siguientes.
—Yo conozco otro tísico —dijo.
—Eso es lo que sobra en este pueblo.
—¿Por qué no vamos a verlo?
—¿Ahora mismo?
—Sí, ahora mismo. Entramos y comemos mamones.
—Podemos contagiarnos.
—Qué va —Severino miró al amigo con sus ojos adultos—, el doctor Stanford le dijo a mamá que uno no se contagia si no vive con el tísico. Además, los árboles no se enferman y los mamones son muy dulces.
Alberto Enrique, entiesando el freno de su caballito de palo, piafó ensoñadoramente, con los belfos llenos de catarro:
—Lo mejor del mundo es comer mamones.
—Vámonos entonces.
Volvieron grupas y empezaron a galopar, muy tensos, por la calle abrasada. El turco Pipo Nule, recostado en un taburete a la puerta de su almacén, los vio pasar mientras sonreía sin sentido sobándose el vientre. Un jinete de verdad pasó con la arrogancia de un navío. A lado y lado, cercas de cañabrava, ramajes, voces en los patios, llamados:
—¡Espanta ese pollo de la mesa!
—El niño se está meando.
—¡Felícita, ven a barrer la sala!
Una negra monumental, de mamarias inverosímiles, como si le colgaran dos melones bajo el corpiño, traía una bangaña en la cabeza. La gran masa, coronada por una risa fija, se acercaba velozmente. Los círculos de su pollera danzaban como frutos en un ramaje. Severino vio, en un rapto, las facciones engrasadas por el sudor. Y oyó el pregón henchido de ufanía:
—¡Almojábanas, almojábanas calientes!
—¿Sabes —comentó el anciano distraídamente, frotando su mano contra la calva— que Mendieta sigue peor?
—Es su castigo. Debe sufrir por todo lo que ha hecho —sentenció la señora Delina, descargando en los codos todo su peso sobre el mostrador.
—Ha llegado otro médico de Sincelejo —continuó el esposo haciendo traquetear la silla al extender las piernas y hundiendo las mejillas en una mueca de absorción.
—Ninguno podrá hacer nada, ni el de aquí ni el de allá —afirmó ella dulcemente, entornando los ojos en el ensueño de una venganza.
El esposo entendió. Dijo, sin embargo:
—En el examen que le hicieron no encontraron nada, pero sigue peor.
—Lo mata su pasado, lo que ha hecho a los otros —acusó la señora Delina, recogiendo su torso del mostrador e incorporándose al ímpetu de una vieja convicción. El rostro de la anciana, con las fofas mejillas colgando de sus facciones de avestruz, alcanzó la rigidez del odio. Se volvió para mirar al marido y lo encontró dispuesto a perdonar bajo sus escombros de grasa. Lo alertó suavemente, en un arrullo.
—Tú olvidas —dijo.
Don Demetrio la miró, completando casi el círculo de su único ojo. Puso las dos manos bajo el vientre y lo suspendió con ansia al expeler su caridad:
—Te equivocas —aclaró con ternura desesperada—, no es olvido, es respeto por el sufrimiento.
La señora Delina insistía en acariciar con su mano derecha el borde del mostrador pulimentado por el uso. Después, acercando un taburete, se sentó quejosamente y empezó a sobarse ambas rodillas con una antigua y ensimismada piedad por sus dolencias reumáticas.
Don Demetrio, sosteniéndose el vientre con sumo cuidado, como temiendo que sus tripas fueran a derramarse sobre los sacos de azúcar y los bultos de cáñamo, se puso en pie tosiendo y suspirando. Pareció interesarse en la búsqueda de algún objeto entre los frascos y las latas de un anaquel del armario.
—Demetrio, mijo —llamó la señora Delina, como si lo hiciera desde el fondo de un pozo.
El marido, apoyadas las manos en el borde del anaquel, la contempló en el fondo de su odio, urgida de auxilio y aproximación. Hundió en ella, tratando de izarla, la súplica de su pupila solitaria.
—¿Qué quieres? —indagó sin defensa, sintiéndose descender por aquel pozo a participar en el suplicio de su mujer.
—Nuestra tarea —sentenció ella, erguida sobre sus caderas en el taburete, con extraviada calma, mirando fijamente el follaje de los almendros— no es perdonar ni curar, es simplemente la de vender chucherías en esta tienda; ¿no te parece?
—Sí, tienes razón —aceptó el anciano tras un jadeo. Y volvió su rostro hacia la ventana, hacia las nubes que empujaba la brisa de la tarde.
Entonces ella, siempre con los ojos fijos en los almendros, susurró distraída, como si volviera la hoja de un libro:
—¿Sabes una cosa? Auristela me dijo anoche que en noviembre llega el arzobispo.
Casi los moja el ramalazo de agua con que la vieja, apenas un fantasma de ámbar con una palangana en las manos, intentaba refrescar esa parte de la calle. Los saludó un negrito desnudo, con tamaño ombligo temblándole en el vientre como un biberón. Doblaron la esquina, alborotando gallinas y levantando una polvareda de afrecho, y vieron la casa, a poca distancia, con su abandono de animal en reposo entre los árboles de mamón.
—No subas al pretil —aconsejó Severino.
El clavel, como una mancha de sangre, temblaba en la camisa de Alberto Enrique. Por entre las hendijas de cañabravas miraron el patio, amplio, acabado de barrer, con coágulos de sol titilando en los tiestos llenos de agua.
—Debe haber un portillo —sugirió Alberto Enrique.
—Sí, el de los cerdos.
Al final de la cerca estaba el hondón. Las cañabravas quedaban suspendidas en el vacío como una hilera de lanzas.
—Déjame entrar primero —pidió Severino. Sacó el corcelito de entre las piernas y se acostó en la arena. Alberto Enrique, en cuclillas, apoyó la espalda contra la cerca. Preguntó:
—¿Nos verá el tísico?
Severino reptó brevemente, ladeó el cuerpo y, mientras se impulsaba con los codos, respondió:
—No, él debe estar en su cuarto.
Ahora, bocarriba, veía algunas ramas sin hojas en lo más bajo del follaje. Cerró los ojos y probó el sudor en sus labios al apoyar los talones del otro lado de la cerca, dándose un empujón final. Poniéndose en pie, se sacudió los fondillos y los brazos y miró, acezando, el patio agigantado por el mutismo solar.
La voz de Alberto Enrique le llegó, como si atravesara por un trapo, del otro lado de la cerca:
—¿No hay nadie?
Severino acercó su boca a las cañabravas y susurró:
—Cállate, no hay nadie. Entra.
Primero fue el corcelito. Parecía una erecta serpiente emergiendo del agujero. Debajo, el rostro congestionado y las manos inseguras de Alberto Enrique buscando un apoyo. Severino lo agarró por las muñecas arrastrándolo con violencia.
—Cuidado, que me puedo deshollejar con las latas —reprochó el amigo en voz baja.
Avanzaron en la arena, blandiendo los caballitos como venablos.
—¿Tú sabes subir palos? —indagó Alberto Enrique en un suspiro.
—Un poco. ¿Y tú?
—Claro —reviró en el mismo tono—, ¿cómo hubiera podido orinar a la vieja Vitelia desde el níspero si no sé trepar? —y después, con recelo, mirando, casi al unísono, a muchos lados—: Pero estos de aquí no son palos de mamón. Son higueretas.
—No, los de mamón están allá —Severino señaló, al extremo del patio, la hilera de árboles extendiendo sobre los tiestos su follaje de un verde sombrío—, esos son los más dulces.
Se escurrieron pegándose a una pared. Severino iba delante. Se detuvo al llegar al final de esa pared, frenando al amigo con la espalda. Chocaron también los dos corcelitos. El enfermo estaba allí, a pocos metros, risueño, sentado en un mecedor color mostaza, bajo el alar de paja. La voz sonó afable:
—Ya los vi. ¿Para qué se ocultan?
Se miraron con espanto.
—Quieren mamones, ¿verdad? Entren, entren.
Salieron al claro.
El enfermo los miraba con calma, menos sonriente. Estaba erecto de la cintura para arriba, entre su pantalón y su camisa blancos, con los dedos afianzados a las rodillas, sin moverse, como si el mecedor no tuviera balanzas.
—Son los mejores del pueblo, cojan los que quieran —invitó sin alterar su quietud.
Al fondo, frente a la mesa con algunos platos vacíos, estaba una mujer con una pequeña y arrugada momia en sus brazos. Miraba a los intrusos sin interés, como si viera dos gallinas.
Los niños avanzaron unidos, chocándose los hombros. El enfermo se paró entonces y quedó, totalmente inmóvil, frente al mecedor que se balanceaba furiosamente. Bajo la piel, que dejaba al descubierto la camisa sin botones, se transparentaban los tornillos y los arcos de sus huesos. Cogiendo una vara recostada a la pared, la extendió a los dos niños. Dijo:
—Corten los gajos con esto, no hay necesidad de subirse.
Caminó hacia ellos con ligereza, sin que sus pantuflas hicieran ningún ruido sobre la arena.
Los dos niños retrocedieron apretando los corcelitos.
—¿Tienen miedo? —inquirió el hombre.
Lo miraron adustamente, con las bocas apretadas.
El enfermo tenía una toalla sobre el hombro. Los ojos le brillaban, escrutadores y fijos, entre sus cuevas moradas. Se rascó los pelos de la garganta. Dijo:
—Si no quieren mamones, ¿para qué han venido?
—No, no queremos mamones —se apresuró a aclarar Alberto Enrique con voz desconocida—, venimos nada más que a ver los gallos.
—¿Los gallos? —indagó el enfermo deteniéndose con alelada irritación, como si acabaran de herirlo con un arma imprevista—, aquí no hay gallos, se los robaron hace meses —remató, llevándose el puño a los labios y tosiendo con suavidad. Agitó la vara mostrando los árboles.
—Sí, eso era; queríamos ver los gallos solamente —corroboró Severino con timidez.
El enfermo endureció los ojos. Habló con sorna, echándose enérgicamente la toalla alrededor del cuello y ladeando el rostro para dirigirse a la mujer.
—Aminta, quieren ver los gallos, ¿qué te parece?
La mujer seguía inmóvil, con el arrugado lactante en sus brazos.
Los dos niños se miraron ansiosamente y luego, a un mismo tiempo, miraron el portillo bajo las cañabravas.
El hombre adelantó unos pasos con lentitud. Dijo:
—¿Y no quieren ver el perro?
Abrió la boca y, respirando dificultosamente, deslizó la lengua fuera de ella, lamiéndose una y otra de las peludas comisuras. La mujer, cambiando a la pequeña momia de posición, aconsejó sin esperanza:
—Déjalos, te vas a agitar.
Ahora el enfermo no se movía. Estaba lleno de luz y suspiraba con angustia. Señaló el agujero de los cerdos (el mismo que miraban los dos niños) y tosió:
—¡Váyanse!
Severino y Alberto Enrique, siempre con los hombros unidos, recularon hasta alcanzar las primeras higueretas.
—¡Váyanse! —repitió el enfermo. Y después, súbitamente, con saña, como si se dirigiera a dos hombres:
—¡Ladrones, a este patio no vienen sino los ladrones!
—Son unos niños, quieren mamones —intervino sin fondo la voz de la mujer.
—¡Qué mamones ni qué carajo, lo que vienen es a robar! ¡Ladrones!
Agitó la vara, amagando cortarles la retirada. Después, empujado por un brutal acceso de tos, cayó de rodillas sobre la arena y, dejando resbalar la vara, juntó las dos manos, con fuerza, como si fuera a implorar.
“Es el judío, el judío que chupa las llagas de Cristo en la sacristía de Chencho”, descubrió Severino con horror, fascinado por el hilillo de sangre que se escurría por el mentón del enfermo.
Alberto Enrique se trepó por uno de los matarratones que servían de madrina a la cerca. Llegó a lo alto, rasgándose las rodillas y gimiendo. Severino, del lado de la calle, se revolcaba entre la arena. El amigo, descendiendo de las ramas del matarratón, se apoyó en su brazo.
—¿Y tu caballito?
Corrían sin saberlo. Alberto Enrique, apretándose la nariz con toda la mano, sopló bruscamente una llovizna de mocos.
—Se quedó donde el tísico —sollozó, abriendo desesperadamente la boca para aspirar el aire caliente.
El clavel seguía temblando, a impulso del galope, en el bolsillo de su camisa.
Ella teníaveinte años, los había cumplido hacía dos días, cuando él se paró frente a la ventana. Parecía asomado a una celda, allá afuera, con el sol detrás de sus hombros y su cara redonda veteada por la penumbra de un sombrero que se le antojó modelado con escamitas de nácar. Sus ojos no le parecieron azules en ese instante. Creyó que eran negros. Él se inclinó y la miró con tal intensidad que ella se sintió desnuda. Había preguntado suavemente, con acento forastero, casi pegados los labios a los dos balaústres centrales de la ventana: “¿Es esta la casa de doña Clementina de Algado?”. Al oír la respuesta afirmativa, le extendió el paquetito, envuelto en un papel amarillo y amarrado en cruz por varias vueltas de cordel, que había mantenido disimulado a la espalda. “Es de su tío, de don Ulises. Me encareció mucho, en Barranquilla, la entrega personal de esta encomienda —explicó él con sus ojos flotando sobre una sonrisa tímida y, sin embargo, posesiva, acariciante, de animal que ha dejado atrás el terror y la soledad del camino y, sin saberlo, pero ya con apaciguadora intuición, olfatea un hueco del mundo escogido para descansar y procrear—. Además, les envía muchas saludes”. Continuaba hablando con la boca casi pegada a los dos balaústres centrales. “Tenga la gentileza de pasar adelante —invitó ella, dejando vagar sobre el rostro y las manos de él su asombro de venadilla que aparta con sus finos orificios respiratorios las yerbas en que ha permanecido oculta y allí, reflejado en el agua en que ambos abrevan, contempla por fin al compañero—. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?”. Y él, mientras se sentaba en el mecedor (no en la silla que ella le había indicado) después de dejar su nombre flotando en la brisa como un olor o una consigna, la miró avanzar —delgada en la penumbra, el rostro de caoba pulido, dulcificado, por el brillo de los ojos marinos, con su paso estricto, de muslos prensados bajo la seda— escrutándolo con cautela, barriendo finalmente con el ruedo de su falda, al sentarse, la parte baja del otro mecedor y oyéndolo, no a él, sino al murmullo del camino que había transitado sin ella. Y las palabras de él un poco más tarde, mientras le lamía el cabello, las mejillas y los brazos, con su lenta, con su hambrienta mirada de oro. “Todo esto —agrupó en un gesto de enternecida posesión las paredes, el techo de paja, el resplandor de los almendros sobre la mesa y los muebles del comedor; los dos cuadros con galantes remeros; la maceta de cáñamo que vigilaba con sus espadas erguidas la entrada de la alcoba; el patio, al fondo, susurrante, elevado por el guiño solar entre las ramas a un límite de purificación y de música— parece como si lo hubiera vuelto a encontrar”. Después, respirando con los ojos entornados y paladeando con fruición el aire respirado, puso sus manos sobre las rodillas. Llegaba todas las tardes, a la hora de las campanas, cuando las hojas de los almendros se pulen como terciopelos de bronce. Todavía no muy gordo, más bien “entradito en carnes”, como decía la madre, a sentarse en el mecedor de cedro. Una de esas tardes le trajo el retrato de sus doce años. Piernas rollizas entre medias listadas horizontalmente y cabeza rebanada por un sombrerito sacerdotal, una mano colgando al lado de su muslo izquierdo y la otra, delicada y borrosa como una pincelada de topacio, posada con timidez en el florero que coronaba una columna de cartón. Los escarpines, llenos de botones, parecían humedecerse en el lago que tenía un cisne blanco y sobre el cual volaba, entre nubes de tiza, una paloma con un ramo de jazmín en el pico. El retrato estaba deteriorado en uno de sus bordes y él explicó con su sonrisa aromada por el palito de limón: “Estuvo muchos años en Sabanalarga, en la esquina del tinajero”. Cuando regresaron de la iglesia, la señora Clementina, como obsequio valiosísimo, le colgó el escapulario de la Virgen del Carmen, que el tatarabuelo de su madre había hecho bendecir por un capellán del Libertador, muerto de beriberi en el ejército del general Hermógenes Maza. Él se desabrochó la camisa y lo introdujo en su pecho, por debajo de la corbata ceremonial. El escapulario se lo arrancó una tarde, lleno de furor y acusando a la madre de su mujer de una ominosa confabulación contra su salud. Leonor no sospechó que aquella era la iniciación del estrago y, en principio, apenas lógicamente asustada, logró calmarlo acariciando sus mejillas bajo los tamarindos. Pero una semana después, a mediodía, a los cuarenta y cinco días de nacido el segundo hijo, con motivo de una discusión baladí, él la cogió de los cabellos y —acezando, con una sonrisa petrificada, descalzo y con la camisa fuera del pantalón— la arrastró por el sendero bordeado de trinitarias (el que regaban todas las mañanas con los residuos de café) y, aplastándola contra el brocal, trató de arrojarla en el pozo. Ella se vio allá abajo, sobre la superficie llena de nubes, la cabeza confusa, sin ojos, y a su izquierda la cabeza de él como un carbón henchido de raíces. Lucharon en silencio, apenas con un forcejeo sofocado, lleno de pena, sin entenderse, con preguntas mordidas y avergonzadas por parte de ella, con una angustia y un poderío insospechados por parte de él, hiriéndose con las uñas, arrancándose mechones de pelo y llorando. La caída de la maceta en el pozo lo frenó de golpe. La empujó contra los árboles y —secándose los ojos con la punta de la camisa, subiendo y bajando las caderas en un trote de bestia adiposa— se escondió detrás de la cocina sentándose en un taburete, llorando, sin espantarse los mosquitos que subían de los dos cántaros de piedra. Engordó malamente, despeñando el vientre contra los muslos. Rondaba bajo los tamarindos comiendo frutas secas que encontraba entre los desperdicios, asustando a las gallinas tirándoles piedras o fomentando los gruñidos de inquietud de los tres cerdos. Parado frente a ellos, con una rama en la mano, los insultaba suavemente, casi tierno, con palabras que parecía escoger con lúcida ignominia. Los cerdos se revolcaban sorprendidos y, chorreando lodo, mirándolo con obtuso desasosiego, se ponían en pie, rastrillando la cerca y chocando unos con otros. No los azotaba. Se complacía únicamente en eso: en ventear la rama, desgranando sobre ellos los vergonzosos vocablos, en apretarlos en asustado racimo contra la cerca. Otras veces se sentaba a leer viejos periódicos bajo los mangos. La cabeza —concentrada, con duras perforaciones de sol en las guedejas, los párpados reposados y la nariz distendiendo sus aletillas sobre los labios negligentes— semejaba la de un pacífico monarca estudiando en su jardín los planos de una batalla. Así estuvo, más o menos, hasta el momento en que Leocadio Mendieta llegó y les dijo, a Leonor y a la madre, que el último plazo de la hipoteca se cumpliría ocho días después. La tarde siguiente, y como remate a una apreciación sobre el hacendado, comentó la señora Clementina mientras limpiaba la caperuza de la lámpara:
—De todo lo que pasa en este pueblo quieren siempre culpar a Leocadio Mendieta. Todo se lo acumulan a él.
Leonor la miró con asombro. Dijo:
—¿Ahora va a resultar que el viejo es un santo?
—No digo tanto, no digo tanto —aclaró la anciana con desagrado—, pero pase lo que pase es a él a quien se lo achacan.
Leonor, poniéndose en pie, metió el trapo en el tubo de vidrio que había estado puliendo y colocó este sobre la mesa. Después, recostó los codos en el espaldar del taburete y —con rabia sofocada, sin mover la cabeza, llenos de justicia los ojos azules, aplastando, por turno, los dedos del puño izquierdo con el índice de la mano derecha— se puso a enumerar:
—¿Quién ha robado, con el famoso negocio de las hipotecas, más de la mitad de las casas de este pueblo?, ¿quién acapara y pone a los víveres el precio que se le antoja?, ¿quién les roba, lata por lata, cambiándoselas por ron, que él mismo destila en sus alambiques, las cosechas de arroz a los campesinos? ¿Quién?, ¿ah?, dime, ¿quién hace todo eso?
La madre, al agitar impacientemente la mano, pareció rechazar un moscardón.
—Sí, sí —aceptó apresurada—, todo eso es cierto. Pero no me vas a convencer de que nadie se vuelve loco por el solo hecho de que se le venza una hipoteca.
—No es la hipoteca solamente —reviró Leonor con reprimida furia—, él puede robarnos la casa cuando quiera, incluso creo que ya lo ha hecho. Pero ha venido aquí todas las tardes y, conociendo la debilidad de Gerardo, le ha traído libros y periódicos y le ha hecho que se meta toda esa basura en la cabeza para enloquecerlo. ¿Has visto cómo goza cuando lo ve corriendo y gritando por el patio?
La señora Clementina, alzando los hombros, respondió con desprecio:
—Tu marido ya estaba medio turulato cuando se casaron.
—¡Mentira! —apostrofó la hija—, ¡eso es mentira! Lo que pasa es que tú no querías que yo me casara. Te hubiera gustado que me quedara como tía Eulalia para vestir santos, ¿verdad?
La madre no atendió el insulto, pero aclaró:
—Mejor es vestir santos que dejarse inflar la barriga por un... —hizo un gesto circular con el índice, a la altura de las sienes.
Leonor trepidó enteramente. Se acercó despacio a la madre. En la cabeza, peinada con estoicismo, sus ojos ardían en dorados fragmentos. Dijo, sin mirar a la señora Clementina, como si hablara consigo misma:
—Te equivocas, él era un hombre bueno, todavía lo es; pero Leocadio Mendieta lo perdió para siempre.
La anciana sintió una amarga ráfaga. Como si algo, que durante mucho tiempo hubiese permanecido oculto en la casa, se hiciera súbitamente presente y tuvieran que darle un nombre y aceptarlo plenamente. Miró a la hija, apreciando la vastedad de aquel sufrimiento que había transformado a la doncella de cinco años atrás en esta mujer enlutada, de facciones marchitas. Preguntó alelada:
—¿Qué fue?, ¿qué pasó aquí?
Leonor no respondía. La miraba con una dulzura tan íntima, tan cargada de secreto resplandor, que parecía una amenaza.
La señora Clementina oyó el silencio. Sintió que la brisa de la noche había llegado y empezaba, con una intensidad en que no había reparado jamás, a sollozar entre los almendros.
—Nunca te he visto así —reprochó desolada—, ¿qué ha pasado en esta casa?
Leonor ahuecó los labios y le confió en un susurro, girando los ojos ensimismados hacia el patio:
—Es el demonio —las dos escucharon el gemido, que se alejaba a la carrera, de Gerardo Diomedes Escalante—, el demonio que corre dentro de él bajo los tamarindos.
—¿Te has vuelto loca? —gritó la anciana, reponiéndose.
—No, no estoy loca —aclaró Leonor, con feroz asordinada convicción—, nunca estaré loca, lo sé. Pero también sé que Leocadio Mendieta no quiere la casa; lo que quiere es el alma de Gerardo y eso fue lo que le compró cuando le dio el dinero.
La señora Clementina aferró la lámpara con ansia, como temiendo que algo la arrastrara al preguntar:
—Y entonces ¿por qué viene aquí con tanta frecuencia a recordarnos el vencimiento de la hipoteca?
El rostro de Leonor parecía suspendido en una nube entre el aire del violento crepúsculo. Lo movió apenas al responder:
—No, él no viene a eso. Él viene únicamente a mirar a Gerardo, a ver su obra, a verlo llorar y ensuciarse con los puercos. Cuando eso acabe —remató con rígida convicción— se lo llevará.
La madre pareció despertar de un hechizo y amonestó severamente:
—¿No digo? Ahora resulta que Mendieta no solo es el culpable de todo lo malo que ocurre en este pueblo, sino que también es el mismísimo diablo. Deja eso —estremeció a Leonor por los hombros—, quítate todas esas tonterías de encima o terminaré por tener a dos locos en esta casa.
—Sí —continuó Leonor transfigurada, sin oír a la madre, mirando tercamente un sitio de la noche—, yo he visto a Caramelo esconderse en un rincón cuando él llega y he visto el remolino de hojas que se forma bajo los mangos cuando se sienta en el taburete de la cocina.
—¡Avemariapurísima! —exclamó la señora Clementina, exasperada, mientras encendía la lámpara.
Pero detuvo las dos manos frente a la llama que surgía de la caperuza, cuando oyó los golpes en la puerta de la calle.
—¿Quién es? —indagó con angustia.
Nadie respondió.
Leonor —erecta frente al taburete, con las manos enlazadas y los ojos astillados por el reflejo de la lámpara, sin preocuparse por el llamado— miraba la sombra del patio con obstinado sufrimiento. Por entre los balaústres de la ventana, la señora Clementina vio algunas hojas brillantes ascendiendo con furor hacia los almendros.
Los dos se miraron con calma, sentados en los tabureticos que acababan de traer del comedor. Alberto Enrique levantó el carrete de madera, sosteniéndolo con los dedos.
—Es el fotingo de Páez —afirmó pomposamente.
Se puso en pie con una simple distensión de sus músculos, forrados hasta la mitad por unos pantalones color cazabe. Tenía cara de hombre, de niño que se parece completa y lastimosamente a su padre. Inició con el carrete el imaginario camino de Sincelejo por el hondón que, en la pared, bordeaba la vena del comején. Imitó, con los labios arrugados hacia adelante, el jadeo del motor del automóvil de Páez cuando, entre los ladridos de Nerón y Tamerlán, cruzaba la plaza, eructando humo de gasolina, en su diario recorrido por los pueblos de la sabana.
Severino, mirándolo con suma atención, recordó que el amigo tenía una abuela inglesa. No, no era inglesa, era hija de un inglés (su madre le aclaró esto muy bien, con muchos detalles, como si se tratara de algo importante, una tarde, mientras se peinaba untándose manteca de cacao sentada en el brocal del pozo) y era una vieja alta, de rígidos huesos, vestida como una santa, con las faldas hasta abajo cubriendo las zapatillas. Severino la vio una vez, cosiendo, en la ventana de la casa de su hijo. Tenía un perfil de caballo y unos ojos malvados. Los ojos no eran viejos. “Acaba de llegar de Santa Marta”, le había explicado Alberto Enrique, mientras la anciana, deteniendo las manos sobre el bordado, lo analizaba en silencio, con ofensiva, casi científica, prolijidad, como si se tratara de un rarísimo insecto.
Ahora el carrete estaba detenido en Toluviejo (cada hueco en la pared, al pie de la vena del comején, era una escala del viaje). Alberto Enrique suspendió el susurro de motor en su pecho y miró a los dos patos. Se contoneaban como mujeres gordas y fatigadas, alzando contra el follaje sus picos de amapola. “El sábado se los mato todos” —prometió en un susurro. “Este mes es de oro”, murmuró alguien en el estómago de Severino. Alberto Enrique, mirando los visillos que flotaban en la puerta del cuarto de la vieja, recordó con dulzura:
—Tenemos también que derramarle la bacinilla de meado en la cama.
Severino, inquieto, mirando de reojo al amigo, cambió de sitio sus dos caderas en el taburete. Algo se derrumbó con estrépito en la cocina y la gallina negra —la que nunca entraba al corro cerrado de las compañeras cuando comían maíz, sino que se quedaba fuera, ingiriendo con susto un grano solitario— salió en pleno vuelo, despidiendo gotas de luz.
—¿Te sabes la lección? —inquirió preocupado.
Alberto Enrique no respondió. Quería su diaria ración de travesura. Vengarse, con la mayor rapidez y en las cosas más sensibles, del régimen de terror impuesto por la anciana que trasteaba en la cocina. Severino insistió en repasar su suplicio de todos los días. La madre le acomodaba la cartilla en el sobaco y le ponía en la mano derecha el vaso de aluminio plegable. Él empezaba a llorar bajo los almendros del antepatio. Cuando pasaba frente a la ventana de la niña Zulma, esta le decía compasiva: “No llores, mijito, que ya sale Alberto Enrique”. Él acortaba el paso todo lo posible, aferrándose a la cartilla como a un arma. Al final de la calle, entre la casa que olía a cangrejo y camisolas sin lavar, estaba la vieja. Un obispo en la penumbra, con sus ojos ocultos bajo la cachucha a cuadros, impulsando el mecedor con sus babuchas moradas. Alberto Enrique no llegaba y la calle se volvía corta. Era un sueño con puertas cerradas y gallos sollozando. En la ventana de la casa de enfrente, a la derecha, exactamente antes de poner el pie en el pretil, aparecía el niño loco vestido con una bata gris. Lo escrutaba con sus ojos redondos y pensativos, rodeados por una piel lívida, llena de lunares. Parecía rapado, pues el cabello lo llevaba recogido en moñitos. Si Severino se detenía algún tiempo (casi siempre agarrado al horcón), el niño loco —suspendiéndose en el travesaño de la ventana, sin emitir ningún ruido— se quedaba allí un instante colgado de una mano y luego se alzaba el traje con la otra, mostrándole sus pantalones de mujer. Después descendía y se quedaba de pie, siempre mirándolo con sus ojos redondos, como si pidiera una explicación, agarrado a los balaústres de la ventana.
Alberto Enrique se metió el carrete en el bolsillo izquierdo de la camisa, dirigiéndose al cuarto de la vieja. Su cabeza se hundió entre los velos que colgaban de la puerta. Cuando reapareció, tosiendo, traía un nuevo secreto en las facciones catarrientas. Susurró afablemente:
—Ya le derramé la bacinilla de meado en la almohada.
Reemprendiendo el viaje con el carrete por el borde del comején, prometió ensimismado:
—Y mañana, cuando ella salga a visitar al doctor Alandete, le mataré todos los patos.
Casi lo oye la señora Vitelia. No era muy alta, pero una sensación maciza, de la cual eran responsables los entorchados del corpiño y la falda, la ampliaba con hidrópica majestad. Tenía, calada hasta las cejas, una cachucha a cuadros. Se afirmó en su bastón y prensó a los dos niños en una mirada sin piedad.
—Tú —señaló a Severino con su mano venosa, en la que brillaba una cuadrada amatista—, ¿qué letra es esta?
El aludido, temiendo un cintarazo del bastón de la vieja, observó las letras escapar de la cartilla.
—¿Cuál? —imploró en un suspiro.
Los patos, festivos, frotaban sus alas en el agua del tiesto.
—¿Cuál? —repitió la vieja y los ojos empezaron a girarle con alegría.
Alberto Enrique elevó los brazos defensivamente, como si fuese a él a quien aplicaban el tremendo cogotazo. La vieja se ladeó.
—Y tú, carita de chorlo, ¿qué has aprendido?
—Yo me sé cuatro letras —respondió Alberto Enrique, con voz transida por un asma sutil.
—Yo me sé cuatro letras —remedó con un traqueteo de dientes postizos la señora Vitelia.
Alberto Enrique escuchó varios trinos, un frufrú de alas, un suspiro del día, con su mirada hundida en el patio amarillo.
El golpe seco, asestado por un verdugo desdeñoso, lo doblegó tosiendo. Un gargajo asomó por uno de los orificios de su nariz. Aspiró ruidosamente y se pasó el brazo por el rostro.
La vieja se entusiasmó. Crujió toda entera, con ímpetu de barco a quien el viento alegra todas las velas, soltando un olor recóndito, como si un pájaro acabara de defecar entre sus senos. Lo prensó por la oreja. Alberto Enrique, medio de pie, le dirigió una oblicua mirada de ternero.
—¡Puerco!, ¡ni siquiera tienes un pañuelo! —y después—: ¡Al rincón, al rincón a arrodillarse!; y tú —dirigiéndose a Severino con vivacidad, calculando toda la dosis de pavor encerrada en la orden—, tráeme la totuma con los granos de maíz.
Severino fue al tinajero y, de la parte baja, cerca del gran cántaro de barro, cogió la totuma, regresó presuroso y se la extendió a la anciana. Esta, soltándole la oreja, empujó a Alberto Enrique hacia el rincón. Se sentó en el mecedor sofocada, con múltiple ruido de coyunturas, apretando sus maceteros para evitar que chocaran los dientes postizos, las manos cruzadas sobre la totuma y mirando la puerta de la calle con un odio de perro que defiende un hueso a medio roer. Después agitó el contenido de la totuma y metió algunos granos de maíz en su mano derecha.
—Toma —extendió los granos a Severino—, llévaselos, él sabe lo que debe hacer con ellos.