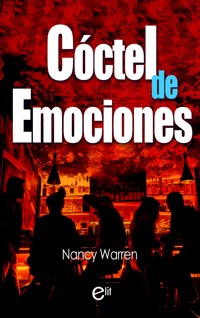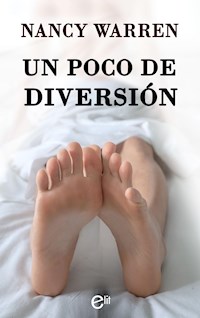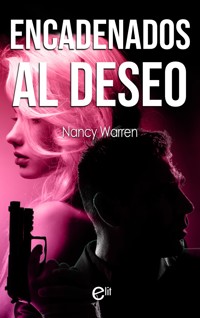
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Sophie Morton sabía que se había metido en un lío al hacerle aquella faena al sexy detective Blake Barker. Pero que la arrestaran era en realidad la menor de sus preocupaciones. El guapísimo detective iba a infiltrarse en el banco donde ella trabajaba para investigar una red de blanqueo de dinero. Blake no sabía si agradecer o maldecir el día que conoció a Sophie. La bella rubia era una tremenda distracción, pero no podía alejarse de ella. Su vida estaba en peligro y él iba a hacer cualquier cosa para protegerla... incluso pasar día y noche junto a ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
www.harlequiniberica.com
© 2010 Nancy Warren
© 2025 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Encadenados al deseo, Elit nº 472 - octubre 2025
Título original: BREATHLESS
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. N ombres, c aracteres, l u g ares, y situ aciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9791370008727
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Sophie Morton estaba perdida.
No era nada nuevo. Sucedía todo el tiempo. El problema radicaba en que había logrado perderse en la peor zona de Vancouver.
En ese momento se preguntaba si había tomado un giro a la izquierda para regresar a la central de su banco cuando tendría que haber sido a la derecha.
Tenía ganas de golpearse la cabeza contra el volante. Sufría la maldición de carecer de sentido de la orientación. No era capaz de comprender cómo, con un coeficiente intelectual elevado y vista perfecta, estaba perpetuamente perdida.
Los mapas no ayudaban. Los desconocidos de la calle que le daban directrices tipo «vaya al norte en la siguiente esquina y al sur después del tercer semáforo» no ayudaban en lo más mínimo. ¿Dónde diablos se hallaba el norte cuando una se encontraba completamente perdida?
«Respira», se ordenó a medida que se le desbocaba el corazón. Miró por la ventanilla con la esperanza de encontrar a un transeúnte de aspecto benigno, a un cartero o a un policía. Pero en el peligroso y sucio East Side de Vancouver, hasta la débil luz del sol de octubre parecía mantenerse lejos.
Un borracho dormía en un portal, una mujer mayor con un gorro de lana tiraba de un oxidado carrito metálico lleno con sus posesiones, un vagabundo de cara picada y género indeterminado hurgaba en un cubo de la basura. Un grupo de drogadictos adolescentes se chutaba en el portal a oscuras de una tienda de empeño.
Activó los cierres de su coche y volvió a centrar la atención en la calle. Oyó un jadeo y supo que salía de su propio pecho. «No, ahora no». Se obligó a calmarse. Ya era bastante malo estar perdida, pero la impotencia y frustración que le provocaba a veces activaba un ataque de pánico. El sudor le perló la frente, pero no podía soltar las manos tensas del volante para secársela.
«No hay nada de qué preocuparse. Es media tarde. Hace diez minutos estabas en la sucursal de un banco en una zona residencial para una reunión con el director. Respira».
Sintió la transpiración pegajosa entre los pechos y trató de calmarse escuchando música de ópera en el reproductor de CDs del coche.
Tampoco eso la ayudó. Tenía que salir de esa zona deprimente. El siguiente cruce debía de conducir a alguna parte. Giraría… El cruce apareció casi ante sus narices, con el semáforo en verde. ¿Izquierda o derecha?
El corazón le martilleó; no había aire suficiente en sus pulmones y no era capaz de inhalar aire fresco con rapidez suficiente. Algo se lo impedía.
Estaba en el carril de la derecha. Debía de ser una señal. Giraría a la derecha.
Tragó saliva como una mujer ahogándose y con dedos rígidos se forzó a girar el volante a la derecha… a una calle pequeña y de aspecto ominoso. Cualquier idiota podía ver que no iba a llevarla a ningún sitio al que quisiera ir.
Al menos no había más tráfico.
Mareada y jadeante, desvió el coche hacia el bordillo roto, temblando tanto que supo que iba a tener que respirar a través de la bolsa de papel que siempre llevaba consigo.
«Respira, maldita sea. Respira». Alargó la mano hacia la guantera, sabiendo que la bolsa se encontraba allí.
Al volverse, la espalda de un hombre que caminaba por la acera por delante de ella captó su atención. Después de tantos ejemplos tristes de humanidad, era un alivio ver a un hombre con buena planta. Tal vez por eso no pudo apartar la vista.
Encontrar a alguien en quien concentrarse era una excelente técnica para serenarse. Atlético y tonificado, la visión de esa espalda activó todas sus hormonas. Llevaba una gorra roja de béisbol y el pelo castaño y ondulado le caía hasta los hombros. Una cazadora azul no podía esconder los hombros musculosos, pero lo que de verdad la atrapó fue el modo en que los vaqueros gastados se ceñían a las caderas y los muslos. Se movía con velocidad y propósito y la forma en que todos los músculos trabajaban juntos y en armonía era poesía para los ojos.
Estaba tan ocupada devorándolo con la vista, que no notó a la mujer que iba a unos pasos por delante de él hasta que casi se situó junto a ella. Era asiática, de huesos pequeños y se la veía con prisa; una bolsa de la compra rebotaba contra su muslo cada vez que se movía.
Los ojos de Sophie se abrieron horrorizados al ver cómo ese hombre atractivo aferraba el brazo de la mujer y la empujaba contra la pared manchada de hollín de un viejo edificio de ladrillo. Junto a ellos había una barandilla de hierro, de ésa que anunciaba una tramo corto de escaleras que conducía a la entrada de un sótano.
El hombre era alto y se inclinó sobre la mujer para decirle algo. A través de la ventanilla vio que la mujer se debatía, que abría la boca, probablemente para gritar pidiendo auxilio.
Sophie miró a un lado y otro del callejón, pero se hallaba desierto. No había nadie que pudiera ayudar. Nadie salvo ella.
La ponía enferma ver a un hombre grande y musculoso intimidar a una mujer. No sabía si intentaba robar a su indefensa víctima o algo peor, pero le horrorizó haber observado con lujuria la parte posterior de un delincuente.
De pronto sus pulmones se abrieron y respiró amplias bocanadas de aire cuando la ira superó el pánico. Tenía que llamar a la policía. Buscó con frenesí el bolso de piel en el asiento de atrás, donde guardaba el móvil.
Entonces vio que el sujeto tenía un arma en la mano.
—¡Oh, Dios mío, no! —gritó. Pero nadie la oyó desde el interior del coche.
No había tiempo para llamar a la policía. La mujer podía estar muerta antes de que hiciera la llamada.
No se detuvo a pensar, sino que abrió la puerta, rodeó el coche y recorrió los pocos pasos que la separaban del agresor y su víctima. Se lanzó hacia sus piernas en un placaje que habría enorgullecido a sus hermanos.
Le golpeó el costado con la cabeza y lo derribó. Luego lo rodeó con los brazos, tal como le habían enseñado sus hermanos mayores cuando eran niños.
Oyó el gruñido de sorpresa del otro y una maldición en voz baja; luego, el crujido de un cuerpo al golpear el cemento.
Gritó de dolor cuando se golpeó la mano con el suelo al fondo de las escaleras. Después, aterrizó y se quedó sin aliento.
Transcurrió un momento en completo silencio. Estaba tendida sobre el pistolero como una amante satisfecha. Al inhalar, olió a jabón, sudor y hombre.
Durante un segundo, tuvo ganas de acurrucarse en esa sólida calidez y descansar un instante; luego, la realidad se reafirmó. Se hallaba encima de un criminal peligroso.
Habían aterrizado sobre un bloque de cemento, delante de una puerta metálica abollada. Miró por encima del hombro. La mujer asiática los miraba con la boca abierta.
Suspiró, agradecida de que la víctima se hallara ilesa. Juntas, llamarían a la policía y otro maltratador de mujeres estaría fuera de las calles. Ella tendría unos pocos moretones y una mano arañada, pero habría valido la pena.
—Ayúdeme —le dijo a la mujer, con voz un poco temblorosa—. Ayúdeme a conseguir el arma.
La mujer abrió mucho los ojos, y luego movió la cabeza como si quisiera despejarla. Entonces, sin decir una palabra, dio media vuelta y salió corriendo. Quizá no comprendiera el idioma. Probablemente iba en busca de ayuda. Lo único que tenía que hacer ella era recoger el arma y retener al delincuente hasta que llegara ayuda. Haría eso.
Ponerse sobre manos y rodillas no fue fácil. Al tratar de moverse, una ráfaga de aire frío donde no tendría que sentir nada la informó de que la falda se le había subido hasta las caderas. Intentó bajársela, y el movimiento hizo que la entrepierna se pegara de forma íntima contra algo cálido, que se movió cuando el hombre que tenía debajo gimió.
Santo cielo, estaba en una posición muy íntima con un agresor de mujeres indefensas. Cuanto más trataba de alejarse de él, más crecía el bulto que tenía debajo.
—¿Qué…? —musitó el otro.
Sophie se incorporó sobre manos y rodillas y se encontró mirando una cara que hizo que temblara de miedo.
Tenía la mandíbula cuadrada, labios delgados, una nariz que sobresalía de forma beligerante, dos hoyuelos profundos en unas mejillas con sombra de barba de un día. Era un conjunto de aspecto duro. Pero fueron los ojos los que captaron su atención y la mantuvieron prisionera.
Eran verdes, pero no el verde de la hierba o las esmeraldas o cualquier cosa amigable. Eran de un verde tan nublado y frío como el Mar del Norte. Tembló y se forzó a desviar la vista hacia el pelo castaño que daba la impresión de no haber sido peinado en un tiempo.
Los brazos habían caído abiertos al golpear contra el suelo, sin ningún arma visible. Vagamente, recordó oír el sonido del metal sobre el cemento. Miró adelante. Ahí estaba la gorra que se le había caído, y más allá, en un rincón contra la pared, la pistola.
Nada más mirarla, se le puso la piel de gallina. No quería tocarla. Pero como no lo hiciera, sería él quien la recuperara.
Alargó la mano, sabiendo que el movimiento prácticamente dejaría sus pechos delante de los ojos del sujeto, pero no podía perder el tiempo desenredándose y correr el riesgo de que fuera él quien llegara primero hasta el arma.
Él movió la cabeza, como si le doliera. A diferencia de ella, nadie le había amortiguado la caída. Había impactado directamente contra el cemento.
Sin prestarle atención, se estiró hasta que pensó que las costillas se le separarían; pero, aun así, quedó a unos pocos centímetros de la culata de la pistola. Sintió el calor de la respiración de él en un pezón. Su antena sexual se sacudió, sabiendo, sin necesidad de bajar la vista, que él le miraba los senos. Con un horrible aguijonazo de bochorno, experimentó un hormigueo en el pezón, la reacción instantánea al aliento cálido de un hombre justo sobre ese punto, y supo que la reacción era visible.
Al parecer, a su cuerpo no le importaba que se tratara de un hombre malo. La posición íntima que mantenían le recordó lo mucho que echaba de menos una presencia masculina en su vida. El sexo. Desde que rompió con David cuatro meses atrás, no había tenido ningún contacto íntimo y su cuerpo le comunicaba que la situación no lo hacía feliz. Si respondía sexualmente ante delincuentes callejeros, más le valía encontrar un hombre de verdad.
Bueno, si devorarle los pechos con la vista lo mantenía ocupado el tiempo suficiente para que alcanzara el arma, valdría la pena. Con un último empujón, se impulsó con las rodillas.
Justo en el momento en que sus dedos tocaron metal frío y gris, sintió el aire cálido contra su pecho de una maldición apagada, tan cerca que habría podido jurar que notaba el roce de los labios contra un pezón. Entonces, con un gruñido, él la sujetó por la cintura y la atrajo hacia sí.
Pero Sophie no había crecido con tres hermanos mayores sin aprovechar la experiencia.
En el momento en que la bajaba por el cuerpo, subió con fuerza una rodilla entre las piernas de él.
El grito estrangulado fue su llamada a entrar en acción. Empujó y se apartó de él. Avanzó sobre manos y rodillas hasta que aferró la pistola; soslayó la brisa que le recordaba que seguía con la falda plegada encima de las caderas.
Mientras él se hallaba plenamente ocupado sujetándose la entrepierna y maldiciendo de forma atroz, Sophie se incorporó sobre piernas temblorosas, rodeó el cuerpo y se alejó unos pasos, con el peso siniestro del arma en las manos.
Oyó el rugido de un motor y suspiró aliviada. La mujer debía de haber encontrado ayuda. El aprieto ya casi había terminado. Desde la posición que ocupaba él en el suelo, la miraba con dolor, furia y algo más. Cuando captó la dirección que seguía esa mirada verde, le lanzó fuego por los ojos y rápidamente se bajó la falda.
Terminó justo a tiempo de ver cómo su coche se apartaba del bordillo con un chirriar de ruedas y la otra mujer al volante.
Se quedó boquiabierta mientras corría tras ella agitando los brazos.
—¡Espera! —aulló—. ¿Qué diablos…? —entonces el coche, del que aún le faltaban dos años por pagar, realizó un giro en «U», pasó por delante de ella y dobló por la esquina del callejón.
Esperó que sólo fuera el pánico lo que había impulsado a la mujer a llevárselo y que volviera con la policía.
Cuando la descarga de adrenalina empezaba a menguar, se dio cuenta de que se hallaba sola, indefensa, salvo por un arma que no sabía cómo usar, con un tipo que atacaba a las mujeres a plena luz del día. Le dolía todo el cuerpo, tenía la ropa en un estado caótico, había perdido un zapato y le sangraba la mano.
Había tenido días mejores.
Despacio, regresó junto al agresor, que se había incorporado y estaba sentado con la espalda apoyada contra la pared del edificio. No había intentado levantarse, de modo que debía de creer que sabía cómo usar el arma. Cerró la mano con más fuerza en la culata demasiado grande y trató de apuntarlo con la pistola sin que viera que el dedo índice no estaba cerca del gatillo.
La miró con ojos tormentosos, pero no dijo nada. No parecía tan guapo: pálido, con la frente perlada de sudor y los labios apretados, como si estuviera conteniendo una maldición.
El silencio se prolongó hasta el punto de la incomodidad. No tenía ni idea de cuál era el protocolo de la situación. Y lo único que sabía era lo que había visto en la televisión y en las películas.
—No te muevas —le ordenó.
Él no dejó de mirarla, y en todo caso, su mirada se tornó más fría.
Se produjo otro silencio largo.
No podían quedarse ahí todo el día, mirándose mientras la pistola parecía hacerse más pesada en sus manos no tan firmes.
—Voy a llamar a la policía —le informó con firmeza.
Él no discutió; simplemente enarcó una ceja.
Entonces lo recordó.
—El móvil está en el coche.
—Usa el mío —la voz hacía juego con los ojos. Fría, enfadada, cortante. Fue a introducir la mano en la cazadora.
—¡Quieto! —gritó y agitó la pistola un poco, por si había olvidado que la blandía. ¿Es que la consideraba tan estúpida?—. Levanta las manos donde pueda verlas —ordenó. Le agradó comprobar que su voz se tornaba más fuerte por segundos.
Habría jurado que él ponía los ojos en blanco, pero lo miró con gesto fiero hasta que obedeció. Perdió un poco de dignidad al acercarse con un zapato de tacón y un pie descalzo.
Él musitó algo cuando ella metió la mano en el interior de la cazadora. Sophie habría jurado que era «date prisa».
No resultaba tan fácil cachearlo mientras mantenía la mirada pegada a los ojos de él. Su visión periférica no era tan clara y, además, la expresión de él la ponía nerviosa. Mirar en los ojos de un hombre durante cualquier período de tiempo por lo general era un gesto íntimo y romántico, un intercambio de mensajes ardientes. Mirar en los ojos de su prisionero era como hacerlo en un insondable mar helado.
Tembló al meter la mano en la cazadora. En contraste con su mirada, su cuerpo se encontraba asombrosamente caliente. Con la mano le rozó el torso musculoso.
Durante un segundo, el calor centelleó detrás del hielo verde de esos ojos y sintió un cosquilleo instintivo en el vientre. Él posó la vista con insolencia sobre sus pechos, una vez más en su campo de visión al inclinarse para cachearlo, y su reacción fue casi tan mala como cuando sintió el aliento de él.
Por lo general, mantenía sus pechos de Marilyn Monroe bien ocultos detrás de chaquetas holgadas, pero la había dejado en el coche.
—¿Te gusta la vista? —soltó, irritada por su propia respuesta. Debía de estar loca si encontraba atractivo a semejante hombre.
—Espectacular —repuso, recorriéndole el contorno del pecho con deliberada lentitud, como si empleara la lengua.
Ella movió la mano con más rapidez, sintiendo el perfil de un pectoral musculoso y una aspereza suave que debía de ser el vello del torso y la pequeña protuberancia de la tetilla.
—En el bolsillo de la cazadora, no de la camisa —soltó él con los dientes apretados.
Se sentía excitada e incómoda y deseó que apareciera alguien para ayudarla.
—Lo siento mucho —susurró con los labios secos. Entonces lo encontró. No se trataba de otra arma, sino de un móvil, justo donde él había dicho.
Aliviada de poder retroceder hacia una distancia más segura de esa presencia profundamente perturbadora, encontró el zapato y se lo puso.
—¿A quién llamas? —preguntó cuando la vio abrir el móvil.
—A la policía.
—Diles que tienes a Blake Barker.
Ella abrió mucho los ojos. Tenía que ser uno de los delincuentes más buscados de América si la policía lo conocía por el nombre.
Él debió de leerle los pensamientos, porque entrecerró los ojos y añadió:
—Al detective Blake Barker.
El teléfono casi se le cayó, junto con la mandíbula.
—¿Detective?
Algo que podría haber sido diversión pasó por la expresión de él al captar el evidente horror de ella.
—Soy poli.
No podía ser verdad.
—Pero… pero apuntaste con una pistola a una pobre mujer.
—Estaba arrestando a esa pobre mujer —hizo una mueca y una gota de sudor le cayó por la sien—. Y será mejor que les digas que envíen una ambulancia.
—¿Una ambulancia? —el corazón le martilleó con fuerza.
—Me has roto la pierna —la miró con ojos centelleantes.
Capítulo 2
Sólo en ese momento Sophie notó que una de las piernas del hombre estaba en un ángulo peculiar.
—Cielos. Yo…
—Simplemente, haz la llamada.
Los dedos le temblaron mientras marcaba los números. Sin hacer caso de las instrucciones que le había dado él, pidió una ambulancia en cuanto respondieron.
—¿Cuál es la naturaleza del accidente o la herida? —preguntó una voz femenina serena.
—Se ha roto una pierna —se mordió el labio mientras lo miraba, ahí apoyado contra la pared. Una vez que había dejado de apuntarlo con el arma, los ojos se le cerraban, para abrirse luego de golpe como si luchara contra el sueño—. Creo que también ha sufrido una contusión —añadió.
—¿Dónde se encuentra, señora?
Miró alrededor, pero, desde luego, no había ningún letrero de calle. Podía encontrarse en cualquier parte.
—Un momento —le pidió a la operadora—. Perdona —se dirigió a su prisionero. Daba la impresión de que se hubiera quedado dormido, aunque sabía que no debía permitírselo si sufría una contusión, de modo que alzó la voz—: Perdona… Detective Barker.
—¿Sigues ahí? —abrió lentamente los ojos.
—¿Dónde estamos?
—Tú, no sé. Pero yo en el infierno.
—La am… ambulancia necesita una dirección.
Con unas pocas palabras secas, le dio el emplazamiento y la calle más próxima. Sophie los transmitió por teléfono y luego, ofreciéndole el beneficio de la duda, expuso:
—El hombre herido afirma ser agente de policía. Dice que se llama detective Blake Barker —terminó la llamada y se puso a esperar.
Sería bastante fácil averiguar si realmente le contaba la verdad. Si era un poli, llevaría una identificación, pero la idea de volver a meterle las manos en los bolsillos era más de lo que podía soportar. No tardaría en descubrirlo.
Se mordió el labio y se preguntó si terminarían por arrestarla a ella. Iba a preguntárselo cuando notó que volvían a cerrársele los ojos.
—Eh, no debes quedarte dormido. Podrías sufrir daños cerebrales.
Con esfuerzo aparente, volvió a abrirlos y la estudió.
—A menos que pienses acabar el trabajo y dispararme, guarda eso.
—Lo siento —apoyó el arma en el escalón que tenía al lado. Pero no era estúpida. Sólo tenía la palabra de él de que era poli, de manera que no pensaba dejar la pistola fuera de su alcance inmediato.
Sin embargo, fuera poli o ladrón, tenía que hacer que hablara, que no se quedara dormido. Suspiró, apoyó los codos en las rodillas y esperó que la ambulancia no tardara.
—Detective Barker. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Ni siquiera se molestó en abrir los ojos.
—¿Piensas comprarme un regalo?
—Sí. Un libro sobre buenos modales.
Él esbozó una sonrisa cansada.
—Quince de mayo. Mil novecientos setenta.
Realizó el cómputo mental y descubrió que era cuatro años mayor que ella. No era que significara algo, desde luego. Pero lamentó no haberlo conocido en otras circunstancias.
—Eres tauro. ¿Por qué no me sorprende? ¿Sabes cuál es el símbolo de tauro? ¿Detective Barker?
En esa ocasión abrió un ojo y se echó el pelo detrás de la oreja.
—Eres un verdadero incordio, ¿lo sabías?
Ella asintió.
—Es lo que siempre dicen mis hermanos. He de advertirte que cuando centro mi mente en algo, tampoco me rindo nunca. Por supuesto, ésa es una buena cualidad en una mujer que quiere triunfar en los negocios, aunque socialmente puede resultar molesta. ¿Sabes cuál es el símbolo de tauro?
—El toro —musitó.
—Exacto. Aunque hace poco tiempo que nos conocemos, me inclino a pensar que casa contigo. Los toros son obstinados y persistentes, ¿verdad? —o bien la ignoraba o bien se había quedado dormido. Como no se atrevía a sacudirlo por los hombros, continuó con la conversación—. ¿Tienes algún color preferido, detective?
—El rosa.
Ella rió entre dientes. Si hacía bromas, aunque fueran sarcásticas, no podía tener el cerebro muy dañado.
—¿Sabes qué día es?
—Me duele la cabeza. ¿Querrías callarte?
No era la respuesta correcta, pero mientras hablara, supuso que no importaba mucho lo que dijera.
—¿Siempre has querido ser oficial de policía?
—Ahora mismo, me gustaría ser asesino.
Apoyó la mano sobre la pistola que tenía al lado. No podría mantenerse así mucho tiempo. Empezaba a enfriarse de estar sentada sin la chaqueta sobre los escalones no muy limpios de cemento. El sol brillaba, pero era un pálido recordatorio de que el otoño no tardaría en darle paso al invierno.
Si no conseguía que siguiera hablando, al menos podría mantenerlo despierto hablando ella. Respiró hondo y comenzó, sin quitarle la vista de encima.
—De niño, mi hermano Carl siempre quiso ser oficial de policía. Bueno, eso o barrendero. Le encantaba ver a esos tipos saltar de los camiones en marcha —rió entre dientes ante el recuerdo—. Terminó siendo agente de Bolsa.
No obtuvo respuesta.
—¿Tienes hermanos, detective? —costaba imaginarlo con hermanos, incluso con padres. Su primera impresión era que lo había incubado un demonio.
Abrió los ojos, pero sólo para mirarla con expresión centelleante.
De forma que Sophie decidió hablarle de sus hermanos. Cuando se lanzó a la historia de cómo se conocieron sus padres, oyó la bendita sirena.
Recogió la pistola y subió los peldaños. El corazón le palpitó aliviado al ver que la ambulancia entraba en el callejón… y luego se le hundió al notar el coche patrulla que la seguía. Tuvo la horrible sensación de que no tardarían en esposarla y meterla en la parte de atrás del vehículo, acusada de agredir a un agente.
Al oír la sirena, Blake abrió los ojos y se preguntó por qué habían tardado tanto. Se obligó a centrarse en la mujer que volvía a tener delante. No fue fácil. Fluctuó como un espejismo no deseado.
La pierna le dolía como mil demonios, la cabeza le martilleaba y no era capaz de ver con claridad. Encima, entre las piernas sentía un palpitar que le recordaba que la Rubia quizá había puesto fin a su vida sexual.
Pero lo peor era que había ayudado a escapar a la novia de Li. La diminuta mujer llevaba como mínimo seis kilos de heroína en la bolsa, que le iba a entregar a su novio. Blake había planeado arrestarla y convencerla de que trabajara con ellos. Había visto los hematomas en su cara y la expresión huidiza en sus ojos, y albergaba la esperanza de que, si le ofrecían protección, los ayudaría a capturar al esquivo señor Li.
Pero gracias a la Rubia, no sólo había escapado, ahora también sabía que no era un traficante ambicioso que intentaba ascender en ese mundo, sino un poli.
Le había estropeado la tapadera.
—Por favor, es importante que te mantengas despierto —ella miró por encima de su hombro y se volvió hacia él—. Pronto llegará ayuda.
—Vete —si tan sólo se callara, quizá pudiera ordenar sus pensamientos caóticos. Dormir un poco. Apoyó la cabeza en la pared y dejó que el pálido sol de octubre le lavara la cara. Una simple cabezadita y…
—Detective, por favor —volvió a sacudirlo—. Háblame… háblame de la mujer.
—No es asunto tuyo —repuso.
—Sí que lo es —comentó con indignación en la voz y en los ojos de un firme azul—. Esa mujer me robó el coche.
—Se me parte el corazón. Ve a romperle algún hueso.
—Ha llegado la ambulancia —hizo una pausa y una expresión de aguda ansiedad pasó por su rostro—. Y la policía.
Él simplemente gruñó. Por detrás y por encima de ella, podía discernir el parpadeo constante de las luces. Al menos habían apagado las sirenas.
Antes de que los enfermeros llegaran hasta él, el detective John Holborn se les adelantó con el arma desenfundada.
—¿Qué de…?
La gata salvaje emitió un grito de alarma cuando John le arrebató el arma que ambos habían olvidado que sostenía y la empujó contra la pared, alzándole las manos por encima de la cabeza.
A pesar de lo mal que se sentía, Blake quiso reír.
—Se supone que tienes que decir: «Manos arriba donde pueda verlas»… —informó a John, imitando a los polis de la tele.
Ella lo miró con ojos centelleantes por encima de los hombros del otro y se ruborizó bajo la mirada burlona que recibió.
Él rió entre dientes, sorprendido de poder hacerlo.
—Suéltala, John. Intentaba… —vio bochorno, orgullo y un toque de miedo en los ojos de ella. Debía de saber que atacar a un oficial de la ley no le iba a conseguir una medalla. Sacudió la cabeza, convencido de que debía de haberle dañado el cerebro, ya que iba a dejarla marchar—. Intentaba ayudar.
—¿Has recibido un golpe fuerte en la cabeza? —le preguntó John con el ceño fruncido y sin dejar de apuntar a la mujer—. Tenía una pistola.
—Mi Beretta… —costaba pensar a través de la palpitación en la cabeza, la entrepierna y casi todas las otras partes de su cuerpo—. La novia de Wai Fung Li anda por la zona. Acaba de robar el coche de esta mujer. Apunta los detalles, tal vez podamos capturarla.
John titubeó, luego asintió con gesto brusco y enfundó su arma.
Con ojos muy abiertos y nerviosos, ella bajó lentamente los brazos. Tenía una mancha de sangre en la blusa y entonces él notó que se había arañado la mano.
—Haz que alguien le mire la mano.
Antes de que John pudiera protestar, otra figura se unió al grupo. Vagamente, Blake reconoció al enfermero uniformado. Un joven aún novato y entusiasta en su trabajo. Lo que le faltaba. Se puso en cuclillas junto a él, le tanteó la cabeza con manos enguantadas y le iluminó los ojos con una linterna.
—Me rompí la pierna, idiota. No el ojo.
—¿Es una contusión seria? —preguntó la mujer por encima de su cabeza, como si fuera un niño o no entendiera el idioma.
—No lo sé —respondió el enfermero.
Cuando las manos del joven se movieron hacia el interior de su muslo, se hartó. Le aferró la muñeca.
—Un centímetro más y eres hombre muerto.
—Sólo hago mi trabajo —miró a John y añadió—: Los polis siempre sois los peores.