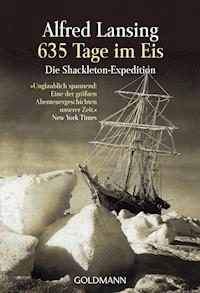Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En diciembre de 1914, sir Ernest Shackleton y una tripulación de veintisiete hombres zarpó de Georgia del Sur a bordo del Endurance rumbo al Polo Sur, con el objetivo de cruzar la Antártida, el último continente inexplorado, por tierra.Un mes más tarde, con temperaturas de 35 grados bajo cero, el barco encallaba en el hielo del mar de Weddell, en las afueras del Círculo Polar Antártico. Más de un año después, y todavía a medio continente de distancia de la base deseada, la nave estuvo amarrada al hielo flotando hacia al noroeste, antes de ser finalmente aplastada por la fuerza del hielo. Durante ese tiempo Shackleton y su tripulación sobrevivieron a la deriva en una de las regiones más salvajes del mundo, antes de poder zarpar de nuevo en uno de los botes salvavidas. Pero apenas había comenzado el calvario, aún debían afrontar un viaje casi milagroso a través de más de 850 millas de mares pesados del Atlántico Sur, hacia el puesto de mando más cercano a la civilización. El relato de Alfred Lansing, escrupulosamente investigado y brillantemente narrado, es reconocido como el relato definitivo de la fatídica expedición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
RAMÓN LARRAMENDI[1]
Apenas contaba 23 años cuando, en un viaje a la ciudad británica de Cambridge cayó por primera vez en mis manos el libro de Albert Lansing Endurance: Shackleton’s Incredible voyage. Corría el año 1988 y el destino me había llevado hasta una librería de segunda mano, de las llamadas de viejo porque sus estantes acumulan tesoros por descubrir entre el polvo y el olvido. Y allí estaba: una primera edición de la obra de Lansing, de 1959, con la historia de uno de los grandes exploradores polares de todos los tiempos.
Por entonces, precisamente me encontraba en la famosa Universidad para visitar el Scott Polar Institute, uno de los mejores centros de investigación del mundo sobre los territorios polares. Ya estaba planificando la que sería la gran aventura de mi vida: la expedición Circumpolar, que me llevaría desde Groenlandia hasta Alaska, cruzando todo el Ártico americano únicamente a bordo de un trineo de perros y de un kayak para las zonas navegables. Aquel sería un largo viaje de tres años en el que todo un mundo desconocido se abriría ante mí, siempre desafiante, lleno de misterio. Un mundo que marcó desde entonces el devenir de mi vida.
Antes de emprender aquel desafío, dediqué mucho tiempo a buscar la inspiración y la sabiduría en los clásicos de la exploración polar; quería encontrar claves que me ayudaran en la vida de quienes antes que yo se habían enfrentado a aquel inhóspito mundo, y habían sobrevivido para contarlo, o por el contrario no lo habían logrado.
La lectura del libro de Lansing sólo me duró una noche. Desde el momento que abrí sus amarillentas páginas, no pude levantar la vista y aún recuerdo que daban las cinco de la mañana cuando, irresistiblemente fascinado, sumergido de lleno en la epopeya de Ernest Sakcleton, puse fin a aquella Expedición Imperial Transantártica. Entendí entonces por qué, sin realizar ningún hito geográfico, ha pasado a los anales de la historia.
Quizá lo más sorprendente de esa voracidad lectora es que ya conocía los detalles de los hechos que se narraban, pues antes que leer la obra del periodista norteamericano ya había caído en mis manos el relato que escribió el propio Shackleton, South: the Endurance expedition, pero la calidad literaria de Lansing logra una comprensión de la aventura que supera con creces la versión que nos había dejado su principal protagonista.
Aun así, para entender por qué logró convertir Endurance en un best-seller —de hecho aún hoy es un libro de referencia—, hay que tener en cuenta que lo escribió en el año 1959, justo cuando el geólogo anglo-alemán Vivian Funchs y el neozelandés Edmund Hillary acababan de culminar con éxito la primera travesía de la Antártida. Era la misma ruta que en 1914 ya había intentado realizar por primera vez Shackleton, aunque no lo consiguió. Casi 45 años más tarde, estos dos exploradores lo habían logrado, y el pionero británico volvía a estar de actualidad.
Además, cuando Lansing se puso a investigar los hechos, hacía ya décadas que habían pasado los turbulentos tiempos de la Primera Guerra Mundial que habían «pillado» a Shackleton en plena aventura, pero no tanto como para que el autor no pudiera encontrar y entrevistar a una decena de miembros de aquella expedición. Gracias a sus testimonios y al tiempo transcurrido desde entonces, pudo tener una perspectiva histórica privilegiada sobre lo acaecido, de la que había carecido el explorador británico.
Por otro lado, el libro recuperaba una expedición y a un personaje que habían caído en el olvido. Shackleton se consideraba un fracasado, aunque había logrado regresar a su país con todos sus hombres vivos. Y sin embargo, su historia quedó totalmente eclipsada por otro fracaso mucho más dramático: la muerte en 1912 de su compatriota el capitán Robert Scott y de los cuatro camaradas que iban con él. Ocurrió en la carrera por la conquista del Polo Sur, que ganaría finalmente el noruego Roald Amundsen.
El afán de Scott por llegar a la meta el primero aun a costa de su vida, su decepción al saberse perdedor, el sufrimiento de sus últimos días, que dejó plasmado en una emotiva carta a su esposa...Todo ello convirtió al militar en un mártir, en una leyenda que ocupaba plenamente el imaginario popular como héroe antártico.
Y no hay que olvidar que cuando Shackleton regresó de su expedición antártica a su país, en 1917, Inglaterra se hallaba envuelta en la Primera Guerra Mundial. Era un momento en el que las historias de heroísmo personal, de sufrimiento y de muerte ocupaban las páginas de la actualidad cada día. Y eran dramas que llegaban desde las lúgubres trincheras del frente oriental de Europa, donde toda una generación de jóvenes de la misma edad que gran parte de los miembros de la expedición se desangraba y moría. Demasiados héroes sin éxito. Malos tiempos para celebraciones.
De hecho, pasado el rápido tronar de los cañones a su regreso de la Antártida, y tras una efímera fama después de su muerte, Shackleton pasó al olvido al que la historia tiene condenado a un gran número de sus héroes victoriosos y, por norma, a todos los no victoriosos.
Pero no permaneció en la oscuridad. El Endurance de Lansing, décadas después, inició la recuperación de la memoria de aquel líder incombustible, que de repente se descubrió como un ser capaz de las más impensables hazañas. No es de extrañar el éxito que tuvo la obra nada más ser publicada. Es más, sin duda este libro marcó el comienzo de lo que con el tiempo se convirtió en «shackletonmanía», un afán por poner en su lugar el reconocimiento que merecen las cualidades de aquel personaje irrepetible. Y resulta curioso que, a medida que su figura ha ido tomando valor, la del capitán Scott ha ido, de forma inversamente proporcional, en detrimento; hasta el punto de que algunos de sus más alabados méritos, comenzaron a no ser considerados como tales.
Debo reconocer que la vida de Ernest Shackleton siempre me ha fascinado. No por sus éxitos como explorador, que no los tuvo, sino porque nunca culminó con éxito alguna de sus expediciones a las tierras polares. Y es que no sólo la Trasantártica no acabó como estaba pensada; todas las que dirigió acabaron en un rotundo fracaso. Por ello, no deja de ser sorprendente que cuando se cumple un siglo de aquella travesía, uno de los exploradores polares más conocidos del mundo sea el que nunca triunfó. Es una paradoja que nos ofrece pistas de la excepcionalidad de una persona que consiguió su última y más perdurable victoria varias décadas después de muerto.
Bien es cierto que la historia y la percepción de la realidad de cualquier acción humana se modifica con el paso del tiempo, pero en este caso más que el efecto de los años ha sido posiblemente el libro de Lansing el que más ha influido, y aún lo sigue haciendo, para que haya tenido lugar ese cambio respecto a los logros del explorador británico.
A lo largo de las páginas, el autor, que no es conocido más que por esta obra, describe con enorme brillantez al aventurero, su tremenda capacidad como líder incuestionable, su actitud siempre positiva ante la adversidad, su afán en la lucha contra dificultades que a la inmensa mayoría parecían imposibles de superar, su valía para lograr mantener a su equipo cohesionado cuando todo a su alrededor se estaba desintegrando y cuando las posibilidades de supervivencia se hacían cada vez más remotas.
La lucha de Shackleton desde que su buque rompehielos Endurance es apresado por los hielos, y después destruido, y finalmente abandonado el 27 de octubre de 1915, hasta que consigue rescatar a sus hombres el 30 de agosto de 1916, 10 meses después, en isla Elefante, se convierte gracias al libro de Lansing en algo más grande que una gran aventura. Es el triunfo del espíritu humano ante la adversidad más absoluta, ante la desesperanza, ante el miedo, y se convierte también en un ejemplo imperecedero de cómo las cualidades personales de un auténtico «jefe», como le llamaban sus hombres, pueden hacer superar lo insuperable. Y así es cómo esa desesperada lucha por la supervivencia pasa a ser algo de más trascendencia que alcanzar una meta, en algo más universal y atemporal que la consecución del plan previo que tenía marcado.
Cuando se conoce el desfavorable escenario, ingrato para la vida, en el que se desarrolla esta historia, la eterna pugna por mantener las cualidades necesarias para afrontar la adversidad, bajo enormes presiones, toma una nueva perspectiva. Y este es precisamente su verdadero éxito, el que le ha granjeado de algún modo la inmortalidad. Hoy Shackleton se ha convertido en un icono, en un símbolo del afán de superación del ser humano desde un punto de vista moderno, porque su figura y los valores que supo transmitir no han perdido actualidad.
En la otra cara esta Robert Scott, un militar imbuido por el ideario de la Armada británica, que en su época era la más importante del mundo. Un hombre que había sido formado para obedecer y se obedecido, que tenía una concepción del mando mucho más vertical, más clasista y, por tanto, más encorsetada por los prejuicios de su época. Sus órdenes no podían ser reflexionadas, ni discutidas.
Un carácter muy distinto al de Shackleton, quien tenía claro que lo importante era minimizar las diferencias con los subordinados, que supo que la forma de ganárselos para su causa era con una mezcla de increíble fortaleza y valor como los que él tenía; que era necesario poner en marcha la imaginación para que el equipo funcionara, incluso con estrategias que pudieran resultar estrambóticas; que había que utilizar la psicología para gestionar el equipo sin fisuras; y que logró transmitir una genuina preocupación por el bienestar de sus hombres. El cóctel de todos esos elementos le granjeó el respeto y la confianza total de sus hombres, que le siguieron, aun cuando sus órdenes les resultaran incomprensibles, y que fueron tan necesarias para la supervivencia final.
Los acontecimientos que suceden en la aventura son tan dramáticos que el desenlace está en el límite más extremo que separa lo posible de lo imposible. Incluso hoy, con toda la tecnología puntera a nuestro alcance, la Antártida sigue siendo un territorio lleno de peligros. Cuesta creer que la tripulación del Endurance no cayera en la desesperación paralizadora cuando se vio obligada a abandonar su barco en mitad de un mar de hielo. Y cuando su «jefe» les conminó a iniciar una desesperante ruta de destino incierto, arrastrando las chalupas por la banquisa, con el objetivo final de alcanzar tierra firme a cientos de kilómetros. Y cómo no pensar en la angustia que debieron de sentir cuando, una vez que estaban alcanzando los bordes de aquella banquisa, observaron que el hielo comenzaba a desintegrarse y a mezclarse con el agua, convirtiendo las cercanías de la costa en un chapapote en el que agua y los icebergs se mezclaban convirtiendo la navegación en una actividad extremadamente peligrosa. Y qué decir de la alegría pasajera por la llegada a la inhóspita isla elefante, donde nadie vendría a rescatarles porque nadie pasaba por allí. O de la partida de Shackleton y unos pocos hombres en un pequeño bote, bautizado como el James Caird, hacia las islas Georgia del sur, convencido de que regresaría con ayuda a por el resto de los compañeros. Y, por último, una vez en Nueva Zelanda, cómo no sufrir con su desesperante lucha por conseguir un barco con el que ir a socorrer a sus hombres.
De hecho, el capitán del Endurance, Frank Worsley, y los otros compañeros que le acompañaban en el bote salvavidas remarcarían después cómo fue en esos momentos, durante los meses de junio y julio de 1916, cuando el explorador estuvo más estresado y más tenso. En pleno invierno antártico, Shackleton era consciente de que cada día que pasaba era un día perdido para conseguir el barco que podría suponer la vida o la muerte de algunos o de todos sus hombres. Y como siempre, lo logró, y el rescate final, con todos sus hombres sanos y salvos, tuvo lugar a finales de agosto de 1916.
Siempre me ha fascinado la lectura en paralelo de los sucesos que estaban teniendo lugar en la expedición de Shackleton y de los dramáticos acontecimientos que se estaban produciendo simultáneamente en Europa. Como comentaba antes, coincidía con la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto bélico en el que cientos de miles de jóvenes eran enviados a una muerte segura en incontables e inútiles ataques de la guerra de trincheras. Y resulta curioso constatar cómo los generales y los mandos británicos que comandaban las tropas destacaron, precisamente, por las cualidades opuestas de las que Shackleton hacía gala en la otra punta del globo terráqueo. Entre los dirigentes de aquella barbarie, el engreimiento, la incompetencia, el clasismo en las relaciones y la indiferencia ante el sufrimiento de los subordinados eran las normas que regían el comportamiento.
Este contexto histórico sirve para situar el 1 de julio de 1916, cuando mientras el explorador, desesperado, recorre despachos en Uruguay en su intento por conseguir un buque de rescate, a muchos miles de kilómetros comienza la batalla del Somme. Fue una desastrosa ofensiva a lo largo de 40 kilómetros con la que el ejército franco-británico intentaba romper el frente alemán. En un solo día, los aliados registraron la mayor carnicería de su historia. En apenas 24 horas, más de 20.000 jóvenes, británicos en su mayoría, murieron en una de las jornadas más infames de la historia de Inglaterra.
Esta comparación no hace sino realzar la figura de un Shackleton, que trasciende su época. De hecho, sus cualidades como líder han ido creciendo a comienzos del xxi, donde se han ido incrementando las publicaciones que abordan la historia de sus aventuras desde las más variadas perspectivas. Hoy, su caso se ha llegado a convertir en un clásico en las escuelas de negocios, alcanzando el estatus de icono del liderazgo, un ejemplo de la actitud que hay que tener ante la adversidad. En muchas sesiones de coaching dirigidas a los ejecutivos de las grandes empresas se cuenta la odisea del Endurance.
Como uno de los pocos que sí hemos cruzado el continente antártico, en mi caso 90 años después del intento de Shackleton, y también como organizador de expediciones a los territorios polares, hay algunos aspectos de esta expedición que me llaman mucho la atención. El primero de ellos es el episodio de la selección del grupo de personas con el que haría su viaje. Como describe Lansing, con gran maestría, el explorador británico puso un anuncio en la prensa, que se ha hecho famoso:
Busco voluntarios para un viaje peligroso. Se ofrece: sueldo exiguo, frío intenso y se garantizan largas horas en absoluta oscuridad. Un regreso incierto. Honores y reconocimiento en caso de finalizar el viaje con éxito.
Más de 5.000 personas se presentaron a la convocatoria, pese a que las condiciones eran duras a priori. Y eso ya es sorprendente. Pero aún más perplejidad me produce que la elección de unos u otros fuera más por una mezcla de gente que coincidió por casualidad o, en todo caso, tras una entrevista que en ningún caso duró más de cinco minutos. El éxito posterior indica que tenía confianza absoluta en su intuición, y que ésta resultó acercada.
Con este antecedente, podría pensarse que en el grupo resultante, compuesto por 27 personas, tenía asegurados los conflictos por el choque entre personalidades muy distintas. Sin embargo, su habilidad para gestionar al equipo se percibe en numerosos detalles. Y esa fue, sin duda, una de sus tareas más difíciles. Las fuertes divisiones en facciones dentro de un grupo, el cuestionamiento del líder, incluso la generación de bandos que resultan irreconciliables y hasta el motín abierto son algunas de las desgracias que han asolado a un buen número de expediciones. Algunas, antes que la suya y que estaban compuestas por equipos mucho más numerosos, y sometidos también a situaciones dramáticas.
No puedo dejar de pensar en la expedición «Bahía de Lady Franklin», que Adolphus Washington Greeley realizó por el Ártico entre 1881 y 1884. En aquel viaje, promovido desde Estados Unidos para recoger datos astronómicos, magnéticos y meteorológicos, 19 de los 25 hombres murieron de hambre debido a la inexperiencia de la tripulación en un entorno tan hostil como era la costa de Groenlandia. Greeley tuvo incluso que fusilar a alguno de sus hombres para poder mantener el orden. Podría decirse que estaban en circunstancias similares de desesperación que el grupo de Shackleton, y sin embargo los desenlaces fueron totalmente diferentes, algo que sólo se puede achacar al carácter de sus líderes.
A lo largo de toda la obra, la descripción que hace Lansing del aventurero explorador logra capturar esas facultades del personaje en múltiples ocasiones, pero en pocas queda tan bien reflejado como cuando relata lo que ocurre después del hundimiento del barco, cuando su primer oficial, Lionel Greenstreet, y el doctor de abordo Alexander Hepburne Macklin decidieron irse a cazar focas y, para ello, asumieron el riesgo de montarse sobre un bloque flotante de hielo. Aquella iniciativa de los dos hombres, no hizo ninguna gracia a Shackleton que, en contra de lo que pudiera parecer, detestaba cualquier riesgo innecesario —de hecho era conocido como el «prudente Jack»—, y al líder le bastó una mirada de desaprobación para trasladar su mensaje a los atrevidos Greenstreet y Macklin, que inmediatamente cejaron en su empeño.
Pero mientras por un lado se hacía patente su aura de autoridad, por el otro se esforzaba por mantener a lo largo de los meses un comportamiento familiar con sus hombres, y por ello insistía en tener el mismo tratamiento que los demás, y no toleraba ningún privilegio con la comida o con la ropa, y hasta realizaba en igualdad de condiciones las tareas manuales más duras y menos agradables. Contaban sus compañeros, y así lo traslada Lansing, que el explorador llegaba al punto de enfadarse cuando descubría que el cocinero le había puesto más cantidad o que su comida era de mejor calidad que la del resto del equipo.
No menos llamativa resulta la manera en la que Shackleton trataba de evitar que cundiera el pesimismo y que el negativismo se expandiera como la pólvora entre sus hombres, un riesgo que aumentaba a medida que el tiempo transcurría y parecía más lejana una salida airosa. Justamente, utilizó su optimismo y su seguridad para ganarse la plena confianza de todos y hacer cundir la idea de que, si el grupo seguía cohesionado, saldrían adelante durante el duro invierno antártico.
No puedo por menos que mencionar las condiciones de la exploración en las que se desarrollaron los acontecimientos narrados por Lansing. Hoy en día, nadie se aventura en la Antártida sin las comunicaciones vía satélite, que nos permiten estar conectados con el exterior para solicitar un rescate en caso de peligro, para informar de nuestra situación o, sencillamente, para enviar noticias. Hoy, nadie viaja sin sofisticados materiales que aíslan de temperaturas que pueden superar los 50º bajo cero, y aun así el frío es helador. Hoy contamos con instrumentos que nos indican dónde estamos en cada paso que damos porque no es difícil desorientarse en mitad de una ventisca.
Con nada de ello contaba aquel grupo de hombres sobre los que cayó la noche durante largos, gélidos y tenebrosos días.
Por todo ello, abducido por su valentía y su resistencia, aquella noche, cuando la obra de Lansing cayó en mis manos, no pude desprenderme de aquellos supervivientes hasta que no los sentí a salvo, de regreso a sus hogares. Espero que los lectores de esta nueva edición la disfruten tanto yo. Aunque en ello vayan horas de sueño.
[1] Pionero explorador polar español, director de Viajes Tierras Polares y promotor del proyecto Trineo de Viento.
Prefacio
La historia que sigue es verdadera.
Me he esforzado en relatar los acontecimientos tal y como ocurrieron y en describir con la mayor exactitud las reacciones de los hombres que los vivieron.
Para este propósito, se me ha permitido consultar gran cantidad de material, sobre todo los diarios extremadamente detallados de casi todos los miembros de la tripulación que escribieron uno. Es sorprendente lo minuciosos que son, considerando las condiciones en las que se redactaron. A decir verdad, contienen mucha más información de la que podría incluirse en este libro.
Estos diarios de navegación son una hermosa y extraña colección de documentos, ahumados con grasa, arrugados porque se mojaron y luego fueron puestos a secar. Algunos se escribieron en libros de contabilidad con una caligrafía clara. Otros, en pequeños blocs de notas y con letra pequeña. En todos los casos, sin embargo, se ha conservado el lenguaje exacto, la puntuación y la espontaneidad con que fueron escritos.
Además, para facilitar la lectura de estos diarios, casi todos los miembros supervivientes de la expedición se sometieron a largas horas y muchos días de entrevistas con una amabilidad y espíritu de cooperación para los que no tengo suficientes palabras de agradecimiento. La misma buena voluntad caracteriza las numerosas cartas en las que estos hombres contestaron a muchas de las preguntas que surgieron.
Así, la mayoría de los supervivientes de esta extraordinaria aventura trabajaron conmigo, de buena gana y con un acusado grado de objetividad, para volver a crear en las páginas que siguen una descripción de los acontecimientos tan veraz como fue posible. Estoy muy satisfecho de mi colaboración con ellos.
Sin embargo, estos hombres no comparten conmigo responsabilidad alguna. Si en la narración existen inexactitudes o interpretaciones erróneas, se deben sólo a mí y no deben atribuirse a los que tomaron parte en la expedición.
Los nombres que me ayudaron a hacer posible este libro aparecen al final del mismo.
ALFRED LANSING
01
La orden de abandonar el barco se dio a las cinco de la tarde. Para la mayoría de los hombres, sin embargo, no fue necesario recibir ninguna porque para entonces todos sabían que el barco estaba acabado y que había llegado el momento de abandonar cualquier intento de salvarlo. Nadie demostró miedo o aprensión. Durante tres días habían estado luchando sin tregua y habían perdido. Aceptaron la derrota casi con apatía. Estaban demasiado cansados para preocuparse.
Frank Wild, el segundo de a bordo, se dirigió por la cubierta inclinada hacia los camarotes de la tripulación. Allí, los marineros Walter How y William Bakewell estaban acostados en las literas más bajas. Tras haber pasado tres días en las bombas, se encontraban al borde del agotamiento y, sin embargo, no podían dormir debido a los ruidos del barco.
El barco estaba siendo aplastado. No fue algo repentino, sino que sucedió lentamente, poco a poco. Una fuerza de diez millones de toneladas de hielo presionaba a ambos lados de la nave. Se estaba muriendo y lanzaba gritos de agonía. Las costillas, la tablazón y las inmensas cuadernas, muchas de ellas de casi 30 centímetros de grosor, gritaban cuando la presión asesina aumentaba. Y cuando las cuadernas ya no pudieron aguantar la tensión, se rompieron con un estampido similar al fuego de la artillería.
La mayor parte de los maderos del castillo de proa ya había desaparecido a primeras horas del día y la cubierta estaba levantada y se desplazaba lentamente de arriba abajo siguiendo el vaivén de la presión.
Wild asomó la cabeza en el camarote de la tripulación.
—El barco se va a pique, muchachos —dijo con voz tranquila—. Creo que ha llegado el momento de abandonarlo.
How y Bakewell se levantaron de sus literas, cogieron dos fundas de almohada en las que habían guardado algunos efectos personales y siguieron a Wild hasta la cubierta.
Luego Wild bajó a la pequeña sala de máquinas del barco. Kerr, el segundo maquinista, estaba esperando al pie de la escalerilla. Junto a él se encontraba Rickenson, el jefe de máquinas. Habían permanecido allá abajo durante casi setenta y dos horas, manteniendo el vapor en las calderas para que las bombas de la sala de máquinas siguieran funcionando. Durante ese tiempo, aunque no pudieron ver el movimiento del hielo, sabían perfectamente lo que le estaba sucediendo al barco. Sus costados, que en muchos tramos alcanzaban los 60 centímetros de grosor, debido a la presión que sufrían llegaban a abombarse hasta 15 centímetros hacia adentro. Al mismo tiempo, las planchas de acero del suelo se encallaban, chirriando allí donde sus bordes se encontraban, luego se abombaban y de pronto se superponían unas con otras con un agudo chirrido metálico.
Wild no perdió el tiempo.
—Apagad el fuego —dijo—. El barco se hunde. —Kerr pareció sentirse aliviado.
Wild se dirigió a popa, al pozo de las hélices. Allí McNeish, el viejo carpintero del barco, y el marinero McLeod estaban ocupados con unos trozos de mantas rotas calafateando una caja-dique construida por McNeish el día anterior. La habían levantado en un intento de contener el flujo de agua que entraba en el barco, donde el timón y el codaste habían sido arrancados por el hielo. Ahora el agua ya superaba las planchas del suelo y estaba subiendo a mayor velocidad de lo que las bombas podían soportar. Cuando la presión cesaba un momento, se escuchaba el sonido del agua que avanzaba y llenaba la bodega.
Wild hizo una señal a los dos hombres para que abandonaran la labor y luego trepó por la escalerilla hasta la cubierta principal.
Clark, Hussey, James y Wordie habían estado trabajando en las bombas, que más tarde abandonaron por propia iniciativa, cuando comprendieron la futilidad de lo que estaban haciendo. Ahora estaban sentados encima de unas cajas o en el suelo de cubierta y se apoyaban contra las amuradas. Sus rostros mostraban la terrible fatiga de haber pasado tres días en las bombas.
Más allá, los conductores de los perros habían atado un trozo largo de vela a la barandilla de la portilla e hicieron una especie de tobogán que llegaba hasta el hielo desde uno de los costados del barco. Cogieron a los cuarenta y nueve huskies de sus perreras y los deslizaron de uno en uno hasta los hombres que esperaban abajo. En otro momento, una actividad de esta clase habría vuelto locos a los perros, pero en esta ocasión intuían que estaba sucediendo algo extraordinario. No se pelearon entre ellos y ninguno intentó escapar.
Quizá era la actitud de los hombres. Trabajaban apresurados y apenas hablaban entre sí. Pero sin ninguna muestra de alarma. Aparte del movimiento del hielo y de los ruidos del barco, la escena era de relativa calma. La temperatura era de -22,5 °C y soplaba un ligero viento del sur. Arriba, el cielo crepuscular estaba despejado.
Pero en algún lugar más hacia el sur una tormenta empezaba a soplar hacia ellos. Probablemente no los alcanzaría al menos hasta al cabo de dos días, pero su aproximación la sugería el movimiento del hielo, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y centenares de millas más allá. La banquisa era tan inmensa, y tan gruesa, que aunque el vendaval no había llegado todavía a su posición, la lejana fuerza de los vientos ya presionaba unos témpanos contra otros.
La superficie del hielo era un caos en movimiento. Parecía un enorme rompecabezas cuyas piezas se fueran estrechando hacia el horizonte, empujadas en todas direcciones por una fuerza invisible pero irresistible. La deliberada lentitud del movimiento aumentaba la sensación de potencia titánica. Allí donde dos témpanos gruesos se tocaban, sus bordes se golpeaban entre sí y permanecían frotándose durante un rato. Cuando ninguno de los dos daba muestras de ceder, se alzaban lentamente, estremeciéndose, empujados por aquella fuerza implacable. Luego, misteriosamente, se detenían cuando esta fuerza invisible en el hielo parecía perder interés. Pero, más frecuentemente, los dos témpanos, de un grosor de tres metros o más, seguían alzándose, formando como carpas, hasta que uno de ellos o ambos se rompían y se desmoronaban, creando aristas de presión.
Se percibían los sonidos de la banquisa en movimiento: los ruidos básicos, el gruñido y el gemido de los témpanos y el ocasional golpe sordo cuando un pesado bloque se derrumbaba. Pero, además, diríase que la compresión de la banquisa producía un repertorio casi ilimitado de otros sonidos, muchos de los cuales parecían no tener relación con el ruido del hielo sometido a presión. A veces era como si estuvieran forzando a cambiar de vía a un gigantesco tren de ejes chirriantes. Sonaba la sirena de un barco enorme mezclada con el canto del gallo, el rugido del oleaje distante, el suave latido de un motor lejano y los lamentos de una anciana. En los raros períodos de calma, cuando el movimiento de la banquisa se apaciguaba por un momento, el aire transportaba un apagado retumbar de tambores.
En este universo de hielo, el movimiento mayor y la presión más intensa se concentraban en los témpanos que atacaban el barco. Su posición no podría haber sido peor. Un témpano se había encajado sólidamente a estribor de la proa y otro la tenía sujeta en el mismo lado, a popa. Un tercer témpano se había clavado directamente en el través opuesto, a babor. Así, pues, el hielo hacía esfuerzos por romperlo por la mitad. En vanas ocasiones se inclinó entero a estribor.
El hielo inundaba la parte delantera, donde se concentraba lo más duro del asalto; se iba amontonando cada vez más contra la proa, a medida que el barco rechazaba cada nueva oleada, hasta que poco a poco fue inundando las amuradas para caer luego en cubierta, llenándola con una carga aplastante que la hundió aún más. Aprisionado de esta manera, el barco se encontraba cada vez más a merced de los témpanos que se abalanzaban contra sus flancos.
La reacción de la embarcación contra cada nuevo ataque variaba: a veces se estremecía brevemente como un ser humano que padece una punzada de dolor, otras sufría una serie de convulsiones acompañadas de gritos de angustia. En esas ocasiones los tres mástiles se balanceaban violentamente mientras que el cordaje se tensaba como las cuerdas de un arpa. Pero lo que más atormentaba a los hombres era ver las veces en que la nave parecía una enorme criatura en trance de asfixiarse que intentaba respirar mientras sus costados se esforzaban por repeler la presión que la estrangulaba.
Lo que más les impresionó en aquellas últimas horas fue que la embarcación se comportara como una gigantesca bestia agonizante.
A las siete de la tarde ya habían trasladado al hielo todos los aparejos y los enseres esenciales y habían montado una especie de campamento en un témpano sólido, a poca distancia de estribor. La noche anterior habían bajado los botes salvavidas. Cuando descendieron al hielo, la mayoría de los hombres experimentó un inmenso alivio por alejarse del barco perdido para siempre, y pocos habrían regresado a él de buena gana.
Unos desafortunados recibieron la orden de volver para recuperar varias cosas. A Alexander Macklin, un médico joven y corpulento que era, además, el conductor de uno de los grupos de perros se le dijo, en cuanto acabó de atarlos, que fuera con Wild a la bodega de proa a buscar madera.
Los dos hombres echaron a andar y acababan de llegar al barco cuando oyeron muchos gritos que procedían del campamento. El témpano en el que habían levantado las tiendas se estaba rompiendo. Wild y Macklin regresaron corriendo. Pusieron el arnés a los perros y rápidamente trasladaron a otro témpano las tiendas, las provisiones, los trineos y todos los aparejos, alejándose un centenar de metros más del barco.
Cuando acabaron el traslado, el barco parecía estar a punto de hundirse por completo, de modo que los dos hombres lo abordaron a toda prisa, se abrieron camino entre los bloques de hielo desparramados en el castillo de proa y levantaron una trampilla que llevaba a la bodega. La escalerilla, arrancada de cuajo, yacía a un lado y tuvieron que bajar a tientas en medio de la oscuridad.
En el interior, el ruido era indescriptible. El compartimento medio vacío amplificaba, como una gigantesca caja de resonancia, los sonidos de los tornillos al desprenderse y de la madera al astillarse. Desde donde se encontraban, a poca distancia de los costados del barco, oían los golpes del hielo intentando irrumpir en el interior.
Esperaron a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad y lo que vieron los aterrorizó. Las tablas verticales estaban cediendo y las del techo iban a desprenderse; era como si estuvieran apretando poco a poco una gigantesca pinza y que el barco no pudiese aguantar la presión.
La madera que buscaban estaba almacenada en lo más recóndito y oscuro de la bodega. Para llegar hasta allí iban a tener que arrastrarse por un travesaño, pero vieron que se combaba como si estuviera a punto de partirse, y temieron que el castillo de proa se derrumbara a su alrededor.
Macklin vaciló un momento; Wild, al percibir su miedo, le gritó por encima del ruido del barco que no se moviera, se lanzó por la abertura y en unos minutos empezó a pasar las tablas a Macklin.
Los dos se movieron a una velocidad febril, pero, aun así, la tarea les pareció interminable. Macklin estaba seguro de que no podrían sacar la última tabla a tiempo, pero la cabeza de Wild volvió a aparecer finalmente a través de la abertura. Subieron la madera a cubierta, salieron y permanecieron largo rato en silencio, saboreando la exquisita sensación de seguridad. Más tarde, Macklin confió a su diario: «No creo haber experimentado nunca un temor tan espantoso como el que sentí en la bodega de ese barco que se estaba quebrando».
Una hora después de que el último hombre desembarcara, el hielo traspasó los costados del barco con afiladas astillas que le abrieron heridas y dejaron entrar enormes bloques de hielo y trozos de témpanos. Medio barco estaba hundido. El hielo había aplastado el castillo de proa a estribor con tanta fuerza que unas latas vacías de gasolina, apiladas en cubierta, atravesaron la pared del castillo de proa y alcanzaron el otro lado arrastrando un gran cuadro enmarcado que había estado colgado en la pared. Curiosamente, el cristal del marco no se había roto.
Una vez que se hubo tranquilizado todo el mundo en el campamento, algunos hombres fueron a ver los restos de lo que había sido su barco. Los demás se acurrucaron en sus tiendas calados, de momento indiferentes a su suerte.
Había un hombre que no compartía la sensación de alivio, al menos no en un sentido amplio. Era un individuo corpulento, de rostro y nariz anchos y hablaba con un ligero acento irlandés. En las horas que tardaron en abandonar el barco, en sacar el equipo y a los perros, se había mantenido más o menos apartado.
Se trataba de sir Ernest Shackleton, y los veintisiete hombres que habían abandonado la nave de modo tan poco glorioso eran los miembros de su Expedición Transantártica Imperial.
Era el 27 de octubre de 1915. El nombre del barco era Endurance [aguante, resistencia], y su posición, 69° 05› sur y 51° 30› oeste, en la helada inmensidad del mar de Weddell, en el Antártico, casi a medio camino entre el Polo Sur y la avanzada más austral habitada por el hombre, a unas 1.200 millas de distancia.
Pocos hombres han soportado tanta responsabilidad como Shackleton en ese trance. Si bien sabía que su situación era desesperada, en ese momento no podría haber imaginado los esfuerzos físicos y emocionales a que se verían sometidos, los rigores que tendrían que afrontar, los sufrimientos que padecerían.
De hecho, se encontraban solos en los helados mares antárticos. Había transcurrido casi un año desde su último contacto con la civilización. Nadie sabía que tenían problemas, y mucho menos dónde estaban. No contaban con ningún aparato transmisor de radio con el que avisar a los posibles salvadores y, aunque hubiesen podido mandar un SOS, es dudoso que hubiesen llegado hasta ellos. Corría el año 1915 y no había ni helicópteros, ni vehículos para la nieve como los weasels y los snowcats, ni aviones aptos para esta tarea.
Así pues, su aprieto era de una simplicidad desnuda y aterradora. Sólo contaban con ellos mismos para salvarse.
Shackleton estimaba que la plataforma de hielo que empezaba en la península de Palmer, la tierra más cercana entre las conocidas, se hallaba a 182 millas al oeste-suroeste; pero la tierra propiamente dicha, carente de seres humanos y animales, estaba a 210 millas de distancia, y no proporcionaba ninguna posibilidad de rescate.
El lugar conocido más próximo donde podrían encontrar como mínimo comida y refugio, era la minúscula isla Paulet, de dos kilómetros de diámetro, que se encontraba a 346 millas al noroeste, al otro lado de la banquisa en constante movimiento. En 1903, doce años antes, la tripulación de un barco sueco había pasado allí el invierno cuando el mar de Weddell aplastó su nave, el Antarctic. El barco que los rescató depositó provisiones en la isla para uso de futuros náufragos. Por ironías del destino, era el propio Shackleton a quien habían encargado comprar esas provisiones, y ahora, una docena de años más tarde, era él quien las necesitaba.
02
Si bien señalaba el principio de la mayor de todas las aventuras antárticas, la orden que dio Shackleton de abandonar el barco también marcó el destino de una de las más ambiciosas expediciones. El objetivo principal de esta Expedición Transantártica Imperial, como sugiere su nombre, era atravesar por tierra el continente antártico de oeste a este.
Lo que prueba la envergadura de esta empresa es que tras el fracaso de Shackleton, durante cuarenta y tres años nadie intentó cruzar el continente. Después, en 1957-1958, el doctor Vivian E. Fuchs encabezó la Expedición Transantártica de la Commonwealth, como parte de una empresa independiente llevada a cabo en el Año Geofísico Internacional. Le exhortaron a que renunciara, pese a que iba equipado con vehículos de tracción con calefacción y poderosos radiotransmisores y los guiaban perros y aviones de reconocimiento. Después de un tortuoso recorrido de casi cuatro meses, logró llevar a cabo lo que Shackleton quiso conseguir en 1915.
La del Endurance fue la tercera expedición de Shackleton al Antártico: primero fue en 1901 como miembro de la Expedición Antártica Nacional, encabezada por Robert F. Scott, el famoso explorador británico, que llegó a 82° 15’ de latitud sur, a 1.300 kilómetros del Polo, que era lo más lejos que se había adentrado nadie en ese continente.
Luego, en 1907, Shackleton encabezó la primera expedición que tuvo el Polo como meta declarada. Con tres compañeros y muchos esfuerzos, llegó a unos 160 kilómetros de su destino y tuvo que desandar el camino por falta de alimentos. El viaje de regreso constituyó una desesperada carrera contra la muerte. Finalmente, lo consiguieron y Shackleton regresó a Inglaterra, donde fue recibido como un héroe del imperio. Lo agasajaron en todas partes, el rey lo nombró caballero y fue condecorado por los países más importantes del mundo.
Shackleton escribió un libro, hizo una gira de conferencias que lo llevó por Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa. Sin embargo, antes de acabar la gira, en su cabeza ya había germinado la idea de volver al Antártico.
Había llegado a unos 165 kilómetros del Polo y sabía mejor que nadie que era cuestión de tiempo que otra expedición alcanzara la meta que a él le había sido negada. En marzo de 1911, desde Berlín, escribió a su esposa Emily: «Creo que otra expedición, a menos que atraviese el continente, no vale gran cosa».
Entretanto una expedición estadounidense, encabezada por Robert E. Peary había llegado al Polo Norte en 1909. Scott se dirigió al Polo Sur por segunda vez entre finales de 1911 y principios de 1912, pero el noruego Roald Amundsen había llegado allí un mes antes que él. Era una gran desilusión perder. Podía haber sido simplemente una cuestión de mala suerte, si Scott y sus tres compañeros no hubieran muerto mientras intentaban regresar a su base, debilitados por el escorbuto.
Cuando llegó a Inglaterra la noticia de la hazaña y las trágicas circunstancias de la muerte del explorador, la nación entera se entristeció. Al sentimiento de pérdida se añadía el hecho de que los británicos —que no tenían parangón entre las naciones del mundo en cuanto al récord de éxitos en este terreno— quedaron en un humillante segundo lugar con respecto a Noruega.
Mientras sucedía todo esto, avanzaban los planes de Shackleton para una expedición transantártica. En uno de sus primeros folletos para recaudar fondos, el explorador británico utilizó la excusa del prestigio como principal argumento para financiarla.
Shackleton escribía:
Desde el punto de vista sentimental, ésta es la última gran expedición polar que se puede llevar a cabo. Será más importante que el viaje de ida y vuelta al Polo y considero que debe lograrlo la nación británica, pues se nos adelantaron en la conquista del Polo Norte y en la primera conquista del Polo Sur. Queda ahora la expedición más importante: la travesía del continente antártico.
Su plan consistía en adentrarse en el mar de Weddell y desembarcar seis hombres, setenta perros y varios trineos cerca de la bahía de Vahsel, a unos 78º sur y 36° oeste. Un segundo barco atracaría más o menos al mismo tiempo en el canal de McMurdo, en el mar de Ross, prácticamente al otro lado del continente. El equipo del mar de Ross dejaría varias reservas de provisiones desde su base hasta casi el Polo. Mientras, el grupo del mar de Weddell se dirigiría hacia el Polo en trineos, alimentándose con sus propias raciones. Desde el Polo, irían hacia las proximidades del gigantesco glaciar de Beardmore; en la reserva más austral que habría dejado el equipo del mar de Ross, volverían a aprovisionarse. A lo largo de la ruta irían recogiendo provisiones en los demás almacenes camino de la base del canal de McMurdo.
Éste era el plan sobre el papel y era típico de Shackleton: determinado, audaz y claro. No tenía la menor duda de que la expedición alcanzaría su meta.
En algunos círculos se criticó la empresa por considerarla «demasiado audaz»; y quizá lo fuera. Pero de no haberlo sido, a Shackleton no le hubiera gustado; era por encima de todo el clásico explorador: absolutamente autosuficiente, romántico y algo fanfarrón.
Había cumplido los cuarenta, era de estatura mediana, cuello grueso, hombros anchos y ligeramente caídos, y cabello castaño oscuro, peinado con raya en medio. La boca, carnosa, sensual y expresiva, se curvaba cuando reía con la misma facilidad que formaba una línea apretada cuando se enfadaba. La mandíbula parecía de acero. Al igual que la boca, los ojos azul gris podían brillar divertidos u oscurecerse en una mirada acerada y temible. Tenía un rostro bien parecido, aunque a veces de expresión meditabunda, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar, lo cual le proporcionaba un aire de misterio. Sus manos eran pequeñas, pero de apretón fuerte y seguro. Hablaba con una voz suave y perezosa, casi de barítono, con un leve acento de su condado natal de Kildare.
Fuese cual fuese su estado de ánimo, ya alegre y ligero, ya sombrío y furioso, poseía una característica particular: era un hombre voluntarioso.
Ciertos espíritus cínicos podían alegar que el propósito fundamental de la expedición era sencillamente la mayor gloria de Ernest Shackleton... y las compensaciones económicas que obtendría el jefe si una expedición de tal alcance tenía éxito. No cabe duda de que estos motivos eran importantes para el explorador británico. Le daba mucho valor a la posición social y era muy consciente del papel que desempeñaba el dinero en ella. De hecho, el eterno y nada realista sueño de su vida, al menos superficialmente, consistía en conseguir una prosperidad duradera. Le gustaba imaginarse en el papel de señor rural, apartado del mundo cotidiano, con suficiente tiempo libre y dinero como para hacer lo que se le antojara.
Era hijo de un médico de clase media, que había tenido un cierto éxito. Se enroló en la marina mercante británica a los dieciséis años y aunque ascendió sin pausa, para una flamante personalidad como la suya este avance progresivo resultaba cada vez menos atractivo.
Después ocurrieron dos acontecimientos importantes en su vida: la expedición con Scott en 1901 y su boda con la hija de un próspero abogado. El primero le hizo conocer el Antártico y cautivó su imaginación de inmediato. El segundo intensificó su deseo de riqueza, porque se sentía obligado a mantener a su esposa con el mismo nivel de vida al que estaba acostumbrada. El Antártico y la seguridad económica se convirtieron para él casi en sinónimos. Consideraba que el éxito en este campo —un maravilloso golpe de audacia, una hazaña que llamaría la atención del mundo— le abrirían las puertas de la fama y, después, de la riqueza.
Entre una expedición y otra, seguía persiguiendo ese golpe maestro económico. Siempre le atraían los proyectos nuevos y consideraba que todos y cada uno de ellos le depararían riquezas. Sería imposible enumerarlos todos, pero iban desde una idea para fabricar cigarrillos (un proyecto seguro... con su respaldo), una flotilla de taxis, un proyecto de minería en Bulgaria, una factoría ballenera y hasta ir en busca de tesoros enterrados. La mayor parte de estas ideas nunca pasaron de meras conversaciones, y las que sí lo hicieron fracasaron casi todas.
La renuencia de Shackleton a sucumbir a las necesidades de la vida diaria y su insaciable avidez de aventuras poco realistas, provocaron que se le acusara de ser inmaduro e irresponsable. Y quizá lo fuera, según los patrones convencionales. Pero los grandes líderes de la historia —los Napoleones, los Nelson o los Alejandros— rara vez cupieron en moldes convencionales y es quizá una injusticia valorarlos en términos corrientes. Existen pocas dudas de que Shackleton, a su manera, no fuera un jefe extraordinario.
Para el explorador, el Antártico no representaba sólo el medio bastardo para lograr un éxito económico. Realmente lo necesitaba, necesitaba algo grande y atractivo que le proporcionara una catapulta para su enorme ego y su implacable impulso. En una situación corriente, su tremenda capacidad de osadía y valor no encontraban casi nada digno de su fuerza demoledora; era un caballo percherón de tiro enjaezado al carrito de un niño. Pero en la Antártida existía una carga que desafiaba cada átomo de su fuerza.
Así, aunque no se puede negar que Shackleton era un inadaptado e incluso un inepto para la mayor parte de las situaciones de la vida cotidiana, poseía un talento, un genio casi de verdadero jefe, que compartía sólo con un puñado de hombres en la historia. El explorador era, como apuntaba uno de sus hombres: «El líder más grande que nunca puso Dios en la tierra, sin excepción». A pesar de todas sus debilidades e insuficiencias, Shackleton mereció este tributo:
Para la dirección científica, dadme a Scott; para un viaje rápido y eficaz, a Amundsen; pero cuando estéis en una situación desesperada, cuando parezca que no existe una salida, arrodillaos y rezad para que venga Shackleton.
Éste era el hombre que desarrolló la idea de atravesar la Antártida... a pie.
Los mayores pertrechos que comportaba la expedición eran los barcos que llevarían a los dos grupos al Antártico. A sir Douglas Mawson, el famoso explorador australiano, Shackleton le compró el Aurora, un barco sólido del tipo que entonces se utilizaba para la caza de focas. El Aurora ya había estado en dos expediciones al Antártico. Iba a llevar al grupo del mar de Ross, bajo el mando del alférez de navío Aeneas Mackintosh, que había servido a bordo del Nimrod en la expedición de Shackleton de 1907-1909.
Shackleton estaría al mando del grupo transcontinental, que operaría desde el lado del mar de Weddell. A fin de obtener un barco para su grupo, Shackleton lo dispuso todo para comprar a Lars Christensen, el magnate ballenero noruego, un barco que éste había mandado construir para transportar a las cuadrillas de caza de osos polares hasta el Ártico. Tales cuadrillas se estaban haciendo entonces muy populares entre las personas acomodadas.
Christensen tuvo un socio en esta pretendida empresa, el barón de Gerlache. Se trataba de un belga que en 1897 había dirigido una expedición antártica y podía contribuir con ideas útiles en la realización de la nave. Sin embargo, durante la construcción de la embarcación, Gerlache tuvo dificultades económicas y se vio obligado a retirarse.
Christensen, privado de su socio, se sintió satisfecho cuando Shackleton le ofreció adquirir el barco. El precio de venta final, 67.000 dólares, fue menor de lo que había pagado por construirlo, pero esperaba recuperar ampliamente las pérdidas favoreciendo los proyectos de un explorador de la talla de Shackleton.
Al barco le habían puesto el nombre de Polaris. Después de la venta, Shackleton lo volvió a bautizar con el de Endurance, en honor al lema de su familia, Fortitudinevincimus (Resistir es vencer).
Como ocurría con las expediciones privadas, la financiación de la Expedición Transantártica Imperial representaba el mayor quebradero de cabeza. Shackleton pasó casi dos años recabando ayuda financiera. Precisaba el beneplácito del gobierno y el de varias sociedades científicas para justificar la seriedad de la expedición. Y el explorador, cuyo interés por la ciencia no podía compararse con su amor por la aventura, hizo gran hincapié en ese aspecto de la empresa, cosa que, en cierto sentido, era una hipocresía. Sin embargo, se suponía que varios investigadores competentes acompañarían a la expedición.
Pese a todo su encanto y a sus considerables poderes de persuasión, se fue desilusionando poco a poco porque las promesas de ayuda económica nunca se materializaron. Finalmente, obtuvo de sir James Caird, un próspero escocés, fabricante de productos de yute, unos 120.000 dólares; el gobierno votó entregarle la suma de unos 50.000 dólares, y la Royal Geographic Society contribuyó con 5.000 dólares como prueba de que apoyaba la expedición, aunque no del todo. Dudley Docker y la señorita Janet Stancomb-Wills donaron cantidades menores, sin contar con cientos de pequeñas aportaciones de personas de todo el mundo.
Como era habitual, Shackleton hipotecó la expedición en cierto sentido, al vender por anticipado los derechos de cualquier propiedad comercial que se derivaran del viaje. Prometió escribir un libro sobre la aventura, vendió los derechos de filmación y de fotografía y se comprometió a intervenir, a su regreso, en una larga gira de conferencias. Con todo esto, daba por sentado que sobreviviría.
A diferencia de las dificultades que se le presentaron para conseguir fondos, le resultó muy sencillo encontrar voluntarios para la expedición. Cuando anunció sus planes, le llegó una avalancha de más de cinco mil solicitudes de personas deseosas de acompañarlo (incluidas tres mujeres).
A todos estos voluntarios, casi sin excepción, los impulsaba un sentimiento de aventura, porque la paga era poco más que simbólica. El sueldo iba de los 240 dólares anuales de un marinero a los 750 dólares de los científicos con mayor experiencia y, en muchos casos, no se pagaría hasta el final de la expedición. En opinión de Shackleton, el mero privilegio de participar en la expedición ya era suficiente, sobre todo en el caso de los científicos, a quienes la empresa ofrecía una oportunidad sin igual de investigación.
Shackleton confeccionó la lista de la tripulación en torno a un núcleo de probados veteranos: su lugarteniente iba a ser Frank Wild, un hombre bajo pero de fuerte complexión, que estaba perdiendo los cabellos ralos y grisáceos; de habla suave y despreocupado en apariencia, poseía, sin embargo, una especie de fuerza interior. Fue uno de los tres compañeros de Shackleton en la carrera hacia el Polo en 1908-1909 y el explorador había llegado a respetarlo y a simpatizar con él. De hecho, los dos formaban un buen equipo. La lealtad de Wild era incuestionable, su naturaleza tranquila y algo carente de imaginación constituía un equilibrio perfecto para la de Shackleton, fantasiosa y, en ocasiones, explosiva.
El puesto de segundo de a bordo lo ocuparía Thomas Crean, un irlandés alto, huesudo y franco, cuyos muchos años de servicio en la Royal Navy le habían enseñado a obedecer sin cuestionar las órdenes. Participó con Shackleton en la expedición de Scott de 1901 y fue tripulante del Terra Nova que llevó a la Antártida en 1910-1913 al malhadado grupo de Scott. Dada su experiencia y su fuerza, Shackleton pensaba encargarle la conducción del equipo de los perros y los trineos cuando el grupo de seis hombres atravesara el continente.
El aspecto de Alfred Cheetham, que sería el tercer oficial, era opuesto al de Crean. Era diminuto, aún más bajo que Wild, y de talante amable y discreto. Shackleton lo llamaba «el veterano del Antártico» porque había participado en tres expediciones, incluyendo una con Shackleton y otra con Scott.
George Marston era el artista de la expedición, tenía treinta y dos años, rostro infantil y rechoncho; en 1907-1909 hizo una labor extraordinaria en el viaje de Shackleton. A diferencia de los demás, estaba casado y tenía hijos.
Thomas McLeod, miembro de la expedición de 1907-1909, completaba el núcleo de veteranos, y figuraba en el Endurance como marinero.
Los métodos de selección de los nuevos miembros de la expedición podrían calificarse casi de caprichosos. Si le gustaba el aspecto de una persona, la aceptaba. Si no, la rechazaba sin más y tomaba la decisión con la rapidez de un rayo. No queda constancia de entrevistas con aspirantes que duraran más de cinco minutos.
Leonard Hussey, un individuo de baja estatura, de espíritu indomable y mordaz, fue contratado como meteorólogo, aunque a la sazón no estuviera cualificado para ello. A Shackleton le pareció «chistoso», y el hecho de que hubiese regresado hacía poco de una expedición (como antropólogo) al tórrido Sudán atrajo la fantasía del explorador. Se inscribió inmediatamente en un curso intensivo de meteorología y resultó muy competente.
El doctor Alexander Macklin, uno de los dos médicos, lo llenó de entusiasmo cuando a la pregunta de por qué llevaba gafas, respondió: «muchos rostros sabios parecerían bobos sin gafas». El explorador contrató a Reginald James como médico tras preguntarle cómo tenía los dientes, si padecía de varices, si era de buen carácter... y si sabía cantar. Esta última pregunta dejó perplejo a James.
—Oh, no, no quiero decir como Caruso —lo tranquilizó Shackleton—, pero supongo que podrá vociferar un poco con los muchachos, ¿no?
Pese a lo instantáneo de estas decisiones, rara vez falló su intuición para seleccionar hombres compatibles.
Shackleton pasó los primeros meses de 1914 adquiriendo los incontables artículos del equipo, provisiones y pertrechos. Encargó el diseño de los trineos, que se probaron en las nevadas montañas de Noruega. Probó unas raciones nuevas, cuyo fin era evitar el escorbuto, así como tiendas especiales.
A finales de julio de 1914 lo había reunido, probado y almacenado todo a bordo del Endurance, que zarpó el 1 de agosto desde el muelle de las Indias Orientales, del puerto de Londres.
Sin embargo, los trágicos acontecimientos políticos de esa época dramática no sólo eclipsaron la partida del Endurance, sino que también supusieron una amenaza para la empresa. El archiduque Fernando de Austria fue asesinado el 28 de julio y exactamente un mes después, el imperio austrohúngaro declaró la guerra a Serbia: se había encendido la mecha del reguero de pólvora. Mientras el Endurance permanecía anclado en la desembocadura del Támesis, Alemania declaraba la guerra a Francia.
El mismo día en que Jorge V entregó la bandera británica a Shackleton para que la llevara en la expedición, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. La posición de Shackleton no podía ser peor. Tenía todas las de perder. Estaba a punto de partir en una expedición con la que había soñado y para la que se había preparado durante casi cuatro años, en la que había invertido enormes sumas de dinero y a cuya preparación y planificación había dedicado incontables horas. Pero, a pesar de todo ello, estaba convencido de que tenía que participar en la guerra de un modo u otro.
Pasó largas horas calibrando lo que debía hacer y habló del asunto con varios consejeros, sobre todo con sus principales patrocinadores. Finalmente, tomó una decisión.
Reunió a la tripulación y les explicó que quería su aprobación para enviar un telegrama al Almirantazgo en el que ponía la expedición a disposición del gobierno. Todos estuvieron de acuerdo y mandó el telegrama. La respuesta consistió en otro de una palabra: «Adelante». Dos horas más tarde, un mensaje más largo de Winston Churchill, a la sazón ministro de Marina, informaba de que el gobierno deseaba que la expedición siguiera su curso.
El Endurance zarpó de Plymouth cinco días después con rumbo a Buenos Aires; Shackleton y Wild se quedaron rezagados para encargarse de los últimos detalles económicos. Saldrían después en un transatlántico comercial más rápido y se encontrarían con su barco en Argentina.
La travesía del Atlántico equivalió a una prueba. Era el primer viaje importante del barco desde su construcción en Noruega el año anterior y, para muchos de a bordo, fue la primera experiencia de navegación.
Bajo cualquier perspectiva, el Endurance, un bergantín de tres palos, era hermoso; el palo popel llevaba vela cuadrada y los otros un trinquete y una vela de popa, como una goleta. Lo propulsaba un motor de vapor de 350 caballos, alimentado con carbón, y alcanzaba velocidades de hasta 10,2 nudos. Medía 44 metros de eslora y 8 de manga, que no era demasiado pero bastaba, y aunque desde fuera su elegante casco negro se pareciera al de cualquier navío de igual tamaño, no lo era en absoluto.
La quilla la componían cuatro piezas de roble macizo, de un grosor total de algo más de dos metros; los costados eran de roble y abeto de las montañas de Noruega, cuyo grosor variaba entre 45 centímetros y más de 75. Para protegerlo del roce del hielo iba cubierto, de proa a popa, por una capa de madera de bebeerú, una madera que pesa más que el hierro sólido y tan dura que una herramienta corriente no puede traspasarla. No sólo tenía el doble de costillas que un barco convencional, sino que éstas eran también el doble de gruesas, entre 23 y 27 centímetros.
La proa, que sería la primera en recibir los golpes del hielo, mereció especial atención. Cada una de las cuadernas se había fabricado a partir de un solo roble seleccionado especialmente, para que su forma natural siguiera la curva del diseño del barco. El grosor de estas piezas, una vez ensambladas, era de un metro y 30 centímetros.
Pero al barco se le dio algo más que simple resistencia. El Endurance se construyó en el famoso astillero Framnaes de Sandefjord, Noruega, que llevaba años fabricando embarcaciones para la caza de ballenas y de focas en el Ártico y el Antártico. Sin embargo, se dieron cuenta de que el Endurance podría ser el último de su clase, y de hecho lo fue: como se trataba de algo más que de aportar una mayor resistencia al barco, se convirtió en su proyecto preferido. (Aunque Shackleton lo compró por 67.000 dólares, hoy en día el astillero no lo fabricaría por menos de 700.000 y su precio podría ascender hasta un millón de dólares.)
Lo diseñó Aanderud Larsen. Para obtener una resistencia mayor cada articulación y cada arriostramiento debían ser capaces de soportar cualquier cosa. Christian Jacobsen, el maestro carpintero del navío, supervisó meticulosamente la construcción; insistió en que los carpinteros no sólo fueran experimentados, sino que hubiesen navegado en embarcaciones para la caza de ballenas y focas. Los carpinteros vigilaron hasta el mínimo detalle, como si de un barco propio se tratara; seleccionaron cada cuaderna y cada tabla por separado y con gran minucia, y las encajaron buscando la máxima tolerancia. Como eran supersticiosos, colocaron la tradicional moneda de cobre de una corona debajo de cada mástil para asegurar que no se rompiera ninguno.
Cuando lo botaron, el 17 de diciembre de 1912, el Endurance era el barco más resistente de todos los que se habían construido en Noruega y probablemente en el mundo, con la posible excepción del Fram, utilizado por Fridtjof Nansen y luego por Amundsen. Sin embargo, existía una gran diferencia entre los dos barcos: la quilla del Fram tenía forma de cuenco y la presión del hielo podía levantarlo; a pesar de que el Endurance se diseñó para navegar entre placas de hielo relativamente sueltas, la presión del hielo no levantaría la embarcación porque, como en los barcos convencionales, sus costados eran como muros.
No obstante, en la travesía de Londres a Buenos Aires, el casco resultó demasiado redondeado para la mayoría de las personas que iban a bordo; al menos la mitad de los científicos se mareó. El joven Lionel Greenstreet, el robusto y franco primer oficial, que poseía una gran experiencia en la navegación con veleros, declaró que la embarcación se había comportado «de manera abominable».
Worsley había cumplido cuarenta y dos años, aunque parecía mucho más joven. Era de pecho corpulento, de estatura ligeramente inferior a la media y de semblante tosco pero atractivo y pícaro. Le costaba mucho parecer severo, aunque lo intentaba.