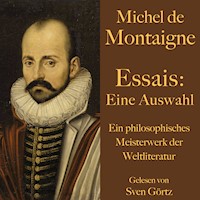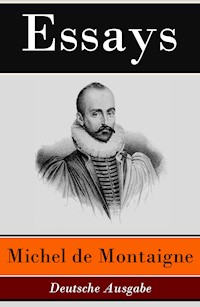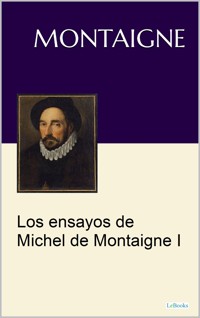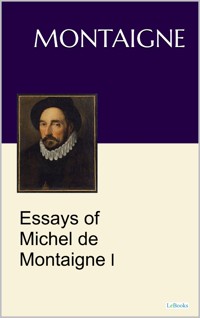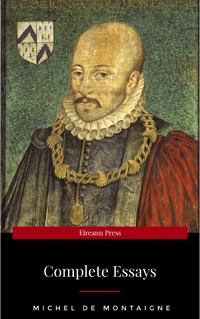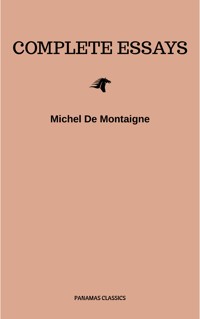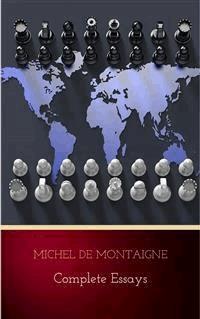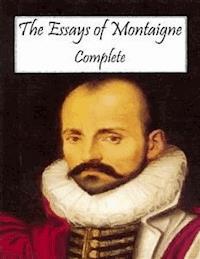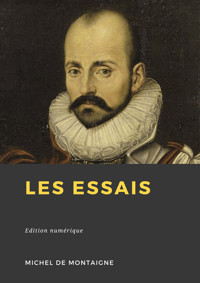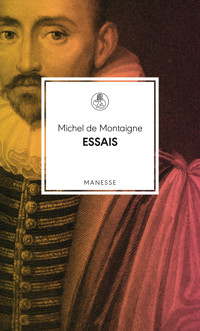Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zeuk Media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los ensayos de Michel de Montaigne están contenidos en tres libros y 107 capítulos de diversa extensión. Originalmente se escribieron en francés medio y se publicaron originalmente en el Reino de Francia. El diseño declarado de Montaigne al escribir, publicar y revisar los Ensayos durante el período de aproximadamente 1570 a 1592 fue registrar "algunos rasgos de mi carácter y de mis humores". Los ensayos se publicaron por primera vez en 1580 y cubren una amplia gama de temas.Montaigne escribió en una retórica bastante elaborada diseñada para intrigar e involucrar al lector, a veces pareciendo moverse en una corriente de pensamiento de un tema a otro y otras veces empleando un estilo estructurado que da más énfasis a la naturaleza didáctica de su trabajo. Sus argumentos a menudo se respaldan con citas de textos griegos, latinos e italianos antiguos, como De rerum natura de Lucrecio y las obras de Plutarco. Además, sus ensayos fueron vistos como una contribución importante tanto a la forma de escritura como al escepticismo. El nombre en sí proviene de la palabra francesa essais, que significa "intentos" o "pruebas", que muestra cómo esta nueva forma de escritura no tenía como objetivo educar o probar. Más bien, sus ensayos fueron viajes exploratorios en los que trabaja a través de pasos lógicos para llevar el escepticismo a lo que se está discutiendo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2544
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ENSAYOS DE
MICHEL DE MONTAIGNE
––––––––
Traducido por Charles Cotton
Editado por William Carew Hazlitt
––––––––
1877
Copyright
Aunque se han tomado todas las precauciones posibles en la preparación de este libro, el editor no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones, ni por los daños resultantes del uso de la información aquí contenida.
ENSAYOS DE
MICHEL DE MONTAIGNE
Por MICHEL DE MONTAIGNE
Primera edición. 10 de enero de 2020.
Copyright © 2021 Zeuk Media LLC
Todos los derechos reservados.
©Zeuk Media
Si encuentra nuestro libro valioso, por favor considere una pequeña donación para ayudar a Zeuk Media a digitalizar más libros, continuar su presencia en línea, y ampliar la traducción de libros clásicos. Sus donaciones hacen posible nuestro apoyo y la continuación de nuestro trabajo. Puede donar aquí: Donar a Zeuk Media
Tabla de Contenido
Título
Derechos de Autor
Derechos de Autor
Ensayos de Michel de Montaigne
I. - A Monsieur de MONTAIGNE
CONTENIDO
––––––––
PREFACIO
LAS CARTAS DE MONTAIGNE
I. - A Monsieur de MONTAIGNE
II. - A Monseñor de MONTAIGNE.
III. - A Monsieur, Monsieur de LANSAC,
IV. - A Monsieur, Monsieur de MESMES, Señor de Roissy y Malassize, Privado
V. - A Monsieur, Monsieur de L'HOSPITAL, Canciller de Francia
VI. - A Monsieur, Monsieur de Folx, Consejero Privado, del Señorío de Venecia
VII. - A Mademoiselle de MONTAIGNE, mi esposa.
VIII. - A Monsieur DUPUY,
IX. - A los Jurados de Burdeos.
X. - A los mismos.
XI. - A los mismos.
XII. -
XIII. - A Mademoiselle PAULMIER.
XIV. - Al REY HENRY IV.
XV. - Al mismo.
XVI. - Al Gobernador de Guiena.
LIBRO PRIMERO -
CAPÍTULO I - DE QUE LOS HOMBRES POR DIVERSOS CAMINOS LLEGAN AL MISMO FIN.
CAPÍTULO II - DE LA PENA
CAPÍTULO III - DE QUE NUESTROS AFECTOS SE LLEVAN A SÍ MISMOS MÁS ALLÁ DE NOSOTROS
CAPITULO IV - QUE EL ALMA GASTA SUS PASIONES EN OBJETOS FALSOS
CAPITULO V - QUE EL GOBERNADOR MISMO SALE A PARLAMENTAR
CAPITULO VI - QUE LA HORA DE PARLAMENTAR ES PELIGROSA
CAPITULO VII - QUE LA INTENCIÓN ES JUEZ DE NUESTRAS ACCIONES
CAPITULO VIII - DE LA OCIOSIDAD
CAPITULO IX - DE LOS MENTIROSOS
CAPITULO X - DE LAS PALABRAS RÁPIDAS O LENTAS
CAPITULO XI - DE LOS PRONOSTICOS
CAPITULO XII - DE LA CONSTANCIA
CAPITULO XIII - DE LA CEREMONIA DE LA ENTREVISTA DE LOS PRÍNCIPES
CAPITULO XIV - DE QUE LOS HOMBRES SON JUSTAMENTE CASTIGADOS POR SER OBSTINADOS
CAPITULO XV - DEL CASTIGO DE LA COBARDÍA
CAPITULO XVI - DEL PROCEDER DE ALGUNOS EMBAJADORES
CAPITULO XVII - DEL MIEDO
CAPITULO XVIII - DE NO JUZGAR NUESTRA FELICIDAD HASTA DESPUES DE LA MUERTE
CAPITULO XIX - QUE ESTUDIAR FILOSOFIA ES APRENDER A MORIR
CAPITULO XX - DE LA FUERZA DE LA IMAGINACION
CAPITULO XXI - QUE EL BENEFICIO DE UN HOMBRE ES EL PERJUICIO DE OTRO
CAPITULO XXII - DE LA COSTUMBRE; NO DEBEMOS CAMBIAR FACILMENTE UNA LEY RECIBIDA
CAPITULO XXIII - DE VARIOS SUCESOS DEL MISMO CONSEJO
CAPITULO XXIV - DE LA PEDANTERIA
CAPITULO XXV - DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS
CAPITULO XXVI - DE LA LOCURA DE MEDIR LA VERDAD Y EL ERROR POR NUESTRA PROPIA CAPACIDAD
CAPITULO XXVII - DE LA AMISTAD
CAPITULO XXVIII - NUEVE Y VEINTE SONETOS DE ESTIENNE DE LA BOITIE
CAPITULO XXIX - DE LA MODERACIÓN
CAPITULO XXX - DE LOS CANÍBALES
CAPITULO XXXI - QUE EL HOMBRE DEBE JUZGAR SOBRIAMENTE LAS ORDENANZAS DIVINAS
CAPITULO XXXII - DEBEMOS EVITAR LOS PLACERES, AUN A COSTA DE LA VIDA
CAPITULO XXXIII - SE OBSERVA QUE LA FORTUNA ACTÚA A MENUDO SEGÚN LA REGLA DE LA RAZÓN
CAPITULO XXXIV - DE UN DEFECTO DE NUESTRO GOBIERNO
CAPITULO XXXV - DE LA COSTUMBRE DE LLEVAR ROPA
CAPITULO XXXVI - DE CATO EL JOVEN
CAPITULO XXXVII - DE QUE REIMOS Y LLORAMOS POR LO MISMO
CAPITULO XXXVIII - DE LA SOLEDAD
CAPITULO XXXIX - UNA CONSIDERACION SOBRE CICERONES
CAPITULO XL - EL GUSTO POR EL BIEN Y EL MAL DEPENDE DE NUESTRA OPINION
CAPITULO XLI - NO COMUNICAR EL HONOR DE UN HOMBRE
CAPITULO XLII - DE LA DESIGUALDAD ENTRE NOSOTROS
CAPITULO XLIII - DE LAS LEYES SUNTUARIAS
CAPITULO XLIV - DEL SUEÑO
CAPITULO XLV - DE LA BATALLA DE DREUX
CAPITULO XLVI - DE LOS NOMBRES
CAPITULO XLVII - DE LA INCERTIDUMBRE DE NUESTRO JUICIO
CAPITULO XLVIII - DE LOS CABALLOS DE GUERRA, O DESTRIERS
CAPITULO XLIX - DE LAS COSTUMBRES ANTIGUAS
CAPITULO L - DE DEMOCRITO Y HERACLITO
CAPITULO LI - DE LA VANIDAD DE LAS PALABRAS
CAPITULO LII - DE LA PARSIMONIA DE LOS ANTIGUOS
CAPITULO LIII - DE UN DICHO DE CESAR
CAPITULO LV - DE LAS VANAS SUTILEZAS
CAPITULO LV - DE LOS OLORES
CAPITULO LVI - DE LAS ORACIONES
CAPITULO LVII - DE LA EDAD
LIBRO SEGUNDO -
CAPÍTULO I - DE LA INCONSTANCIA DE NUESTRAS ACCIONES
CAPÍTULO II - DE LA EMBRIAGUEZ
CAPITULO III - UNA COSTUMBRE DE LA ISLA DE CEA
CAPITULO IV - MAÑANA ES UN NUEVO DIA
CAPÍTULO V - DE LA CONCIENCIA
CAPITULO VI - EL USO HACE AL MAESTRO
CAPITULO VII - DE LAS RECOMPENSAS DE HONOR
CAPITULO VIII - DEL AFECTO DE LOS PADRES A SUS HIJOS
CAPITULO IX - DE LAS ARMAS DE LOS PARTOS
CAPITULO X - DE LOS LIBROS
CAPITULO XI - DE LA CRUELDAD
CAPITULO XII - DE LA APOLOGIA DE RAIMOND SEBOND
CAPITULO XIII - DEL JUICIO DE LA MUERTE DE OTRO
CAPITULO XIV - DE QUE NUESTRA MENTE SE ENTORPECE A SI MISMA
CAPITULO XV - DE QUE NUESTROS DESEOS SON AUMENTADOS POR LA DIFICULTAD
CAPITULO XVI - DE LA GLORIA
CAPITULO XVII - DE LA PRESUNCIÓN
CAPITULO XVIII - DE LA MENTIRA
CAPITULO XIX - DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
CAPITULO XX - DE QUE NO PROBAMOS NADA PURO
CAPITULO XXI - CONTRA LA OCIOSIDAD
CAPITULO XXII - DEL DESPLAZAMIENTO
CAPITULO XXIII - DE LOS MALOS MEDIOS EMPLEADOS PARA UN BUEN FIN
CAPITULO XXIV - DE LA GRANDEZA ROMANA
CAPITULO XXV - DE NO FINGIR ESTAR ENFERMO
CAPITULO XXVI - DE LOS PULGARES
CAPITULO XXVII - DE LA COBARDÍA, MADRE DE LA CRUELDAD
CAPITULO XXVIII - TODAS LAS COSAS TIENEN SU TIEMPO
CAPITULO XXIX - DE LA VIRTUD
CAPITULO XXX - DE UN NIÑO MONSTRUOSO
CAPITULO XXXI - DE LA IRA
CAPITULO XXXII - DEFENSA DE SÉNECA Y PLUTARCO
CAPITULO XXXIII - LA HISTORIA DE SPURINA
CAPITULO XXXIV - OBSERVACION SOBRE UNA GUERRA SEGUN JULIO CESAR
CAPITULO XXXV - DE TRES BUENAS MUJERES
CAPITULO XXXVI - DE LOS HOMBRES MAS EXCELENTES
CAPITULO XXXVII - DE LA SEMEJANZA DE LOS HIJOS CON SUS PADRES
LIBRO TERCERO -
CAPÍTULO I - DE LA GANANCIA Y LA HONRADEZ
CAPÍTULO II - DEL ARREPENTIMIENTO
CAPITULO III - DE LOS TRES COMERCIOS
CAPÍTULO IV - DE LA DIVERSIÓN
CAPÍTULO V - DE ALGUNOS VERSOS DE VIRGILIO
CAPITULO VI - DE LAS CARROZAS
CAPITULO VII - DE LOS INCONVENIENTES DE LA GRANDEZA
CAPITULO VIII - DEL ARTE DE LA CONFERENCIA
CAPITULO IX - DE LA VANIDAD
CAPITULO X - DEL MANEJO DE LA VOLUNTAD
CAPITULO XI - DE LOS LISIADOS
CAPÍTULO XII - DE LA FISONOMÍA
CAPÍTULO XIII - DE LA EXPERIENCIA
APOLOGÍA
PREFACIO
La presente publicación pretende suplir una carencia reconocida en nuestra literatura: una edición de biblioteca de los Ensayos de Montaigne. Este gran escritor francés merece ser considerado como un clásico, no sólo en su tierra natal, sino en todos los países y en todas las literaturas. Sus Ensayos, que son a la vez la más célebre y la más permanente de sus producciones, constituyen una revista de la que no desdeñaron servirse mentes como las de Bacon y Shakespeare; y, de hecho, como observa Hallam, la importancia literaria del francés resulta en gran medida de la parte que su mente tuvo en la influencia de otras mentes, coetáneas y posteriores. Pero, al mismo tiempo, al estimar el valor y el rango del ensayista, no debemos dejar de lado los inconvenientes y las circunstancias de la época: el estado imperfecto de la educación, la escasez comparativa de libros y las limitadas oportunidades de intercambio intelectual. Montaigne tomó prestado libremente de otros, y ha encontrado hombres dispuestos a tomar prestado de él con la misma libertad. No hay que sorprenderse de la reputación que alcanzó con aparente facilidad. Fue, sin saberlo, el líder de una nueva escuela en las letras y la moral. Su libro era diferente de todos los demás que había en esa fecha en el mundo. Desviaba las antiguas corrientes de pensamiento hacia nuevos canales. Decía a sus lectores, con una franqueza sin parangón, cuál era la opinión de su escritor sobre los hombres y las cosas, y arrojaba lo que debía ser una extraña clase de luz nueva sobre muchos asuntos pero oscuramente comprendidos. Por encima de todo, el ensayista se desenmascaró a sí mismo e hizo público su organismo intelectual y físico. Tomó al mundo en su confianza en todos los temas. Sus ensayos eran una especie de anatomía literaria, en la que obtenemos un diagnóstico de la mente del escritor, realizado por él mismo en diferentes niveles y bajo una gran variedad de influencias operativas.
De todos los egoístas, Montaigne, si no el más grande, fue el más fascinante, porque, quizás, fue el menos afectado y el más veraz. Lo que hizo, y lo que profesó hacer, fue diseccionar su mente, y mostrarnos, lo mejor que pudo, cómo estaba hecha, y qué relación tenía con los objetos externos. Investigó su estructura mental como un escolar desarma su reloj para examinar el mecanismo de las obras; y el resultado, acompañado de ilustraciones abundantes en originalidad y fuerza, lo entregó a sus semejantes en un libro.
La elocuencia, el efecto retórico, la poesía, estaban igualmente alejados de su diseño. No escribía por necesidad, apenas si por fama. Pero deseaba dejar a Francia, más aún, al mundo, algo por lo que ser recordado, algo que dijera la clase de hombre que era, lo que sentía, pensaba y sufría, y creo que tuvo un éxito inconmensurable más allá de sus expectativas.
Era bastante razonable que Montaigne esperara por su obra una cierta cuota de celebridad en Gascuña, e incluso, con el paso del tiempo, en toda Francia; pero es poco probable que previera cómo su renombre iba a ser mundial; cómo iba a ocupar una posición casi única como hombre de letras y moralista; cómo los Ensayos serían leídos, en todas las principales lenguas de Europa, por millones de seres humanos inteligentes, que nunca oyeron hablar del Perigord o de la Liga, y que dudan, si se les pregunta, si el autor vivió en el siglo XVI o en el XVIII. Esta es la verdadera fama. Un hombre de genio no pertenece a ninguna época ni a ningún país. Habla el lenguaje de la naturaleza, que es siempre el mismo en todas partes.
El texto de estos volúmenes está tomado de la primera edición de la versión de Cotton, impresa en 3 vols. 8vo, 1685-6, y reeditada en 1693, 1700, 1711, 1738 y 1743, en el mismo número de volúmenes y el mismo tamaño. En la primera impresión, los errores de imprenta están corregidos sólo hasta la página 240 del primer volumen, y todas las ediciones se suceden. La de 1685-6 fue la única que el traductor vivió para ver. Murió en 1687, dejando tras de sí una interesante y poco conocida colección de poemas, que apareció póstumamente, 8vo, 1689.
Se consideró imperativo corregir la traducción de Cotton mediante un cuidadoso cotejo con la edición "variorum" del original, París, 1854, 4 vols. 8vo o 12mo, y ocasionalmente se han insertado a pie de página pasajes paralelos de la empresa anterior de Florin. También se ha dado una Vida del Autor y todas sus Cartas recuperadas, dieciséis en número; pero, en cuanto a la correspondencia, apenas se puede dudar de que está en un estado puramente fragmentario. Hacer algo más que un esbozo de los principales incidentes de la vida de Montaigne parecía, en presencia de la encantadora y hábil biografía de Bayle St.
El pecado principal de los dos traductores de Montaigne parece haber sido la propensión a reducir su lenguaje y fraseología al lenguaje y fraseología de la época y el país al que pertenecían, y, además, insertar párrafos y palabras, no sólo aquí y allá, sino constante y habitualmente, por un evidente deseo y visión de elucidar o reforzar el significado de su autor. El resultado ha sido generalmente desafortunado; y en el caso de todas estas interpolaciones por parte de Cotton, me he sentido obligado, cuando no las he cancelado, a incluirlas en las notas, no creyendo justo que se permita a Montaigne seguir patrocinando lo que nunca escribió; y reacio, por otra parte, a suprimir por completo la materia intrusa, cuando parecía poseer un valor propio.
Tampoco la redundancia o la paráfrasis es la única forma de transgresión en Cotton, ya que hay lugares en su autor que creyó conveniente omitir, y apenas es necesario decir que la restauración de todo ese material en el texto se consideró esencial para su integridad y plenitud.
Mi más sincero agradecimiento a mi padre, el Sr. Registrar Hazlitt, autor de la conocida y excelente edición de Montaigne publicada en 1842, por la importante ayuda que me ha prestado en la verificación y retraducción de las citas, que se encontraban en un estado muy corrupto, y de las que las versiones inglesas de Cotton eran singularmente flojas e inexactas, y por el celo con el que ha cooperado conmigo en el cotejo del texto inglés, línea por línea y palabra por palabra, con la mejor edición francesa.
Por el favor del Sr. F. W. Cosens, he tenido a mi lado, mientras trabajaba en este tema, la copia del Diccionario de Cotgrave, folio, 1650, que perteneció a Cotton. Tiene su autógrafo y copiosas notas de los MSS, y no es mucho suponer que es el mismo libro empleado por él en su traducción.
W. C. H.
KENSINGTON, noviembre de 1877.
LA VIDA DE MONTAIGNE
[Esta es una traducción libre del prefijo de la edición "variorum" de París, 1854, 4 vols. 8vo. Esta biografía es tanto más deseable cuanto que contiene toda la materia realmente interesante e importante del diario del Viaje por Alemania e Italia, que, como fue escrito simplemente al dictado de Montaigne, está en tercera persona, apenas merece ser publicado, en su conjunto, en un vestido inglés].
El autor de los Ensayos nació, como él mismo nos informa, entre las once y las doce del día, el último de febrero de 1533, en el castillo de St. Michel de Montaigne. Su padre, Pierre Eyquem, escudero, fue sucesivamente primer Jurado de la ciudad de Burdeos (1530), Subalcalde 1536, Jurado por segunda vez en 1540, Procurador en 1546, y finalmente Alcalde de 1553 a 1556. Era un hombre de austera probidad, que tenía "una especial consideración por el honor y la corrección en su persona y vestimenta. Pierre Eyquem puso gran cuidado en la educación de sus hijos, especialmente en el aspecto práctico. Para asociar estrechamente a su hijo Michel con el pueblo, y vincularlo a los que necesitaban ayuda, hizo que fuera sostenido en la fuente por personas de la más baja posición; posteriormente lo puso a amamantar con un aldeano pobre, y luego, en un período posterior, lo hizo acostumbrarse al tipo de vida más común, teniendo cuidado, sin embargo, de cultivar su mente, y supervisar su desarrollo sin el ejercicio de un rigor o restricción indebidos. Michel, que nos da el más minucioso relato de sus primeros años, narra encantadoramente cómo solían despertarlo con el sonido de alguna música agradable, y cómo aprendió el latín, sin sufrir la vara ni derramar una lágrima, antes de comenzar el francés, gracias al maestro alemán que su padre había colocado cerca de él, y que nunca se dirigía a él sino en la lengua de Virgilio y Cicerón. El estudio del griego tuvo prioridad. A los seis años, el joven Montaigne fue al Colegio de Guienne en Burdeos, donde tuvo como preceptores a los más eminentes eruditos del siglo XVI, Nicolas Grouchy, Guerente, Muret y Buchanan. A los trece años había pasado por todas las clases, y como su destino era el derecho, dejó la escuela para estudiar esa ciencia. Tenía entonces unos catorce años, pero estos primeros años de su vida están envueltos en la oscuridad. La siguiente información que tenemos es que en 1554 recibió el nombramiento de consejero en el Parlamento de Burdeos; en 1559 estuvo en Bar-le-Duc con la corte de Francisco II, y en el año siguiente estuvo presente en Rouen para presenciar la declaración de la mayoría de Carlos IX. No sabemos de qué manera se comprometió en estas ocasiones.
Entre 1556 y 1563 se produjo un incidente importante en la vida de Montaigne, al iniciarse su romántica amistad con Etienne de la Boetie, a quien había conocido, según nos cuenta, por pura casualidad en alguna celebración festiva de la ciudad. Desde su primera entrevista, ambos se sintieron irresistiblemente atraídos el uno por el otro, y durante seis años esta alianza fue la más importante en el corazón de Montaigne, como lo fue después en su memoria, cuando la muerte la rompió.
Aunque en su propio libro [Ensayos, i. 27.] reprocha severamente a los que, en contra de la opinión de Aristóteles, se casan antes de los cinco y treinta años, Montaigne no esperó al periodo fijado por el filósofo de Estagira, sino que en 1566, a sus treinta y tres años, se desposó con Françoise de Chassaigne, hija de un consejero del Parlamento de Burdeos. La historia de sus primeros años de matrimonio rivaliza en oscuridad con la de su juventud. Sus biógrafos no se ponen de acuerdo entre sí, y en la misma medida en que pone a nuestra vista todo lo que concierne a sus pensamientos secretos, el mecanismo más íntimo de su mente, observa demasiada reticencia con respecto a sus funciones y conducta públicas, y sus relaciones sociales. El título de Gentilhombre Ordinario del Rey, que asume en un prefacio, y que Enrique II le otorga en una carta, que imprimimos un poco más adelante; lo que dice sobre las conmociones de las cortes, donde pasó una parte de su vida; las Instrucciones que escribió al dictado de Catalina de Médicis para el rey Carlos IX, y su noble correspondencia con Enrique IV, Sin embargo, no hay duda del papel que desempeñó en las transacciones de aquellos tiempos, y encontramos una prueba irrefutable de la estima que le tenían los personajes más exaltados, en una carta que le dirigió Carlos en el momento en que fue admitido en la Orden de San Miguel, que era, como él mismo nos informa, el más alto honor de la nobleza francesa.
Según Lacroix du Maine, Montaigne, a la muerte de su hermano mayor, renunció a su puesto de consejero para adoptar la profesión militar, mientras que, si damos crédito al presidente Bouhier, nunca ejerció ninguna función relacionada con las armas. Sin embargo, varios pasajes de los Ensayos parecen indicar que no sólo tomó el servicio, sino que estuvo realmente en numerosas campañas con los ejércitos católicos. Añadamos que en su monumento se le representa con una cota de malla, con su casaca y sus guanteletes en el lado derecho, y un león a sus pies, todo lo cual significa, en el lenguaje de los emblemas funerarios, que el difunto ha participado en algunas transacciones militares importantes.
Sin embargo, nuestro autor, al llegar a los treinta y ocho años, decidió dedicar el resto de su vida al estudio y a la contemplación, y el día de su cumpleaños, el último de febrero de 1571, hizo colocar una inscripción filosófica, en latín, en una de las paredes de su castillo, donde todavía se puede ver, y cuya traducción es la siguiente: "En el año de Cristo . . en su trigésimo octavo año, en la víspera de las calendas de marzo, su cumpleaños, Michel Montaigne, ya cansado de los empleos de la corte y de los honores públicos, se retiró por completo a la conversación de las vírgenes eruditas, donde pretende pasar la parte restante del tiempo que le ha sido asignado en tranquila reclusión".
En la época a la que hemos llegado, Montaigne era desconocido en el mundo de las letras, salvo como traductor y editor. En 1569 había publicado una traducción de la "Teología Natural" de Raymond de Sebonde, que había emprendido únicamente para complacer a su padre. En 1571 había hecho imprimir en París cierta "opuscucla" de Etienne de la Boetie; y estos dos esfuerzos, inspirados en un caso por el deber filial, y en el otro por la amistad, demuestran que los motivos afectivos anulaban en él la mera ambición personal como literato. Podemos suponer que comenzó a componer los Ensayos al principio de su retiro de los compromisos públicos; pues como, según su propio relato, observa el presidente Bouhier, no se preocupaba ni de la caza, ni de la construcción, ni de la jardinería, ni de las actividades agrícolas, y se ocupaba exclusivamente de la lectura y la reflexión, se dedicó con satisfacción a la tarea de plasmar sus pensamientos tal como se le ocurrían. Esos pensamientos se convirtieron en un libro, y la primera parte de ese libro, que iba a conferir la inmortalidad al escritor, apareció en Burdeos en 1580. Montaigne tenía entonces cincuenta y siete años; había sufrido durante algunos años de cólicos renales y grava; y fue con la necesidad de distraerse de su dolor, y la esperanza de obtener alivio de las aguas, que emprendió en ese momento un gran viaje. Como el relato que ha dejado de sus viajes por Alemania e Italia comprende algunos detalles muy interesantes de su vida y de su historia personal, parece que vale la pena proporcionar un esbozo o análisis del mismo.
"El viaje, del que procedemos a describir el curso simplemente", dice el editor del Itinerario, "no tenía, desde Beaumont-sur-Oise hasta Plombieres, en Lorena, nada lo suficientemente interesante como para detenernos... debemos ir hasta Basilea, de la que tenemos una descripción, familiarizándonos con su condición física y política en ese período, así como con el carácter de sus baños. El paso de Montaigne por Suiza no carece de interés, ya que allí vemos cómo nuestro viajero filosófico se acomodó en todas partes a las costumbres del país. Los hoteles, las provisiones, la cocina suiza, todo le resultaba agradable; parece, en efecto, como si prefiriera a los modales y gustos franceses los de los lugares que visitaba, y cuya sencillez y libertad (o franqueza) concordaban más con su propio modo de vida y de pensar. En las ciudades en las que estuvo, Montaigne se preocupó de ver a los divinos protestantes, para familiarizarse con todos sus dogmas. Incluso, de vez en cuando, discutió con ellos.
"Tras dejar Suiza, se dirigió a Isne, una ciudad imperial, y luego a Augsburgo y Munich. Después se dirigió al Tirol, donde se sorprendió agradablemente, después de las advertencias que había recibido, de las escasas molestias que sufrió, lo que le dio la oportunidad de comentar que toda su vida había desconfiado de las declaraciones de los demás respecto a los países extranjeros, ya que los gustos de cada persona se ajustaban a las nociones de su lugar de origen; y que, en consecuencia, se había fijado muy poco en lo que se le había dicho de antemano.
"A su llegada a Botzen, Montaigne escribió a François Hottmann, para decirle que le había gustado tanto su visita a Alemania que la dejaba con gran pesar, aunque fuera para ir a Italia. Pasó entonces por Brunsol, Trento, donde se alojó en la Rosa; de allí fue a Rovera; y aquí primero se lamentó de la escasez de langostas, pero compensó la pérdida comiendo trufas cocidas en aceite y vinagre; naranjas, cidras y aceitunas, en todo lo cual se deleitó".
Después de pasar una noche inquieta, cuando por la mañana pensó que había alguna ciudad o distrito nuevo que ver, se levantó, según nos cuentan, con presteza y placer.
Su secretario, al que dictaba su Diario, asegura que nunca le vio interesarse tanto por las escenas y personas de su entorno, y cree que el cambio completo ayudó a mitigar sus sufrimientos al concentrar su atención en otros puntos. Cuando se le reprochó que había conducido a su grupo fuera de la ruta habitual, y que luego había regresado muy cerca del lugar de donde partieron, su respuesta fue que no tenía un rumbo fijo, y que simplemente se proponía visitar lugares que no había visto, y mientras no lo condenaran a recorrer el mismo camino dos veces, o a volver a visitar un punto ya visto, no podía percibir ningún daño en su plan. En cuanto a Roma, le importaba menos ir allí, ya que todo el mundo iba; y decía que nunca había tenido un lacayo que no pudiera contarle todo sobre Florencia o Ferrara. También decía que se parecía a los que leen una historia agradable o un buen libro, del que temen llegar al final: sentía tanto placer al viajar que temía el momento de llegar al lugar donde debían parar para pasar la noche.
Vemos que Montaigne viajaba, tal y como escribía, completamente a gusto y sin la menor restricción, apartándose, tal y como le parecía, de los caminos comunes u ordinarios que toman los turistas. Las buenas posadas, las camas blandas, las bellas vistas, atrajeron su atención en todo momento, y en sus observaciones sobre los hombres y las cosas se limita principalmente al aspecto práctico. La consideración de su salud estaba constantemente presente, y fue a consecuencia de esto que, mientras estaba en Venecia, que le decepcionó, tuvo ocasión de anotar, para beneficio de los lectores, que tuvo un ataque de cólico, y que evacuó dos grandes piedras después de la cena. Al salir de Venecia, fue sucesivamente a Ferrara, Rovigo, Padua, Bolonia (donde tuvo un dolor de estómago), Florencia, etc.; y en todas partes, antes de bajar, tenía por norma enviar a algunos de sus sirvientes a averiguar dónde se podía encontrar el mejor alojamiento. Declaró que las mujeres florentinas eran las mejores del mundo, pero no tenía una opinión tan buena de la comida, que era menos abundante que en Alemania y no estaba tan bien servida. Nos da a entender que en Italia envían los platos sin aderezo, pero que en Alemania estaban mucho mejor condimentados y se servían con una variedad de salsas y salsas. Además, comentó que las copas eran singularmente pequeñas y los vinos insípidos.
Después de cenar con el Gran Duque de Florencia, Montaigne pasó rápidamente por el país intermedio, que no le fascinaba, y llegó a Roma el último día de noviembre, entrando por la Puerta del Popolo, y alojándose en Bear. Pero después alquiló, por veinte coronas al mes, habitaciones bien amuebladas en la casa de un español, que incluía en estas condiciones el uso del fuego de la cocina. Lo que más le molestó en la Ciudad Eterna fue la cantidad de franceses que encontró, que le saludaban en su lengua materna; pero por lo demás estuvo muy cómodo, y su estancia se prolongó durante cinco meses. Una mente como la suya, llena de grandes reflexiones clásicas, no podía dejar de estar profundamente impresionada ante las ruinas de Roma, y ha plasmado en un magnífico pasaje del Diario los sentimientos del momento: "Decía", escribe su secretario, "que en Roma no se veía más que el cielo bajo el que había sido construida, y el contorno de su emplazamiento: que el conocimiento que teníamos de ella era abstracto, contemplativo, no palpable a los sentidos reales: que los que decían que contemplaban al menos las ruinas de Roma, iban demasiado lejos, pues las ruinas de una estructura tan gigantesca debían haber merecido mayor reverencia: no era más que su sepulcro. El mundo, celoso de ella, prolongando el imperio, había en primer lugar roto en pedazos ese admirable cuerpo, y luego, cuando percibieron que los restos atraían la adoración y el asombro, habían enterrado los propios restos.-[Compárese un pasaje de una de las cartas de Horace Walpole a Richard West, del 22 de marzo de 1740 (Cunningham's edit. i. 41), donde Walpole, hablando de Roma, describe sus mismas ruinas como arruinadas]-En cuanto a esos pequeños fragmentos que aún se veían en la superficie, a pesar de los asaltos del tiempo y de todos los demás ataques, repetidos una y otra vez, habían sido favorecidos por la fortuna para ser una ligera evidencia de esa infinita grandeza que nada podía extinguir por completo. Pero era probable que estos restos desfigurados fueran los que menos derecho tuvieran a la atención, y que los enemigos de ese renombre inmortal, en su furia, se hubieran dirigido en primera instancia a la destrucción de lo más bello y digno de ser conservado; y que los edificios de esta Roma bastarda, levantados sobre las antiguas producciones, aunque pudieran excitar la admiración de la época actual, le recordaran los nidos de cuervos y gorriones construidos en los muros y arcos de las antiguas iglesias, destruidas por los hugonotes. Además, al ver el espacio que ocupaba esta tumba, temió que no se hubiera recuperado el conjunto y que el propio entierro hubiera sido enterrado. Y, además, al ver que un miserable montón de basura, como trozos de teja y cerámica, crecía (como lo había hecho desde hacía mucho tiempo) hasta una altura igual a la del monte Gurson, [en el Perigord], y tres veces su anchura, parecía mostrar una conspiración del destino contra la gloria y la preeminencia de esa ciudad, ofreciendo al mismo tiempo una prueba novedosa y extraordinaria de su difunta grandeza. Él (Montaigne) observó que era difícil de creer, teniendo en cuenta la limitada superficie que ocupaba cualquiera de sus siete colinas, y en particular las dos más favorecidas, el Capitolio y el Palatino, que se levantaran tantos edificios en el lugar. A juzgar sólo por lo que queda del Templo de la Concordia, a lo largo del "Forum Romanum", cuya caída parece bastante reciente, como la de una enorme montaña dividida en horribles peñascos, no parece que más de dos edificios de este tipo pudieran tener cabida en el Capitolio, en el que en una época hubo de veinticinco a treinta templos, además de viviendas privadas. Pero, en realidad, es poco probable que la visión que tenemos de la ciudad sea correcta, ya que su plano y su forma han cambiado infinitamente; por ejemplo, el "Velabrum", que debido a su nivel deprimido recibía las aguas residuales de la ciudad y tenía un lago, se ha elevado por acumulación artificial hasta alcanzar la altura de las otras colinas, y el monte Savello, en realidad, ha crecido simplemente a partir de las ruinas del teatro de Marcelo. Creía que un antiguo romano no reconocería el lugar de nuevo. A menudo ocurría que, al excavar en la tierra, los obreros daban con la corona de alguna columna elevada que, aunque así enterrada, seguía en pie. La gente de allí no recurre a otros cimientos que las bóvedas y arcos de las casas antiguas, sobre las que, como sobre losas de roca, levantan sus modernos palacios. Es fácil ver que varias de las calles antiguas están treinta pies por debajo de las actuales".
A pesar de lo escéptico que se muestra Montaigne en sus libros, durante su estancia en Roma manifestó un gran aprecio por la religión. Solicitó el honor de ser admitido a besar los pies del Santo Padre, Gregorio XIII; y el Pontífice le exhortó a continuar siempre con la devoción que hasta entonces había mostrado a la Iglesia y al servicio del Rey Cristianísimo.
"Después de esto, se ve", dice el editor del Journal, "a Montaigne empleando todo su tiempo en hacer excursiones por los alrededores a caballo o a pie, en visitas, en observaciones de todo tipo. Las iglesias, las estaciones, las procesiones incluso, los sermones; luego los palacios, los viñedos, los jardines, las diversiones públicas, como el Carnaval, etc.; nada se le pasó por alto. Vio circuncidar a un niño judío y escribió un relato minucioso de la operación. Encontró en San Sixto a un embajador moscovita, el segundo que venía a Roma desde el pontificado de Pablo III. Este ministro tenía despachos de su corte para Venecia, dirigidos al "Gran Gobernador de la Signoria". La corte de Moscovia tenía entonces unas relaciones tan limitadas con las demás potencias de Europa, y era tan imperfecta en su información, que pensaba que Venecia era una dependencia de la Santa Sede."
De todos los detalles que nos ha proporcionado durante su estancia en Roma, el siguiente pasaje referido a los Ensayos no es el menos singular: "El Maestro del Sacro Palacio le devolvió sus Ensayos, castigados de acuerdo con las opiniones de los monjes doctos. Sólo había podido formarse un juicio sobre ellos -dijo- a través de cierto monje francés, que no entendía el francés" -dejamos que el propio Montaigne cuente la historia- "y recibió con tanta complacencia mis excusas y explicaciones sobre cada uno de los pasajes que habían sido animados por el monje francés, que concluyó dejándome en libertad de revisar el texto de acuerdo con los dictados de mi propia conciencia. Le rogué, por el contrario, que se atuviera a la opinión de la persona que me había criticado, confesando, entre otras cosas, como, por ejemplo, en mi uso de la palabra fortuna, en la cita de poetas históricos, en mi apología de Julián, en mi animadversión sobre la teoría de que quien reza debe estar exento de inclinaciones viciosas por el momento; punto, en mi estimación de la crueldad, como algo que va más allá de la simple muerte; punto, en mi opinión de que se debe educar a un niño para que lo haga todo, etc.; que éstas eran mis opiniones, que no me parecían equivocadas; en cuanto a otras cosas, dije que el corrector no entendía mi significado. El Maestro, que es un hombre inteligente, me dio muchas excusas, y me hizo suponer que no estaba de acuerdo con las mejoras sugeridas; y abogó muy ingeniosamente por mí en mi presencia contra otro (también italiano) que se oponía a mis sentimientos."
Esto es lo que pasó entre Montaigne y estos dos personajes en aquel momento; pero cuando el ensayista se marchó, y fue a despedirse de ellos, usaron un lenguaje muy diferente con él. "Me rogaron -dice- que no prestara atención a la censura hecha a mi libro, en la que otros franceses les habían hecho saber que había muchas tonterías; añadiendo que honraban mi afectuosa intención hacia la Iglesia, y mi capacidad; y que tenían tan buena opinión de mi candor y conciencia que debían dejarme hacer las alteraciones que fueran convenientes en el libro, cuando lo reimprimiera; entre otras cosas, la palabra fortuna. Para excusarse por lo que habían dicho contra mi libro, citaron obras de nuestro tiempo de cardenales y otros divinos de excelente reputación que habían sido reprochadas por faltas similares, que no afectaban en absoluto a la reputación del autor, ni a la publicación en su conjunto; me pidieron que prestara a la Iglesia el apoyo de mi elocuencia (este fue su justo discurso), y que hiciera una estancia más larga en el lugar, donde debería estar libre de cualquier otra intrusión por su parte. Me pareció que nos separábamos como buenos amigos".
Antes de abandonar Roma, Montaigne recibió su diploma de ciudadanía, por el que se sintió muy halagado; y tras una visita a Tívoli partió hacia Loreto, deteniéndose en Ancona, Fano y Urbino. A principios de mayo de 1581 llegó a Bagno della Villa, donde se estableció para probar las aguas. Allí, según el Diario, el ensayista vivió por su cuenta en la más estricta conformidad con el régimen, y en adelante sólo se habla de la dieta, del efecto que las aguas tenían por grados en el sistema, de la manera en que las tomaba; en una palabra, no omite un elemento de las circunstancias relacionadas con su rutina diaria, su hábito corporal, sus baños y el resto. Ya no era el diario de un viajero lo que llevaba, sino el diario de un inválido, -["Estoy leyendo los Viajes de Montaigne, que se han encontrado recientemente; hay poco en ellos salvo los baños y medicinas que tomaba, y lo que cenaba en todas partes"-H. Walpole a Sir Horace Mann, 8 de junio de 1774]- atento a los más mínimos detalles de la curación que se esforzaba por llevar a cabo: una especie de cuaderno de notas, en el que anotaba todo lo que sentía y hacía, en beneficio de su médico en casa, que se encargaría de su salud a su regreso, y de la asistencia a sus posteriores enfermedades. Montaigne da como razón y justificación para extenderse tanto aquí, que había omitido, a su pesar, hacerlo en sus visitas a otros baños, lo que podría haberle ahorrado la molestia de escribir tan extensamente ahora; pero es quizás una mejor razón a nuestros ojos, que lo que escribió lo hizo para su propio uso.
Sin embargo, encontramos en estos relatos muchas pinceladas que son valiosas para ilustrar las costumbres del lugar. La mayor parte de las anotaciones del Diario, que dan cuenta de estas aguas y de los viajes, hasta la llegada de Montaigne a la primera ciudad francesa en su ruta de regreso, están en italiano, porque deseaba ejercitarse en esa lengua.
La minuciosa y constante vigilancia de Montaigne sobre su salud y sobre sí mismo podría hacer sospechar ese excesivo temor a la muerte que degenera en cobardía. ¿Pero no era más bien el miedo a la operación de la piedra, en aquel momento realmente formidable? O tal vez era de la misma manera de pensar que el poeta griego, de quien Cicerón reporta este dicho: "No deseo morir; pero la idea de estar muerto me es indiferente". Oigamos, sin embargo, lo que él mismo dice sobre este punto con toda franqueza: "Sería demasiado débil y poco varonil por mi parte si, seguro como estoy de encontrarme siempre en la tesitura de tener que sucumbir de esa manera,-[A la piedra o a la grava.]-y de que la muerte se me acerque cada vez más, no hiciera algún esfuerzo, antes de que llegara el momento, para soportar la prueba con entereza. Porque la razón prescribe que aceptemos con alegría lo que a Dios le plazca enviarnos. Por lo tanto, el único remedio, la única regla y la única doctrina para evitar los males que rodean a la humanidad, cualesquiera que sean, es resolverse a soportarlos en la medida en que nuestra naturaleza lo permita, o ponerles fin valiente y prontamente."
Todavía estaba en las aguas de la Villa, cuando, el 7 de septiembre de 1581, supo por carta que había sido elegido alcalde de Burdeos el 1 de agosto anterior. Esta información le hizo apresurar su partida, y desde Lucca se dirigió a Roma. Allí recibió la carta de los jurados de Burdeos, en la que se le notificaba oficialmente su elección a la alcaldía y se le invitaba a regresar lo antes posible. Partió hacia Francia, acompañado por el joven D'Estissac y varios otros caballeros, que lo escoltaron una distancia considerable; pero ninguno volvió a Francia con él, ni siquiera su compañero de viaje. Pasó por Padua, Milán, Mont Cenis y Chambery; de allí pasó a Lyon, y no perdió tiempo en volver a su castillo, tras una ausencia de diecisiete meses y ocho días.
Acabamos de ver que, durante su ausencia en Italia, el autor de los Ensayos fue elegido alcalde de Burdeos. "Los señores de Burdeos -dice- me eligieron alcalde de su ciudad, mientras yo estaba lejos de Francia, y lejos del pensamiento de tal cosa. Me excusé; pero dieron a entender que me equivoqué al hacerlo, siendo también el mandato del rey que me mantuviera." Esta es la carta que Enrique III le escribió en esa ocasión:
MONSIEUR, DE MONTAIGNE,-Como tengo en gran estima vuestra fidelidad y celosa devoción a mi servicio, ha sido un placer para mí saber que habéis sido elegido alcalde de mi ciudad de Burdeos. He tenido el agradable deber de confirmar la elección, y lo he hecho con más gusto, viendo que se ha hecho durante vuestra lejana ausencia; por lo que es mi deseo, y os exijo y ordeno expresamente que procedáis sin demora a entrar en las funciones a las que habéis recibido tan legítima llamada. Y así actuaréis de forma muy agradable para mí, mientras que lo contrario me desagradará enormemente. Rogando a Dios, M. de Montaigne, que os tenga en su santa custodia.
"Escrito en París, el 25 de noviembre de 1581.
"HENRI.
"A Monsieur de MONTAIGNE, Caballero de mi Orden, Caballero Ordinario de mi Cámara, estando actualmente en Roma".
Montaigne, en su nuevo empleo, el más importante de la provincia, obedeció al axioma de que un hombre no puede rechazar un deber, aunque éste absorba su tiempo y atención, e incluso implique el sacrificio de su sangre. Situado entre dos partidos extremos, siempre a punto de llegar a las manos, demostró en la práctica lo que es en su libro, el amigo de una política media y templada. Tolerante por carácter y por principio, pertenecía, como todas las grandes mentes del siglo XVI, a esa secta política que buscaba mejorar, sin destruir, las instituciones; y podemos decir de él, lo que él mismo dijo de La Boetie, "que tenía esa máxima indeleblemente impresa en su mente, de obedecer y someterse religiosamente a las leyes bajo las que había nacido". Afectuosamente apegado al reposo de su país, enemigo de los cambios e innovaciones, hubiera preferido emplear los medios que tenía para su desaliento y supresión, que para promover su éxito." Tal fue la plataforma de su administración.
Se aplicó, de manera especial, al mantenimiento de la paz entre las dos facciones religiosas que entonces dividían la ciudad de Burdeos; y al final de sus dos primeros años de mandato, sus agradecidos conciudadanos le confirieron (en 1583) la alcaldía por dos años más, una distinción de la que sólo había disfrutado, como nos dice, dos veces antes. Al término de su carrera oficial, tras cuatro años de duración, pudo decir de sí mismo, con toda justicia, que no dejaba tras de sí ni odio ni motivo de ofensa.
En medio de las preocupaciones del gobierno, Montaigne encontró tiempo para revisar y ampliar sus Ensayos, que, desde su aparición en 1580, recibían continuamente aumentos en forma de capítulos o documentos adicionales. Se imprimieron dos ediciones más en 1582 y 1587; y durante este tiempo el autor, al tiempo que realizaba alteraciones en el texto original, había compuesto parte del Tercer Libro. Se dirigió a París para hacer arreglos para la publicación de sus trabajos ampliados, y el resultado fue una cuarta impresión en 1588. En esta ocasión, permaneció en la capital durante algún tiempo, y fue entonces cuando conoció a Mademoiselle de Gournay por primera vez. Dotada de un espíritu activo e inquieto y, sobre todo, poseedora de un tono mental sano y saludable, Mademoiselle de Gournay se había dejado llevar desde su infancia por esa marea que se inició en el siglo XVI hacia la controversia, el aprendizaje y el conocimiento. Aprendió latín sin maestro; y cuando, a los dieciocho años, llegó a poseer accidentalmente un ejemplar de los Ensayos, se sintió transportada por el deleite y la admiración.
Dejó el castillo de Gournay para venir a verlo. No podemos hacer nada mejor, en relación con este viaje de simpatía, que repetir las palabras de Pasquier: "Aquella joven, aliada de varias grandes y nobles familias de París, no se propuso otro matrimonio que el de su honor, enriquecido con los conocimientos adquiridos en los buenos libros, y, más allá de todos los demás, en los ensayos de M. de Montaigne, quien en el año 1588 hizo una prolongada estancia en la ciudad de París, a la que acudió con el propósito de conocerlo personalmente; y su madre, Madame de Gournay, y ella misma lo llevaron con ellas a su castillo, donde, en dos o tres ocasiones diferentes, pasó tres meses en total, siendo el más bienvenido de los visitantes". Fue a partir de este momento que Mademoiselle de Gournay fechó su adopción como hija de Montaigne, una circunstancia que ha tendido a conferirle inmortalidad en una medida mucho mayor que sus propias producciones literarias.
Montaigne, al dejar París, permaneció poco tiempo en Blois, para asistir a la reunión de los Estados Generales. No sabemos qué papel tomó en esa asamblea, pero se sabe que fue comisionado, alrededor de ese período, para negociar entre Enrique de Navarra (después Enrique IV) y el duque de Guisa. Su vida política está casi en blanco, pero De Thou asegura que Montaigne gozaba de la confianza de los principales personajes de su época. De Thou, que lo califica de hombre franco y sin complejos, nos dice que, paseando con él y con Pasquier por la corte del castillo de Blois, le oyó pronunciar algunas opiniones muy notables sobre los acontecimientos contemporáneos, y añade que Montaigne había previsto que los problemas de Francia no podían terminar sin asistir a la muerte del rey de Navarra o del duque de Guisa. Se había hecho tan dueño de los puntos de vista de estos dos príncipes, que le dijo a De Thou que el rey de Navarra habría estado dispuesto a abrazar el catolicismo, si no hubiera temido ser abandonado por su partido, y que el duque de Guisa, por su parte, no tenía especial repugnancia a la Confesión de Augsburgo, por la que el cardenal de Lorena, su tío, le había inspirado afición, si no hubiera sido por el peligro que suponía abandonar la comunión romana. Habría sido fácil para Montaigne desempeñar, como se dice, un gran papel en la política, y crearse una posición elevada, pero su lema era "Otio et Libertati"; y volvió tranquilamente a su casa para componer un capítulo para su próxima edición sobre los inconvenientes de la Grandeza.
El autor de los Ensayos tenía ahora cincuenta y cinco años. La enfermedad que le atormentaba se agravaba con los años, y sin embargo se ocupaba continuamente de leer, meditar y componer. Empleó los años 1589, 1590 y 1591 en hacer nuevas adiciones a su libro; e incluso al acercarse la vejez pudo anticipar muchas horas felices, cuando fue atacado por la quinina, privándole de la facultad de hablar. Pasquier, que nos ha dejado algunos detalles de sus últimas horas, narra que permaneció tres días en plena posesión de sus facultades, pero sin poder hablar, por lo que, para dar a conocer sus deseos, se vio obligado a recurrir a la escritura; y como sintió que su fin se acercaba, rogó a su esposa que convocara a algunos de los caballeros que vivían en la vecindad para darles un último adiós. Cuando llegaron, hizo que se celebrara una misa en el apartamento; y justo cuando el sacerdote elevaba la hostia, Montaigne cayó con los brazos extendidos delante de él, en la cama, y así expiró. Tenía sesenta años. Era el 13 de septiembre de 1592.
Montaigne fue enterrado cerca de su casa, pero unos años después de su muerte, sus restos fueron trasladados a la iglesia de una Comandancia de San Antonio en Burdeos, donde aún permanecen. Su monumento fue restaurado en 1803 por un descendiente. Fue visto hacia 1858 por un viajero inglés (Mr. St. John)' -["Montaigne the Essayist", de Bayle St. John, 1858, 2 vols. 8vo, es uno de los libros más deliciosos de la clase]- y estaba entonces en buen estado de conservación.
En 1595, Mademoiselle de Gournay publicó una nueva edición de los Ensayos de Montaigne, y la primera con las últimas emendaciones del autor, a partir de un ejemplar que le regaló su viuda, y que no se ha recuperado, aunque se sabe que existió algunos años después de la fecha de la impresión, hecha con su autoridad.
A pesar de que las producciones literarias de Montaigne parecen haber sido recibidas con frialdad por la generación inmediatamente posterior a su propia época, su genio creció hasta ser justamente apreciado en el siglo XVII, cuando surgieron grandes espíritus como La Bruyere, Moliere, La Fontaine, Madame de Sevigne. "¡Oh!", exclamó la Chatelaine des Rochers, "¡qué gran compañía es el querido hombre! es mi viejo amigo; y justo por la razón de que lo es, siempre parece nuevo. Dios mío, qué lleno de sentido está ese libro". Balzac decía que había llevado la razón humana tan lejos y tan alto como podía llegar, tanto en política como en moral. En cambio, Malebranche y los escritores de Port Royal estaban en contra de él; unos reprendían el libertinaje de sus escritos; otros su impiedad, materialismo, epicureísmo. Incluso Pascal, que había leído atentamente los Ensayos y había sacado no poco provecho de ellos, no ahorró sus reproches. Pero Montaigne ha sobrevivido a las detracciones. Con el paso del tiempo, sus admiradores y prestatarios han aumentado en número, y su jansenismo, que lo recomendó en el siglo XVIII, puede que no sea su menor recomendación en el XIX. Aquí tenemos ciertamente, en conjunto, un hombre de primera clase, y una prueba de su genio magistral parece ser que sus méritos y sus bellezas son suficientes para inducirnos a dejar fuera de consideración defectos y faltas que habrían sido fatales para un escritor inferior.
LAS CARTAS DE MONTAIGNE.
I.-A Monsieur de MONTAIGNE
[Este relato de la muerte de La Boetie comienza de forma imperfecta. Apareció por primera vez en un pequeño volumen de Misceláneas en 1571. Véase Hazlitt, ubi sup. p. 630. ]-En cuanto a sus últimas palabras, sin duda, si alguien puede dar buena cuenta de ellas, soy yo, tanto porque, durante toda su enfermedad, conversó conmigo tan plenamente como con cualquiera, y también porque, como consecuencia de la singular y fraternal amistad que habíamos mantenido el uno por el otro, estaba perfectamente al corriente de las intenciones, opiniones y deseos que se había formado en el curso de su vida, tanto, ciertamente, como un hombre puede estar al corriente de los de otro hombre; y porque sabía que eran elevadas, virtuosas, llenas de firme resolución y (después de todo lo dicho) admirables. Bien preveía que, si su enfermedad le permitía expresarse, no permitiría que se le escapara nada, en tal extremo, que no estuviera repleto de buen ejemplo. En consecuencia, puse todo el cuidado posible en atesorar lo dicho. Es cierto, Monseñor, que como mi memoria no sólo es muy corta en sí misma, sino que en este caso se ha visto afectada por las molestias que he sufrido, a causa de una pérdida tan pesada e importante, he olvidado un número de cosas que me gustaría haber conocido; pero las que recuerdo os las relataré con la mayor exactitud que me sea posible. Porque representar en toda su extensión su noble carrera súbitamente interrumpida, pintaros su indomable valor, en un cuerpo agotado y postrado por el dolor y los asaltos de la muerte, confieso que exigiría una habilidad mucho mejor que la mía: porque, aunque, cuando en años anteriores discurría sobre asuntos serios e importantes, los trataba de tal manera que era difícil reproducir exactamente lo que decía, sin embargo, sus ideas y sus palabras al final parecían rivalizar en su servicio. Porque estoy seguro de que nunca le conocí dar a luz concepciones tan finas, ni desplegar tanta elocuencia, como en el tiempo de su enfermedad. Si me reprocháis, Monseñor, el haber introducido sus observaciones más ordinarias, sabed que lo hago con conocimiento de causa, pues como salieron de él en una época de tan grandes problemas, indican la perfecta tranquilidad de su mente y de sus pensamientos hasta el final.
El lunes 9 de agosto de 1563, a mi regreso de la Corte, le envié una invitación para que viniera a cenar conmigo. Me contestó que estaba obligado, pero que, estando indispuesto, me agradecería que le hiciera el favor de pasar una hora con él antes de partir para Medoc. Poco después de mi cena fui a verle. Se había tumbado en la cama con la ropa puesta, y ya estaba, según percibí, muy cambiado. Se quejaba de diarrea, acompañada de gripes, y decía que la tenía desde que jugaba con M. d'Escars sin más ropa que su jubón, y que a él un resfriado le provocaba a menudo esos ataques. Le aconsejé que se fuera como había propuesto, pero que se quedara a pasar la noche en Germignac, que sólo está a unas dos leguas de la ciudad. Le di este consejo, porque algunas casas, cerca de la que él se encontraba, eran visitadas por la peste, por lo que estaba nervioso desde su regreso de Perigord y del Agenois, donde había hecho estragos; y, además, el ejercicio a caballo era, por mi propia experiencia, beneficioso en circunstancias similares. Así pues, se puso en marcha con su esposa y el Sr. Bouillhonnas, su tío.
Sin embargo, a primera hora de la mañana siguiente, recibí información de Madame de la Boetie de que durante la noche había sufrido un nuevo y violento ataque de disentería. Ella había llamado al médico y al boticario, y me rogó que no perdiera tiempo en venir, lo que (después de la cena) hice. Se alegró mucho de verme; y cuando me marchaba, con la promesa de volver al día siguiente, me rogó con más importunidad y afecto de lo que acostumbraba, que le diera toda la compañía posible. Me sentí un poco afectado; pero estaba a punto de marcharme, cuando la señora de la Boetie, como si previera que algo iba a suceder, me imploró con lágrimas que me quedara esta noche. Cuando consentí, pareció ponerse más alegre. Volví a casa al día siguiente, y el jueves le hice otra visita. Había empeorado, y la pérdida de sangre por la disentería, que había reducido mucho sus fuerzas, iba en aumento. El viernes me retiré de su lado, pero el sábado fui a verlo y lo encontré muy débil. Entonces me dio a entender que su dolencia era infecciosa y, además, desagradable y deprimente; y que él, conociendo a fondo mi constitución, deseaba que me contentara con venir a verle de vez en cuando. Por el contrario, después de eso nunca me separé de su lado.
Sólo el domingo comenzó a conversar conmigo sobre algún tema más allá del inmediato de su enfermedad y de lo que los antiguos médicos pensaban de ella: no habíamos tocado los asuntos públicos, pues desde el principio descubrí que le desagradaban.
Pero, el domingo, tuvo un desmayo; y cuando volvió en sí, me dijo que todo le parecía confuso, como en una niebla y en un desorden, y que, sin embargo, esta visita no le resultaba desagradable. "La muerte", le respondí, "no tiene peor sensación, hermano mío". "Ninguna tan mala", fue su respuesta. No había dormido con regularidad desde el comienzo de su enfermedad; y a medida que empeoraba, empezó a dedicar su atención a las cuestiones de las que suelen ocuparse los hombres en el último extremo, desesperando ahora de mejorar, y dándome a entender lo mismo. Aquel día, como parecía estar de bastante buen humor, aproveché para decirle que, en consideración al singular amor que le profesaba, me convenía cuidar de que sus asuntos, que había llevado con tan rara prudencia en su vida, no se descuidaran en la actualidad; y que lamentaría que, por falta de un consejo adecuado, dejara algo sin resolver, no sólo por la pérdida para su familia, sino también para su buen nombre.
Me dio las gracias por mi amabilidad, y después de reflexionar un poco, como si estuviera resolviendo ciertas dudas en su propia mente, me pidió que convocara a su tío y a su esposa por sí mismos, a fin de ponerlos al corriente de sus disposiciones testamentarias. Le dije que esto les escandalizaría. "No, no", contestó, "los animaré haciendo ver que mi caso es mejor de lo que es". Y luego preguntó si no estábamos todos muy sorprendidos por su desmayo. Le contesté que no tenía importancia, ya que era algo accesorio a la dolencia que padecía. "Es cierto, hermano mío", dijo, "no tendría importancia, aunque condujera a lo que más temes". "Para ti", repliqué, "podría ser una cosa feliz; pero yo sería el perdedor, que con ello se vería privado de un amigo tan grande, tan sabio y tan firme, un amigo cuyo lugar nunca vería suplido." "Es muy probable que no lo hagas", fue su respuesta; "y estate seguro de que una cosa que me hace estar algo ansioso por recuperarme, y retrasar mi viaje a ese lugar, al que ya estoy a mitad de camino, es el pensamiento de la pérdida que tanto tú como ese pobre hombre y esa mujer de allí (refiriéndose a su tío y a su esposa) deben sufrir; porque los quiero con todo mi corazón, y estoy seguro de que les resultará muy duro perderme. También lo lamentaría por aquellos que me han apreciado en vida, y cuya conversación me gustaría haber disfrutado un poco más; y te ruego, hermano mío, que si dejo el mundo, les lleves de mi parte la seguridad de la estima que les tuve hasta el último momento de mi existencia. Por otra parte, mi nacimiento apenas sirvió para nada, sino para que, de haber vivido, hubiera prestado algún servicio al público; pero, sea como fuere, estoy dispuesto a someterme a la voluntad de Dios, cuando le plazca llamarme, confiando en gozar de la tranquilidad que me habéis predicho. En cuanto a ti, amigo mío, me siento seguro de que eres tan sabio, que controlarás tus emociones, y te someterás a su divina ordenanza con respecto a mí; y te ruego que procures que ese buen hombre y esa buena mujer no lloren mi partida innecesariamente."
Procedió a preguntar cómo se comportaban actualmente. "Muy bien", dije, "considerando las circunstancias". "¡Ah!", respondió, "eso es, mientras no abandonen toda esperanza en mí; pero cuando ese sea el caso, tendrás una dura tarea para mantenerlos". Debido a su gran aprecio por su esposa y su tío, les ocultó cuidadosamente su propia convicción sobre la certeza de su fin, y me rogó que hiciera lo mismo. Cuando estaban cerca de él, asumía una apariencia de alegría y los halagaba con esperanzas. Entonces fui a llamarlos. Vinieron con la mayor serenidad posible, y cuando estuvimos los cuatro juntos, se dirigió a nosotros, con un semblante imperturbable, de la siguiente manera: "Tío y esposa, estad seguros de que ningún nuevo ataque de mi enfermedad, ni ninguna nueva duda que tenga sobre mi recuperación, me ha llevado a dar este paso de comunicaros mis intenciones, pues, gracias a Dios, me encuentro muy bien y esperanzado; pero enseñado por la observación y la experiencia la inestabilidad de todas las cosas humanas, e incluso de la vida a la que estamos tan apegados, y que es, sin embargo, una mera burbuja; y sabiendo, además, que mi estado de salud me hace estar más cerca del peligro de muerte, he creído conveniente arreglar mis asuntos mundanos, contando con el beneficio de vuestro consejo. " Luego se dirigió más particularmente a su tío: "Buen tío -dijo-, si tuviera que enumerar todas las obligaciones que tengo para contigo, estoy seguro de que no acabaría nunca. Permítame decir solamente que, dondequiera que haya estado y con quienquiera que haya conversado, le he representado como si hiciera por mí todo lo que un padre puede hacer por un hijo; tanto en el cuidado con que atendió mi educación, como en el celo con que me impulsó a la vida pública, de modo que toda mi existencia es un testimonio de sus buenos oficios hacia mí. En resumen, todo lo que tengo se lo debo a usted, que ha sido para mí como un padre; y por lo tanto no tengo derecho a desprenderme de nada, a menos que sea con su aprobación."
Se produjo un silencio general, y su tío no pudo responder por las lágrimas y los sollozos. Al final dijo que lo que le pareciera mejor sería de su agrado; y como tenía la intención de convertirlo en su heredero, era libre de disponer de lo que le correspondiera.
Entonces se dirigió a su esposa. "Imagen mía", dijo (pues así la llamaba a menudo, ya que había una especie de parentesco entre ellos), "desde que me uní a ti por el matrimonio, que es uno de los lazos más pesados y sagrados que nos impone Dios, con el fin de mantener la sociedad humana, he seguido amándote, queriéndote y valorándote; y sé que tú has correspondido a mi afecto, por lo que no tengo suficiente reconocimiento. Te ruego que aceptes la parte de mis bienes que te lego, y que te conformes con ella, aunque sea muy insuficiente para tu desierto."
Después se dirigió a mí. "Hermano mío -comenzó diciendo-, por quien siento un amor tan completo y a quien he elegido entre tantos, pensando en revivir contigo esa amistad virtuosa y sincera que, debido a la degeneración de la época, ha llegado a ser casi desconocida para nosotros, y ahora sólo existe en ciertos vestigios de la antigüedad, te ruego, como muestra de mi afecto hacia ti, que aceptes mi biblioteca: una ofrenda escasa, pero dada con una voluntad cordial, y adecuada para ti, ya que eres aficionado a la enseñanza. Será un recuerdo de su antiguo compañero".
Luego se dirigió a los tres. Bendijo a Dios por haber tenido la felicidad de estar rodeado de los que más apreciaba en el mundo, y lo consideró como un bello espectáculo, donde cuatro personas estaban juntas, tan unánimes en sus sentimientos, y amándose mutuamente. Nos encomendó uno a otro; y procedió así: "Arreglados mis asuntos mundanos, debo pensar ahora en el bienestar de mi alma. Soy cristiano, soy católico. He vivido como tal y moriré como tal. Mandad llamar a un sacerdote, pues deseo cumplir con esta última obligación cristiana". Concluyó ahora su discurso, que había dirigido con un rostro tan firme y con una expresión tan clara, que mientras que, cuando entré por primera vez en su habitación, estaba débil, inarticulado al hablar, con el pulso bajo y febril, y sus rasgos pálidos, ahora, por una especie de milagro, parecía haberse recuperado, y su pulso era tan fuerte que, para comparar, le pedí que sintiera el mío.
Sentí mi corazón tan oprimido en este momento, que no tuve el poder de hacerle ninguna respuesta; pero en el transcurso de dos o tres horas, solícito por mantener su valor, y, asimismo, por la ternura que había tenido toda mi vida por su honor y su fama, deseando un mayor número de testigos de su admirable fortaleza, le dije, cuánto me avergonzaba pensar que me faltaba valor para escuchar lo que él, tan gran sufridor, tenía el valor de pronunciar; que hasta el momento apenas había concebido que Dios nos concediera tal dominio sobre las debilidades humanas, y que había encontrado una dificultad para dar crédito a los ejemplos que había leído en las historias; pero que con tal evidencia de la cosa ante mis ojos, alababa a Dios por haberse mostrado en alguien tan excesivamente querido para mí, y que me amaba tan enteramente, y que su ejemplo me ayudaría a actuar de manera similar cuando me llegara el turno. Interrumpiéndome, me rogó que así fuera, y que la conversación que había pasado entre nosotros no se quedara en meras palabras, sino que se grabara profundamente en nuestras mentes, para ponerla en práctica a la primera ocasión; y que éste era el verdadero objeto y fin de toda filosofía.